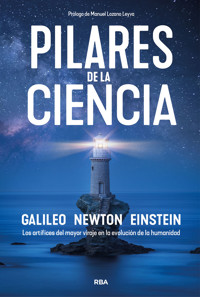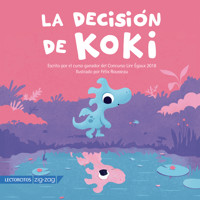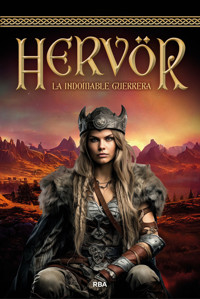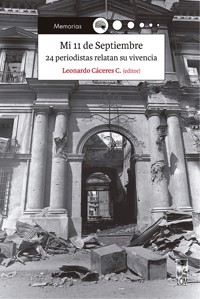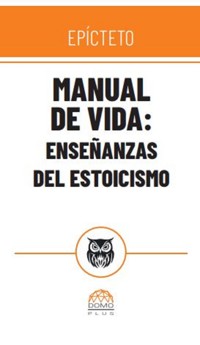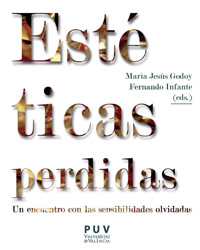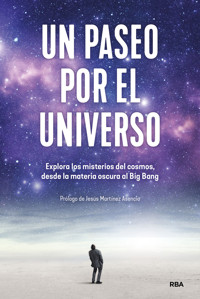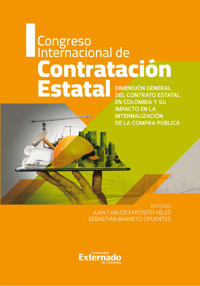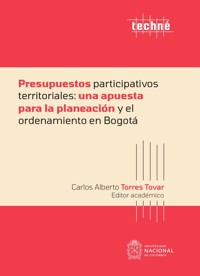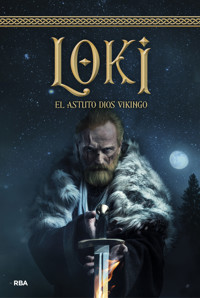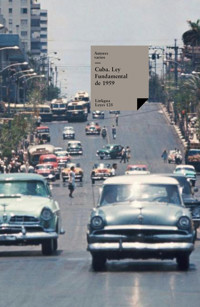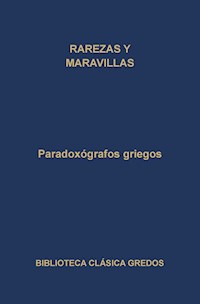
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Biblioteca Clásica Gredos
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
La paradoxografía, nacida con las conquistas de Alejandro, satisfizo el deseo del público de acceder a seres y lugares maravillosos en una época de fascinación que sólo se repetiría dieciocho siglos después, con el descubrimiento de América. La paradoxografía, el relato de hechos y fenómenos maravillosos, se constituyó como género literario al inicio del período helenístico, con las conquistas de Alejandro, que abrieron a la imaginación griega territorios inmensos e ignotos y produjeron una cantidad de noticias insólitas. El público heleno estaba deseoso de informarse acerca del nuevo mundo natural y de los pueblos que lo habitaban; este afán se satisfizo con relatos de viajeros, a la sombra del mítico conquistador, que a una observación a menudo desconcertada añadieron grandes dosis de fantasía y especulación mitológica. Se formó así el género paradoxográfico, en el que se suceden los prodigios y las extravagancias sin contexto ni explicaciones, relatados del modo más escueto, según el planteamiento misceláneo y el tono anticuario característicos de la época. El interés por lo maravilloso se benefició de una época convulsa en lo espiritual y lo religioso, cuando la religión tradicional cedía su puesto a la superstición y a las corrientes religiosas y mágicas orientales. Este volumen reúne los textos de los más interesantes paradoxófragos –Antígono, Apolonio, Nicolao, Flegón de Trales...– y completa una rica visión del género con una buena introducción general y unos índices de sitios y personas reales y de pueblos y lugares maravillosos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTECA CLÁSICA GREDOS, 222
Asesor para la sección griega: CARLOS GARCÍA GUAL .
Según las normas de la B. C. G., la traducción de este volumen ha sido revisada por ROSA MARIÑO .
© EDITORIAL GREDOS, S. A.
Sánchez Pacheco, 81, Madrid, 1996.
www.editorialgredos.com
REF. GEBO318
ISBN 9788424932473.
INTRODUCCIÓN
1. Un género nuevo para tiempos nuevos
La paradoxografía, el relato de hechos y fenómenos maravillosos, se constituyó como género literario autónomo al inicio del período helenístico. Con las conquistas de Alejandro se abrieron a la imaginación griega inmensos territorios, poco antes desconocidos, que tan sólo habían estado al alcance de los grandes héroes de la saga helena como Heracles o Dioniso. Los nuevos conocimientos sobre toda clase de fenómenos naturales, ríos, fuentes, lagunas, montañas, piedras de todo tipo, animales y plantas, se habían acumulado hasta extremos impensables en un corto espacio de tiempo. Este flujo casi continuo de novedades dio lugar a una ebullición de saberes que tan sólo se repetiría dieciocho siglos después con el descubrimiento de América. Todo un nuevo universo natural, de insólitas dimensiones y cualidades extraordinarias, aparecía ahora ante los ojos de un asombrado auditorio heleno, dispuesto a escuchar con complacencia cualquier clase de noticia sobre este mundo diferente y extraño que ahora por vez primera había podido ser contemplado por los ojos de muchos. Los numerosos pueblos que habitaban aquellos territorios constituían también otro objeto de curiosidad. Los relatos de quienes habían viajado hasta aquellas tierras y habían decidido luego contar por escrito su sensacional andadura a la sombra del mítico conquistador se hallaban repletos de descripciones de toda índole en las que se entremezclaban retazos de una realidad ciertamente sorprendente, y a menudo mal interpretada, con ingentes dosis de fantasía y especulación mitológica que tenían sus raíces en la más venerable tradición helénica. El lector se encontraba ante una enorme avalancha de información que no resultaba fácil de digerir habida cuenta de la diversidad y abundancia de los conocimientos que se veían implicados de forma directa en la misma. Se requerían por tanto nuevos canales de trasmisión que resultaran adecuados al mundo también cambiante que había surgido casi de repente como consecuencia directa de las acciones emprendidas por el genial macedonio.
El griego siempre había demostrado una curiosidad ingenua hacia todo lo desconocido 1 . La geografía de los países lejanos y las costumbres exóticas de sus habitantes atrajeron pronto la atención de los logógrafos jonios, incansables viajeros en busca de todo tipo de informaciones. Este ansia de curiosidades era una consecuencia lógica de un mundo encerrado en sí mismo que contemplaba el universo desde una perspectiva etnocéntrica claramente absolutista. Sin embargo, las noticias sobre el exterior habían ido llegando de forma esporádica gracias a la acción individual de algunos viajeros aventurados. La estela marcada por estas gentes emprendedoras la habían seguido otros muchos en busca de la supervivencia o de la fortuna, ampliando de esta forma un horizonte hasta entonces reducido a las regiones meridionales del Egeo. Las fronteras comenzaron de esta forma a dilatarse y el conocimiento del mundo pasó a convertirse de este modo en un bagaje común a un buen puñado de gentes. También el oficio de las armas había proporcionado a muchos una experiencia singular de las tierras allende el mar. Desde el siglo VII a. C., soldados de fortuna habían desplegado sus hazañas por las regiones orientales al servicio de los grandes imperios. Sin embargo, nunca hasta entonces se había producido un movimiento de masas tan espectacular y de una envergadura semejante. Sólo el montante de las tropas que habían acompañado a Alejandro era ya de por sí suficiente para batir cualquier récord. Una buena parte de estos efectivos volvió para contarlo y con ellos esa elite de griegos ilustrados que marcharon en la expedición con misiones variopintas, desde la simple medición de las distancias y el levantamiento de planos hasta la elaboración minuciosa de un relato oficial de los hechos de campaña o una pormenorizada descripción de las maravillas encontradas. No resulta por ello sorprendente que comenzasen a proliferar todo tipo de narraciones que tenían como telón de fondo la conquista y trataban, cada uno a su manera, de sacar partido de una experiencia tan excepcional 2 .
Era preciso, sin embargo, canalizar en la forma literaria adecuada toda esta experiencia acumulada. Para ello existían algunos géneros como la monografía histórica, en la que el relato puntual de la campaña se amenizaba con extensas digresiones de carácter variopinto, el tratado científico que versaba sobre un aspecto concreto del mundo natural, como la geología, botánica o zoología de aquellas regiones ignotas, o el simple relato de viajes, presto siempre a confundir la experiencia personal con las deformaciones de la fantasía y los alardes de la imaginación. Todos ellos abundaban sin ningún género de dudas en detalles de carácter fabuloso y extraordinario, lógico resultado de una experiencia igualmente extraordinaria que había alcanzado ribetes míticos. Sin embargo, se hallaban dispersos a lo largo de las obras, a modo de digresiones en las monografías históricas, como ilustraciones puntuales en los tratados naturales de los prodigios de que era capaz una naturaleza excepcional, o como ingeniosas peripecias ocurridas a lo largo del trayecto en los relatos de viaje, siempre bien dosificados con el fin de no parecer que se estaba contando una historia increíble. La avidez del público por esta clase de materiales, y en cierta medida la pereza mental muy propia de un amplio grupo de lectores menos dispuestos a soportar las penalidades de una lectura prolongada y difícil, requerían otro tipo de obras que les permitieran un acceso cómodo y directo a toda la secuencia de prodigios y maravillas, sin más contexto y explicaciones que la pura mención del acontecimiento o del fenómeno, expresado además de la manera más escueta posible. Todo ello sin renunciar además a ese aire de ilustración erudita y anticuaria que caracterizaba a la cultura de la época. El nuevo género paradoxográfico vino sin duda a colmar ese vacío, ocupando así un puesto de honor dentro de la literatura de todo el período 3 .
Pero, ¿qué clase de público podía quedar satisfecho con un simple catálogo en el que hallaban cabida todo tipo de extravagancias, cuyo único común denominador era su carácter sorprendente y extraordinario? Las cosas habían cambiado de manera notoria. El auditorio «político» que asistía a los debates públicos de la asamblea o de los tribunales, donde tenía la oportunidad de escuchar las arengas de un Pericles o la encendida oratoria de Demóstenes, había pasado a la historia. Ni siquiera los emocionados coros de Sófocles, que cantaban la grandeza del hombre por encima de todas las cosas con ese optimismo ilustrado que caracterizó el siglo v a. C., eran capaces de encontrar ahora una recepción apropiada. La escena la ocupaban comedias de género con claras alusiones a los problemas actuales en las que hacían su aparición prototipos bien conocidos, como el de la alcahueta o el del soldado fanfarrón, sujetos a la censura social o a la burla descarada sin más profundidades. Las orgullosas póleis griegas no pasaban ahora por su mejor momento, sometidas políticamente ahora a las directrices marcadas por las grandes potencias de la época como eran las nuevas monarquías helenísticas que se habían constituido tras la desaparición de Alejandro. El marco integrador que representaba la vieja pólis había dado paso a una realidad urbana mucho más heterogénea y desconectada en la que el individuo se encontraba sólo ante sí mismo a la hora de afrontar los nuevos desafíos. Cada cual buscaba ahora soluciones personales, especialmente en el terreno religioso y espiritual, con las que hacer frente a la nueva situación. Las sectas religiosas de origen oriental ofrecían un camino; otro de ellos era la literatura de evasión. Una buena parte de la literatura de la época ofrecía, en efecto, una manera de escape o una forma más de consuelo que traducía las inquietudes personales en una ficción banal y asumible o conducía hacia el extrañamiento y la alienación a través de la contemplación complaciente de lo maravilloso. La paradoxografía, al igual que la novela o la historia entendida desde un punto de vista retórico y dramatizante, vino a cumplir, sin duda, esta misión 4 .
Las nuevas ciudades no eran ya los viejos centros del helenismo de siempre. En ellas se acumulaba una masa de población de procedencia diversa que había acudido a la llamada de la fortuna. Una esperanza de prosperidad inagotable amparada en la providencia regia había congregado a gentes emprendedoras que por medio de sus habilidades, de su incipiente fortuna o con el simple toque de la suerte, esperaban conseguir la placidez de una existencia burguesa que les mantuviera alejados de las convulsiones que iban marcando la pauta de los nuevos tiempos. Artesanos, comerciantes, oficiales de corte, banqueros y un sinfín más de profesiones «medias» vivían ahora en las capitales helenísticas en medio de un confort urbano considerable que los aislaba del todo de un mundo exterior ajeno, cada vez más lejano e incomprensible. Ni siquiera el campo entrañaba ya una realidad inmediata. Los monarcas habían adornado las nuevas ciudades con parques y jardines que constituían ahora la representación habitual de la naturaleza. Se trataba, sin duda, de una imagen artificial y ordenada, sin conexión alguna con la realidad inmediata, que se refleja en la pintura de la época, los célebres paisajes nilóticos, y que revela el ambiente sofisticado y sensual que envolvía la vida de estas gentes. El contacto directo con ella era ya cosa del pasado. El campo era, en el mejor de los casos, solamente un ocasional lugar de recreo, sede de curiosidades y exotismos, y en la realidad un simple espacio sin límites de un territorio bárbaro donde laboraban sin descanso las poblaciones indígenas, al servicio ahora de los nuevos señores de la ciudad 5 .
El resultado natural de este proceso de cambios fue el surgimiento de un público lector diferente, animado por nuevas inquietudes, que buscaba en la literatura un modo de evasión y entretenimiento. Un público lector con preocupaciones nuevas al que dominaba la prisa de los tiempos y que prefería satisfacer su curiosidad de forma rápida y puntual con el flash de una anécdota jugosa o una noticia singular, sin la necesidad imperiosa de permanecer amarrado a un texto largo que exigía una fidelidad constante a más largo plazo 6 . Un público que, por el curso de los tiempos y la acumulación imparable de conocimientos, había quedado al margen de las corrientes del saber que proseguían ahora su labor en el interior de círculos cerrados de carácter académico en el que primaban las posiciones teóricas, la pertenencia a una determinada escuela y la discusión erudita. La ciencia era ahora patrimonio de unos pocos hombres de escuela sometidos a la tiranía de las bibliotecas y que vivían inmersos en su torre de marfil. Sus obras apenas traspasaban el límite de los cenáculos reducidos, y el público general no las entendía ni era capaz de soportarlas. Era del todo necesaria una verdadera labor de vulgarización que pusiera al alcance del lector común todo este caudal de conocimientos. Sin embargo, se exigía una divulgación ilustrada que conservase, en apariencia al menos, las marcas distintivas de la erudición y el academicismo, aun a pesar de todo el caudal de trivialización que esta labor de trasvase necesariamente conllevaba. Se jugaba con la erudición fácil y a bajo costo, capaz de satisfacer las aspiraciones de un público que se complacía en las discusiones diletantes sin mayor profundidad y al que fascinaban toda clase de novedades y extravagancias. En esta perspectiva hemos de entender la aparición de un género como el de la paradoxografía, apto para satisfacer a la perfección todas estas expectativas.
2. La formación del género: los precedentes
La atracción por lo extraordinario ha constituido, sin duda, una constante de la mente humana a lo largo de todos los tiempos. En el mundo griego constatamos ya este interés en sus primeros testimonios literarios, como son los poemas homéricos. Dentro de un universo como es el épico, regido del todo por la divinidad y en el que los propios dioses constituyen un ingrediente más de la acción, no sorprende la aparición frecuente de fenómenos extraños y maravillosos. No faltan ejemplos a lo largo de los dos poemas que revelan la admiración ingenua del poeta hacia los prodigios de la naturaleza, como la corriente del río Titaresio, que, a pesar de verter sus aguas en el Peneo, no llegan a mezclarse con las de aquél «sino que fluye por encima de él como si fuera aceite» 7 o las dos fuentes que brotan del Escamandro a lo largo de todo el año, una fría y la otra caliente 8 . También el mundo vegetal suscita el asombro del poeta mediante la producción de ejemplares de excepción como el retoño de palmera que crecía junto al altar de Apolo en Delos, que Odiseo utiliza como referencia para dar cuenta de su asombro ante Nausícaa, o la sorprendente hierba moly, la planta mágica que extraída del suelo por Hermes conseguirá mantenerle a salvo de los hechizos de Circe 9 . De forma algo más difusa es igualmente consciente de las particularidades extraordinarias que el ganado puede alcanzar en algunas regiones lejanas como Libia, donde los corderos enseguida crían cuernos y las ovejas paren tres veces en un año 10 . Resultado natural de esta fascinación por un mundo diferente que comienza ahora a descubrirse y ha dejado sus ecos en la épica homérica son también algunos indicios que reflejan una cierta curiosidad etnográfica, si bien sus efectos se difuminan dentro de una vertiente claramente idealizadora. Algunos ejemplos de esta actitud se dejan percibir cuando Zeus lanza su mirada desde el Olimpo más allá de la llanura troyana y puede contemplar los pueblos del norte o en los encuentros sucesivos de Odiseo con poblaciones fantásticas en el curso de sus aventuras 11 . Dentro de la fabulación odiseica hacen su aparición seres de apariencia monstruosa, como la terrible Escila, los gigantescos lestrigones, los despiadados cíclopes o las misteriosas Sirenas, que inauguran el camino hacia mundos completamente imaginarios situados en un espacio mítico donde todo resulta posible, incluidas aquellas maravillas y rarezas que superan los límites de la credibilidad y se mueven por tanto de manera incómoda dentro de las fronteras del mundo real 12 .
Sin duda, la poesía épica prestaba, en general, cierta atención a los aspectos extraordinarios y maravillosos, pero éstos formaban parte de un conjunto más amplio de elementos que el poeta utilizaba a la hora de confeccionar su relato. No existía tampoco una diferencia clara dentro de este ámbito y aparecían bajo la misma óptica tanto singularidades de la naturaleza o curiosidades de tipo etnográfico como realizaciones humanas de carácter excepcional o ciertas actividades de carácter mágico o milagroso. Un ejemplo manifiesto de este estado de cosas es el célebre poema de Aristeas de Proconeso, las Arimaspea , donde hacen su aparición pueblos fantásticos como los Arimaspos, provistos de un solo ojo, o animales fabulosos como los grifos que guardaban el oro, al lado de observaciones de carácter mucho más realista e inmediato. Su propio autor, Aristeas, era considerado una especie de chamán, capaz de aparecer y desaparecer en lugares diferentes, muy alejados entre sí, y ese mismo carácter tenían también las acciones de un Epiménides, un Ábaris, un Hermótimo de Clazómenas o un Ferécides de Siros, capaces de asombrar con sus prodigios a propios y extraños. El mismo Hesíodo hace desfilar ante nosotros seres míticos de talla impresionante como los gigantes primordiales o aberraciones tales como la mostruosa Equidna o las terribles gorgonas, reflejando de esta forma su admiración por todo lo extraordinario y maravilloso. Sin embargo, toda su presencia dentro de la poesía hesiódica queda bien delimitada por los estrictos dictámenes de una tradición mítica omnipotente que tiene sus raíces en la épica oriental, sometida ahora por el poeta beocio a una nueva perspectiva en la que los elementos religiosos desempeñan sin duda la parte más importante 13 .
La afición a lo maravilloso y extraño encontró un clima adecuado durante la gran época de la colonización griega, a lo largo de los siglos VIII al VI a. C. A partir de entonces, comenzaron a llegar hasta Grecia noticias difusas de todos los rincones costeros del Mediterráneo y de las tierras bárbaras del interior, que rodeaban los minúsculos establecimientos helenos a lo largo de sus costas. Los primeros poetas y filósofos se hicieron eco en sus obras de esta fascinación por lo desconocido que impregnó en buena parte el movimiento colonial y estas primeras formulaciones de una ordenación del mundo en forma de poemas o Periplos. Las primeras descripciones del orbe se hallaban saturadas de listas interminables de poblaciones exóticas que practicaban extrañas costumbres y ritos salvajes. Sus tierras inmensas se hallaban surcadas por imponentes ríos que arrastraban metales preciosos, como el oro del Tartesos en la lejana Iberia o como el ámbar del mítico Erídano, a través de los cuales discurrían antiguas rutas comerciales por las que se transportaban desde tiempos inmemoriales aquellos productos tan preciados. El mundo nuevo, de confines difusos e ilimitados, se presentaba como una geografía a medio camino entre una realidad todavía mal observada y la pura fantasía que ofrecía un campo abierto al ejercicio inagotable de la curiosidad griega. Todo en aquellos lejanos confines tenía ya de entrada orla de maravilloso, pues aparecía a la imaginación como un espacio inalcanzable cubierto por un velo de misterio y fantasía. Aun a pesar del lamentable estado en que se nos ha conservado la poesía lírica que surgió a lo largo de esta época, es todavía posible notar de forma esporádica destellos de esta fascinación experimentada ante el descubrimiento de nuevas realidades, muchas de las cuales, por su propia naturaleza, pasaron directamente a integrar el terreno de lo extraordinario y sorprendente 14 .
Sin embargo, uno de los primeros pasos a la hora de proceder a una catalogación sistemática de lo maravilloso se produjo con la historiografía jonia, surgida precisamente en un espacio como las ciudades de Asia Menor, donde las influencias culturales de Oriente habían ejercido su acción y donde algunas ciudades como Mileto habían desempeñado un importante papel dentro del movimiento colonial 15 . Jonio fue Escílax de Carianda, el almirante de Darío I que recorrió el Océano Índico desde la desembocadura del río Indo hasta el Mar Rojo. Con él se inaugura la descripción fabulosa de la India, habitada por poblaciones fantásticas como los macrocéfalos o los pigmeos y repleta de plantas y animales de características extraordinarias 16 . Jonio fue también Hecateo de Mileto, autor de una Periégesis de la tierra habitada, en la que incluyó numerosas descripciones de pueblos exóticos y demostró un notable interés por los animales y plantas curiosos de todas las tierras lejanas. Otros autores, como Janto de Lidia, que expuso algunos fenómenos naturales de carácter singular, así, por ejemplo, como ciertos cambios de tipo geológico que tenían lugar en su país de origen, son también claros exponentes de esta misma tradición. Un espíritu de abierta curiosidad por todo lo ajeno y extraño, un talante viajero y emprendedor que les condujo a visitar países lejanos, y una continuada capacidad para el asombro ante lo desconocido, fueron sin duda las cualidades básicas que dieron un primer impulso hacia la recolección sistemática de mirabilia de todas clases. Sin embargo, toda esta actividad sobrepasaba con creces la mera labor de catalogación y trataba de buscar siempre las causas y explicaciones más plausibles de todos los fenómenos recogidos dentro de un esquema racional. Un espíritu inquisitivo que se pone de manifiesto claramente en la célebre obra Sobre aires, aguas y lugares incluida dentro del corpus hipocrático 17 .
Este mismo afán que constatamos en los primeros historiadores jonios se refleja igualmente en Heródoto, cuyo interés por los mirabilia queda puesto especialmente de manifiesto a lo largo de sus primeros libros, que incluyen la descripción de las regiones extremas del orbe. Desfilan así ante nosotros thōmásia, tales como la laguna Meris y la isla flotante de Quemis en Egipto, las serpientes aladas de Arabia, las innumerables fieras de Libia y las diversas maravillas del país de los escitas, con sus inmensos ríos y lugares insólitos, como aquel que conservaba indeleble la huella de Heracles 18 . Todo un variado repertorio de fenómenos extraordinarios que ponen a prueba de manera incesante la credibilidad del auditorio. Existe, sin embargo, en Heródoto una cierta aceptación de lo teratológico que puede recibir una interpretación religiosa, rechazando en cambio con una muestra aparente de criterio selectivo todos aquellos fenómenos que sobrepasan los límites de lo aceptable y penetran de lleno en el mundo de la fábula o del mito con los que el historiador jonio pretendía mantener una evidente distancia. Su curiosidad infinita por todo lo extraño, que encuentra también una manifiesta tendencia hacia lo paradoxográfico, como se refleja en su constante interés por todo lo relacionado con ríos o fuentes, se sustenta sobre una actitud ingenua que busca entender el mundo con parámetros racionalistas sin olvidar en ningún momento la constante presencia de la divinidad en la naturaleza y la historia humana 19 .
Sin embargo, no sólo le debemos a Heródoto el ansia infinita de curiosidades y el afán por conocer el mundo fascinante que le rodeaba que dio un gran impulso al interés por los mirabilia. La obra herodotea puso igualmente de moda una cierta forma de contar las cosas con variedad y entretenimiento para los oyentes, introduciendo a lo largo de su historia una serie de digresiones que contenían frecuentes hechos o fenómenos de carácter extraordinario. Se trata en definitiva del arte de la variación, la llamada poikilótēs , que introducía un cierto relax dentro de la tensión dramática de la narración histórica con el fin de suscitar entre el auditorio el entretenimiento provisional necesario que permitiera seguir afrontando más tarde la secuencia narrativa de los acontecimientos centrales del relato. Será, no obstante, la escuela de Isócrates la que aportará el rumbo decisivo a esta tendencia con su insistencia sobre los diversos ingredientes retóricos aptos para suscitar la hēdonḗ entre los que se contaba con toda justicia el relato de cosas extraordinarias y maravillosas. Fueron precisamente los discípulos señalados del orador griego, los historiadores Teopompo y Éforo, quienes hicieron gala en sus obras de la puesta en práctica del principio postulado por el maestro. Tanto uno como otro pueden perfectamente ser incluidos dentro de los autores que practicaron el género paradoxográfico avant la lettre y desde luego fueron fuente preciosa de información para muchos de sus autores que pudieron encontrar a lo largo de sus obras un material abundante perfectamente aprovechable para los objetivos de esta clase de literatura.
El gusto por los mirabilia dentro de la historia se había además consagrado en las etapas finales del siglo v a. C. Con la señalada excepción de Tucídides, el resto de los historiadores dieron pábulo en sus obras a toda suerte de descripciones de esta clase, como puede comprobarse en la obra de Helánico de Lesbos, repleta de curiosidades de tipo etnográfico por todos lados. Dentro de esta tendencia, el más audaz fue sin embargo Ctesias de Cnido, que pobló sus historias de incidentes y digresiones en los que el elemento maravilloso desempeñó una función destacada. Su tratado Sobre la India , donde se acumulan casi sin interrupción los seres fabulosos de todas clases, tanto hombres como animales, y fenómenos extraordinarios de toda índole, presenta ya todo el aspecto de un conjunto narrativo sin estructura aparente que parece anticipar las colecciones de los paradoxógrafos posteriores 20 . Este gusto por las digresiones, en las que hallaban cabida todo tipo de descripciones fantásticas o de fenómenos extraordinarios, se consolidó todavía más a lo largo del período helenístico. Los historiadores de Alejandro trasmitieron en sus relatos de la conquista la fascinación por un mundo diferente y extraordinario en el que abundaban toda clase de maravillas. Sus inclinaciones manifiestas hacia este terreno de lo fabuloso, en especial en algunos de ellos como Onesícrito, Nearco o Clitarco, abrieron la veda hacia la catalogación interminable de curiosidades y rarezas de todo tipo. Sin embargo, fueron los historiadores del Occidente, y en concreto Timeo, sin duda el más señalado e importante de todos ellos, los que proporcionaron un material abundante a los autores de compilaciones paradoxográficas con sus digresiones, en las que se mezclaban los más diversos intereses, desde las leyendas heroicas y las historias locales a las curiosidades etnográficas y naturales de un paisaje de características no menos excepcionales como era el del sur de Italia o Sicilia con sus islas adyacentes. Timeo constituye de hecho la referencia inevitable en obras tan destacadas del género como la de Antígono de Caristo, el autor del tratado pseudoaristotélico thaumásia akoúsmata, o el propio Calímaco, fundador oficial del género.
El enfoque dramatizante de la historiografía helenística con su deseo de implicar a fondo las emociones del lector fue, sin duda, otro de los elementos esenciales en el camino hacia la constitución del nuevo género. La afición escapista y evasiva, que luego se concretaría en la aparición de la novela, mantuvo vivo el interés por todo lo extraordinario, ampliando y enriqueciendo de forma sucesiva su ámbito correspondiente. Se fueron, efectivamente, incorporando historias de tipo fantástico que tenían más que ver con el campo de la magia o de la aretalogía, aspectos ambos en los que habían cristalizado las nuevas inquietudes religiosas de la época 21 . Las historias de un Filarco o de un Duris de Samos, llenas de atrocidades y sensacionalismos, proporcionaban, sin duda, diversión y entretenimiento y no eran ajenas a este tipo de condimentos las alusiones a fenómenos extraordinarios y singulares, que captaban la atención de los lectores de la misma forma que el plato de emociones fuertes que constituía la trama principal de esta clase de obras 22 .
Sin embargo, fueron preocupaciones e intereses procedentes en su origen de las nuevas corrientes del saber científico las que alentaron el surgimiento del género paradoxográfico a partir de un momento determinado. En este sentido, la escuela peripatética desempeñó a todas luces un papel fundamental. El propio maestro dio la pauta a seguir en esta dirección con sus incansables intentos por recopilar todo el material disponible para un estudio de la naturaleza en casi todas las direcciones. Sus exhaustivos estudios sobre el mundo animal constituyeron la verdadera piedra de toque de todo un movimiento de catalogación de rarezas y singularidades, cuya finalidad concreta, que en la mente del maestro del Liceo aparecía clara con su aspiración a ampliar lo más posible los confines de lo comprensible, se fue difuminando de forma progresiva hasta acabar desvirtuándose del todo en un mero afán recopilador sin más interés que el gusto por la acumulación de anécdotas sorprendentes y curiosas. En un principio, la recolección de maravillas no tenía otro objetivo que el de proporcionar el material necesario a un intento de comprensión global de la naturaleza, que permitiera descubrir sus leyes y procedimientos. Dentro de este proceso, la recolección de fenómenos extraordinarios e inhabituales tenía su sentido, ya que tales aberraciones o desviaciones de las leyes habituales permitirían conocer la forma de proceder de una naturaleza creadora incluso en sus más íntimos secretos. El objetivo final, el principio que presidía toda la labor de catalogación, seguía siendo el mismo, sin que le hiciera desviarse de la meta propuesta la aparición de las singularidades que parecían poner en tela de juicio todas las leyes 23 .
La actividad de los discípulos de Aristóteles, aunque en teoría seguían los pasos marcados por el maestro, se orientó más hacia la pura catalogación de fenómenos que eran recopilados de forma puntual. De hecho, habían heredado una masa ingente de material que no siempre resultaba encuadrable dentro de los esquemas explicativos que se habían elaborado hasta entonces. Esta situación de incertidumbre epistemológica que propiciará la dispersión de los datos en forma de simples catálogos se deja ya notar con los Problemas, una obra en treinta y ocho libros que se redactó en el siglo III a. C en el interior de la escuela y se trasmitió luego bajo el nombre de Aristóteles 24 . La obra de un Teofrasto refleja ya una visión más limitada y encontramos ya en él algunos de los rasgos e intereses que se pondrán abiertamente de manifiesto más tarde con la eclosión del género paradoxográfico. Se concentra de forma particular sobre aquellos «residuos» explicativos que habían ido apareciendo de forma creciente a lo largo de la labor de catalogación. De hecho, ya hacen su aparición en su obra términos como thaumásion, parádoxon, átopon, perittón, otorgando de esta forma una especie de reconocimiento oficial a esta clase de fenómenos dentro de la teoría 25 . Sus diversos tratados sobre las aguas, los vientos, los animales o las piedras presentan ya claramente una inclinación en esta dirección y, de hecho, sus obras serán ampliamente utilizadas por los autores del género. Dentro de la tendencia peripatética se incluyen autores como Estratón de Lámpsaco, Agatárquides de Cnido o Nicolao de Damasco, que se encuentran ya de lleno implicados dentro de la nueva tendencia. Llevaron a cabo tratados específicos en los que seguramente utilizaron material procedente de sus obras mayores, tratados científicos o Historias que fueron concebidas con unas miras superiores a las del mero placer coleccionista que se pone de manifiesto en aquéllos. Un interés científico inicial que acabó deformándose hasta alcanzar la más completa trivialización, de forma que apenas resulta reconocible su origen en las recopilaciones paradoxográficas a las que dio lugar a pesar de haber sido sin ninguna duda otro de sus elementos constitutivos fundamentales.
Este nuevo interés por lo maravilloso conectaba también de forma idónea con los nuevos intereses y preocupaciones de una época convulsa desde el punto de vista espiritual y religioso 26 . Si la conciencia de hallarse ante una manifestación de la divinidad ya se había dejado sentir desde antiguo en los poemas homéricos o en Heródoto, ahora esta misma sensación se transformó en un sentimiento mucho más vago y difuso. La superstición creciente entre amplias capas de la población y la influencia de las corrientes religiosas y mágicas de Oriente dieron paso a una nueva concepción de lo extraordinario, entendido ahora como un síntoma más del misterio insondable de una naturaleza que aparecía regida por la divinidad en todas sus manifestaciones. En este sentido, fue la filosofía estoica, que reconocía en los aspectos maravillosos de la Naturaleza los signos manifiestos de la providencia divina, otro de los elementos decisivos que colaboró en la conformación del nuevo género. No es casualidad seguramente el que un autor como Posidonio, un convencido estoico y una de las voces más autorizadas de la escuela, demuestre un interés enorme por todos los fenómenos extraordinarios que se producen tanto en el ámbito de la Naturaleza como en el de las sociedades humanas. No es quizá tampoco casual el que se considerase a Homero como el fundador de la paradoxografía al igual que lo había sido también de otras disciplinas como la de la geografía desde una perspectiva estoica. Y por fin, no es ajena tampoco a esta influencia del estoicismo sobre esta nueva forma de literatura la tutela ejercida por los grandes diseños políticos que se atribuyen a filósofos de la escuela como Zenón, Diógenes o Antístenes sobre las fabulaciones utópicas que florecieron a lo largo de este período, como las célebres elucubraciones de un Evémero o un Yambulo que se nos han conservado en la obra de Diodoro. Bajo la guía de la Atlántida platónica, este tipo de literatura utópica no fue del todo ajeno a la conformación del nuevo género, con el que guardaba, por otra parte, importantes vinculaciones de origen, así como con el relato de viajes. La descripción de un paisaje ideal como el que presenta Yambulo en sus islas del sol recuerda en numerosas ocasiones a los parádoxa recogidos en las obras del género donde, a su vez, hacen también su aparición ciertos rasgos utópicos atribuidos a algunos pueblos bárbaros, que podrían representar un simple esbozo o apunte de lo que pudo haber sido una de estas descripciones más amplias en las que la utopía, la curiosidad etnográfica y el interés paradoxográfico iban de la mano sin apenas margen para proceder a una delimitación más estricta entre unos géneros y otros 27 .
Son, por tanto, diversos los elementos que ayudan a conformar el nuevo género de la paradoxografía, tanto desde un punto de vista del contenido como desde uno más estrictamente formal y narrativo. Desde la historiografía jónica a la retorizante y fabuladora del período helenístico, desde las aficiones peripatéticas hasta el planteamiento estoico de la divinidad 28 . Pero no debemos olvidarnos tampoco de la interacción con los otros géneros de la época, como los ya citados a lo largo de las páginas que preceden, en particular el relato de viajes y su creciente afición por lo fantástico y excepcional como parece que era el caso de Antífanes de Berge, capaz de describir un país tan frío en el que las palabras pronunciadas en invierno se helaban y volvían a escucharse en verano cuando aquéllas se habían descongelado. Del mismo modo, todos los relatos existentes sobre la India, especialmente los de Megástenes y Deímaco, que merecieron las críticas acerbas de Estrabón por su particular afición por lo fabuloso, fueron también seguramente, otro de los puntos de anclaje del nuevo género, que supo aprovechar sin duda el camino ya marcado por estos predecesores 29 . De igual modo, la importancia de las islas dentro de los esquemas paradoxográficos, dado que en ellas podían darse toda clase de fenómenos extraños a causa de su privilegiado aislamiento 30 , y su posición destacada dentro de las utopías fabulosas que solían desarrollarse habitualmente en esta clase de escenarios, aproximó también ambos géneros, estableciendo entre ellos importantes canales de comunicación e intercambio.
3. La técnica de la compilación: aspectos formales
No resulta fácil proceder al análisis formal de esta clase de literatura a la vista de las lamentables condiciones de conservación en que ha llegado hasta nosotros (véase el apartado siguiente). Sin embargo, a juzgar por las obras aparentemente completas que han conseguido sobrevivir al paso del tiempo, como la de Antígono, parece que la pauta que siguieron no distaba mucho del simple catálogo de anécdotas, encadenadas unas a otras desde un punto de vista temático o por la procedencia de la información, e introducidas por una sencilla expresión de presentación como «Aristóteles afirma...» o «En Capadocia existen...», que daba paso a una fugaz noticia sin más pretensiones que la comunicación de un acontecimiento singular «en bruto» 31 . Se trataba a la postre de presentar una información particular de la manera más sencilla y reducida, de un modo directo y abreviado que evitara cualquier connotación ulterior o que obligara a una consulta secuenciada de la obra. Una obra hecha para la lectura puntual, sin necesidad de continuidad alguna, presta para ir desgranando en el momento preciso de forma deslabazada una serie de anécdotas curiosas sin más imposiciones que el apremio de la curiosidad o las expectativas de la paciencia.
La paradoxografía nace, sin duda, a la sombra de las grandes bibliotecas helenísticas y, en especial, de la más famosa de todas ellas, la de Alejandría. Es un género libresco surgido del furor sapiencial que había asaltado a los hombres de letras de la época, fascinados por la inmensa cantidad de obras que afluían desde todas partes al entorno del Museo 32 . Los relatos de viaje, los informes oficiales de exploración, los tratados científicos y las historias locales se iban agolpando en los anaqueles; y su enorme abundancia y dispersión hacían necesaria una labor de criba y selección que permitiera presentar esa masa de información inabarcable en forma digerible por un público que estaba ávido de esta clase de noticias. Agrupar juntas todas estas anécdotas singulares requería una labor de lectura previa que fuera entresacándolas de sus contextos originales, donde quizá formaban parte de un complejo narrativo mayor o constituían un eslabón más de una cadena de argumentos tendente a demostrar un postulado científico. El compilador procedía simplemente a recortar la noticia, agrupando en ella todos los componentes que hacían de ella un parádoxon, prescindiendo de todo lo demás que resultaba ahora, en su nuevo contexto, completamente fuera de lugar. Una labor en suma de esquematización y reducción que trasladaba el centro de atención sobre el aspecto maravilloso, eliminando o marginando otros igualmente pertinentes que podían dar razón de su aparición dentro del contexto original.
Christian Jacob ha subrayado cómo alcanzamos a calibrar el proceso de selección seguido por esos autores a la hora de reunir el material procedente de las fuentes a través de los verbos empleados para describir estas operaciones. Se trata de epitréchein y peripíptein33 . El primero de ellos alude a una labor de búsqueda más metódica, indicando que se va tras de lo que puede resultar extraño o sorprendente, dejando a un lado todo lo demás. El segundo verbo evoca, por el contrario, un descubrimiento de carácter fortuito y ocasional al hilo de una lectura cualquiera que nos ha llevado a toparnos con un texto interesante. No se trata, sin embargo, de la mera apropiación de un texto ajeno que pasa de golpe a convertirse en un elemento más de un nuevo ejercicio literario. Por lo general, se hace mención expresa de la procedencia de la noticia y se presenta el texto en estilo indirecto con absoluta preponderancia de los infinitivos. Sólo cuando se procede a esquematizar un texto más largo o complejo en pos de la consabida brevedad se produce alguna alteración notoria del original. En el estudio antes mencionado de Jacob sobre la recopilación de Antígono se pone de manifiesto cómo ha desaparecido en el paso de un texto al otro, en este caso de la obra de Aristóteles sobre los animales a la selección de Antígono, la modalización, es decir, aquellas expresiones que validan una afirmación como verdadera o dudosa. Desaparece igualmente todo contexto argumentativo que puede insertar una noticia dentro de un marco más amplio que explica del todo su aparente singularidad. Por fin, se eliminan también los restantes elementos de una serie de casos análogos entre los que figuraba la anécdota elegida que adquiere, de esta forma, un carácter único y singular que resalta todavía más su condición de parádoxon.
La eficacia de lo maravilloso sobre el lector se produce por tanto a través de una serie de procedimientos sutiles que van más allá de la simple reducción al hecho en bruto aislado de todo contexto explicativo y que, a la vez, se desprenden de esta misma operación de extracción. La alianza insólita de palabras, la confusión de categorías usuales, la asociación de imágenes o términos que son en apariencia incompatibles, la vinculación de un fenómeno con un lugar determinado sin que se explique la relación causal existente entre ellos, son algunas de las técnicas empleadas para la consecución del efecto sorprendente sobre los lectores. Un cierto arte, por tanto, de la compilación que sólo podemos calibrar en las obras que han llegado casi enteras hasta nosotros, pero que seguramente se daba también, incluso quizá con mayor sofisticación, en los adalides del género, como Calímaco, poeta y erudito, acostumbrado a las sutilezas y preciosismos del juego literario. Sin duda no era una literatura de gran altura desde un punto de vista formal, pues lo impedía su propia naturaleza compilatoria. Sin embargo, no hay que descartar de plano el que existiera un cierto ingenio en la elaboración de las diferentes colecciones si consideramos que obras de esta clase fueron objeto de atención por parte de autores que ya habían demostrado sus habilidades literarias en otros géneros, como es el caso de Calímaco, de Agatárquides o de Nicolao de Damasco. Por otro lado, el gran éxito de público que alcanzó esta forma de literatura explica también quizá la forma aparentemente apresurada de algunas de las colecciones y la impresión de simple agregación de noticias que parecen presentar muchas de ellas a la vista de los pobres fragmentos que nos quedan. El proceso de selección fue, como en todo, inexorable, y hasta nosotros se han conservado en un estado aceptable algunas de estas obras, quizá las que tuvieron más éxito o aquellas cuya supuesta paternidad—caso del tratado pseudoaristotélico— les garantizaba una previsible pervivencia. La reutilización constante de unos autores determinados condujo también al hastío y ello hizo tal vez que algunos de estos repertorios fueran considerados prescindibles a causa de su falta de originalidad, pues sus anécdotas podían encontrarse fácilmente en otros ya consagrados, o de la falta de ingenio y habilidad con que sus autores habían dispuesto el material. De cualquier forma, el interés pertinaz que algunos personajes consagrados de época ya avanzada, como Nicolao de Damasco, muestran por el género paradoxográfico habla a las claras de las oportunidades de éxito y fama que todavía seguía proporcionando a sus autores.
4. La utilización de las fuentes
La paradoxografía no es en modo alguno un género literario original. Ya se ha dicho cómo se basa por lo general en fuentes anteriores, de las que los diferentes autores fueron procediendo a una extracción del material pertinente a sus intereses exclusivos. Dentro de éstas ocupan una posición privilegiada los tratados de Aristóteles y de Teofrasto, que han suministrado la mayor parte del material a los principales autores del género. En otros casos, la propia labor desarrollada por sus autores en otros campos o para otros géneros les podía proporcionar una masa de información considerable que podía muy bien aprovecharse para esta finalidad. El caso bien conocido de Agatárquides, autor de una obra histórico-geográfica de cierta envergadura, o el de Nicolao de Damasco, autor de una Historia universal, son ejemplos significativos. Incluso podía darse el caso de que la propia actividad profesional como bibliotecario facilitase la consulta masiva de obras de todo tipo, proporcionando así inmejorables ocasiones de ir completando y ampliando una selección de material considerable. El caso ya mencionado de un Calímaco, al frente de la biblioteca alejandrina y encargado de llevar a cabo la clasificación precisa de todas las obras en ella existentes a través de sus conocidos pínakes, constituye el ejemplo más sobresaliente. Por lo general, se echó mano de toda clase de obras, desde las históricas que facilitaban el hallazgo de esta clase de materiales, como las obras de Teopompo o Timeo, a tratados particulares sobre determinadas regiones o multitud de historias locales, donde siempre resultaba fácil hallar fenómenos sobresalientes por el excesivo celo patriótico con que se presentaban estas obras, deseosas de parangonar su región o su ciudad a las más prestigiosas y venerables del mundo griego.
La utilización de estas fuentes ya ha sido analizada en el apartado anterior y tampoco presenta grandes problemas su identificación precisa si recordamos la forma como son encadenadas unas anécdotas a otras, mencionando de forma explícita el nombre del autor del que proceden. Quedan, ciertamente, algunos casos más conflictivos por no haber procedido a una identificación nominal o por haber recurrido a autores desconocidos que no son apenas más que un nombre para nosotros. Existen también confusiones que han ido surgiendo en el proceso de reelaboración sucesiva al que las diferentes noticias han estado sometidas desde el inicio. No hay que olvidar que en la mayoría de los casos se trata de una utilización de segunda o tercera mano que deja ya irreconocible del todo la fuente originaria o de una recopilación tardía elaborada a base de textos intermedios que se han perdido del todo y cuyo objetivo principal era ya tan sólo la acumulación sin más de las diversas anécdotas por la notoriedad que habían alcanzado anteriormente. No faltan tampoco los casos de pseudos que han ido acumulando una obra heterogénea bajo la paternidad de un autor distinguido como el propio Aristóteles o el filósofo Demócrito, o de un personaje semimítico como el poeta Orfeo, hechos que revelan posiblemente la enorme importancia que todavía se asignaba a los autores de estas colecciones, a pesar del carácter aparentemente amorfo y hasta anónimo que podían presentar en un principio, consideradas como meras acumulaciones de noticias y anécdotas sorprendentes.
Pero, ¿por qué se ponía tanto énfasis en la cita de la fuente original en una literatura de esta clase, hecha para un consumo rápido y por un tipo de lector poco ilustrado, presto a aceptar sin más toda la masa de hechos singulares que se ponían a su alcance? Sin duda alguna, por el argumento de autoridad que otorgaban a las diferentes noticias, legitimando el conjunto de un texto que presentado así sin más tendría todo el aspecto de resultar increíble. El criterio de autoridad y competencia que tales nombres proporcionaban liberaba al autor de la compilación de toda responsabilidad propia o de la apariencia de fraude. Uno de los puntos sobre los que se basaba el efecto sorpresa de dichas noticias era sin duda éste: la serie interminable de anécdotas debía resultar creíble, existente y comprobada, aunque no comprobable, en un determinado lugar del orbe por el testimonio venerable de un autor consagrado que figuraba en la mente de todos pero al que probablemente casi nadie había leído directamente. Ciertamente, no debieron de ser muy numerosos los lectores de Aristóteles, cuyo consumo debió de quedar limitado a los círculos ilustrados de las grandes ciudades helenísticas, y más en concreto, al de los iniciados en estas labores de clasificación y estudio del mundo animal que pululaban por las instituciones estatales fundadas al efecto, como en Alejandría o Pérgamo. La mayor parte del público lector dejaba fuera de sus intereses este tipo de literatura especializada, que entonces como ahora quedaba completamente al margen de sus posibilidades de comprensión o de la preparación y disposición a gozar y sacar provecho de la misma 34 .
La mención de los autores no tenía, en efecto, un objetivo erudito que permitiera a los lectores localizar más tarde la cita precisa y poder consultar o ampliar la información suministrada allí de forma mucho más sumaria. Las condiciones del «libro» en la Antigüedad hacían imposible en la práctica dicha operación y era además de todo punto absurdo que un encendido admirador de Aristóteles o Teofrasto, o un aficionado de verdad a las cuestiones naturales se conformase con la escueta mención de una noticia simple sin más contexto explicativo o argumental cuando podía acudir por su cuenta directamente a estos autores y obras. Quienes leían este tipo de literatura paradoxográfica no estaban seguramente dentro de esas categorías y sus intereses no iban más allá de la mera curiosidad rápidamente satisfecha en una forma cómoda sin que comprometiera gravemente ni el tiempo ni la inteligencia. Su misión, por tanto, no era otra que la de camuflar bajo el ropaje serio y venerable de estos autores nombrados una clase de información distorsionada y confusa, fruto de la lectura apresurada o de la recreación consciente, con el único fin de divertir y asombrar al lector de estas características. Se trataba de hacer pasar por verdadero lo que no lo era; o lo que lo era, pero en otras condiciones y contextos algo diferentes de aquéllos en medio de los que ahora aparecía. Un ropaje formal, una coartada erudita muy al uso y a la moda de los tiempos, para hacer creíble, y por tanto convertir de golpe en eficaz, una noticia sorprendente o un fenómeno singular.
No es, sin embargo, del todo cierto que los autores de tratados paradoxográficos se despreocupasen completamente de dar impresión de veracidad a sus historias. Existe en ellos, al menos en los que podemos calibrarlo con mejores posibilidades, como es el caso de Antígono, Apolonio, Flegón o el Pseudo Aristóteles, una cierta escala de valores en este sentido que les permite graduar, aparentemente al menos, la presentación de sus historias como tales. Se recurre, por tanto, a las conocidas estrategias de veracidad que ya se habían puesto en práctica desde los tiempos más remotos en los relatos de viaje o en la propia narración histórica, desplegando toda una gama de procedimientos que garantizaban la probidad narrativa del autor en cuestión 35 . Nos encontramos así con las consabidas muestras de talante crítico que incitan a desdeñar la credibilidad de un Ctesias y a apreciar en la forma debida el testimonio procedente de todo un Aristóteles o la aparente moderación a la hora de acoger en su obra toda clase de noticias dando la impresión de que se había ejercido un cierto criterio de selección a la hora de agrupar los testimonios. Incluso a veces se recurre a la propia autopsía del autor de la colección, que se lanza decidido a demostrar de esta forma la sinceridad y validez de sus noticias implicando en ello su propia responsabilidad 36 . No faltan tampoco procedimientos más sutiles, como la atribución de la noticia a un pretendido informe oficial; así sucede con la primera anécdota que recoge Flegón, o la presentación de una literatura esotérica, oracular en este caso, a la que se ha tenido un privilegiado acceso, como sucede con otra de las anécdotas del mismo autor. Hay que resaltar dentro de toda esta estrategia de validación el papel que se concede a las citas poéticas, especialmente a las de Homero, como una manera más de anclar dentro de una tradición fuera de toda sospecha la observación puntual referida o justificar su existencia en una interpretación, a veces un tanto arriesgada, de unos versos determinados. En suma, un complejo de actitudes y recursos que ponen de manifiesto el status literario de estas obras, que las sitúa muy por encima de una simple acumulación de noticias sin mayores pretensiones, a pesar de las apariencias, ciertamente pobres, que presentan ante nuestros ojos los restos del género que han llegado hasta nosotros.
5. La trasmisión de los textos
Ya hemos hecho repetidas alusiones al carácter fragmentario de la gran mayoría de las obras paradoxográficas que han llegado hasta nosotros. Sólo algunas de las obras se han conservado por medio de la tradición directa, a través de los manuscritos medievales. Éste es el caso de Antígono, Apolonio y Flegón, que han llegado en un único códice del siglo x que se encuentra mutilado al comienzo y al final (de las 331 hojas originales sólo se han conservado 321), por lo que falta el inicio de la obra de Flegón, el primero de los autores mencionados que figura en el códice, y el final de la de Antígono, que ocupa de los tres el último lugar. Por lo que respecta al texto de Apolonio, que figura en medio, da la impresión que aunque el comienzo aparece íntegro en el códice, pudo haber estado ya mutilado en el arquetipo. La lectura de Westermann fue considerablemente mejorada gracias a la nueva colación del texto que llevaron a cabo Holder y Lang, y, por tanto, estableciendo un más cuidadoso texto en la obra de Keller.
Ha llegado también por vía manuscrita el texto del tratado pseudoaristotélico thaumásia akoúsmata , conservado en una serie notable de códices de entre los que destaca el Laurenciano LX 19, que contiene los 178 capítulos completos —tal y como fueron numerados a partir de Bekker—; ha sido la guía de las principales ediciones de la obra, entre ellas la primera a cargo de H. Stephanus en 1557, con algunas pequeñas divergencias. Los restantes códices se clasifican, según vio ya Westermann, en tres clases: una primera que contiene los 151 primeros capítulos sin el 70/71 y pequeñas oscilaciones en la secuencia de los diversos episodios; una segunda que contiene desde el 152 hasta el 178 pero con la clara intromisión de algunos capítulos anteriores; finalmente, una tercera que contiene en primer lugar desde el 152 al 178 y añadidos a continuación desde el 32 hasta el 151. De esta situación, Westermann concluye la existencia de tres grupos diferentes de colecciones que han acabado por confluir en la secuencia que hoy tenemos en el manuscrito principal antes mencionado.
A través de la vía manuscrita directa han llegado también aquellos autores que son conocidos precisamente por el nombre de los mismos códices en que se han conservado, como el Vaticano, que se conserva en un manuscrito de papel del siglo xv que fue editado por primera vez por Rohde, aunque de forma poco ciudadosa, y apenas ha mejorado su edición por obra de Keller; el Palatino, denominado así por Ohler, sin demasiada razón, por haber llegado a nosotros a través de códices Vaticanos de entre los siglos XIII al XVI ; o el Florentino, también conservado en varios códices que remontan al Laurenciano Griego LVI de los siglos XIII y XIV37 .
Los restantes autores han llegado sólo a través de la trasmisión indirecta, por medio de citas de otros autores generalmente tardíos que han utilizado estas obras como vivero de ejemplos para la ilustración de determinados temas o motivos. Requieren una mención especial la Antología de Estobeo, que nos ha conservado la mayor parte de los fragmentos existentes de Nicolao de Damasco, o los textos de los escolios a diferentes autores, especialmente a los trágicos, Píndaro y poetas helenísticos como Apolonio de Rodas o Licofrón, sin olvidarnos del inevitable Ateneo, sin duda el más importante vivero de citas y fragmentos de toda la Antigüedad, o al enciclopédico Plinio el Viejo, siempre dispuesto a dar cabida en su inmensa y variopinta obra a todo tipo de informaciones.
La primera edición de los tres autores mencionados más arriba la llevó a cabo G. XYLANDER en Basilea en 1568. A lo largo del siglo XVII se hicieron ediciones por separado de los tres principales autores por parte de J. MEURSIUS y se continuaron a lo largo del XVIII por diferentes autores, hasta la edición conjunta de WESTERMANN en 1839, que constituye el punto de partida de las modernas ediciones, escasas bien es cierto, de esta clase de literatura. Destacan la edición llevada a cabo por O. KELLER en Leipzig en 1877, la más concreta dedicada sólo al Paradoxógrafo Florentino por parte de H. OEHLER en Tübingen en 1913, y la hasta hoy definitiva de Alessandro GIANNINI, realizada en 1965.
6. Bibliografía general
Los estudios dedicados al género de la paradoxografía no son ciertamente numerosos. Aparte de las dos ediciones de textos principales, la de A. WESTERMANN,Paradoxographi Graeci, Brunschwigae, 1839 y la de A. GIANNINI,Paradoxographorum Graecorum Reliquiae , Milán, 1965, que contienen la correspondiente información respecto a los códices y a las condiciones de trasmisión, sólo existen fuera de las páginas dedicadas dentro del manual de F. SUSEMIHL , Geschichte der griechischen Literatur in der Alexandrinerzeit, vol. I, Leipzig, 1891, págs. 463-486, los trabajos generales de K. ZlEGLER , s.v. «Paradoxographoi», RE XVIII 2 (1949), col. 1137-1166, los de A. GIANNINI, « Studi sulla paradossografia greca I. Da Omero a Callimaco: Motivi e forme del meraviglioso», I Rend. Ist.Lomb. Cl. Lett. 97 (1963), 247-266 y «Studi sulla paradossografia greca II. Da Callimaco all’età imperiale: la letteratura paradossografica», Acme 17 (1964), 99-140, y el reciente estudio de MARIA MICHELLA SASSI , «Mirabilia», dentro del volumen colectivo dirigido por G. CAMBIANO, L. CANFORA, D. LANZA,Lo spazio letterario della Grecia antica. Vol I, tomo II, Ellenismo, Roma, 1993, págs. 449-468.
Fuera de estos trabajos de índole general, contamos tan sólo con el artículo de CH. JACOB , «De l’art de compiler à la fabrication du merveilleux. Sur la paradoxographie grecque», Lalies 2 (1981), 121-140, dedicado particularmente a Antígono de Caristo; o las referencias exhaustivas de P. M. FRASER,Ptolemaic Alexandria, 3 vols., Oxford, 1972, págs. 452 y ss., y 762 y ss. dedicadas en especial a Calímaco aunque alude a las características del género en general. Para el caso del tratado pseudoaristotélico, contamos con la edición de H. FLASHAR,Aristoteles Werke, tomo 18, partes II-III, Akademie Verlag, Berlín, 1972, y la correspondiente introducción a dicha obra.
Sobre el concepto de lo maravilloso y su desarrollo en la historia del mundo antiguo puede verse el interesante libro de M. MESLIN,Le merveilleux , París, 1984. Sobre las diversas particularidades de tipo zoológico que aparecen a lo largo de los fragmentos remitimos a la obra de ARISTÓTELES,Investigación sobre los animales, traducida en esta misma colección por J. PALLÍ BONET , y a la correspondiente introducción de C. GARCÍA GUAL , así como a obras de carácter general que pueden resultar ilustrativas al respecto, como la de G. PETIT y J. THEODORIDES , Histoire de la Zoologie. Des origines à Linné, París, 1962, especialmente el cap. IV. R. FRENCH,Ancient Natural History, Londres-Nueva York, 1994, 299-303.
7. Nuestra traducción
El texto de la presente traducción está basado en la edición de GIANNINI antes mencionada, salvo en el caso de Antígono de Caristo, para el que hemos utilizado también la edición de OLYMPIO MUSSO , Rerum Mirabilium Collectio, Nápoles, 1985. Dadas las condiciones de trasmisión de estas obras, especificadas más arriba, apenas existen variantes significativas, salvo en el caso de aquellos autores, los menos aunque los más importantes, que nos han llegado por vía manuscrita. Cuando hemos optado por una lectura diferente a la adoptada por el correspondiente editor —Giannini o Musso para el caso de Antígono— lo hemos señalado en nota a pie de página. Hemos reflejado también en el texto todas las citas completas, pues dada la condición fragmentaria de la mayor parte de estos autores, su versión al español apenas tendría sentido, privada de los muchos fragmentos que aparecen en autores como Plinio o Ateneo, por citar un ejemplo. Hemos reflejado igualmente aquellos fragmentos de Diófanes y Africano que se encuentran conservados dentro de las Geopónicas por el mismo tipo de razones. También hemos considerado oportuno hacer preceder a cada uno de los autores de una noticia breve pero significativa, dejando para la Introducción general todas aquellas consideraciones de carácter general que afectan al género en conjunto. Dentro de lo posible, hemos tratado de mantenernos fieles al texto griego original, siempre que ello permitía una completa comprensión, en su versión al castellano, sin olvidar en ningún momento que nos hallamos ante unos textos de difícil comprensión a veces a causa de su misma naturaleza y por la falta de contexto en la que los tenemos conservados. Por último, hemos de reseñar que ésta es la primera versión que se lleva a cabo en cualquier lengua moderna de un conjunto de textos tan curioso y original.
1 Sobre este aspecto, recientemente, A. DIHLE , Die Griechen und die Fremden , Múnich, 1994.
2 Sobre el impacto de las conquistas de Alejandro en los conocimientos geográficos, J. O. THOMSON , History of Ancient Geography , Nueva York, 1965, págs. 123 y ss.
5 Sobre la nueva sensibilidad hacia la naturaleza, B. HUGUES FOWLER , The Hellenistic Aesthetic , Bristol, 1989, págs. 23 y ss.
6 Sobre las condiciones de la lectura en la época helenística, W. V. HARRIS , Ancient Literacy , Cambridge (Mass.), 1989, págs. 116 y ss.
7Ilíada II 751-754.
8Ilíada XXII 147.
9Odisea VI 161-163.
10Odisea IV 85-86. Se trata de las palabras que en referencia a sus viajes pronuncia Menelao ante los jóvenes Telémaco y el hijo de Néstor.
11 En opinión de EDUARD NORDEN , Die germanische Urgeschichte in Tacitus Germania , Leipzig-Berlín, 1920, págs. 13-18, habría que considerar a Homero el padre de la etnografía griega. Sobre la idealización de los pueblos bárbaros, K. TRÜDINGER , Studien zur Geschichte der griechisch-römische Ethnographie , Basilea, 1918, págs. 133 y ss. Sobre este mismo aspecto pueden verse las consideraciones de K. E. MÜLLER , Geschichte der antiken Ethnographie und ethnologischen Theoriebildung , 2 vols., Wiesbaden, 1972, págs. 53-59.
12 Sobre el mundo imaginario de la Odisea , G. GERMAIN , Genèse de l’Odyssée. Le fantastique et le sacré , París, 1954, págs. 511-554.
13 Sobre los orígenes orientales de la fabulación hesiódica, M. L.WEST , Hesiod. Theogony , Oxford, 1966, págs. 18 y ss., y más recientemente, W. BURKERT , Die orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und Literatur , Heidelberg. 1984, págs, 106 y ss.
14 La admiración de Alceo por el río Hebro (fr. 77 D), por los enormes pájaros que llegan desde los confines del Océano (fr. 135 D), o por el enorme guerrero babilonio con el que tuvo que enfrentarse un soldado griego mercenario (fr. 50 D) son algunos ejemplos.
15 Así lo cree TRÜDINGER , op. cit .. págs. 77 y ss. Sobre estos historiadores en general, cf. L. PEARSON , Early lonian Historians , Oxford, 1939.
16 Sobre Escílax y los pueblos y seres fantásticos de la India, K. KARTTUNEN , India in Early Greek Literature , Helsinki, 1989, págs. 65 y ss.
17 Sobre la importancia de este paso, cf. G. E. R. LLOYD , Demystifying Mentalities , Cambridge, 1990.
18 Sobre la visión herodotea de Egipto, Ch. FROIDEFOND , Le mirage égyptien , Aix-en-Provence, 1971, págs. 115-207; sobre los escitas, F. HARTOG , Le miroir d’Hérodote , París, 1980, passim y, en general, más recientemente, G. NENCI , O. REVERDIN , eds., Hérodote et les peuples non grecs , Entretiens sur I’ Antiquité classique. Tome XXXV, Ginebra, 1990.
19 Cf. D. LATEINER , The Historical Method in Herodotus , Toronto, 1989, págs. 189 y ss.
20 Cf. J. ROMM , «Belief and Other Worlds: Ktesias and the Founding of the ‘lndian Wonders’», en G. E. SLUSSER , E. S. RABKIN eds.. Mindscapes. The Geographies of Imagined Worlds , Carbondale and Edwardsville, 1989, págs. 121-135, esp. pág. 126
21 Sobre esta clase de literatura, R. REITZENSTEIN , Hellenistische Wundererzählungen , Leipzig, 1906.
22 Véase al respecto el célebre trabajo de F. W. WALBANK , «History and Tragedy», Historia IX (1960), 216-234, y, más recientemente, del mismo autor, «Profit or Amusement: Some Thought on the Motives of the Hellenistic Historians» en Purposes of History. Studies in Greek Historiography from the 4th to the 2nd Centuries B.C. , Lovaina, 1990, págs. 253-266.
23 Sobre la importancia de las investigaciones aristotélicas en la constitución del género paradoxográfico, cf. M. M. SASSI , «Mirabilia», en G. CAMBIANO , L. CANFORA , D. LANZA , Lo spazio letterario della Grecia antica , vol. I, tomo II, Roma, 1993, págs. 449-468, esp. 454 y ss.
24 Véase al respecto la edición de H. FLASHAR , Aristoteles. Problemata Physica , Berlín, Akademie Verlag, 1962, págs. 295 y ss.
25 J. VALLANCE , «Theophrastus and the Study of the Intractable: Scientific Method in ‘De Lapidibus’ and ‘De Igne’», en W. W. FORTENBAUGH , R. W. SHARPLES eds., Theophrastean Studies on Natural Science, Physics and Metaphysics, Ethics, Religion and Rhetoric , New Brunswick, 1987, págs. 25-40.
26 Sobre la religiosidad helenística, A. J. FESTUGIÈRE , La vie spirituelle en Grèce à l’époque hellénistique , París, 1977.
27