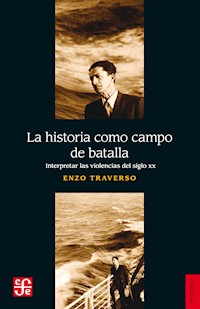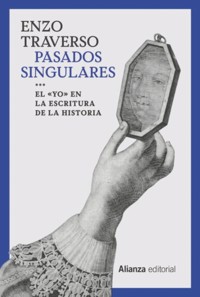
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Alianza Ensayo
- Sprache: Spanisch
La historia se escribe cada vez más en primera persona. Los historiadores no se limitan ya a reconstruir e interpretar el pasado; ahora sienten la necesidad de incluirse a sí mismos en sus historias. Se ha creado un nuevo género híbrido, ejemplificado en particular por las obras de autores como Ivan Jablonka o Philippe Artières, que ofrecen la narración de sus investigaciones y describen sus emociones con un estilo muy literario. A la inversa, siguiendo la estela de Patrick Modiano y W. G. Sebald, algunos autores como Javier Cercas, Éric Vuillard o Laurent Binet hacen que se desplace la frontera entre verdad novelesca y verdad histórica con la creación de «novelas sin ficción». Este auge del yo plantea cuestiones epistemológicas y otras, más profundas, que conciernen al mundo en el que vivimos, su nueva razón neoliberal y el individualismo que la caracteriza. En este ensayo, Enzo Traverso analiza este giro subjetivista destacando sus potencialidades creativas, ambigüedades políticas y límites intrínsecos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enzo Traverso
Pasados singulares
El «yo» en la escriturade la historia
Traducción de Belén Gala Valencia
Índice
INTRODUCCIÓN
1. ESCRIBIR EN TERCERA PERSONA
2. LAS TRAMPAS DE LA OBJETIVIDAD
3. EGO-HISTORIA
4. BREVE INVENTARIO DEL «YO» NARRATIVO
Narrativizar la investigación
Intermezzo sociológico
5. DISCURSO SOBRE EL MÉTODO
6. MODELOS: LA HISTORIA ENTRE EL CINE Y LA LITERATURA
7. HISTORIA Y FICCIÓN
8. PRESENTISMO
AGRADECIMIENTOS
CRÉDITOS
INTRODUCCIÓN
Uno nunca vive solo de sí mismo […], tenemos que saber que nuestro pensamiento más íntimo, más nuestro, se liga con miles de vínculos al del mundo.
Victor Serge,Memorias de un revolucionario
Este ensayo surgió de una pregunta confusa que fue aclarándose en el transcurso de los últimos años, provocada por lecturas que no tenían un carácter sistemático ni estaban motivadas por ningún proyecto u obligación profesional: libros leídos por curiosidad, por mero placer, porque las críticas me hubieran despertado las ganas de leerlos o porque algún amigo me hubiera hablado de ellos; libros que he leído con interés y amado a menudo, que me han aportado conocimiento, me han conmovido y, a veces, me han dado la sensación de estar viendo la esencia del pasado, es decir, de estar viendo seres humanos de carne y hueso, más allá de los conceptos que son mis instrumentos de trabajo. Se trata de libros de historia, pero también de novelas, autobiografías, o bien obras híbridas que mezclan diferentes géneros literarios, muchas de las cuales han suscitado mi admiración aunque siempre hubiera algo que me incomodara. No hay una obra concreta que me haya causado esta perplejidad; surgió de un conjunto de lecturas, por una especie de efecto de acumulación.
Hay un hecho evidente: la historia se escribe cada vez con mayor frecuencia en primera persona, desde el prisma de la subjetividad de un autor. Si bien en literatura este fenómeno es antiguo (basta con pensar en los relatos de Dante en La divina comedia), no lo es en absoluto en historia, donde resulta totalmente inédito. Este auge invasor del yo me deja perplejo. Cuestiona mis prácticas de historiador, pero suscita también otras preguntas más profundas acerca del mundo en el que vivimos. ¿Puede afectar la era del selfie al modo en que se escribe la historia? Al margen de las innovaciones metodológicas que conlleva, el nuevo espacio de la subjetividad se aprecia, de entrada, en detalles anodinos como la creciente tendencia a poner en la cubierta de algunos libros el retrato del autor. Esta decisión no tiene por qué deberse al «egotismo» de los escritores —«mi tema favorito: yo mismo»—, sino más bien al nuevo sitio que ocupa la subjetividad en nuestras culturas y, por extensión, en una esfera pública reificada. Incluso yo, en una escala muy modesta, he vivido la experiencia de esta nueva ostentación —o exhibición— de uno mismo. Hace unos años, al recibir la traducción de uno de mis libros, comprobé con estupor que, en lugar del habitual texto de presentación, mi rostro ocupaba todo un cuarto de la cubierta. Cuando pregunté por las razones de tan rara elección, el editor me explicó que era la maqueta de la colección. Un poco más tarde publiqué una obra sobre la Europa de entreguerras, cuyo prefacio incluía algunas páginas dedicadas a mi «posmemoria». Allí hablaba de mi ciudad natal —una pequeña ciudad italiana de lo más normal— y del microcosmos de recuerdos, leyendas e imágenes que acompañaron mi adolescencia y por el cual la historia «con hache mayúscula», convertida en drama local, fue transmitida a mi generación. Mi intención era sencillamente explicar cómo me enteré, cuando era todavía adolescente, de los acontecimientos descritos y analizados en el libro partiendo del principio de que, para un autor, presentarse (decir desde dónde habla) es una forma de honestidad intelectual. Me sorprendió —y no siempre agradablemente— comprobar que en varios de los países en los que se tradujo el libro, las reseñas se regodeaban en esas notas autobiográficas totalmente marginales. Una revista italiana de reconocido prestigio me pidió permiso para publicar el prefacio y una gran editorial me sugirió incluso que escribiera una historia de los años setenta desde una perspectiva autobiográfica, pasando por alto el hecho de que en 1977 no tenía más que veinte años y no desempeñé ningún papel relevante en los acontecimientos de la época. Todo aquello me pareció anecdótico e insignificante, hasta divertido, pero me permitió comprender más tarde que sencillamente se trataba de señales de una mutación de nuestra relación con el pasado.
En el paso del siglo XX al XXI, las autobiografías de historiadores se han multiplicado. Jeremy D. Popkin y Jaume Aurell, analistas especializados en este nuevo género literario, han contabilizado varios centenares a lo largo de los últimos treinta años1. A pesar de afirmar que un fenómeno de semejante magnitud merece ser estudiado, no dejan de subrayar su carácter en cierto modo paradójico: por lo general, la vida de un investigador consiste en impartir cursos, seminarios, participar en coloquios y encerrarse en archivos y bibliotecas, lo que no resulta tan emocionante como las aventuras de James Bond. No obstante, se ha propagado el gusto de los historiadores por contar su vida. Hasta el momento, este goce autorreflexivo estaba reservado a una pequeña minoría de sabios conscientes de su fama y orgullosos del carácter singular de su carrera. Pertenecían a una elite; se escapaban al destino de los simples historiadores para convertirse en memorialistas2. Edward Gibbon, Henry Adams, más tarde Benedetto Croce y Friedrich Meinecke —el último ha sido, sin duda, Eric J. Hobsbawm—, todos han publicado sus recuerdos con el objetivo más o menos explícito de inscribir su vida en la historia3. Esto es aplicable también a autobiografías atípicas, escritas no con la intención de erigir a sus autores en modelos, sino porque estos eran conscientes de haberse convertido, por su obra, en la encarnación de una conciencia colectiva. Es el caso de los fragmentos autobiográficos de Eduardo Galeano4, escritor y ensayista, que se hizo historiador a la fuerza y a quien debemos una de las mayores obras sobre la conquista del Nuevo Mundo, Las venas abiertas de América Latina (1971). O también de la autobiografía de Howard Zinn, escrita quince años después del enorme éxito de su La otra historia de los Estados Unidos (1980). En aquella obra cuenta su participación en la Segunda Guerra Mundial, su primer puesto de profesor en la universidad de Atlanta en la época de la lucha contra la segregación racial, así como su compromiso contra la guerra de Vietnam, si bien más que los recuerdos de un historiador, nos proporciona los de un militante5.
Las memorias, como indica Jean-Louis Jeanelle, nacen de la «dialéctica entre un destino individual y el destino de una colectividad»6. Las memorias de los estadistas denotan casi siempre un deseo de monumentalización de su vida; por su parte, las de los historiadores manifiestan, al menos, la conciencia de ocupar un sitio en la cultura de un país o de una época. En nuestros días, sin embargo, esta práctica se ha extendido a investigadores totalmente desconocidos fuera de su disciplina, que escriben autobiografías más que memorias. En la mayoría de estos casos, su objetivo no es erigirse un monumento, sino bucear en sí mismos para comprender mejor su propia trayectoria intelectual o, sencillamente, contar su vida.
Sin duda, la multiplicación en el número de autobiografías de historiadores es, en parte, el reflejo de una tendencia más amplia: la democratización del ejercicio de la escritura y, en particular, de la escritura de uno mismo. El fin del monopolio de la literatura por una elite intelectual —el siglo XIX fue la época de la lucha contra el analfabetismo, el siglo XX, la de la difusión de la lectura; ahora hemos entrado en la de la apropiación de la escritura por parte de aquellos que hasta el momento habían estado excluidos de ella— ha propiciado que mujeres y hombres corrientes cuenten su vida. El nacimiento de la «historia desde abajo» es indisociable de la «autobiografía desde abajo», un género amplio, aunque marginal, que se ha establecido y difundido en la sombra, fuera de los circuitos consagrados de la prensa y la edición. Y los primeros en comprender la extraordinaria riqueza de este vasto paisaje textual han sido, sin duda alguna, los historiadores. En Italia, muchos de ellos se han dedicado a transcribir los testimonios de personas que no tenían acceso a la escritura.
Danilo Montaldi fue uno de los primeros investigadores que estudió la cultura de las clases subalternas intentando reproducir su voz, con una forma literaria respetuosa con su lengua, híbrida y trufada de dialectos. En sus Autobiografie della leggera (1961) hizo posible la lectura del testimonio de los vagabundos, los pequeños rateros, las prostitutas de las ciudades de la llanura del Po, esbozando así un retrato sorprendente de un mundo soterrado7. Siguiendo los pasos de Jean Norton Cru, Antonio Gibelli ha reconstruido la historia de la Gran Guerra a través de la voz de quienes la vivieron a ras de suelo, en las trincheras8. Más recientemente, ha habido historiadores que han estudiado la enorme producción autobiográfica en el seno del mundo de los militantes comunistas, donde esta práctica servía originalmente para elegir a los cuadros del partido, pero, en retrospectiva, nos desvela la trayectoria vital de los militantes de base9. Mauro Boarelli ha examinado las autobiografías de mil doscientos activistas comunistas de Bolonia, escritas entre 1945 y 195610. En ellas se describe un panorama bastante diferente del que dejan ver las historias tradicionales del comunismo, centradas en los grupos dirigentes, las estrategias y las acciones de masas. En cambio, las memorias de los militantes presentan sus vidas y describen la compleja relación que mantenían las clases populares con la «alta» cultura, así como la importancia de la escritura y de la palabra en la definición de las jerarquías internas del partido. Para estudiar la democratización de la escritura, los historiadores han tenido que tratarlas como un campo de investigación. Así pues, a pesar de derivar de un mismo proceso de democratización de la escritura sobre uno mismo, las autobiografías de historiadores y las de la gente que hasta entonces no había tenido acceso a la escritura no pueden superponerse. Con todo, es indudable que existe cierta relación entre unas y otras, ya que, solo después de haber estudiado las autobiografías de la gente común, los historiadores «corrientes» han empezado a contar su propia vida.
En el transcurso de los últimos años se ha traspasado otro umbral: hemos pasado de las autobiografías de historiadores a una nueva forma subjetiva de escritura de la historia. En la actualidad, un número creciente de obras que no son autobiográficas tienen una importante dimensión homodiegética, como si la historia no pudiera ser escrita sin exponer el interior no solo de quienes la hacen, sino también y, sobre todo, de quienes la escriben. Sin ser historia en el sentido convencional del término ni autobiografía, este nuevo género híbrido ha alcanzado un éxito considerable. Transgrede las tradiciones y supera los cánones literarios cuestionando algunas premisas fundamentales y, por lo general, aceptadas de la disciplina histórica. En las siguientes páginas me dedicaré a estudiar esta nueva posición atribuida a la subjetividad tanto en la escritura de la historia como en la autoconciencia de los historiadores. Conviene precisar que mi intención no es contribuir a apuntalar el edificio, ya antiguo, de la literatura anti-autobiográfica, cuyos orígenes se remontan por lo menos a Pascal y su famosa frase «El yo es odioso» (Pensamientos, 455), que más que una mera ocurrencia, manifestaba una auténtica incomodidad. En los fragmentos autobiográficos que conforman Infancia en Berlín hacia el mil novecientos (1932), Walter Benjamin reconocía que, en calidad de crítico, había observado siempre «una única y pequeña regla», simple, pero de obligado cumplimiento: «No emplear la palabra “yo” salvo en las cartas». Cuando le propusieron que escribiera unas crónicas sobre Berlín en primera persona, tuvo que superar una reticencia espontánea: «De repente quedó claro que este sujeto, que durante años se había acostumbrado a quedarse en un segundo plano, no iba a dejarse sacar tan fácilmente al escenario11».
La autobiografía no es un género menor, mal que le pese a Albert Thibaudet, quien, en su ensayo sobre Flaubert, la describía como «la más falsa» de las autorrevelaciones, pues, a primera vista, se presenta como «la más sincera» de ellas12. Tampoco, como sugería Paul Valéry, es una artimaña de escritor destinada a alimentar la curiosidad «desabotonándose» para dar la impresión de mostrar su intimidad13. Un poco antes, en la Francia de finales del XIX, la carga antiautobiográfica de Ferdinand Brunetière era mucho más violenta. A pesar de ser obstinadamente conservador, su ataque podría haberse escrito hoy en día: «¿Cuáles son las causas de este desarrollo enfermizo y monstruoso del Yo?», se preguntaba lamentando que ese odioso yo hubiese conquistado ya «el derecho de acomodarse en su gloria y de arrellanarse en su insolencia». Y continuaba, sin piedad:
Cuando abramos un libro, ¿será para enterarnos, como si nosotros fuéramos niños de la inclusa, de que el autor tuvo un padre, hermanos, una familia; o de la edad a la que le salieron los dientes, cuánto le duró la tosferina, los maestros que tuvo en el colegio y cómo le fue en el bachillerato? ¿Animaremos a nuestros novelistas, como hacíamos hace poco con los pintores, a reflejarse a sí mismos en sus obras o a describirse en ellas con exactitud para el conocimiento de la posteridad? En definitiva, ¿se trata de una tendencia que debamos alentar en su obra, una complacencia infinita con su notable persona, sin advertir que no es más que una forma también del desprecio más impertinente por todo lo que no sea ellos?14.
Si bien esta severa recriminación podría dirigirse a numerosos autores contemporáneos, llega a conclusiones bastante pobres. Según Brunetière, la «tendencia de nuestros autores a subirse al escenario» no sería más que la expresión de su «fatuidad» y de su «insignificancia», de su empeño por escribir «encerrados y como aprisionados en el estrecho círculo de su egotismo»15. Se trata de una mirada miope. Los resultados tanto literarios como historiográficos de esta escritura, sin duda centrada —pero no forzosamente encerrada— en el yo del autor, son a veces excelentes. Ya sea deplorable o admirable, la emergencia del yo requiere, sobre todo, una explicación mediante un trabajo de análisis e interpretación crítica.
«Narciso novelista» ya no está solo16. Esta figura literaria cuya existencia está atestiguada y ha sido estudiada ya hace tiempo tiene ahora a su lado un «Narciso historiador», mucho más joven, pero no menos ambicioso y creativo17. Su antepasado aparecía en el tercer libro de las Metamorfosis de Ovidio, fascinado por su propia imagen reflejada en el agua cristalina de una fuente. «Cautivado por sí mismo», escribe Ovidio, hasta el punto de convertirse «a la vez en el amante y en el objeto amado», el ser que desea y el objeto de deseo, intenta apropiarse de su imagen, pero ese esfuerzo ilusorio lo conduce a la ruina, ya que finalmente es engullido por las aguas (III, 407). Freud y otros muchos psicoanalistas que han seguido sus pasos han visto en Narciso una figura neurótica, la del sujeto que, incapaz de orientar hacia el exterior sus energías libidinosas, las interioriza en una especie de huida fuera de la realidad aislándose y encerrándose en sí mismo18. Si bien Freud describió una neurosis que afecta, sin duda, a gran número de escritores y de historiadores, simplificó también la complejidad del personaje mítico. Mucho antes que el padre del psicoanálisis, Herman Melville había dado ya a Narciso los rasgos de lo universal. En ese desdichado héroe que, «al no poder hacer suya la imagen atormentadora y dulce que le devolvía la fuente, se precipitó en la muerte», el autor de Moby Dick (1851) creyó haber encontrado la fuente misma de la historia: «Esa misma imagen la percibimos nosotros mismos en todos los ríos y todos los océanos. Es el espectro inaprensible de la vida, la llave de todo»19.
El historiador subjetivista, Narciso historiador, se parece más al Narciso de Melville que al de Freud. En lugar de huir del mundo, quiere explorarlo sin perder de vista su propio reflejo, que continuamente le devuelven la vida y la historia. Lo que nos lleva, por analogía con Max Weber, a la noción de «narcisismo en el mundo». En su obra más famosa, el sociólogo alemán percibe uno de los rasgos del espíritu del capitalismo en la «ascesis intramundana» (innerweltlichen Askese) que el protestantismo —Calvino en particular— opuso al ascetismo místico, y que consiste en buscar la salvación mediante una acción virtuosa y racional en la sociedad antes que a través de una huida fuera del mundo20. El narcisismo historiográfico surge del deseo de comprender el pasado. No se reduce, pues, a una postura puramente reflexiva de autocontemplación y de autoadmiración cuyo resorte último residiría, según la definición freudiana, en «la libido hurtada al mundo exterior y dirigida al yo». Narciso historiador proyecta sus energías hacia el exterior, pues su búsqueda identitaria no puede concluir sino tras un largo trabajo de investigación del pasado, un trabajo expuesto en primera persona que le permite, después de haber analizado la vida de los otros, comprender finalmente quién es y de dónde viene.
En realidad, Narciso novelista y Narciso historiador no se yuxtaponen, tienden a unirse, incluso a fusionarse en una figura híbrida, pues, como veremos en la conclusión de este ensayo, los historiadores subjetivistas no ocultan sus aspiraciones literarias, mientras que muchos novelistas han empezado a escribir como historiadores, explorando el mundo y produciendo obras de «no ficción literaria». A semejanza del narcisismo literario, el narcisismo historiográfico incita a la crítica, por más que reconozca que sus resultados no son despreciables, e incluso a veces más notables que los de la historia impersonal.
1 Jeremy D. Popkin, History, Historians, and Autobiography, Chicago, University of Chicago Press, 2005; Jaume Aurell, Theoretical Perspectives on Historians’ Autobiographies: From Documentation to Intervention, Londres, Routledge, 2016.
2 Pierre Nora, «Histoire et roman: où passent les frontières?», Le Débat, n.o 165, 2011, p. 9.
3 Edward Gibbon, Memoirs of My Life, Nueva York, Funk & Wagnalis, 1966 [1796] [Memorias de mi vida, Barcelona, Alba Editorial, 2003, trad. de Néstor Fraile, Rafael Gómez-Cabrero y Andrea Montero Cusset]; Henry Adams, The Education of Henry Adams: An Autobiography, Boston, Houghton Mifflin, 1971 [1918] [La educación de Henry Adams, Barcelona, Alba Editorial, 2001, trad. de Javier Alcoriza Vento y Antonio Lastra Meliá]; Benedetto Croce, Contributo alla critica di me stesso, Milán, Adelphi, col. «Piccola Biblioteca», 1989 [1918] [Aportaciones a la crítica de mí mismo, Valencia, Pre-textos, 2000, trad. de Isabel Verdejo Muñoz]; Friedrich Meinecke, Erlebtes 1862-1901, Stuttgart, K.F. Koehler, 1964 [1941] y Strassburg, Freiburg, Berlin, 1901-1919: Erinnerungen, Stuttgart, K. F. Koehler, 1949, incluido luego en Eberhard Kessel (dir.), Werke, Bd. 8: Aubiographische Schriften, Stuttgart, Koehler, 1969; Eric Hobsbawn, Franc-tireur. Autobiographie, París, Ramsay, 2005 [título original: Interesting Times. A Twentieth Century Life, Londres, Penguin Books, 2002; Años interesantes: una vida en el siglo xx, Barcelona, Crítica, 2003, trad. de Juan Rabasseda].
4 Eduardo Galeano, Le chasseur d’histoires, Montreal, Lux, col. «Orfeo», 2017 [El cazador de historias, Tres Cantos, Siglo XXI, 2016].
5 Howard Zinn, L’impossible neutralité. Autobiographie d’un historien et militant, Marsella, Agone, col. «Memoires sociales», 2013 [You Can’t Be Neutral on a Moving Train: A Personal History of Our Times, Boston, Beacon Press, 1994].
6 Jean-Louis Jeanelle, Écrire ses memoires au xxe siècle. Déclin et renouveau, París, Gallimard, col. «Bibliotèque des idées», 2008, p. 375.
7 Danilo Montaldi, Autobiografie della leggera. Vagabondi, ex carcerati, ladri, prostitute raccontano la loro vita, Milán, Bompiani, col. «Tascabili Varia», 2018 [1961].
8 Jean Norton Cru, Du témoignane, París, Allia, 1989 [1930]; Antonio Gibelli, L’officina della guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del mondo mentale, Turín, Bollati-Boringhieri, 2007; y también, del mismo autor, La Grande Guerra degli Italiani. 1915-1918, Milán, Rizzoli, 2014.
9 Véase Claude Pennetier y Bernard Pudal, «Écrire son autobiographie (Les autobiographies communistes d’institution, 1931-1939)», Genèses, n.o 23, 1996, pp. 57-75, así como los ensayos reunidos por los mismos autores en Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde communiste, París, Belin, col. «Socio-histoires», 2002.
10 Mauro Boarelli, La fabricata del passato. Autobiografie di militanti comunisti (1945-1956), Milán, Feltrinelli, col. «Campi del sapere», 2007.
11 «Chronique berlinoise» [1932], en Walter Benjamin, Écrits autobiographiques, París, Christian Bourgois, col. «Titres», 1990, p. 261 [«Crónica de Berlín», en Obras, libro VI, Madrid, Abada editores, 2017, trad. de Alfredo Brotons Muñoz].
12 Albert Thibaudet, Gustave Flaubert, París, Gallimard, col. «Tel», 1982 [1922], p. 87.
13 Paul Valéry, «Stendhal» [1927], citado por Jacques Lecarme y Éliae Lecarme-Tabone, L’autobiographie, París, Armand Colin, 2004, p. 12.
14 Ferdinand Brunetière, «La littérature personnelle» [1889], en Charles-Olivier Stiker-Métral (dir.), L’autobiographie, París, Flammarion, col. «GF Corpus», 2014, p. 223.
15Ibid., p. 226.
16 Véase Jean Rousset, Narcisse Romancier. Essai sur la première personne dans le roman, París, José Corti, 1986 [1973]; y Linda Hutcheon, Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox, Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 2013 [1980]. Mientras que Rousset se centra esencialemente en la literatura barroca, Hutcheon se dedica a elaborar una tipología de la literatura francesa e italiana contemporánea a la luz del concepto de narcisismo.
17 Por el momento, según mis informaciones, solo hay un estudio dedicado al narcisismo entre los historiadores, considerado, sin embargo, como expresión historiográfica de una identidad colectiva, que se centra en el caso de los historiadores neoconservadores alemanes de la época de la «disputa de los historiadores» (Historikerstreit) y en el de los historiadores «revisionistas» israelíes que han vuelto a cuestionar el relato oficial de la guerra árabe-israelí de 1948. Véase José Brunner, «Pride and Memory: Nationalism, Narcissism, and the Historians», History & Memory, vol. 9, n.os 1-2, otoño 1997, pp. 256-300.
18 Sigmund Freud, Pour introduire le narcissisme, París, Payot, col. «Petite bibliothèque Payot», 2012 [1914] [Introducción al narcisismo y otros ensayos, Madrid, Alianza Editorial, 2012, trad. de Luis López-Ballesteros y de Torres y Ramón Rey Ardid].
19 Herman Melville, Moby Dick, París, Gallimard, col. «Folio», 1996 [1941], p. 34 [Moby Dick, Madrid, Alianza Editorial, 2018, trad. de Maylee Yábar-Dávila].
20 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, París, Plon, col. «Recherches en Sciences humaines», 1964 [1905], p. 21 [La ética protestante y el «espíritu» del capitalismo, Madrid, Alianza Editorial, 2011, trad. de Joaquín Abellán]. Véase al respecto Christopher Adair-Toteff, «Max Weber’s Notion of Asceticism», Journal of Classical Sociology, vol. 10, n.o 2, mayo 2010, pp. 109-122.
CAPÍTULO 1
ESCRIBIR EN TERCERA PERSONA
Los historiadores empezaron a escribir en tercera persona desde la Antigüedad, en una época en la que no había fronteras nítidas entre la historia, la poesía, la tragedia y la elocuencia, pues todas eran «instituciones de palabras ancladas en la ciudad1», por recuperar las palabras de Nicole Loraux.
A pesar de haber participado en las guerras del Peloponeso, primero como general ateniense y luego como exiliado, Tucídides no quería dar un testimonio de este acontecimiento. Quería hacer un trabajo de historiador y reconstituir el conflicto describiendo los hechos de manera objetiva, lo que exigía una narración en tercera persona. Así pues, no escribió La guerra del Peloponeso como poeta, ya que no quería «por necesidades artísticas [magnificar] los acontecimientos de esta época». También se distanció de los «logógrafos» —era así como designaba a los cronistas de los siglos VI y v a. C.— que, en sus relatos históricos, «estaban más preocupados por agradar a su público que por establecer la verdad» y hablaban de hechos que no podían verificarse, por lo que no podían pretender ningún tipo de autenticidad. Su método personal era diferente, pues se proponía producir «un saber fundado sobre datos absolutamente indiscutibles». Tanto respecto a los acontecimientos de los que había sido testigo como para aquellos sobre los que tenía un conocimiento indirecto, procedía «siempre a verificaciones tan escrupulosas como era posible». Por eso, pidió la benevolencia del lector, que se arriesgaba a «encontrar poco encanto en [su] relato desprovisto de novelería»2, ya que ese trabajo de reconstitución rigurosa y factual exigía una narración impersonal. De acuerdo con el investigador del mundo clásico Luciano Canfora, Jenofonte, quien completó la obra de Tucídides, hizo reconocible su escritura introduciendo un «yo» narrador en los capítulos 25 y 26 del libro VI. Este paso de la tercera a la primera persona también tenía como objetivo reforzar la veracidad del relato por el aval del testigo ocular: «Mi edad me ha permitido asistir al conflicto desde el principio hasta el final con la madurez necesaria para comprender lo que sucedía, y he podido seguir con atención el transcurso de los acontecimientos con el fin de hacerme una idea exacta»3. Así pues, el sucesor de Tucídides eligió un doble registro narrativo que articulase el relato impersonal del historiador (Tucídides) con el del testigo ocular (el propio Jenofonte), escrito en primera persona.
Desde el nacimiento de la historiografía moderna como disciplina con pretensiones científicas a finales del siglo XVIII, la escritura en tercera persona es una de sus reglas fundamentales y supuestamente, al menos hasta una fecha reciente, indiscutibles. Su premisa es bastante simple: concebida como una operación racional de reconstrucción factual y de descripción cronológica y contextualizada de los acontecimientos del pasado, la historia implica una distancia, una mirada externa que solo una narración impersonal puede asegurar. Para recomponer rigurosamente y comprender el pasado en toda su profundidad, hay que aligerarlo de las capas de sentimientos y emociones que lo envuelven, una tarea esencial que solo puede realizar un observador externo, cronológicamente e incluso psicológicamente ajeno a los sucesos que describe. Leopold von Ranke, el fundador de la escuela histórica alemana, concebía la historia como un punto de encuentro entre ciencia (Wissenschaft) y formación (Bildung), entre los procedimientos rigurosos de la investigación y la misión educativa implícita en cualquier esfuerzo de producción del saber. Oficio y vocación a la vez —dos nociones reunidas en el concepto alemán de profesión (Beruf), según la definición weberiana del trabajo científico—, a su parecer, la historia no podía adoptar la forma de un relato subjetivo, y menos aún íntimo4. Cuando, en términos hegelianos, los Estados-nación parecían encarnar su culminación, la historia se convirtió en un relato colectivo y público, a la fuerza impersonal y objetivo, que a veces corría el riesgo de confundirse con un acto notarial, un acta lista para ser archivada. La historia concebida como discurso científico ha codificado sus reglas asimilando y fusionando procedimientos bien establecidos por otras disciplinas, en particular la retórica del derecho (el arte de la persuasión fundado en la exhibición de pruebas) y las prácticas experimentales de la medicina (un diagnóstico basado en observaciones empíricas). El conocimiento del pasado implicaba, en primer lugar, su objetivación y su descripción racional según una visión que ha empezado a cuestionarse recientemente con la emergencia del giro lingüístico en las ciencias humanas y sociales.
Ni siquiera la irrupción de la memoria en el dominio historiográfico ha modificado estos axiomas. Poniendo el acento en su carácter eminentemente subjetivo, los historiadores la han abordado siempre como una fuente más entre otras, que requieren, todas ellas, ser validadas, verificadas y comparadas. En definitiva, la memoria se ha presentado ante la historia como un nuevo objeto de investigación. En su introducción a Les lieux de mémoire (1984), Pierre Nora reafirma la distinción cuasi ontológica —ya establecida desde los años veinte por Maurice Halbwachs— entre la memoria y la historia subrayando su dicotomía constitutiva: la memoria está hecha de recuerdos, mientras que la historia se basa en fuentes; la memoria es la presencia de un pasado todavía vivo, mientras que la historia implica la ausencia y el frío de lo que ha ocurrido y ha muerto; la memoria es la percepción subjetiva de un pasado que la historia describe como una experiencia reificada y sellada5. Los investigadores pueden escribir una historia de la memoria colectiva, pero su posición se sitúa del lado de la primera, no de la segunda. Para ellos nunca se insistirá lo suficiente en este punto: la memoria no es más que una de las fuentes que atestan sus despachos, junto con documentos de archivos, textos, cartas, imágenes, películas y todo tipo de objetos materiales. No es necesario precisar que, si encuentran o recopilan recuerdos, tienen que verificarlos, descifrarlos, contextualizarlos e interpretarlos, lo que quiere decir que tienen que «reificarlos»: no tienen el derecho de sustituirlos o mezclarlos con sus propios recuerdos, aunque sientan la tentación de hacerlo. El experto en historia oral reúne las voces de los actores del pasado con el respeto, la humildad y el pudor que exigen sus testimonios, pero también con la distancia crítica necesaria, ya que debe verificar escrupulosamente la correspondencia entre los relatos y los hechos. En algunos casos en que la mentira está totalmente descartada, es precisamente la brecha entre la palabra de los testigos y los hechos atestiguados lo que, una vez analizado y explicado, permite el avance en el conocimiento del pasado6. El objetivo del historiador es comprender lo que ha sucedido, no mostrar hasta qué punto el descubrimiento del pasado le afecta o le ayuda a escrutar las profundidades de su alma. Interrogar al pasado bajo el prisma de sus propios recuerdos no es el trabajo del historiador, sino más bien el del memorialista. Quien sienta esa necesidad será mejor que la satisfaga en un lugar tan discreto como las páginas de un diario íntimo. Por este motivo, Tocqueville, el autor de El Antiguo Régimen y la Revolución (1856), concibió sus recuerdos de 1848 como una especie de «espejo» en el que podía contemplar a sus contemporáneos y a sí mismo, y no como un cuadro destinado a ser mostrado al público. Tal colección de observaciones tenía un carácter estrictamente privado y solo podía convertirse en un testimonio de manera póstuma. Sus amigos no pudieron leerlo y no fue publicado hasta 1893: «El único objetivo que me he propuesto al redactarlo —escribió— es procurarme un placer solitario, el placer de contemplar a solas un cuadro verdadero de la sociedad humana». Quería que la expresión de sus recuerdos «fuera sincera» y, por ese motivo, debía permanecer «totalmente secreta»7.
Puesto que la escritura en tercera persona constituía una regla compartida e indiscutible de la disciplina histórica, para un historiador, redactar sus propias memorias se convertía en una especie de transgresión. La historia, subraya Jeremy D. Popkin, «requiere una notable sublimación del yo», lo que supone definir la autobiografía como la expresión de un deseo más o menos consciente de violar esa norma consolidada8. En la época del triunfo del positivismo, los historiadores franceses exhibían de manera ostentosa su repugnancia por la individualidad. Gabriel Monod, el fundador de la Revue historique, y sus herederos, en particular Numa Denis Fustel de Coulanges y Charles Seignobos, concebían su disciplina como una especie de ascetismo radical que borraba completamente la subjetividad. Semejante postura, lamentaba Charles Péguy, uno de los primeros escritores en rechazar la separación entre historia y literatura, implicaba ignorar el presente, el entorno del historiador, y considerar esa ignorancia como una virtud e incluso como «la condición misma para acceder al conocimiento del pasado»9. En cuanto tarea de objetivación y distanciamiento de los acontecimientos, la narración histórica debía ser anónima y el historiador debía borrarse en lugar de exhibirse.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, la institucionalización de la historia como disciplina científica, emancipada por fin de la literatura, implicaba, según manifiesta Ivan Jablonka, la expulsión del «yo», es decir, su progresiva sumisión a un paradigma de objetividad adoptado de las ciencias naturales —cuyos fundamentos habían sido fijados por Claude Bernard en su Introducción al estudio de la medicina experimental (1865)—, que exigía la más rigurosa separación entre la observación y el análisis de los acontecimientos, por una parte, y el sujeto que los lleva a cabo, por otra. Al borrar su subjetividad, el historiador se disimulaba detrás de una «ausencia-omnipresencia» que le proporcionaba la ilusión de establecer una narración objetiva, neutra; de expresarse, concluye Jablonka, como una especie de «narrador-Dios»10. La única subjetividad que podía admitir era la de los actores del pasado. La ambición de Jules Michelet, según explicaba en sus principales obras, de El pueblo (1846) a Historia de la Revolución francesa (1850-1853), era reconstruir y revivir el pasado con sus emociones, sus pasiones, sus esperanzas, sus tragedias y sus anhelos, lo que exigía a la vez un trabajo meticuloso de restitución, basado en la exploración de las fuentes y la identificación empática con los actores de una determinada época. A su entender, el objetivo del historiador era la «resurrección» del pasado; quería hacer que resucitara lo que había acontecido penetrando en el espíritu de quienes habían participado en hacer que aconteciera11. Tras su aparente frialdad, los registros documentales ocultaban el secreto de la vida:
Estos papeles no son papeles, sino vidas de hombres […]. Sin prisas, mis queridos muertos, vayamos por orden, por favor. Todos ustedes tienen derecho a la historia […]. Y a medida que iba soplando el polvo, los veía levantarse. Iban sacando del sepulcro uno la mano, otro la cabeza, como en el Juicio Final de Miguel Ángel o en la Danza de la muerte. En este libro he intentado reproducir la danza galvánica que los muertos bailaban a mi alrededor12.
Según François Hartog, el enfoque de Michelet está, en varios sentidos, en los antípodas del de Fustel de Coulanges: en lugar de ocultarse, intenta dialogar con los muertos. Fustel, escribe Hartog,