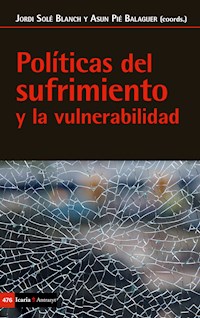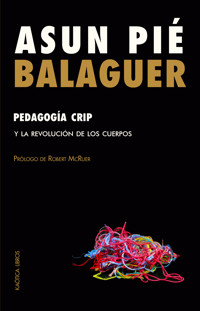
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kaótica Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Teorías del caos
- Sprache: Spanisch
Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos debe entenderse como un trabajo que da continuidad a otros anteriores relacionados con la necesidad de comprender las razones que expulsan a algunos cuerpos de lo humanamente previsto, la funcionalidad de esta exclusión, el impacto subjetivo de este rechazo, así como, particularmente, los caminos para transformar esta situación. Este es un trabajo de producción de conocimiento situado que parte de una afectación particular profesional, académica y personal en lo que refiere a los cuerpos no normativos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PEDAGOGÍA CRIP Y LA REVOLUCIÓN DE LO S CUERPOS
ASUN PIÉ BALAGUER
KAÓTICA LIBROS
© Texto: Asun Pié Balaguer
© Prólogo: Robert Mc.Ruer
© Ilustración de cubierta y postal: Dinadesign (Adobe Stock)
© Imágenes del interior cedidas por sus autores
© Edición, corrección y diseño: Kaótica Libros
_
kaoticalibros.com
Colección Teorías del Caos, 13
Editado en Madrid, España
Primera edición: marzo, 2024
Depósito Legal: M-7002-2024
ISBN: 978-84-127315-7-6
eISBN: 978-84-128558-9-0
Todos los derechos reservados
All rights reserved
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares salvo las excepciones previstas por la ley. Si precisa fotocopiar o digitalizar algún fragmento de esta obra contacte con el Centro Español de Derechos Reprográficos mediante el correo electrónico [email protected].
Asun Pié Balaguer
PEDAGOGÍA CRIPY LA REVOLUCIÓN DE LOS CUERPOS
Kaótica Libros
Para Gio, Senza fine, tu sei un attimo senza fine oppure come dirti sì a tutto.
Con mi agradecimiento a Kitina (Brigida Maestres) por su hermosa amistad, sus miles de invitaciones a seguir pensando ideas y su lucidez para desenfocar lo que está enfocado.
«Se escuchan las llamas del mundo que se manifiesta porque los límites dados a la sensibilidad son los límites del lenguaje científico blanco-mercantil-colonial que se extingue porque hay otros fuegos que se levantan de entre las cenizas de nuestros bosques». (mafe moscoso, 2021: 8)
PRÓLOGO
por RobertMcRuer
En el otoño de 2023, mientras completaba este prólogo de Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos de Asun Pié Balaguer, ElonMusk, el multimillonario propietario de X, antes conocido como Twitter, en respuesta al peor enfrentamiento en un siglo entre el Estado de Israel y quienes viven en los territorios palestinos ocupados, declararon que la palabra «descolonización» y la frase «del río al mar» serían prohibidas en la plataforma. Algunos han entendido «del río al mar» como un argumento de que todo el territorio de Israel debería ser palestino, mientras que otros han declarado claramente que perciben esta frase en términos más generales como un llamado a la justicia o simplemente como una aspiración que connota libertad para todos. Estas palabras, sin embargo, insistió Musk, no estaban abiertas a debate; implicaban necesariamente, en su proclamación, un apoyo al «genocidio» contra la gente judía. Los usuarios de X que escribieron esas palabras, dejó claro, deseaban única e inequívocamente que el Estado de Israel ya no existiera. Como muchos durante este período, Musk combinó las críticas a Israel con el «antisemitismo», a pesar de que otros críticos señalaron que él mismo estaba estableciendo estas políticas para encubrir su propio antisemitismo, que incluía la promoción de teorías de conspiración supremacistas blancas sobre el pueblo judío que impulsaba el «odio dialéctico contra los blancos». En compensación por esta crítica, Musk se declaró en contra del «genocidio», al prohibir que cualquiera utilice «descolonización» o «del río al mar» en X.
En el momento de escribir este prólogo, más de 15.000 palestinos, muchos de ellos mujeres y niños, han sido asesinados por una ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Tras un horrible ataque del grupo militante Hamás contra israelíes pacíficos el 7 de octubre de 2023 que dejó 1.200 muertos, el Estado de Israel organizó un ataque terrestre en el norte de Gaza, ordenando a los residentes que evacuaran ese territorio y ocupando la mitad norte de la región. Menos de la mitad de los residentes de Gaza apoyaron a Hamás en el momento de la invasión, pero se entendió que los palestinos en masa eran responsables del ataque del 7 de octubre y el Estado israelí los describió de diversas formas utilizando el lenguaje de «alimañas», «salvajes» y «monstruos». A principios de diciembre de 2023, tras un breve alto el fuego que permitió el intercambio de prisioneros, Israel reanudó su ocupación, centrándose esta vez en el sur de Gaza (de donde habían huido miles de refugiados del norte). La ayuda a los palestinos fue bloqueada a menudo y los lugares bombardeados durante la ofensiva incluyeron varios hospitales. Los cuerpos vulnerables en esos lugares, incluidos bebés y pacientes en cuidados intensivos, murieron rápidamente durante y a causa de estos ataques. En el momento de escribir este texto, casi 80 periodistas palestinos que intentaban documentar lo que estaba sucediendo han sido asesinados. Una ofensiva colonial ha sido generalmente entendida como la entrada forzada de una potencia dominante en el territorio de otra, el desplazamiento o destrucción de los pueblos ocupados y la alteración completa del modo de vida indígena que hasta entonces había existido en el espacio ocupado. Las acciones de Israel representan, por tanto, colonización, y la prohibición de la «descolonización» por parte de Musk es un intento trágicamente irónico de encubrir la ocupación colonial presentando a los colonizadores como las únicas víctimas reales. Podría debatirse si el propio Musk puede ser descartado como una especie de bufón peligroso, pero sus acciones representan esfuerzos más generalizados para controlar el discurso que llama al colonialismo lo que es y convertir en un arma la acusación de antisemitismo para justificar ese colonialismo.
En este contexto, se necesita con urgencia el trabajo interseccional de Pié en este libro. Centrándose en el trabajo de largo alcance del capacitismo, Pié lo posiciona aquí consistentemente como un componente del colonialismo y la imaginación colonial. En otras palabras, no podemos entender el capacitismo sin comprender cómo la imaginación colonial estructura tanto nuestras formas de vida colectivas como nuestras subjetividades individuales. Ella escribe: «Comprender el alcance de la matriz capacitista sobre la vida significa asumir la dimensión colonial que condiciona nuestra forma de organización social, y de tratar las diferencias orgánicas, funcionales o del tipo que sean» (54). El colonialismo en general es siempre un proceso de producir violentamente lo mismo: hay que pensar como nosotros, hay que vivir como nosotros, hay que tener formas de comportamiento o de encarnación que sean como nosotros. Pié, por el contrario, no defiende la imposición violenta de la igualdad sino la afirmación interdependiente e interseccional de la diferencia vulnerable. Una mentalidad dominante en algunos movimientos de personas con discapacidad a nivel mundial, quizás especialmente en Estados Unidos, ha enfatizado la independencia y, concomitantemente, la asimilación e integración al orden capitalista dominante tal como es. En Estados Unidos, esto a veces se ha llamado históricamente «individualismo rudo» [rugged individualism] y el trabajo de Pié permite ver cómo esa mentalidad se basa fundamentalmente en y por ideologías coloniales de dominio, competencia y desdén por la diferencia. Como en otros trabajos, Pié demuestra que un componente central, aunque a veces subordinado o subyugado, de los movimientos de personas con discapacidad en España ha sido un énfasis descolonizador en la diferencia y la vulnerabilidad. Sí, el movimiento de la discapacidad en España tiene raíces importantes en El Foro de Vida Independiente, que tiene afinidades con un enfoque sobre la «independencia» en otros lugares como Estados Unidos. Pero El Foro de Vida Independiente, como narra Pié aquí, rápidamente redefinió su propia identidad a partir de 2001 y presentó un movimiento particularmente español centrado en las diferencias en común o en comunidad, renombrándose literalmente en el proceso como El Foro de Vida Independiente y Divertad, implicando con el neologismo «divertad» que la libertad no puede existir sin diferencia y diversidad (fue en este momento cuando la «diversidad funcional» también surgió en España como un concepto transformador del mundo que desde entonces se ha extendido a otros lugares de habla hispana y a algunos portugueses). En el mejor de los casos, este giro hacia la diversidad y la diferencia (y la vulnerabilidad) en España ha galvanizado no sólo los movimientos de personas con discapacidad sino también los movimientos generales contra la opresión y la injusticia. Como deja claro Pié, los campamentos que surgieron en toda España después del 15 de mayo de 2011, para protestar contra las medidas de austeridad del gobierno, adoptaron un énfasis discapacitado en la precariedad y la vulnerabilidad y lo generalizaron: «Este precariado abrió la sensibilidad necesaria para entender que la vulnerabilidad no es algo asociado solo a algunos grupos, sino a la vida en general. Esta discusión prometía abrir posibilidades nuevas para otra comprensión de la discapacidad y del ser humano en general» (28, el énfasis es mío). En España, a través de este enfoque generativo sobre la vulnerabilidad, un enfoque que no se ve en ningún sentido generalizado en Estados Unidos o el norte de Europa, significó que el «nosotros» discapacitado o crip se convirtiera en un «nosotros» generalizado: en los movimientos contra la austeridad, el «nosotros» del eslogan discapacitado «Nada sobre nosotros sin nosotros» se convirtió en la afirmación colectiva y desafiante, utilizada tanto por personas con diversidad funcional como los sin diversidad funcional, «No nos representan». No nos representan, dirigido a los arquitectos de la austeridad, es claramente un llamado a, en la famosa frase de Ngugi wa Thiong’o, descolonizar la mente (y por extensión el cuerpo). Esta descolonización generalizada es la pedagogía crip que nos ofrece este libro y que los lectores de muchos lugares pueden asumir como una pedagogía liberadora y transformadora. Y, con la descolonización, obviamente, a diferencia de Musk y otros, Pié dice la palabra, la centraliza, la teoriza: «el análisis decolonial nos permite comprender mejor la lógica de la violencia vertida en aras de un humano ideal que ha aniquilado y sigue aniquilando la vida en su conjunto» (71). Y esta centralización de la mente descolonizadora viene aquí, a lo largo de los capítulos de Pedagogía Crip, con una asombrosa variedad de compromisos interseccionales: este libro está profundamente comprometido en pensar lo decolonial junto con formas crip, feministas, queer, posthumanistas y otras formas liberadoras de imaginar formas alternativas del futuro.
El arte crip suele estar refrescantemente en el centro de Pedagogía Crip, lo cual no sorprende, porque estamos viviendo un momento en el que los artistas crip están involucrados en un trabajo transformador que pone en práctica lo que Pié escribe en este libro. Para Pié, «resistir es proponer, volver a presentar el fenómeno de la diferencia corporal o mental desde otros parámetros (. . .) de este modo los disability art no son un terreno de simple ocio, distracción o terapia, sino el campo donde hilvanar otros relatos sobre la diversidad funcional, la monstruosidad, el estigma corporal, las experiencias individuales, etc.» (106-107). Llámenos monstruos –o, para retroceder a los movimientos colonizadores del Estado israelí, alimañas o salvajes– y resistiremos y transformaremos colectivamente esa monstruosidad en una afirmación de otras formas de ser en común. Hilvanar es un verbo español que transmite maravillosamente el trabajo real de lo que ahora viaja en múltiples idiomas como «interseccionalidad». Al entrelazar experiencias dispares, diferentes vulnerabilidades encarnadas, se puede decir que los artistas crip están participando en pedagogía crip en todas partes. La activista asiáticoestadounidense con diversidad funcional AliceWong, por ejemplo, autora de Year of the Tiger: An Activist’s Life y editora de Disability Visibility, que destaca numerosas historias sobre discapacidad, ha estado ampliamente representada a través de imágenes ahora icónicas en las redes sociales y en otros lugares donde aparece mirando a la cámara, con el ventilador que utiliza para su existencia diaria claramente visible. Después de la invasión israelí de Palestina, Wong comenzó a publicar imágenes de ella misma en Instagram y en otros lugares, con graffitis que decían «Palestina libre» escritos en las paredes detrás de ella, en un proceso de hilvanado, en el que las experiencias de discapacidad y las experiencias de vulnerabilidad aparecen en otros lugares con experiencias de opresión (y, de hecho, genocidio). Sin equiparar dos experiencias muy diferentes, Wong representó en su arte y performance la solidaridad con la vulnerabilidad en todas partes, sugiriendo que lo que Pié llama «otros relatos sobre la diversidad funcional» en un lugar puede ser la base para que ambos narren historias opresivas en otros lugares de manera diferente (abogando por una Palestina libre, no ocupada), interviniendo y cambiando esas historias. En la otra costa de Estados Unidos, el bailarín discapacitado, queer y exinmigrante indocumentado Christopher «Unpezverde» Núñez también se ha comprometido con el arte que hilvana. Unpezverde es un nombre escénico que afirma bien la importancia de pensar más allá de lo humano, una conexión interespecies que también afirma Pedagogía Crip. Núñez encontró su hogar entre los artistas discapacitados en Nueva York y ha producido espectáculos de danza que describe como «experimentos de acceso», diseñados de manera invitativa para dar la bienvenida a todos los espectadores a un reconocimiento compartido de nuestras variadas vulnerabilidades. Cuando un abogado le dijo que tal vez fuera hora de «volver a casa» (a Costa Rica), Núñez insistió en una entrevista para la Semana de la Herencia de los Inmigrantes en la ciudad de Nueva York en 2020 que «este es su hogar» (es decir, Nueva York y la comunidad de personas y artistas con diversidad funcional que había encontrado y forjado allí). En el otoño de 2023, Núñez se tatuó la palabra INDOCUMENTADO en la espalda, a pesar de que él mismo había superado esa etapa particular de vulnerabilidad. La marca en su cuerpo hilvanó literal y permanentemente sus experiencias previas de precariedad con las de miles de personas que continúan experimentando desplazamiento, desposesión y opresión. En Estados Unidos, esto incluiría a muchas personas encarceladas en celdas o jaulas, incluidos niños, que experimentan situaciones que podrían provocar enfermedades, discapacidades o la muerte. INDOCUMENTADO se convierte, en el cuerpo de Núñez, en una afirmación desafiante similar a la de los artistas documentados en este libro, una afirmación que «constituye», afirma Pié citando a Silvia López Gil, «un desafío fundamental» (11).
El libro de Pié concluye señalando proyectos «que posibilitan la construcción de otros espacios para otras realidades y otros cuerpos desde la reflexión y la acción crítica» (121). Esto es similar a lo que el fallecido teórico queer José Esteban Muñoz llamó «cruzando utopia» [cruising utopia]. Pié nos inspira en este libro a mirar hacia un horizonte crip, queer, feminista y decolonial que están construyendo aquí y ahora artistas, activistas y pensadores crip. Inspiración, por supuesto, ha sido una palabra muy compleja para las comunidades de personas con diversidad funcional, porque la imaginación capacitista utiliza el concepto de maneras inquietantes y condescendientes: una película de Hollywood, por ejemplo, podría verse como inspiración porque describe a una persona con diversidad funcional «superando» adversidad o a una persona con diversidad funcional se le podría decir que es «inspiradora» porque los observadores capacitistas suponen que su vida debe ser muy difícil de vivir. El libro de Pié, sin embargo, es inspirador en el sentido estricto del término. El diccionario de Oxford define inspiración como «Estímulo o lucidez arrepentida que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, etc., especialmente la que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte». Otros espacios, otras realidades, otros cuerpos nos brindan esta lucidez repentina que germina colectivamente una creatividad decolonial y descolonizadora. Pedagogía Crip y la revolución de los cuerpos es un libro para todos los que quieran hilvanar la creatividad creadora de mundos que nos brinda la discapacidad en todos y cada uno de los movimientos por la justicia y la divertad.
PREÁMBULO: PENSAR LO PENSADO
Porque necesito «seguir con el problema»
Pedagogía crip y la revolución de los cuerpos debe entenderse como un trabajo que da continuidad a otros anteriores relacionados con la necesidad de comprender las razones que expulsan a algunos cuerpos de lo humanamente previsto, la funcionalidad de esta exclusión, el impacto subjetivo de este rechazo, así como, particularmente, los caminos para transformar esta situación. Este es un trabajo de producción de conocimiento situado que parte de una afectación particular profesional, académica y personal en lo que refiere a los cuerpos no normativos. No se trata de una radical experiencia entendida como esas voces en primera persona de la mal llamada discapacidad, sino de una experiencia de ser en el mundo como sujeto precario y vulnerable. Más allá de la relevancia que tiene mi biografía en estos temas1, el conocimiento situado que aquí conviene destacar refiere a la profunda incomodidad que siento al pensar desde el terreno pedagógico. No creo que esta disciplina sea mi arena natural, más bien colisiono con algunos modos y métodos bastante extendidos. Con ello, recuerdo como un martillo los argumentos para una antipedagogía de Pedro García Olivo desplegados en su libro El educador mercenario (2009): «Creo (…) que la pedagogía moderna, a pesar de esa bonachonería un tanto zafia que destila en sus manifiestos, ha trabajado desde el principio para una causa infame: la de intervenir policialmente en la consciencia de los estudiantes, procurando en todo momento una especie de reforma moral de la juventud» (García Olivo, 2009:17-18) o la idea de Gore sobre que «ninguna pedagogía es intrínseca y trascendentalmente liberadora» (Veiga 1997:49). Asumiendo este conflicto relacionado con la imposibilidad de que la educación escape a la dominación de los cuerpos o, dicho de otro modo, que evite la violencia de su carácter prescriptivo, apoyado en el proyecto pensado (Deligny, 2015), me sigo resistiendo a la abdicación absoluta. Entre otras razones porque todo lo que vale la pena no pasa de modo natural, sino que debe ser enseñado. Tampoco todos los modelos pedagógicos son equiparables, ni todos los escenarios aportan el mismo tipo de cuestiones, ni todas las relaciones educativas son la misma cosa. Así, nos conviene aclarar de qué pedagogía hablamos y en qué marco la podemos pensar. Lejos entonces de esa institución escolar o esas dinámicas escolaristas modernas y trasnochadas (ahora gerencialistas y tecnocráticas), la invitación es pensar nuestro terreno pedagógico de un modo que nos permita abrir el foco sobre lo que es y no es educación y sobre quien es o no es su sujeto y agente principales. Ello está relacionado con la necesidad de incorporar otras perspectivas sobre los saberes subalternos y otras disposiciones para esos agentes tradicionales de la educación (educando, educador y contenido) (Pié y Salas, 2020a). En consecuencia, uno de los elementos centrales a revisar será el topos que deben ocupar estos saberes subalternos en la relación educativa.
Este es un texto de frontera a muchos niveles, tierra de todos y de nadie, pedagogía pero también sociología, antropología, filosofía o ninguna de ellas. En cualquier caso, nos movemos en terrenos resbaladizos, impuros, caracterizados por la hibridación más que por el esencialismo. Es un terreno de entres, de encuentros entre varios modos de enfocar el asunto central aquí discutido: la mal llamada discapacidad. Para ello ha sido necesario recuperar algunas cuestiones abordadas con anterioridad en los trabajos Por una corporeidad postmoderna (2014) y La insurrección de la vulnerabilidad (2019) pero también en otros artículos, ponencias, conferencias y cursos impartidos a lo largo de estos años, así como textos que han visto fracasar el intento de ser publicados en supuestas revistas ISI2 de impacto. En realidad, me gusta pensar que hablo en voz alta (cuestión no permitida en dichas revistas), para compartir y dialogar y en ese terreno de apertura, seguir hilvanando y construyendo ideas. No existe un conocimiento cerrado, acabado, hermético y pulido, sino la escritura y (re)escritura de lo ya contado para ir avanzando desde lo aprendido. En realidad, el conocimiento es reescritura incesante, de los encuentros, diálogos y lecturas que no tienen nunca un único origen claro y determinado.
Pedagogía Crip y la revolución de los cuerpos parte de la convicción de que es necesario volver a la pregunta sobre lo que somos para transformar dinámicas relacionales y cuestiones estructurales que generan violencia contra la diferencia, particularmente contra la mal llamada discapacidad. Porque el problema, en realidad, nunca han sido los otros sino nosotros y las concepciones erróneas sobre lo que somos. Porque, «un mundo sin otros es un mundo impotente ¿cómo actuar sin el otro? ¿cómo incluso disentir sin el otro? ¿cómo pensar sin el otro?» (López Gil, 2022:43). Al decir de Skliar:
«Lo que emerge hoy es, por lo menos, ambiguo. La travesía que consiste en desandar las propias huellas, el arraigo de lo normal como lo natural, la confusión entre exclusión e inclusión y la presión nefasta que ejercen los cuerpos publicitarios, no nos dejan en paz. No los dejan en paz. Parece ser que la civilización se tranquiliza al reconocer, a suficiente distancia, la existencia de la diferencia. Pero lo hace de un modo agazapado, reticente, de forma jurídica aunque no éticamente. El lenguaje de los derechos ha alcanzado su máxima aspiración y expresión. Sin embargo, sabemos que un cierto tipo de subversión y radicalidad se vuelven necesarios. Ya no se trata de un nuevo modelo de discapacidad, ni de una nueva organización escolar, ni de novedosas arquitecturas, ni de las extravagancias de las políticas de identidad: la cuestión a indagar es el sí mismo, el problema es el nosotros mismos, cada vez que lo igual, lo común, lo normal son pronunciados como origen y centro del universo». (Skliar, 2014: 25)
Sabemos que la discapacidad pone en funcionamiento un malestar, su carácter interpelador tiene que ver también con esto. Hay algo no nombrado y celosamente sepultado que es sacudido. Ese algo lo situé en otros textos en la vulnerabilidad constitutiva, esa vulnerabilidad del cuerpo y de la vida en general que nos indica que la vida no viene garantizada de entrada, sino que debe ser sostenida o cuidada. Esta verdad hiriente para el sujeto privilegiado de la modernidad daña no solo el narcisismo moderno sino particularmente las estructuras capitalistas. No ser vulnerable te coloca en la senda de la capacidad y la productividad. Ser sujeto hábil para el sistema. Parte importante de las maniobras dirigidas a la discapacidad (también las que están en la estela de la inclusión) están relacionadas con la clausura de la angustia generada por esta verdad. Catalogar a algunos cuerpos como vulnerables, necesitados o dependientes y al resto no, sirve para alimentar la ficción de autonomía y autosuficiencia como si fuera posible sostenerse sin los otros, como si fuera posible esa geometría vertical que denuncia Adriana Cavarero (2013) en La inclinazione. Critica della rettitudine. Así las cosas, la discapacidad permite alimentar la ficción de la capacidad. Otros malestares relacionados con la sexualidad, el deseo, la maternidad/paternidad y los riesgos de reproductibilidad, activados por la discapacidad están relacionados con este punto. En resumidas cuentas, la discapacidad nos cuenta cosas sobre la humanidad que escapan a la comprensión de los discursos hegemónicos sobre lo que somos. No solo escapan, sino que desestabilizan los modos en que nos hemos contado y particularmente cuestionan la palanca central de reproducción del capital que no es otra que ese sujeto individual superlativo e inflacionado.
Lo que pone en juego pensar o anunciar la discapacidad está relacionado con la representación de lo humano a lo largo de la modernidad. En este sentido, conviene recapitular de dónde venimos y qué presunciones sobre lo que somos se han ido perpetuando. Tener una idea sobre lo que somos o nos han dicho que somos (o nos han dicho que tenemos que ser) nos permite entender qué lugar ocupan aquellos que no cumplen con estos estándares, así como algunas vías de transformación.
Pero volvamos al terreno de la educación con la impertinente pregunta sobre ¿qué cuerpos son susceptibles de ser considerados educables? ¿Y en base a qué criterios? En el campo de las mal llamadas discapacidades esta cuestión pasa y se juega en la idea de educabilidad. Decía Pérez de Lara (1998), en uno de sus textos más inspiradores, que esta cuestión de la educabilidad acabará fuertemente relacionada con la educación del resto. (resto de visión, audición, inteligencia...), pero fundamentalmente resto humano.
«La distinción entre humano/animal, colocada fundamentalmente en el desarrollo del lenguaje, determinará la concepción social y el tratamiento dirigido a los sujetos no oralistas. Así, se ha sostenido durante siglos la equivalencia entre lenguaje no oral con animalidad.
El objeto de la educación especial, por tanto, ha tratado de definirse siempre sin salirse de los límites de lo humano, de lo integrado en su interior, es decir, del resto educable» (Pérez de Lara, 1998: 36). Se trata de una pasión por reducir al otro a lo mismo, reducir a todos los alumnos a uno, al alumno normal. El alumnado hoy en día definido como alumno con necesidades educativas especiales lo es en tanto algo le quede de alumno; cuando por la gravedad de su deficiencia o por la edad cumplida, ya no le quede nada de ese resto, pasará a ser objeto de asistencia y no de educación (…)». (Ibid, 37)
El resto educable está relacionado con el diagnóstico sobre la educabilidad/ineducabilidad del sujeto. O, dicho de otro modo, es considerado educable aquél a quien le queda algún «resto humano». Así las cosas, existe una relación directa entre las pretensiones educativas y la distinción ontológica entre humano/animal, de modo que la educabilidad/ineducabilidad cruza con nociones restrictivas y coloniales sobre lo que es un humano civilizado. Noción que se ha ido actualizando pero que mantiene una serie de presunciones sobre la normalidad.
Esta situación es la que a menudo se da en la realidad lejos de las buenas intenciones de programas y proyectos. ¿Pero cuáles son las causas de esta educación del resto educable (resto humano)? Y ¿qué se pone en juego realmente en esta presunción de inferioridad? ¿qué es lo que está marcado por el déficit y lo está de un modo determinante? La sustracción humana es el producto de otra desposesión primera sobre la razón o capacidad de raciocinio que implica invariablemente una descalificación para la vida política, es decir plenamente humana. Las personas con cuerpos y mentes funcionalmente diversos han sido expulsadas del mundo de la razón quedando arrojadas al mundo de la animalidad y la naturaleza a dominar (Pérez, 2023:79). En consecuencia, la sustracción opera en el terreno simbólico y la capacidad narrativa sobre el mundo y sobre sí mismos. De este modo, el retorno al campo de la razón, por la vía del reconocimiento de otras formas de raciocinio encarnadas o acuerpadas, deviene central para una pedagogía crítica. Ello implica no solo el reconocimiento de unos derechos sustraídos sino también la afirmación de los sujetos como productores epistémicos. Por ello, como alternativa propositiva, abordaré en los capítulos siguientes la reescritura simbólica de los cuerpos, la centralidad de la producción cultural y artística en educación, la conexión con sensibilidades «del afuera», la descolonización de los cuerpos, la producción de subjetividad y la centralidad de los cuidados en educación.
Porque tengo dolor de mundo
Otra razón para estas páginas la podemos situar en la convicción ecofeminista de que somos animales, pero con responsabilidades especiales. Ello implica participar en la búsqueda de otras lógicas relacionales que permitan, al menos, colaborar en la transformación social inaplazable en la que nos encontramos. La violencia contra el planeta y la vida en su conjunto es el mismo tipo de violencia que han vivido todos los grupos sociales marcados por sus diferencias corporales (sexuales, funcionales o racializadas). El hilo colonial, patriarcal y capitalista es el que ha producido y produce violencias ingentes que, efectivamente, pueden implicar el fin de la vida tal y como la conocemos.
Paulo Freire escribió hace más de tres décadas Pedagogía da Esperança (1992, 2011) como acicate de transformación de la inmovilización y la parálisis social. Ahora bien, no desde una esperanza cualquiera sino situada, ontológica y combativa. «No hay esperanza en la pura espera, ni tampoco se alcanza lo que se espera en la espera pura, que así se vuelve espera vana» (Freire, 2011:25). Esta confusión entre la espera vana y la esperanza atrapada en puro verbalismo es lo que a menudo nos sucede. Para el pedagogo brasileño desesperanza y desesperación son consecuencia y razón de ser de la inacción o del inmovilismo. En esta situación nos encontramos, sumergidas en un mundo calamitoso, la desmovilización o la imposibilidad de las movilizaciones existentes nos aplasta en el repetido: no hay nada que hacer. Para Haraway son los discursos del Antropoceno y sus compromisos administrativos, tecnocráticos, modernizadores y enamorados de la dupla mercado-beneficio, que están a favor del excepcionalismo humano, los que afirman que nos encontramos en una situación imposible de cambiar. «Este discurso no solo es desatinado y de mal corazón, sino que mina nuestra capacidad de imaginar y cuidar otros mundos, tanto los que ya existen de manera precaria (…) como los que necesitamos traer a la existencia en alianza con otros bichos, en aras de pasados, presentes y futuros de recuperación aún posibles» (Haraway, 2019:87). En otras palabras de la misma autora:
«Tanto el Antropoceno como el Capitaloceno se prestan demasiado rápidamente al cinismo, al derrotismo y a profecías autocumplidas y autocomplacientes, como la del discurso game over, demasiado tarde, que escucho en todas partes últimamente, tanto en discursos populares como de expertos, en que apaños tecnoteocráticos y geoingenieriles y el abandono a la desesperación parecen coinfectar toda imaginación común posible» (Haraway, 2019: 95-96).
A pesar de ello, de modo paradójico, algunos autores nos alertan de los peligros del progresismo y la inmovilización asociada a la utopía. «La utopía nació como modalidad de la crítica (…) pero con el tiempo se tradujo en una cierta complacencia de la voluntad, en un modo de espera, repleto de buenas intenciones y particularmente irritante por su insistencia en sostener la esperanza y la fe en el futuro a pesar del curso oscuro de las cosas» (Sztulwark, 2019: 29). Sztulwark insiste en destacar las dificultades para problematizar el presente sin sucumbir a la lógica del capital aún bajo formas aparentemente optimistas o buenistas. Entonces «¿existen otras maneras de comprender la esperanza que no pasen ni por la resolución individual ni por la fascinación metafísica?» (López Gil, 2022:42). ¿Existe otra esperanza que no conlleve esa resistencia útil, esperable y permitida por el sistema orientada a que en realidad nada cambie? Interrumpir el movimiento evolutivo, entendido como esa prisa hacia el futuro sin comprender el presente, puede ser una oportunidad para mirar la bestia a los ojos, así como para hallar laterales inesperados (Sztulwark, 2019: 30). No se trata en este libro de una esperanza ilusa y contraproducente sino de un esfuerzo por jaquear esa conciencia ingenua de la que nos hablaba Freire. También de no regocijarse en el perpetuo fango y aprender a pensar de otros modos, aun a riesgo de repetirnos. Finalmente, se trata de un malestar muy contemporáneo puesto a caminar junto a otras autoras para aprender a mirar hacia los costados y a las propias costuras de lo tejido hasta ahora. Siguiendo el hilo de Silvia López Gil (2022) el esfuerzo está en comprometernos con nuestra capacidad aquí y ahora de construir algo distinto. Atreverse a imaginar y a pensar otros modos humanos, otros encuentros, otros cuerpos y otras pieles para los abrazos. Atrevernos a soñar que otro mundo es posible. Al decir de Haraway, mientras sigamos con el problema algo hay que hacer y es nuestra responsabilidad intentarlo, seguir picando piedra, aun a riesgo de cometer errores, torpezas o ingenuidades. Para Haraway no se trata entonces de desesperanza ni de esperanza, se trata de otra cosa, de performar otra realidad a partir de un feminismo especulativo que asume el desastre y rehace de otros modos desde las ruinas. Aun sin ser este libro un ejercicio de feminismo especulativo sí que pretende mirar la bestia a los ojos y descubrir, quizá, algún lateral inesperado que permita abrirnos a otros sentires sobre lo que somos.
Construir otros conocimientos, con otras herramientas, de otras maneras es algo que intentamos muchas. Como nos decía Silvia López Gil se trata de revolverlo todo y con ello dar forma a un nuevo pacto por la vida (López Gil, 2022:50). Revolverlo todo también implica la mixtura de conocimientos, la ruptura de jerarquías entre saberes, la radicalización de la participación (también en procesos investigativos). «(…) Las zapatistas hablan de la palabra revuelta». Esto implica distintos cruces y encuentros humanos, los cuales «prefiguran políticas de lo común que amplifican mundos» (Ibid, p. 51). Pero estos encuentros requieren de unas condiciones. «Para que la palabra esté revuelta se necesita una voluntad de escucha que, en este momento histórico, amenazado por tantas fuerzas conservadoras, constituye un desafío fundamental» (ibid., p.51-52). La producción de otras epistemologías con otros sujetos epistémicos requiere de estos encuentros dialógicos con otros lenguajes, no solo orales o escriturales. Reconocer a determinados sujetos como epistémicos implica abrirse a determinadas formas de percibir, sentir, nombrar que desbordan el logocentrismo habitual y con ello las propias nociones de lo humano y sus productos.
«(…) La crisis tiene algo de genético, de germen o fermento, es decir, de engendramiento de estrategias capaces de extraer vitalidad de un medio árido, mortífero». (Sztulwark, p.14)
«Hay ocasiones que obligan a pensarlo todo de nuevo». (Ibid, p.13)