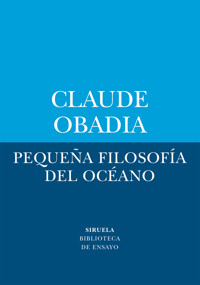
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie menor
- Sprache: Spanisch
Seguramente no se equivocaban los antiguos griegos cuando decían que «están los vivos, están los muertos y están los que surcan los mares». Soltar amarras, ver desaparecer la costa o sentir la caricia del viento es una experiencia única que solo conocen quienes han atravesado alguna vez sus aguas. La navegación, más que una actividad de ocio, más que un placer, más incluso que un deporte, es una auténtica experiencia filosófica en la que el navegante solo puede confiar en sí mismo y ponerse a prueba para actuar en el momento oportuno. ¿Qué hacer si el barco queda inmovilizado por falta de viento? ¿Tal vez habría que seguir el consejo de Descartes y arrancar el motor sin pensar en la incertidumbre que inevitablemente rodea al futuro? Obadia arroja algunas respuestas, pero, sobre todo, invita al lector a cuestionarse tanto su vínculo con el mar como su relación con la vida. Al fin y al cabo, navegar significa embarcarse en una aventura del pensamiento; es hacer pequeña filosofía de la inmensidad del océano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: junio de 2025
Título original: Petite philosophie du grand large
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Éditions Le Pommier/Humensis, 2023
© De la traducción, Carolina Santano Fernández
© Ediciones Siruela, S. A., 2025
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 979-13-87688-13-4
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Prólogo
I «Hay tres tipos de hombres: los vivos, los muertos y los que salen a navegar»
II La vida en el mar: cuestión de kairós
III Entre la prudencia y el riesgo: la enseñanza de Ulises
IV Está lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros
V El mar: escuela de solidaridad
VI Entre la libertad y la meditación: a bordo con Bernard Moitessier
VII Cuando la tragedia se invita a las regatas en alta mar: el caso Donald Crowhurst
VIII La Esfinge de Bénodet
Epílogo
Glosario
Bibliografía
Prólogo
Domingo 25 de julio de 2021, siete de la mañana. Hacía veinticuatro horas que habíamos zarpado a bordo de un velero de doce metros del pequeño puerto de Combarro ubicado en Galicia, cerca de Vigo. ¿Nuestro objetivo? Arribar sin escalas al puerto de origen, Port-la-Fôret, en el departamento francés de Finisterre. Nuestros informes meteorológicos, que indicaban que podíamos emprender la travesía por el golfo de Vizcaya sin temor a un vendaval, nos habían dejado temerosos, especialmente a lo largo de las costas españolas, de aquello que los marineros llaman «calmazo», esto es, muy muy poco viento. Y, efectivamente, llevábamos veinticuatro horas arrastrándonos sin hacer pleno uso del potencial del barco, que alcanza poca velocidad cuando el viento sopla a menos de diez nudos.1 Estábamos, literalmente, pegados a La Coruña y la costa se negaba a alejarse. El cielo estaba plomizo y desapacible y, por si fuera poco, la lluvia no tardaría en encapotarlo. «¡Es desesperante!», pensé; cómo no… Y mi compañero (éramos dos a bordo) seguro que también lo pensó. Sin embargo, todavía no habíamos hablado del tema. Pese a que no fuera el método de propulsión principal, el velero tenía un motor. ¿Debíamos encenderlo?
Por un lado, todavía nos quedaban cerca de quinientas millas náuticas2 por recorrer antes de alcanzar nuestra meta. Los informes meteorológicos nos auguraban buenas condiciones de navegación durante cinco días: hasta el treinta de julio. Ahora bien, a la velocidad de 2,5 nudos a la cual avanzábamos desde hacía más de veinticuatro horas, habrían hecho falta ocho días para llegar a las costas bretonas; demasiado tiempo. Sobre todo, teniendo en cuenta el vasto sistema de bajas presiones que se aproximaba desde Alaska y que, al intensificarse a medida que se acercara al canal de la Mancha y al golfo de Vizcaya, ocasionaría condiciones de navegación potencialmente peligrosas. Pero, por otro lado, desde la perspectiva de un purista, un velero es, por definición, un barco con velas y, por tanto, una embarcación que no puede avanzar de forma naturalsalvo que sople el viento. ¿Cuál era pues la mejor opción? ¿Aceptar la situación, a la manera de un sabio estoico, dejar que pasara lo que tuviera que pasar3 y esperar pacientemente a que arreciara el viento? ¿Asumir que la opción más sensata era aceptar las cosas tal y como nos eran dadas y dejar de intentar que la realidad se conformara a nuestros deseos? O, por el contrario, ¿convendría hacer gala de prudencia y anticipar una degradación de las previsiones meteorológicas más rápida de lo previsto? Y, en ese caso, ¿debíamos encender el motor sin saber cuándo podríamos prescindir de él? De todos modos, esa era una decisión que no me correspondía, pues, al menos en aquella travesía, yo no era el capitán. Así pues, se conjugaban dos dificultades. La primera, ya descrita, consistía en tomar una decisión y definir un rumbo de acción sin disponer de certeza alguna, ya que ignorábamos cuándo arreciaría el viento y en qué momento nos sobrevendría la inminente borrasca. Fatalismo o anticipación: había que decidir. La segunda era relacional y psicológica: las dos personas a bordo teníamos que ponernos de acuerdo, aunque cada uno tuviéramos una percepción del riesgo y del peligro distinta de la del compañero. Tras varias horas de titubeo, el capitán optó por encender el motor durante unas diez horas y emprender la ruta hacia el norte en busca de la ventaja del viento.
¿Por qué relato este episodio tan familiar para los marineros más avezados? Pues porque pone de manifiesto algunas ideas que definen parcialmente la premisa de este libro. Lo primero es que las situaciones y las decisiones que derivan de la navegación en alta mar obligan constantemente a los marineros a definir una actitud —o, más bien, una forma de navegar que, en el fondo, no es solo una manera, sino un arte—, de vivir. Si en el ejemplo anterior hubiéramos preguntado a Epicteto, filósofo de la escuela estoica, qué decisión tomar, nos habría recomendado aceptar la situación que se nos había dado, es decir, la ausencia de viento, y esperar serenamente a que cambiara. Y si hubiéramos argüido que, al esperar, nos arriesgábamos a que la inminente tempestad se precipitara sobre nosotros, nos habría recordado que, puestos a morir, la manera y el momento poco importan… Sin embargo, si hubiéramos preguntado a Descartes, sin lugar a duda, el autor de El discurso del método lo hubiera refutado con dos argumentos.
En primer lugar, que no por carecer de certezas sobre el futuro debemos abstenernos de actuar (Descartes preconiza este principio en la tercera parte de El discurso del método: la segunda máxima de la moral provisional). Si nuestras decisiones dependieran de las certezas que tenemos, entonces nunca tomaríamos ninguna decisión y no actuaríamos jamás.
En segundo lugar, que, en ausencia de certezas, es mejor ceñirse a la opción más sensata y probable, y atenerse con firmeza y constancia a la decisión que hemos tomado. Habida cuenta de que, sin motor, la travesía duraría ocho días si el viento no arreciaba y que, además, el temporal previsto llegaría a nuestra zona en cinco días, entonces se imponía encender el motor, siempre y cuando la velocidad en la ruta más directa permitiera hacer el recorrido en menos de cinco días, para así poder escapar del temporal pronosticado.
Como navegar significa hacer apuestas sobre el futuro y este es siempre contingente, no es de extrañar que las estrategias adoptadas en alta mar entrañen, como veremos más adelante, decisiones que podríamos considerar «filosóficas». Asimismo, los imprevistos con que se encuentra todo marinero se pueden considerar ejercicios que, más allá de la dimensión marítima, sirven para adquirir destrezas para la existencia, es decir, habilidades útiles para conducirse de manera apropiada por la vida y para desarrollar fuerza de espíritu y serenidad.
Cuando navegamos y cuando filosofamos soltamos amarras que, en algunos casos, nos atan a tierra firme y, en otros, nos atan a ideas preconcebidas que, a menudo, no somos capaces de cuestionar. Como procuraré demostrar, salir a navegar no es sino lanzarse a la aventura con los ojos bien abiertos para descubrir continentes y regiones hasta ahora inexplorados. Ahora bien, ¿qué es filosofar sino aventurarse a explorar nuestras opiniones, no para deleitarse en ellas, sino para transgredirlas y descubrir ideas que, hasta ese momento, no pensábamos que fueran relevantes? La analogía, huelga decir, no termina aquí.
Si filosofar consiste en buscar la verdad, y la búsqueda de la verdad requiere coraje —el coraje de reconocer los errores del pasado— y esfuerzo para pensar «en contra nuestra» y cuestionar nuestras propias opiniones sin albergar nunca la certeza de poder ver esta audaz empresa coronada de éxitos, entonces la navegación en alta mar y la filosofía presentan muchas similitudes. Siempre se ha de abandonar un refugio antes de alcanzar otro. Antes de soltar amarras, por fuerza, se ha de aceptar que la travesía pudiera no desarrollarse como habíamos anticipado. Siempre podría surgir una avería. Las previsiones meteorológicas no son sino probabilidades y, aun cuando dirigimos la roa4 de nuestro barco hacia las Azores, las Antillas o Cabo Verde, hemos de ser conscientes de que la fiabilidad de las previsiones a quince o veinte días vista es más que relativa. En resumen, es importante comprender que la travesía no se desarrollará necesariamente como nosotros queremos y que no siempre nos llevará adonde deseamos ir. Lo imponderable es imponderable: problemas materiales, preocupaciones de salud, etc. Son tantos los acontecimientos para los que convendría prepararse antes de zarpar aun no siendo previsibles…
Por lo tanto, convendremos en que si en algo se asemeja la navegación a la reflexión es, en primer lugar, en que la una y la otra exigen compromiso. Porque reflexionar precisa esfuerzo y voluntad. Porque la reflexión, como la navegación en alta mar, requiere autonomía. Porque no se reflexiona sino en soledad. Porque tratar de pensar lo que otros no han pensado, osar cuestionar lo que el común de los mortales tiene por una evidencia no está exento de riesgos: podríamos malograrnos en el error, perdernos en la confusión… En otras palabras, filosofar o, dicho de otra manera, buscar la verdad implica correr el riesgo de fracasar; un riesgo necesariamente relacionado con las travesías y que se describe a la perfección en la frase atribuida al filósofo escita Anarcarsis (siglo VI a. C.): «Hay tres tipos de hombres: los vivos, los muertos y los que salen a navegar».5 Aunque ahí no terminan las similitudes.
En general, la filosofía se considera una actividad teórica y especulativa. Hoy por hoy, se trata de una disciplina que, en Francia, se enseña en secundaria y en la universidad. Ahora bien, como señaló el filósofo Pierre Hadot,6 los griegos, que fueron quienes la inventaron, ¡no inventaron una actividad estrictamente teórica y escolar! Idearon estilos de vida o, dicho de otro modo, maneras de transformarse a uno mismo mediante el cuidado de los pensamientos propios para así poder alcanzar un estado de equilibro y paz interior. Ya lo decía Epicuro: «La filosofía es una actividad que, mediante discursos y razonamientos, nos procura una vida feliz».7 Una explicación que señala con claridad que la filosofía no se inventó como se inventa una ciencia, sino como se inventan los ejercicios de transformación personal destinados a permitirnos acceder a la felicidad, incluso cuando no nos sonríe la suerte.
Dicho lo cual, navegar en alta mar, donde no se puede contar con otros, ¿qué es sino ponerse a prueba a uno mismo? Al posicionarse deliberadamente en situaciones que algunos consideran «de riesgo» nos encontramos con múltiples ocasiones para aprender a conocernos, a dominarnos y a superar nuestros miedos. Sin embargo, cuidémonos de pensar que el marinero, al hacerse a la mar, se lanza con incongruencia en los brazos del peligro, como un verdadero inconsciente. Al contrario, sabe que darse a la mar entraña aceptar que, al dejar atrás tierra firme, se arriesga a vivir situaciones indeseadas y que se tendrá que adaptar a las que le toquen. No obstante, ¿no es precisamente ese esfuerzo por aceptar del marinero el que permite, a fin de cuentas, que este descubra que la felicidad depende menos de las posesiones materiales que tenemos (o no tenemos) que de la manera en la que vemos esas cosas?
Vivir en el mar, como trataré de demostrar, precisa tanta audacia como prudencia, tanta determinación frente a las dificultades como humildad y paciencia. Así pues, basándome en mis propias experiencias de navegación en alta mar, pero también en ciertos acontecimientos e imprevistos que han marcado la historia de las regatas transoceánicas en solitario,8 sin más dilación, me gustaría proponerles a las lectoras y a los lectores que suban sus pertenencias a bordo y que zarpemos en busca de las virtudes filosóficas de la vida en mar abierto.
1 Unidad de medida de la velocidad de un barco. Un nudo equivale a una milla marina (1852 metros) por hora.
2 Unidad de medición de la distancia utilizada en el mar. Una milla marina equivale a 1852 metros.
3Epicteto, Manuel, París, Bordas, 1997, pág. 11. [Traducción al castellano: Manual para la vida, Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2022].
4 Velero de competición monocasco de sesenta pies de eslora. (N. de la T.).
5 Salvo que se indique expresamente en la nota bibliográfica y se indique su procedencia, todas las traducciones de las citas son originales. (N. de la T.).
6 Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique?, París, Gallimard, «Folio essais», 1995, págs. 17-19. [Traducción al castellano: ¿Qué es la filosofía antigua?, Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 1998].
7 Epicuro, Lettres et maximes, París, PUF, 1987, fragmento 219, pág.41. [Traducción al castellano: Cartas a Meneceo. Máximas capitales, Madrid, Alhambra, 1987].
8Course au large en solitaire: carrera de vela típica de Francia. Similares a las regatas, pero, a diferencia de estas, son competiciones de larga distancia, habitualmente transoceánicas, y se puede participar en equipo, en pareja o en solitario. (N. de la T.).
I«Hay tres tipos de hombres: los vivos, los muertos y los que salen a navegar»
El 16 de octubre de 1992, el navegante estadounidense Mike Plant zarpó del puerto de Nueva York con destino a Les Sables-d’Olonne a bordo de su nuevo Imoca Open 60,9 Coyote, para participar por segunda vez en la Vendée Globe: una regata transoceánica en solitario y sin escalas. El 27 de octubre, el navegador activó la baliza de emergencia, pero como había olvidado registrarla en la Dirección General de la Marina Mercante, hasta el 6 de noviembre no se iniciaron las pesquisas. El 29 de noviembre, el Coyote fue localizado a 460 millas al norte de las Azores. El barco había zozobrado y faltaba el bulbo de la quilla. Jamás se llegó a encontrar el cuerpo de Mike Plant, uno de los navegantes de vela oceánica más talentosos de su generación. ¿Cuál fue la causa exacta de su desaparición? Nunca lo sabremos. ¿Un fallo humano? ¿Técnico? ¿Una ola gigante?10 Todas las hipótesis son posibles, no podemos descartar nada. Solo hay una certeza: quien se hace a la mar siempre corre el riesgo de no regresar. No es que el mar sea traicionero ni, mucho menos, perverso como lo pinta una representación popular de lo más arraigada. Pero hacerse a la mar siempre supondrá lanzarse a la aventura. Platón supo comprenderlo, y es a este filósofo a quien se le atribuyó durante muchos años, no sin discusión, la cita previamente mencionada en el prólogo: «Hay tres tipos de hombres: los vivos, los muertos y los que salen a navegar». ¿Qué quiere decir Platón? Y, ¿por qué la llamada del mar es una invitación a la aventura?
Quien haya orientado la roa de su barco hacia el mar sabrá que no se han de soltar amarras sin un mínimo de preparación. Es preciso comprobar el correcto estado del navío, en especial del aparejo,11 pero también de las velas y del motor. Hay que aprovisionarse y comprobar que todos los miembros de la tripulación disponen de la vestimenta adecuada y que no adolecen de problemas de salud severos. También hay que definir una ruta de navegación adaptada a las condiciones meteorológicas y a las competencias globales de la tripulación… En resumidas cuentas, hacerse a la mar exige tanta meticulosidad como método. Conviene no dejar nada al azar y la razón es sencilla: si bien algunos de los sucesos que definirán la travesía —o la carrera si se trata de una competición— son previsibles e incluso deberían darse por sentado, toda experiencia de navegación trae consigo una serie de acontecimientos inesperados. Por esta razón, navegar, ya sea en alta mar o cerca de la costa, constituye una aventura a lo largo de la cual el azar y el fatalismo siempre hacen de las suyas.
Pero ¿qué es el azar? Es la posibilidad de que un suceso se produzca o no se produzca. También nos referimos a él como contingencia y decimos que un fenómeno se produce por azar cuando se produce sin razón ni finalidad. ¿Qué es el fatalismo? Es la naturaleza de lo que debe suceder; «escrito estaba allí arriba», como le dice Jacques a su amo en la famosa novela de Diderot, Jacques el fatalista. No obstante, como bien es sabido, toda travesía por el mar esconde alguna que otra sorpresa, más o menos buena… Un perno utilizado para sujetar el motor al fondo del barco que se suelta; un parte meteorológico que llega por fax en plena noche y que anuncia vientos de fuerza 10 en la escala Beaufort12 en la zona que uno se dispone a atravesar; un eco de radar, de nuevo por la noche, que avisa de un gran buque a la deriva, a menos de dos millas náuticas, a una velocidad de 1,5 nudos y con todas las luces apagadas; un enrollador de la vela génova13





























