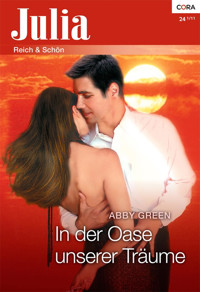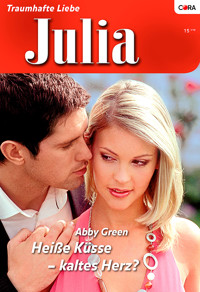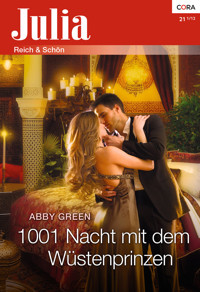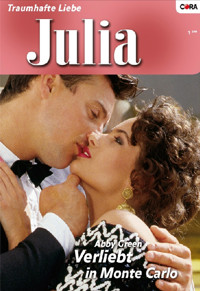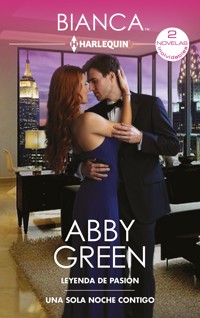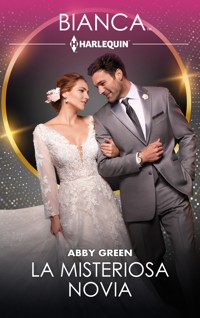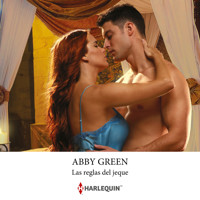2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
"Por mucho que me cueste admitirlo, quizás merezca la pena pagar la astronómica cifra que pides por acostarme contigo". Siena DePiero quizás tuviera sangre azul en las venas, pero jamás le había gustado el opulento estilo de vida de su familia, que no le había provocado más que desgracias. Tras la ruina familiar, el único bien que quedó con el que poder comerciar fue la virginidad de Siena. Andreas Xenakis había esperado años para vengarse, y estaba más que dispuesto a pagar para conseguir a Siena en su cama. Sin embargo, tras la primera noche juntos, todo lo que Andreas había pensado de la pobre niña rica resultó ser falso.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Abby Green. Todos los derechos reservados.
PERDÓN SIN OLVIDO, N.º 2263 - octubre 2013
Título original: Forgiven But Not Forgotten?
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2013
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3828-4
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
Siena DePiero salió del palazzo fuertemente agarrada de la mano de su hermana mayor. Aunque tenía doce años, y Serena catorce, seguían protegiéndose mutuamente. Su padre estaba ese día de peor humor que de costumbre. El coche esperaba junto a la acera y el chófer uniformado junto a la puerta abierta. Los guardaespaldas no andarían lejos.
Un hombre de cabellos oscuros, que parecía haber surgido de la nada, impidió el paso de su padre. Gesticulaba mucho y le llamaba Papà. Siena y Serena también se detuvieron y los robustos guardaespaldas se interpusieron entre ellos y el joven.
Siena apreció de inmediato la semejanza entre ese hombre y su padre. Poseían el mismo corte de cara y la misma forma de los ojos. Pero ¿cómo podían estar emparentados? De repente se oyó un crujido y el joven cayó al suelo levantando la vista con el espanto reflejado en sus ojos y la sangre chorreando de la nariz. Su padre lo había golpeado.
Siena se agarró con más fuerza a Serena. Su padre se volvió hacia ellas y les hizo un gesto furioso para que lo siguieran. El camino era tan estrecho que tuvieron que saltar por encima de las piernas del joven. Siena estaba demasiado asustada para mirarlo.
Apresuradamente se sentaron en el asiento trasero del coche y Siena oyó a su padre dar unas cortantes indicaciones a sus hombres.
Y entonces se oyó el grito del joven caído en el suelo.
–¡Soy Rocco, tu hijo, tu bastardo!
Su padre entró en el coche que arrancó de inmediato, pero Siena no pudo resistir la tentación de mirar atrás. Los hombres de su padre retiraban al joven a rastras.
–¿Qué estás haciendo? –su padre la agarró fuertemente del lóbulo de una oreja y la obligó girar la cabeza hasta mirarlo.
–Nada, papá.
–Me alegro, porque ya sabes lo que sucederá si me enfadas.
–Sí, papá –asintió Siena.
Tras un largo y tenso momento, su padre les dio por fin la espalda. Siena sabía muy bien lo que sucedía cuando enfurecía a su padre. Castigaría a su hermana, Serena. No a ella, a su hermana. Era lo que más le divertía hacer.
Siena no miró a su hermana, pero mantuvieron las manos firmemente unidas durante el resto del trayecto.
Capítulo 1
A Andreas Xenakis no le gustaba la fuerte sensación de triunfo que lo invadía. Significaba que ese momento era más importante de lo que le gustaría admitir. A fin de cuentas estaba a muy poca distancia de la mujer que prácticamente lo había acusado de violarla solo para proteger la inmaculada imagen que cultivaba ante su padre. Por su culpa había perdido el trabajo y había sido incluido en la lista negra de todos los hoteles de Europa.
Sus cabellos, recogidos en un moño, eran tan rubios que resplandecían casi blancos bajo la suave luz de los candelabros. El porte seguía siendo tan descuidadamente regio como la primera vez que la había visto en aquel salón de baile de París. Era un pura sangre rodeado de seres inferiores y las mujeres la ignoraban, como si fuera una competidora.
Andreas recorrió su rostro con la mirada. La línea patricia de la nariz no dejaba lugar a dudas sobre su aristocrática cuna italiana, diluida en parte por una madre medio inglesa. Tenía la piel fina y suave, como un pétalo de rosa.
Una piel que había acariciado con reverencia, como si se tratara de una diosa, como si la estuviera marcando, mancillando con sus dedos. Con los puños fuertemente apretados recordó cómo ella lo había animado a continuar con sensuales jadeos.
–Por favor, tócame, Andreas.
Y luego lo había rechazado, acusándolo de atacarla.
En ese instante ella se volvió y lo miró, y la ira despertada por el recuerdo se concentró en un torrente de sangre que se instaló en su cabeza y su entrepierna. Imposible escapar al impacto de los enormes y resplandecientes ojos azules bordeados por unas negrísimas pestañas. Sin embargo, lo que atrajo su mirada fueron los labios, pecaminosamente sensuales y rosas. Unos labios que pedían a gritos ser besados. En un segundo Andreas quedó reducido a un puro instinto animal y odió a esa mujer por lo que le hacía. Siempre la odiaría.
No, se corrigió, siempre no. Solo hasta que consiguiera saciarse de ella. Hasta que terminara lo que ella había empezado. Se lo había hecho por aburrimiento, por curiosidad. Porque había tenido el poder para hacerlo. Porque él no era nada.
Pero las tornas habían cambiado. Él ya estaba lejos de ser un don nadie y, gracias a un cruel giro del destino, Siena DePiero había caído más bajo de lo que él había estado jamás, tornándola vulnerable... ante él.
La rubia cabeza desapareció momentáneamente de su vista y Andreas sintió contraerse las entrañas. No le gustaba sentir el interés de los demás hombres hacia ella. Le hacía sentirse posesivo, y no le gustaba.
Siena DePiero avanzaba entre la gente con cuidado de no derramar el contenido de la pesada bandeja cuando un robusto torso a la altura de sus ojos la obligó a parar.
Levantando la vista contempló al gigante de anchos hombros vestido de frac. A punto de abrir la boca para disculparse, la mirada se posó en su rostro y se quedó helada.
Andreas Xenakis.
Lo reconoció de inmediato y el efecto fue devastador. Era como si no hubieran pasado más que escasos minutos, y aun así habían sido cinco años.
Enseguida percibió la expresión de odio en sus ojos y sintió que el estómago se le agarrotaba. De todas las personas a las que podría haberse encontrado en su nueva vida, nadie sacaría mayor rendimiento que Andreas Xenakis. ¿Y acaso podría recriminárselo?
–Vaya, vaya, vaya.
La voz, tan dolorosamente familiar, apretó un poco más el nudo de su estómago.
–Qué gracia encontrarte aquí.
Siena sentía la mirada deslizarse lentamente por el uniforme de camarera. Sentía una corriente eléctrica recorriendo sus venas, vibrante e inquietante.
Las oscuras cejas enarcadas enmarcaban unos impresionantes ojos azul oscuro. Siena contempló la boca, sensual, hermosa, sexy y burlona. Esperaba una respuesta.
–Señor Xenakis, qué agradable volver a verle –contestó al fin con frialdad.
–Incluso en estas circunstancias hace que parezca que me das la bienvenida a tu fiesta en lugar de servir copas a una gente a la que años atrás ni siquiera te habrías dignado a mirar a la cara –Andreas soltó una amarga carcajada.
Siena dio un respingo. No hacía falta ser adivina para saber que el hombre que tenía enfrente se había endurecido y era más despiadado que el que había conocido en París. La meteórica escalada de Xenakis hasta convertirse en uno de los hoteleros más importantes del mundo a la temprana edad de treinta años había sido noticia en todo el mundo.
–Me halaga que te acuerdes de mí –continuó él–. A fin de cuentas solo nos vimos una vez.
Se estaba burlando de ella y Siena sintió el impulso de recordarle que en realidad habían sido dos veces. Había vuelto a verlo a la mañana siguiente de aquella catastrófica noche.
–Sí –ella desvió la mirada, incómoda–. Claro que te recuerdo.
De repente no pudo soportarlo más. La bandeja empezó a oscilar entre sus manos mientras la magnitud de lo que estaba sucediendo la asaltaba. Para su sorpresa, Andreas tomó la bandeja y la depositó sobre una pequeña mesita de mármol.
El jefe de Siena se acercó a ellos, deshecho en un mar de sonrisas hacia Andreas.
–Señor Xenakis ¿va todo bien? Si mi empleada le ha importunado...
–No –lo interrumpió Andreas con voz cortante, autoritaria. Exhalaba poder y confianza, junto con un innegable carisma sexual–. Todo va bien. Resulta que conozco a la señorita...
–Señor Xenakis –lo interrumpió Siena apresuradamente–, como ya le he dicho, me alegra volver a verle, pero, si me disculpa, debo regresar al trabajo.
Recuperando la pesada bandeja y sin mirar a Andreas o a su jefe, se marchó sobre sus temblorosas piernas, sintiendo la mirada de Andreas sobre ella.
–Le pido disculpas, señor Xenakis –continuó el otro hombre–. Nuestros empleados tienen órdenes estrictas de no hablar con los invitados, pero la señorita Mancini es nueva y...
–En realidad fui yo el que se dirigió a ella –espetó Andreas, visiblemente irritado, antes de reparar en un detalle–. ¿Ha dicho que se apellida Mancini?
–Sí –asintió distraídamente su jefe–. Desde luego tiene un físico impresionante. Podría ser modelo. No entiendo qué hace trabajando como camarera, pero no me quejo. Jamás había tenido tantas peticiones para conocer el número de teléfono de un empleado mío.
Andreas no se molestó en explicarle que si trabajaba como camarera era porque había sido declarada persona non grata en la alta sociedad europea. También obvió el detalle de que hubiera cambiado de apellido y sintió cómo la ira se acumulaba en su interior.
–Doy por hecho que nunca facilita los números de teléfono ¿no es así?
–Bueno, yo... –el hombre balbuceó–. Claro que no, señor Xenakis. No sé qué clase de empresa cree que dirijo, pero le aseguro que...
–No importa –interrumpió Andreas–. Cuando investigue su negocio estaré seguro.
Sin decir una palabra más, se marchó en la dirección tomada por Siena. Tenía un asunto mucho más urgente que tratar: asegurarse de que Siena DePiero no se le escapara.
Un par de horas más tarde, Siena caminaba apresuradamente por las calles de Mayfair. Aún no había asimilado el hecho de que Andreas Xenakis estuviera en Londres, la ciudad que había elegido para esconderse y empezar de nuevo. Para alivio suyo, no había vuelto a tropezar con él durante la velada, aunque sí había sentido su imponente presencia.
Sufriendo por el dolor de las ampollas en los pies, se recriminó por permitir que Andreas la afectara tanto. Desde luego tenían un pasado, un pasado nada bonito. Y no tenía ninguna gana de recordar la furiosa mirada de cinco años atrás cuando, de pie junto a su padre, sujetándose el vestido contra el pecho, había reconocido con voz temblorosa:
–Sí, papá, me atacó. No pude impedirlo.
–Eso es mentira –había exclamado Andreas con fuerte acento griego–. Ella me suplicaba...
Su padre había alzado una autoritaria mano para hacerle callar y luego se había vuelto hacia ella, que lo miraba aterrorizada ante la perspectiva del castigo que le aguardaría si creía en las palabras de ese joven y no en las de su hija.
–Está mintiendo ¿verdad? –había preguntado con calma el hombre más mayor–. Tú jamás permitirías que un hombre como él te tocara ¿no es así?
–Sí, está mintiendo –había contestado Siena. Era la única respuesta que había podido ofrecerle a su padre–. Jamás permitiría que alguien como él me tocara.
Al recordar el pasado, no pudo evitar maravillarse por lo lejos que estaba Andreas de ese hombre al que había conocido. También le sorprendió que la hubiera reconocido. Ella, mejor que nadie, sabía que normalmente la gente solo veía la mano que les servía, no a la persona. Recordó una ocasión en que había ayudado a un camarero al que se le había caído una bandeja en una de las famosas fiestas de su padre. Su padre la había arrastrado hasta su despacho y, apretándole dolorosamente el brazo, le había recriminado su actitud.
–¿No sabes quiénes somos? Tú pisoteas a esa gente, no te paras para ayudarla.
Siena había tenido que morderse la lengua para no contestar:
–¿Igual que pisoteaste a tu hijo ilegítimo, a nuestro hermano, en la calle?
El comentario habría tenido como consecuencia una fuerte paliza... para su hermana.
Siena suspiró aliviada al acercarse a la parada del autobús. Tras una noche de sueño olvidaría los malos recuerdos y el haber vuelto a encontrarse con Andreas Xenakis.
Jamás olvidaría lo que le había hecho. Con frecuencia rememoraba aquella noche y cómo, con tan solo una mirada y una caricia, ese hombre le había hecho perder toda sensatez. Al saber por la prensa de su éxito como empresario, en cierto modo se había sentido aliviada al comprobar que había acabado mejor de lo que había esperado.
Siena despejó con decisión su mente de los inquietantes pensamientos, sustituyéndolos por una irritante ansiedad. Llegando a la parada del autobús, se preguntó si los dos trabajos que tenía bastarían para ayudar a su hermana. Sin embargo, en el fondo sabía que para eso haría falta un milagro.
Acababa de llegar a la parada cuando vio acercarse un deportivo color plata. El coche se detuvo y, aun antes de ver al conductor, el corazón se le aceleró.
El atractivo rostro de Andreas Xenakis se asomó por la ventanilla y Siena dio instintivamente un paso atrás. En un segundo él saltó del coche y la agarró de un codo.
–Por favor –Andreas sonrió con calma, como si detenerse en una parada de autobús, vestido de frac, y recoger a una joven fuera de lo más normal–. Permíteme llevarte.
Siena estaba tan tensa que temía partirse en dos. La fina cazadora vaquera que no le resguardaba del frío, y el inmenso cansancio, hacía que le dolieran todos los huesos.
–No hace falta, gracias. Mi autobús llegará enseguida.
–¿Saben tus compañeros de trabajo que podrías haber conversado con cada uno de los invitados extranjeros de la fiesta en su lengua materna? –Andreas sacudió la cabeza.
Humillada por la acertada referencia a su mísera situación, Siena se soltó y buscó en su mente algún comentario hiriente que lo animara a marcharse de allí.
–Te he dicho que estoy bien, gracias. Y estoy segura de que tienes cosas mejores que hacer que seguirme a todas partes como un cachorrillo abandonado.
Andreas la taladró con la mirada y Siena lamentó al instante sus palabras. Le recordaban el veneno que había surgido de sus labios aquella noche en París. Era la clase de palabras que Andrea esperaría de ella, pero no habían provocado el efecto deseado.
–Vámonos, signorina DePiero–. Estoy bloqueando la parada con el coche.
Siena vio llegar el autobús de dos pisos. El fuerte sonido del claxon le hizo dar un respingo. Los pasajeros que aguardaban los miraban irritados.
–No me pongas a prueba, Siena –insistió él en tono amenazante–. Soy capaz de dejar el coche ahí donde está.
–Acepte el ofrecimiento –exclamó alguien en tono exasperado–. Queremos irnos a casa.
De repente, Siena se sintió muy sola y, al fin, se dejó llevar por Andreas hasta el coche.
–Abróchate el cinturón –le ordenó él secamente–, o a lo mejor estás acostumbrada a que te hagan eso también...
Las palabras traspasaron la oscura niebla que llenaba la mente de Siena quien, apresuradamente, se dispuso a abrocharse el cinturón.
–No seas ridículo –contestó con amargura.
Andreas condujo el coche deportivo con gran pericia entre el intenso tráfico. Más que rodar, parecían ir flotando. Hacía mucho tiempo que Siena no disfrutaba de tanto lujo y el suave cuero del asiento que se abrazaba a su cuerpo resultaba casi sensual.
–Para el coche y déjame bajar, por favor –espetó–. Soy perfectamente capaz de llegar a mi casa. Acepté entrar en el coche para evitar una escena.
–Llevo buscándote seis meses, Siena, y no voy a dejar que te marches así como así.
Seis meses atrás, el padre de Siena había desaparecido, dejando a sus dos hijas en la ruina y enfrentadas al oprobio de la cobarde ausencia de su padre. Siena contempló horrorizada a Andreas. ¿Su encuentro de aquella noche no había sido una fatídica coincidencia?
–¿Me has estado buscando? –preguntó ella con voz temblorosa.
–Desde que supe lo de la desaparición de tu padre y vuestra bancarrota –asintió él.
Siena sostuvo la mirada de Andreas. ¿Por qué lo había hecho? ¿Para vengarse?
–Tenemos asuntos que aclarar –continuó él con voz letalmente dulce–. ¿No crees?
–No –a pesar del pánico, Siena no estaba dispuesta a darle la razón–. Y ahora, por favor, para el coche y déjame bajar.
–Necesito tu dirección, Siena –Andreas la ignoró por completo–. De lo contrario vamos a pasarnos toda la noche dando vueltas por Londres.
Siena apretó la mandíbula. Su mirada se posó en los largos y finos dedos aferrados al volante y, de repente tuvo la sensación de que ese hombre era mucho más despiadado de lo que había sido su padre. Desde luego, en los negocios, lo había demostrado con creces.
En más de una ocasión, Siena había buscado información sobre los progresos de Andreas. Había sabido de su inflexibilidad a la hora de cerrar hoteles poco rentables, negándose a responder a los rumores sobre la facilidad con la que dejaba a cientos de trabajadores en la calle. También había seguido de cerca su vida amorosa, plagada de las mujeres más bellas del planeta. Todas morenas o pelirrojas. Al parecer, las rubias ya no eran su tipo.
Temiendo que, en efecto, ese hombre fuera capaz de conducir toda la noche, Siena le facilitó su dirección.
–¿Lo ves? no ha sido tan difícil ¿a que no?
Siena dirigió la vista al frente con gesto contrariado. Durante unos minutos viajaron en silencio, aunque la tensión se hacía cada vez más patente.
–¿De dónde sacaste el apellido Mancini?
–¿Cómo lo sabes? –Siena lo miró perpleja antes de comprender–. Habrá sido mi jefe.
–¿Y bien? –insistió él como si no le importara esperar eternamente la respuesta.
–Era el apellido de soltera de mi abuela materna –contestó ella–. No quería arriesgarme a ser reconocida.
–Claro –contestó secamente Andreas–. Ya me imagino por qué no.
–No deberías haberme seguido –espetó Siena, furiosa por la indiferencia de Andreas.
–Considéralo un gesto de preocupación de un amigo que se interesa por ti.
–¿Amigo? –bufó ella–. Dudo que puedas incluirte en esa categoría en lo que a mí respecta.
–Tienes razón –murmuró él–. Fuimos más bien amantes. Un amigo no te acusa de violación cuando le conviene para salvar la cara.
–Yo jamás empleé esa palabra –Siena palideció.
–Como si lo hubieras hecho –Andreas encajó la mandíbula con fuerza–. Me acusaste de atacarte cuando ambos sabemos que, segundos antes de que apareciera tu padre, me estabas suplicando que...
–¡No sigas! –gritó Siena presa de la agitación.
No hacía falta que le recordara la sensación del cuerpo de Andreas sobre el suyo en el sofá, el modo en que había deseado que la tocara. Cómo, al deslizar las manos entre sus muslos, ella había separado las piernas ávidamente.
–¿Por qué? –murmuró Andreas–. ¿No soportas oír la verdad? Pensaba que los DePiero erais más duros. Olvidas que esa noche te mostraste tal y como eres.
Siena desvió la mirada. Lo cierto era que no había excusa alguna para su reprobable comportamiento. Le había suplicado a Andreas que le hiciera el amor. Lo había besado con pasión. Y cuando él le había bajado el vestido, había suspirado de exquisito placer.
El coche se detuvo ante un semáforo en rojo y Siena sintió una apremiante urgencia de escapar. A punto de saltar del coche, la mano de Andreas la sujetó a la velocidad del rayo y la sensación del musculoso brazo apoyado sobre su estómago fue más efectiva que si hubiera cerrado las puertas. Sentía los pechos inflamados y los pezones erectos.
El coche arrancó de nuevo y ella se soltó. El breve contacto físico había bastado para transportarla al pasado y tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para controlarse.
Andreas detuvo el coche frente a un edificio, discretamente elegante, en una amplia y tranquila calle. Antes de que ella se diera cuenta, saltó del coche y le abrió la puerta, tendiéndole una mano.
–Yo no vivo aquí –Siena lo miró. Aquel lugar estaba muy lejos de ser su residencia.
–Lo sé. Aquí vivo yo y, dado que pasábamos por aquí, pensé que podríamos subir y tomarnos un café para ponernos al día.
–No pienso bajarme de este coche, Xenakis –Siena se cruzó de brazos y miró al frente con expresión imperturbable–. Llévame a casa.
–Primero era imposible hacerte entrar, y ahora no hay forma de hacerte salir –observó él en tono divertido–. Las mujeres sois muy volubles.
Andreas se agachó sobre ella y alargó una mano hacia el cinturón de seguridad. Siena le golpeó las manos antes de detenerse, dejándolas apoyadas sobre las suyas. Sentía el masculino rostro peligrosamente cerca y respiró con dificultad. El aroma que le llegaba era el que recordaba tan bien. No había cambiado. Almizclado y muy varonil.
–¿Señor Xenakis? –se oyó una voz a sus espaldas–. ¿Desea que le aparque el coche?
–Sí, por favor, Tom –contestó Andreas sin apartar los ojos de Siena–, pero déjalo cerca. Llevaré a la señorita DePiero a su casa dentro de un rato.
–Sí, señor.
Siena vio al aparcacoches que esperaba junto al coche y su impecable educación, junto con la obsesión, innata en ella, de evitar una escena, le hizo finalmente claudicar.
–Está bien. Un café.
Andreas se irguió y Siena no tuvo otra elección que aceptar la mano tendida para salir del coche. Para mortificación suya, él no la soltó ni siquiera para entregarle las llaves al chico o para conducirla al interior del edificio donde fueron saludados por el conserje.
Una vez dentro del ascensor, ella intentó soltarse, pero Andreas estaba en pleno proceso de escrutinio de la palma. Al seguir la mirada de Andreas, no pudo evitar dar un respingo. Su mano mostraba una piel áspera, enrojecida y encallecida. Fiel reflejo de su nueva vida.
Pero el respingo fue aún mayor cuando Andreas le dio la vuelta a la mano y se detuvo en las uñas mordidas, un hábito recuperado de la adolescencia que había remitido de inmediato tras un severo castigo impuesto por su padre a su hermana, Serena.
Esas manos estaban muy lejos de los ejemplares suaves y de perfecta manicura que habían sido tiempo atrás. Ejerciendo una mayor presión, al fin consiguió soltarse.
–No me toques.
–¿Cómo se te han puesto así de servir copas? –preguntó Andreas.
–No solo trabajo de camarera –Siena luchó contra una inquietante sensación de vulnerabilidad–. También limpio habitaciones en un hotel durante el día.
Andreas contempló su rostro y le acarició las pronunciadas ojeras. La vulnerabilidad que sentía Siena se hizo casi insoportable y estuvo a punto de echarse a llorar. Para evitarlo, buscó en su mente alguna frase ingeniosa.
–¿Sintiendo lástima por la pobre niña rica, Andreas?
En ese momento sonó el timbre del ascensor y las puertas se abrieron. Siena y Andreas parecían inmersos en una especie de batalla silenciosa. Andreas la miraba con ojos muy oscuros y fríos y una sonrisa reflejada en el rostro.
–Ni por un segundo, Siena DePiero. Olvidas que te he visto en acción. Una piraña parece más vulnerable que tú.
Siena jamás se habría imaginado que esas palabras pudieran provocarle tal dolor y casi se sintió aliviada cuando él desvió la mirada. Sin soltarle el codo, la condujo por el lujosamente alfombrado pasillo decorado en tonos grises.
La única puerta indicaba que no había vecinos y Siena supuso que se encontraban en el ático. Andreas abrió la puerta y la invitó a entrar.
–No me llames DePiero –balbuceó ella–. Ahora me llamo Mancini.
–Te llamaré como tú quieras –murmuró Andreas.
Siena reprimió una exclamación y le dio la espalda. Con los ojos muy abiertos contempló la estancia en la que se encontraban. Se había criado rodeada de lujo, pero la elegancia de ese apartamento la impresionó. Todo era moderno y refinado, muy lejos de la sobrecargada decoración de los palazzos que había conocido.
–Eres toda una experta a la hora de ponerlo en marcha ¿verdad? –Andreas sacudió la cabeza y sonrió antes de acercarse a un mueble bar.
–¿Poner en marcha el qué?
–Debes hacerlo de manera automática después de tantos años representando el numerito de la inocente y virginal heredera...
Siena respondió con un profundo silencio, pues no sabía qué contestar.
–Me refería a esa expresión de no haber roto un plato –le aclaró él.
–¿Qué quieres que te diga? –odiándole por juzgarla tan mal a pesar de que no podía culparle por ello, Siena se encogió de hombros–. Me ha calado, señor Xenakis.