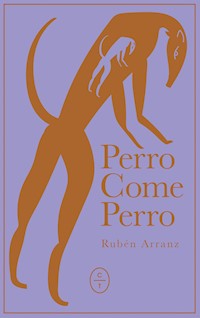
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Novela que analiza el derrumbe de los medios de comunicación, el llamado Cuarto Poder, aplastado por las sucesivas crisis del papel, el abandono de las audiencias televisivas, la explosión digital y las redes sociales que imponen la dictadura del click. Una información a la búsqueda de titulares sensacionalistas, donde la verdad depende de los contratos publicitarios con que empresas e instituciones riegan a los medios obedientes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: Perro come perro
De esta edición: © Círculo de Tiza
© Del texto: Rubén Arranz
© De la fotogafía: Rubén Arranz
© De las ilustraciones: @crismareza
Primera edición: octubre 2022
Diseño de cubierta: Miguel Sánchez Lindo
Corrección: Carmen Priego
Maquetación: María Torre Sarmiento
Impreso en España por Imprenta Kadmos, S. C. L.
ISBN: 978-84-124820-8-9
E-ISBN: 978-84-124820-9-6
Depósito legal: M-25210-2022
Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la sociedad.
Índice
La sociedad, en una crisis de ansiedad
primera parte. El regreso
segunda parte.Los idiotas
tercera parte. Los destripadores de la tele
cuarta parte. La carta
quinta parte.Cárceles
La sociedad, en una crisis de ansiedad
Es miércoles por la mañana y el colaborador de una tertulia televisiva explica con detalle el funcionamiento de los misiles hipersónicos. Afirma que no pueden ser interceptados por los sistemas antiaéreos tradicionales porque su trayectoria es imprevisible. El presentador del programa le escucha con interés hasta que finaliza su exposición. Después, lanza una pregunta: “¿Podrían portar una cabeza nuclear?”. Su interlocutor esboza entonces una amplia sonrisa y le responde: “podrían, por supuesto”.
La conversación se desarrolla a los pocos días de que el Ejército ruso haya iniciado la invasión de Ucrania, al que el conductor de la tertulia suele referirse como “el primer conflicto bélico que sucede en suelo europeo desde 1945” (sic). Podría alguno de sus contertulios matizar esa afirmación y citar los Balcanes, Transnistria, Chechenia, Crimea o el Alto Karabaj, pero nadie lleva la contraria al moderador, que parece empeñado en transmitir a los espectadores su preocupación por la posibilidad de que estalle la Tercera Guerra Mundial. Un tertuliano que escribe para un periódico conservador afirma: “Las medias tintas no sirven con un tipo como Putin. La política de apaciguamiento no funcionó con Hitler y tampoco lo va a hacer ahora”.
Un periódico digital eleva esa tarde la voz de alarma porque los ganaderos portugueses han avisado de que sólo les queda maíz para alimentar a los animales durante tres semanas más. Ucrania es el gran granero de Europa y el conflicto bélico podría provocar escasez en medio continente. Unos días atrás, varios medios explicaron que el aceite de girasol que se consume en España procede en buena parte de ese país, así que los ciudadanos se lanzan a los supermercados para hacer acopio de litros y litros de este producto. Al inicio de la pandemia de covid-19, sucedió algo parecido con el papel higiénico. Algún medio de comunicación advirtió de que podría haber problemas de suministro y provocó pánico en la población.
Estrenó Netflix a finales de 2021 una película que se llamaba No mires arriba (Don’t Look Up). Contaba la historia de dos científicos que descubren un cometa que amenaza con colisionar con la Tierra. Tratan de transmitirlo, pero nadie parece hacerles caso y se desesperan, dado que atisban el fin de la civilización y no parece que nadie quiera poner su atención en el fenómeno. Unos días después de su estreno, se publicó una noticia con el siguiente titular: “Uno de los asteroides más grandes jamás vistos se acerca a la Tierra”.
Hice una lista durante un tiempo sobre el número de preocupaciones artificiales que generaban los medios de comunicación a diario, pero renuncié a ese proyecto por pura desazón. En otoño de 2021, se anunció la posibilidad de que se produjera un gran apagón en Europa y nunca llegó, pero se emitieron reportajes sobre lunáticos que habían hecho acopio en el cuarto trastero de su edificio de decenas de pilas, rollos de papel higiénico, bombonas de gas butano, cuerdas y alimentos precocinados por si su ciudad se quedaba sin energía durante un tiempo determinado. Unos años antes, hubo quien hizo lo mismo al considerar como una posibilidad real un ataque de muertos vivientes. El tema se había puesto de moda en el cine y en la televisión.
Vivimos tiempos complejos en los que recibimos tantas advertencias de riesgo inminente a través de las plataformas de comunicación tradicionales y digitales que pudiera parecer que las trompetas del Apocalipsis comenzarán a sonar de un momento a otro. La memoria colectiva es corta, pero hubo un momento en el que el Gobierno llegó a insinuar la posibilidad de que se instalaran pabellones enormes —los bautizó como ‘Arcas de Noé’— para que allí se confinaran los enfermos de coronavirus que vivían acompañados de personas sanas. Las señales de alarma con la covid-19 fueron tan elevadas y frecuentes que el mero hecho de estornudar en una superficie cerrada se convirtió en un episodio que entrañaba cierto riesgo. Los ciudadanos estaban asustados; y lo están. Eso sí, conviene no confundirse: el fenómeno no es nuevo.
Escribí esta historia tras reflexionar sobre la fragilidad del mundo contemporáneo, que, en parte, es consecuencia de esta grave patología social. Es un enfoque personal, quizás equivocado, pero asentado en una idea sencilla y compleja a la vez. La que le transmitió Lewis Carroll a Alicia: en esta ‘realidad’, hace falta caminar el doble de rápido —incluso correr— para mantener la posición que antes se conseguía a ritmo de paseo. El mundo líquido fluye y eso genera una corriente que a veces se embravece y nos arrastra. ¿Hacia dónde nos dirigimos?, nos preguntamos mientras completamos brazadas con las que tratar de mantenernos a flote.
El libro versa sobre periodistas que pisan sobre un terreno pantanoso. Se emplean en la prensa de la sociedad mediática actual, que es impulsiva, asustadiza e inabarcable.
La eclosión del periodismo digital multiplicó el número de competidores en el mercado de la información y eso ha tenido un impacto negativo sobre la profesión, pero también sobre la mente de los ciudadanos. El mundo occidental padece desde hace varios años una crisis de ansiedad y quizás no haya caído todavía en la cuenta de que los medios son uno de los factores que más han influido en la generación de ese síndrome.
Podría formular una sesuda teoría para fundamentar esta afirmación, pero la tesis puede demostrarse con una simple pregunta: ¿Cuántos de los ‘asuntos preocupantes’ sobre los que la prensa, la radio y la televisión advierten a los ciudadanos tienen algún efecto en sus vidas?
Las sobreinformación ha hecho enfermar a las sociedades. Es un fenómeno tan común que cuesta apreciarlo, pues forma parte de la atmósfera. Se respira, está latente, pero es invisible, como el humo tóxico. Todo esto recuerda a la anécdota que contó David Foster Wallace a unos alumnos universitarios en el día de su graduación.
Dos peces nadaban una mañana en el mar cuando se les acercó un tercero, más veterano, para saludarlos. “Buenos días, señores. Fantástica mañana la de hoy, el agua está a una temperatura estupenda”, celebró.
“¿Y qué es el agua?”, le respondió uno de ellos.
Los ciudadanos de la era digital respiran esta sustancia nociva, que se adhiere a las paredes de sus pulmones y genera cierto efecto psicotrópico en su cerebro. Hay quien vive con miedo a perderse información (supuestamente) importante; y hay quien está totalmente condicionado por lo que recibe en el día a día a través de los medios de comunicación. También es frecuente que surja una necesidad imperiosa de desconectar del mundo hiperconectado, ante una sobredosis de noticias negativas o indeseadas.
Quizás mi postura sea fatalista, pero diría que la sobreinformación ha provocado un aumento de la frustración y de la desesperanza. También ha incrementado el grado de estupidez en la toma de decisiones. Los medios de comunicación fabrican miles de noticias cada día con el propósito de atraer al mayor número posible de lectores. Cuanta más audiencia acaparen, más ingresos publicitarios recibirán. Eso ha provocado que haya periodistas que se dediquen a redactar múltiples noticias a la semana con temas ‘virales’ o llamativos. La normalidad no resulta tan interesante como los sucesos truculentos, alarmistas o curiosos. Un análisis sobre la situación de los mercados de deuda nunca convocará a tanta audiencia como el ajuste de cuentas entre varios miembros de bandas latinas, el último vídeo protagonizado por un gato; o un artículo sobre los alimentos con un mayor poder afrodisíaco.
Recuerdo que, en agosto de 2016, un periódico de tirada nacional publicó en su edición digital un artículo sobre la isla de Sentinel del Norte, que está poblada por una tribu que aniquila a flechazos a todo aquel que osa acercarse a sus playas. Unos meses después, ese mismo diario advirtió de los riesgos que entrañaba una nueva forma de tomar el sol, que consistía en broncearse el trasero. Dado que esa zona es muy sensible, algunos bañistas acudieron a urgencias con quemaduras de gravedad. Ambas informaciones figuraban en la primera posición en la lista de las más leídas. La de los indios agresivos, durante una semana entera.
El periodismo ha cambiado desde que se desató la fiebre por el clickbait. Es decir, por aumentar el dato diario de audiencia a toda costa. No todo ha empeorado, dado que el incremento de la competencia en el sector periodístico ha provocado que se levanten algunas barreras informativas que habían impedido, durante varias décadas, ofrecer información incómoda para determinadas empresas e instituciones, tanto por interés político como comercial. Sin embargo, los profesionales de la información viven actualmente con la lengua fuera. Su carga de trabajo es excesiva y su capacidad para investigar o reflexionar, muy limitada.
La crisis de 2008 y el descenso de la inversión publicitaria situaron a los grandes grupos de medios de comunicación al borde de la quiebra, lo que obligó a reducir de forma considerable el número de efectivos en las redacciones. La revolución digital se produjo en paralelo al reajuste del sector. ¿Y qué implicó el paso de los formatos tradicionales a los ‘luminosos’? Que los periódicos dejaran de ser finitos. Las portadas de los diarios digitales están compuestas por decenas de noticias que son escritas a destajo por equipos muy pequeños. El estrés es epidémico, los problemas digestivos, las jaquecas o los divorcios, fenómenos frecuentes y predecibles.
Los periódicos se editan cada vez de forma más irreflexiva y eso traslada a los lectores una imagen demasiado brusca, fatalista y deformada de la realidad, lo que provoca en la opinión pública un estado de preocupación constante. Recibe advertencias constantes a través de los medios de comunicación, que le hablan de la prima de riesgo, la crisis climática, el desabastecimiento, la inflación, la guerra mundial, los ataques bacteriológicos, las cepas de covid-19, el populismo... Ese bombardeo estimula la alarma interior —esté justificada o no— y todo deriva en ansiedad. Por eso, cuando un diario sensacionalista se refiere a los cultivos de aceite de girasol en Ucrania, los ciudadanos corren hacia los supermercados.
Esta novela versa sobre historias ficticias dentro de un mundo real, en el que la corteza terrestre cada vez parece más líquida y ardorosa. El maravilloso fenómeno de la globalización ha derribado algunas fronteras y aproximado a los humanos a sus antípodas. Sin embargo, también ha acercado problemas cuya existencia se desconocía —o apenas si resultaba anecdótica— durante la ‘era analógica’ y eso ha provocado que las sociedades estén más preocupadas. Un sentimiento que, sin duda, siempre aviva la nostalgia, que en esta ocasión sugiere que el pasado era más tranquilo, lento y feliz.
La obra aborda el tema de las raíces y de las dificultades para desarrollarse que encuentran en el mundo actual, que parece disponer de una capacidad de mutación mucho más rápida que nunca. Los personajes de Alfredo y Mariana tratan de arraigar, pero se mueven sobre terrenos pantanosos y ácidos en los que adaptarse requiere de una gran capacidad para resistir algunos fenómenos indeseados.
Reconozco que alguna vez fui Alfredo, pero de eso hace mucho tiempo. En realidad, no tengo claro que lo haya dejado de ser por completo, pero puedo decir que el amargor que impregna a este personaje me resulta hoy improcedente. No hay un sabor más absurdo y fácil de sustituir; y no hay nada más estúpido que caer en la frustración cuando los proyectos vitales se vienen abajo. Es lo que le ocurrió a mi generación, la de aquellos que llegaron al mercado laboral durante la ‘gran recesión’. Y esa ira es común entre quienes aspiraban a alcanzar grandes objetivos tras terminar la universidad.
Es el fallo más común de los idealistas, a quienes, por alguna razón, todavía se respeta e incluso loa. Escribió E.M. Cioran que los rufianes y los estafadores son mucho menos peligrosos que los soñadores. Los primeros actúan a pequeña escala. Rapiñan, engañan y causan mal a personas concretas. Los otros son los responsables de los grandes períodos de dolor y muerte de la humanidad.
Alfredo es un soñador dentro de un mundo corrompido, como es el del periodismo —basta ver a los contertulios de las principales cadenas para apreciar que se limitan, en muchos casos, a recitar argumentarios de partidos políticos—. También es el ciudadano de un país que se sostiene sobre unos cimientos cada vez más endebles y que está afectado por enfermedades degenerativas que tienen difícil cura. Alfredo no es sólo el autor de esta novela. Representa a una generación a la que le hicieron creer en la meritocracia, pero que con el paso del tiempo comprobó que ese concepto no existe. Es un perdedor. Alguien que se siente en su día a día como ese ratón que corre, pero no avanza, dentro de una rueda que se mueve a gran velocidad.
Es un periodista que es cómplice, culpable y, a la vez, víctima de la sobreinformación. De la que ha generado sociedades irreflexivas, preocupadas y más infelices que cuando eran ignorantes de todos los peligros que acechan... y que rara vez llegan, pero que aterran.
Rubén Arranz
primera parte
El regreso
El suicidio.Acababa de recibir la noticia de que mi maestro periodístico había decidido tomar ese atajo hacia la inexistencia y lo primero que pensé es en ese cenicero antiguo de la mesa de su salón. Era un cofre de metal que se fabricó para guardar piezas de ajedrez, pero que desde hacía muchos años ejercía de repositorio de cigarrillos. Era común que lo apoyara en su barriga mientras se sentaba en el sofá y lo abriera y cerrara de forma nerviosa, con dedos inquietos, mientras exponía anécdotas o conversaba sobre cine del que deja poso. Miré durante mucho tiempo ese cenicero porque, cuando su dueño se inspiraba y aumentaba la carga de lucidez de sus palabras, me sentía incapaz de aguantarle la mirada. Así que supongo que por eso me vino esa imagen a la cabeza a los dos o tres segundos de conocer la mala noticia.
El muerto se llamaba Juan Vega y casi siempre le admiré por su facilidad para acallar con honradez la soberbia propia de los talentosos. Es difícil ser brillante y actuar con humildad y compasión ante la estulticia de los mediocres. Son mayoría y son demasiado osados al exponer y, sobre todo, al contradecir.
Vega parecía estar blindado contra esa ordinariez, que es predominante e invasiva y que berrea, agrede y perjura. Es cierto que, cuando te asignaba la etiqueta de amigo, se permitía la licencia de rebozar algunas afirmaciones con un sarcasmo que era tan afilado como un espadón. Pero en las distancias cortas era asertivo y generoso. Su conocimiento del ser humano y de los libros fundamentales era mucho mayor que el mío, sin embargo, nunca pecaba de arrogancia. Al menos, así se comportó siempre conmigo. Quizás porque no me percibía como una amenaza o quizás porque observó en mí alguna cualidad de la que nunca me informó.
No oculto que esa actitud me resultaba extraña, pero supongo que esa sensación es la que siempre asalta a los hijos adoptivos. ¿Por qué toda esta generosidad? ¿A cambio de qué?
No era un tipo de risa fácil y, de hecho, diré que fueron pocas veces las que me transmitió muestras de entusiasmo. Su gesto no era áspero, sin embargo, tendía a ser neutral, como si se hubiera propuesto jugar una partida de póquer interminable con la vida. Eso sí, tenía el don de la retranca, que utilizaba con hilarante crueldad en nuestras largas noches de licores y cigarrillos. Nunca olvidaré esas sesiones de amistad verdadera, que terminaban con el cielo malva, cuando habíamos renunciado a contar las horas de sueño que nos quedaban antes de que sonara el despertador. Me sentía eufórico en esas veladas, diría que incluso embobado. Vega me hablaba de música, de literatura, de cine..., de vivencias, de mujeres y de «nosotros mismos».
Siempre decía que nuestra voz interior nos asigna mucha más bondad de la que nos corresponde, lo que hace necesario sembrar nuestra conciencia con alarmas y tener la disciplina suficiente para corregirnos. Porque ante determinados riesgos o tras sufrir algún golpe certero, podemos ser capaces de «devorar al hijo y al padre».
Cuando nos despedíamos y cruzaba la puerta de su portal para recorrer la acera que lo separaba del metro, me sentía un poco más sabio. Menos vulnerable a la simpleza y a la barbarie.
Decidió autodestruirse a los cincuenta y ocho años y lo hizo sin dejar a nadie la papeleta de llorarle. Nunca tuvo descendencia y la última mujer con la que convivió se fue de su casa hace más de diez años, cansada de esperarle por las noches en el sofá en lucha eterna con sus párpados y su moral.
A su padre no le conoció y su madre falleció muy joven. El tío que le ofreció un hogar tras quedarse huérfano estaba senil, flotando en el mundo de la inconsciencia, por lo que, a su muerte, solo quedamos un grupo de amigos, admiradores y excompañeros de trabajo para rendirle el homenaje que merecía. Supongo que la mujer con la que compartió unos cuantos años de su vida le lloraría, aunque, para ser sinceros, es algo que no tengo muy claro.
Me informaron de su muerte un miércoles de marzo de calor pegajoso, de esos en los que el bochorno se impone y el día permanece al borde del llanto hasta la media tarde, cuando la resistencia se vence con un rayo y un quejido, y las nubes desembalsan el agua. Estaba a diez mil kilómetros de España y mientras mi familia y los viejos amigos trataban de contener las ganas de primavera, tras dar por vencido al frío, yo aguardaba otro año más un otoño que por allí es inexistente y eterno a la vez, pues el Atlántico castiga de forma constante en algunas temporadas, no obstante, en otras, concede, de golpe, sin transición, un amplio espacio al tiempo suave.
Me sentí muy lejos de la realidad cuando leí el mensaje que me informaba del fallecimiento de mi amigo. La noticia se había producido unos días atrás, pero, aun así, lo primero que pensé es que nunca habría llegado a su entierro, pese a que me hubieran informado del deceso a los pocos minutos de producirse. Porque debía comprar un vuelo, esperar a su salida, viajar durante doce horas y trasladarme a mi ciudad. Es decir, si alguien de mi familia moría de forma repentina, me perdería el funeral. La tierra donde hundía mis raíces hasta hace unos años estaba tan lejos que ni siquiera a ojos cerrados, con plena concentración, podría llegar a percibir su olor.
Ahora había muerto Juan Vega, mi amigo..., mi maestro. El que se sentaba a mi lado en el periódico y revisaba mis textos con su peculiar forma de ser didáctico, que incluía una fuerte dosis de humor cruel. Pronunciaba palabras secas a pocos centímetros de mi cara y sentía su particular mezcla de olores: tabaco, ropa lavada y planchada en la tintorería, alguna ginebra, ese perfume de Guerlain que debieron dejar de fabricar durante la Primera Guerra Mundial por anticuado... Juan Vega. Me acordaba de ese hombre y el desfile de cubitos de hielo comenzaba, de nuevo, desde mi garganta y hasta el abdomen, donde terminaba su recorrido, se adhería a las tripas y provocaba quemazón. Mi amigo se había suicidado.
El mensaje que me avisaba de la pérdida decía lo siguiente:
«Queridos amigos:
Lamento tener que comunicar la muerte de Juan Vega. Se quitó la vida y así quiso que se lo transmitiera. Ustedes, como yo, seguro que le recordarán como un gran hombre.
Nunca creyó en Dios, pero recen una oración por su alma.
Con afecto,
Luis Antonio García
Secretario de la Asociación de la Prensa».
Se lanzó al vacío desde la ventana de su salón y recorrió doce metros antes de toparse con el pavimento. Su éxito fue rotundo: murió en el acto, de madrugada y sin testigos alrededor. Como ocurrió al final del invierno, seguramente el sonido del impacto se camufló bajo el soplido del viento en los árboles, que es intenso en las noches de esa época y provoca que las persianas carraspeen en las casas. Sobre la mesa de caoba de su salón, que recuerdo desgastada en las esquinas y con marcas de alegrías sin posavasos, junto al pesado cenicero de siempre, Vega dejó un ejemplar de su libro favorito, que fue El desierto de los tártaros, sobre cuya portada había pegado un pequeño papel adhesivo amarillo con dos palabras: Fui yo».
Ese fue el único mensaje de despedida que encontró la policía en el lugar del suceso. Como conocía bien a mi amigo, pensé que fue una última frase irónica. «Fui yo». ¿Quién va a haber sido si no?
¿Cómo me sentí tras tener constancia de su decisión de matarse? Es una gran pregunta que no sabría responder con precisión. Pero diré que las muertes inesperadas no provocan un dolor uniforme e instantáneo, sino que sus efectos se despliegan con el paso de los minutos, poco a poco, como el telón de un teatro que se abre para mostrar el escenario de una tragedia.
Las pérdidas cercanas son píldoras de veneno que no se metabolizan hasta pasados unos minutos y que solo ahí comienzan a generar síntomas en el organismo.
Comencé a leer ese correo electrónico con desasosiego, pues el asunto decía «Fallecimiento de Juan Vega» y ya sabía lo que me esperaba; sin embargo, lo hice sin detenerme y sin perder el tipo. Con el paso de los minutos, noté una comezón a la que siguió una sensación de despiste que ya había experimentado con anterioridad, pues suele sobrevenir cuando alguien desaparece para no volver. Siga o no en el mundo de los vivos. La muerte de alguien familiar descoloca porque solemos proyectar el futuro a partir de elementos del presente y, cuando una de esas piezas se esfuma, nos cuesta un poco más imaginar lo que seremos dentro de unos años. Una desaparición importante obliga a rehacer la estrategia, como ocurriría tras perder la reina o los dos alfiles.
El razonamiento tiene una lógica aplastante. Ningún argumento puede evolucionar de la misma forma si se esfuma, de repente, uno de sus protagonistas. Pensemos en la película Cadena perpetua. Siempre imaginé a sus dos actores principales, Tim Robbins y Morgan Freeman, disfrutando de los soleados días de la Costa Grande mexicana tras haber abandonado la prisión donde estuvieron recluidos durante tanto tiempo de su vida. Pero ¿qué hubiera pasado si uno de ellos se hubiese ahogado al poco de llegar? Mi fantasía se invalidaría. El guion cambiaría por completo.
Sucede igual con la vida: si alguien importante muere, hay que reconstruir una parte de las proyecciones de futuro y eso cuesta. Provoca pereza y cierta sensación de haber perdido el tiempo con la especulación de un futuro que ya no podrá reproducirse.
¿Qué sería a partir de ahora de mí sin Juan Vega? ¿Quién me animaría a base de descalificaciones en los días en que la rutina profesional me ahogara?
«Pero mira que eres gilipollas: te comes el malestar, firmas la crónica, apagas el ordenador, te das un paseo y te olvidas. Aquí ninguno estamos para salvar la profesión». Esas fueron las últimas palabras que me dedicó unos meses antes de su muerte. Relataría el motivo de la conversación, pero no creo que sea de especial interés.
El caso es que, cuando su cadáver todavía estaba a temperatura ambiente, decidí cambiar de ciudad. Volví a Madrid para trabajar en un periódico y, de paso, acercarme al legado de mi amigo Juan Vega, quizás con la idea de escribir un libro para homenajearle. Volví a ser periodista en España y eso me cambió. Claramente a peor, aunque ya habrá tiempo de abundar en detalles.
La vida obliga a tomar decisiones muy importantes cuando todavía flotamos en el líquido amniótico de la inmadurez. Cuando somos imprecisos e inexpertos y transitamos, ciegos, por rutas nebulosas que pueden conducir al éxito, pero también a abismos insalvables. Yo caí en la cuenta de todo esto a los veintitrés años, después de que un cincuentón me citara en su despacho, me emplazara a sentarme tras aclarar su voz con un trago de agua y me trasladara un mensaje incómodo: «Lo siento, pero no podemos renovar tu contrato. La venta de periódicos ha caído en los últimos meses, las promociones no funcionan igual y la empresa no está en condiciones de ampliar su plantilla».
Después de pronunciar esas palabras, llenó ligeramente de aire su boca, me miró con las cejas arqueadas, estiró la mano derecha y, cuando alcanzó la mía, suspiró y musitó: «Ha sido un placer, Alfredo».
«Ha sido un placer»... Diría que hasta ese momento nunca me habían emplazado a marcharme de un lugar con esa fórmula de cortesía que me repugna. Es un edulcorante innecesario para los tragos más amargos, una despedida falsa y pedante que sobra, pues bastaría la palabra gracias para zanjar el asunto. Preferiría que me golpearan con un silencio rotundo a que me despidieran con esa muletilla almibarada e hipócrita.
Me sentí demasiado exhausto para replicar a ese hombre gris. Ni siquiera fui capaz preguntarle sobre la posibilidad de regresar a mi puesto en un futuro, cuando el viento de cola volviera a impulsar el negocio. Entonces aún creía que cualquier contratiempo tenía una solución.Así que le devolví el agradecimiento y me dirigí hacia mi mesa para recoger mis cosas con la congoja típica de los días de mudanza. Esos en los que te invade una melancolía instantánea tras ser consciente de que nunca más volverás a pisar un lugar en el que fuiste feliz. Con sus defectos, sus refugios y sus vías de escape.
No habían transcurrido dos minutos desde que recibí la noticia de mi despido cuando observé a uno de mis demonios ocupando mi silla con una sonrisa de satisfacción, la que le daba el efímero poder de quebrar mi futuro. Ni siquiera hizo falta que me pronunciara. Bastaba con observar mi gesto, que no era ni triste ni lacrimoso, sino el propio de alguien que acababa de ser derrotado.
Hasta ese momento, consideraba que el periodismo era mi vocación y no me permitía dudar sobre ello. Era una verdad inamovible que no quería cuestionar. Vivía en una especie de fantasía en la que me consideraba un afortunado por haber elegido esta profesión. Por tener la posibilidad de escribir sobre temas importantes y por plasmar mi sapiencia sobre un papel. Por el día siguiente, en el que alguien descubriría una verdad a través de mi texto y eso le convertiría en un mejor ciudadano. En una persona menos asequible para los sectarios. En definitiva, más alejada del mal.
Imaginé durante mi dulce etapa universitaria que podría ser feliz al escribir en un periódico y asumí esa idea como una verdad absoluta. Me proyecté con camisa, sombrero y corbata aflojada frente a una máquina de escribir, presionando teclas con agilidad mientras el reloj rondaba la medianoche y los vasos de café vacíos se apilaban a mi lado... y no pensé más allá.
No medité acerca de que los supermercados cierran a las nueve y la cena se toma fría cuando llegas a casa y la mujer que te quiere, o te quería, duerme. Eso no lo descubrí en esos dos primeros años de ejercicio profesional, en los que sentía la energía infinita del aprendiz soñador. El mito del periodista... del tipo de cintura elástica y dedos que nunca flojeaban al teclear. El profesional que es capaz de preguntar sin arrugarse ni torcer el gesto y de renunciar a sus prejuicios para trasladar a los lectores la versión más fidedigna de la realidad. En aquella época, me creía todo aquello. Hasta que me propinaron el primer puñetazo profesional.
El hombre que me despidió era el director general de El Día de Madrid y ni siquiera era una mala persona, pero el rumbo errático del negocio le había convertido en un verdugo de periodistas, que era lo que implicaba ser gestor de medios de comunicación en esa época. Ejecutaba porque así lo aconsejaba la situación económica y lo hacía con una frialdad notarial, cosa que no debe ser fácil, pues enviar a la cola del paro a rostros familiares, simpáticos o, incluso, queridos requiere cierta habilidad para interpretar el papel de matarife.
Habrá quien piense que estos burócratas de cuello blanco son genuflexos ante sus superiores e impíos con los trabajadores. Yo creo que son elementos necesarios en cualquier organización, pero es obvio que hay que disponer de cierta habilidad, de la que carezco, para alterar las expectativas vitales de otras personas con despidos indefinidos y, por la noche, al salir de trabajar, poder dormir tranquilo.
—¿Qué tal ha ido el día, cariño?
—Normal, he tenido que despedir a un fotógrafo. Hipoteca a treinta años, hijo de tres años y mujer con trabajo a media jornada. Pero bueno, me habían pedido que recortara de esa sección. ¿Salimos a cenar?
No recuerdo su nombre, pero memoricé los tres pliegues que se dibujaban en su frente cuando terminaba una frase y adoptaba la actitud de escuchar. Son las arrugas propias de los pasmados y los resignados. Las de aquellos que ejercen de colaboradores necesarios del sistema y reparten desgracias porque así lo tienen asignado. Son fríos porque no se pueden permitir lo contrario. Las dosis excesivas de calor pueden complicar su tarea. El cariño es contraproducente cuando alguien ocupa un punto oscuro de la sociedad en el que recibe un sueldo por completar labores impopulares.
A este hombre le había tocado realizar esa función en un momento en el que los gigantes de la prensa se jibarizaron y comenzaron a adelgazar sus plantillas. La decadencia de este negocio se ha explicado de muchas maneras en estos años. Se ha hablado de la capitulación de los periodistas hacia los poderes, de la precariedad laboral y del papel de la ideología, del rencor y del sectarismo en las redacciones. Pero diría que la gran culpable de la enfermedad degenerativa de los medios es la revolución digital. La que ha provocado que cualquier persona pueda enviar información desde cualquier punto del planeta a cualquier hora.
Eso ha restado valor a lo que hacen las empresas periodísticas. Y eso las ha hecho menos atractivas y, poco a poco, más pequeñas. El 40 % de la inversión publicitaria se esfumó de los medios de comunicación entre 2008 y 2018. ¿Dónde fue? A las compañías que ofrecen formas alternativas para informarse y comunicar. Mejores o peores, según se mire. Desde que los ciudadanos tuvieron la posibilidad de conectarse a internet desde su teléfono móvil, los directivos de los medios se hicieron especialistas en distribuir malas noticias entre sus trabajadores.
El despacho de mi matarife estaba construido sobre una falsa estructura de madera y poseía una amplia cristalera que estaba oculta tras una persiana de metal. Cuando llamaba a alguien a consultas y la cerraba, cabían dos opciones: o que fueran a hablar de dinero o que el visitante fuera a quedarse sin trabajo.
A mí me despidió cuando se cumplían dos años de mi incorporación al periódico, como becario, y me dejó con cierta sensación de impotencia y de desencanto, pues me había esmerado durante todo ese tiempo para convencer a mis jefes de que podría llegar a ser un buen redactor. Lo que requiere rapidez, exactitud, paciencia y dejar el reloj en la taquilla.
De entre todos los cuentos que me narraba mi madre antes de dormir en mi infancia, el de la meritocracia era uno de los más frecuentes, así que en ese momento, tras recibir mi liquidación, me vi como una de esas aves que se sienten atraídas por un reclamo y que, cuando llegan al lugar desde el que suena, se encuentran ante sí con el cañón de la escopeta de un cazador. ¡Pum! ¡Nada es lo que parecía!
Era 2008 y unos días antes de que me enviaran al paro había visto salir a los empleados de Lehman Brothers con cajas entre las manos mientras los economistas más lúcidos ya hablaban de crisis planetaria, así que pensé que allí, en la puerta del periódico, se iniciaba una larga travesía por el desierto.
Pasó por mi mente la idea de lanzar un objeto incendiario contra la fachada del edificio, pero me abstuve. También pensé en volver a ese despacho y rogar clemencia; y he de decir que estuve a punto de hacerlo, aunque un pequeño arrebato de dignidad me hizo deducir que no era una buena idea. Me sentí en ese momento como el protagonista de El guardián entre el centeno, incapaz de contener el remolino de emociones adolescentes que giraba sobre la boca de mi estómago. Hay veces que nos sentimos niños en un mundo de adultos. Diría que eso ocurre cuando la realidad nos asesta un golpe que no habíamos previsto y eso nos hace sentir impotentes y desvalidos. En 2008, yo era demasiado joven como para recibir algo tan propio del mundo de los mayores como un despido y una palmada en la espalda. Así que en ese momento buscaba desahogo para ese torrente de sensaciones que me hacía sentir impotente.
Despedí a mis compañeros con abrazos que se sellaron con diferente intensidad, en función de sus afectos y de sus miedos; sabían que mañana cualquiera podría ser el protagonista de aquel triste ritual. Después, caminé por toda la calle de Alcalá, desde Canillejas hasta Sol, destemplado por una de las primeras brisas de otoño con capacidad de destemplar.
Ascendí por la calle de Carretas y en una terraza de Jacinto Benavente bebí mi primer trago de ansiedad. Y me sentí débil. Pensé en los años que restaban hasta mi jubilación y en la posibilidad de que este proceso se volviera a repetir en el futuro. Consideré por un momento la idea de cambiar de rumbo y dedicar mi vida a otra actividad que estuviera menos impregnada de incertidumbre. Pero observé frente a mí una cuesta arriba muy empinada que me separaba de cualquier giro profesional. Tras terminar mi primera copa de vino, telefoneé a Juan Vega para informarle de mi nueva situación laboral.
—Estoy jodido, Juan —reconocí tras tragar un sorbo de cerveza que se hizo especialmente denso.
—¿Pero no te lo esperabas? —respondió con esa actitud que utilizaba cuando quería ejercer de sargento chusquero.
—¿El qué? —repliqué con un volumen más elevado para tratar de avisarle de que su tono no me había gustado.
—Coño, Alfredo, que no te hicieran un contrato. ¿Has visto a algún becario que se haya quedado en la empresa en el último año? Era evidente que no te iban a renovar. Y mira que lo siento, ¿eh?
—Ya, pero, aun así, albergaba cierta esperanza de que me hicieran un contrato, aunque fuera temporal. O que me ofrecieran alguna colaboración...
—Bueno, pero eso era una fantasía. En el mundo de los mortales, en el que habitas, tu destino estaba decidido desde que los números de la empresa empeoraron —expuso con la intención de transmitirme que mi despido no tenía nada que ver con mi rendimiento profesional.
—Estoy jodido, Juan. Solo te puedo decir eso.
—Mira que manejas mal la presión, chaval. Con lo joven que eres... Y mira que elijo mal. Siempre acabo cogiendo cariño a los mierdas como tú. Eres un flojo.
«Un flojo»... No era la primera vez que Vega me definía con esas palabras ni había sido la única persona en ubicarme dentro de ese grupo, que está conformado por aquellos que empequeñecen cuando la vida requiere rotundidad. Por los miedosos, que son ese tipo de personas que desarrollan cualidades como la prudencia o la capacidad de negociación para contrarrestar la impotencia que generan sus temores. Hay quienes peregrinan de forma infatigable por la vida y hay quienes se aterran por el mero hecho de tener que abandonar su refugio y echar a andar. Los primeros piensan en experiencias y en sabiduría. Los segundos, en los peligros a los que podrían enfrentarse de forma innecesaria al salir del nido y en el crecimiento espiritual que les otorga su recogimiento. No estoy en ninguno de los dos extremos, pero he de confesar que soy inconstante y eso es así, en parte, por mis terrores, que a veces me paralizan y otras me hacen melindroso, plañidero o huidizo.
¿Por qué soy así? Es una buena pregunta. Diría que nunca camina solo uno en la vida, pues generalmente le acompañan sus esperanzas, sus nostalgias, sus rutinas insoportables y algunos polizones que se encaraman al subconsciente y viven ahí, a veces, en silencio y, otras, con las manías propias del vecino ruidoso y noctámbulo.
Fui un tiempo a una psicoanalista para que me ayudara a entender el porqué siempre he manejado tan mal la presión y me explicó que los traumas son como las bombas de la guerra que nunca explotaron y que están ahí enterradas, en algún punto del subconsciente, aguardando a que las desactiven. O a que salte todo por los aires.
Nos comportamos de forma extraña cuando una de estas esferas de tristeza nos presiona por dentro. Nos desequilibramos cuando estalla. Entonces, el tablero se inclina, pero la partida con la vida no se detiene. Continúa y existir nos cuesta más. Siempre he pensado, y no siempre lo he sabido aplicar, que ante las dolencias invisibles hay que comportarse como un felino herido. Eso obliga a camuflar las heridas, a disimular la sangre y a dejar incluso de comer si las digestiones molestan. Pero no hay que mostrar debilidad ni incomodar. Nunca suele ser una buena idea el interrumpir al resto por nuestros problemas, ni mucho menos para tratar de encontrar explicaciones sobre nuestros traumas. ¿Qué sabe otro de nuestro subconsciente?
Por desgracia, en muchas ocasiones he hecho todo lo contrario. Con Juan Vega, entre otros. Por eso, yo creo que se comportaba conmigo con la generosidad propia del padre postizo. Con una actitud que solía ser ejemplarizante y cierta ternura, por qué no decirlo. Deduzco que nunca me percibió como una amenaza o como un rival, de ahí que me enseñara sin especular sobre literatura, periodismo, música y vinos. También sobre la forma de interpretar el comportamiento del resto de los humanos, que suele ser ansiosa y temerosa. «El miedo y la inseguridad explican la mayoría de los comportamientos de las personas normales. Los soberbios lo son por impotencia o por alguna carencia emocional. Los avaros, por temor a gastar lo que les puede hacer falta en el futuro... Sin miedo y sin inseguridad, apenas si consideraríamos a nadie como un indeseable. La maldad no es abundante. Hazme caso, Alfredo, casi todo lo que detestas del resto de los humanos se debe a lo que te digo».
Con ese tipo de reflexiones aprendí a admirar a Juan Vega y a valorarle como maestro y, sobre todo, como amigo. La amistad suele ser un nexo más fuerte que el de la pareja. Surge de un instinto que es menos apremiante que el de supervivencia, o el de combate/sumisión, como es el gregario. Ahora bien, incluso a los mejores amigos los percibimos como una amenaza en determinados ámbitos; de ahí que apliquemos la cautela.
Esas reservas no suelen existir en los nexos paterno-filiales. Un padre teme por su hijo, pero no teme a su hijo. ¿Por qué digo esto? Porque Juan Vega, que nunca tuvo hijos, se comportó conmigo como una especie de padre adoptivo. Como si quisiera experimentar la sensación de educar a un vástago a sabiendas de que nunca los iba a tener. Nunca se guardó un cumplido ni una bronca ni una lección y nunca estableció barreras de protección para conmigo. Al menos, que yo sepa.
Fue tutor y apoyo —y a veces, apoyo rotundo, de palabras incómodas para mis oídos— y eso lo hizo sin pedir nada a cambio.
¿Qué sucede en esos casos? Que la amistad está adulterada, ya que no presenta el necesario equilibrio. Me vio flojear muchas veces, pero yo apenas si me percaté de sus debilidades. Por eso es evidente que no pude conocer aspectos de su carácter que, seguro, tenían relevancia. Ni siquiera sospeché nunca sobre la posibilidad de que se suicidara. Le veía fuerte..., culto..., un ser humano de cualidades difíciles de encontrar.
Lo que ocurrió tiene lógica: un padre oculta a su hijo la parte de la personalidad que no hace falta para la crianza, la educación y el buen ambiente en el hogar. No le dice cómo bebe, cómo folla o cómo fantasea con otras mujeres. Es un nexo profundo en lo espiritual, pero censurado en algunos aspectos. Con pensamientos, ideas y fantasías que se ocultan.
Soy débil. De esos débiles tienen un punto imprevisible que complica su adultez, pues los hace poco resistentes a determinadas corrientes. Y me pasa una cosa curiosa y es que no soporto la sensación de ahogo que aflora en los días complejos, cuando las tareas se acumulan y el guion se altera. Supongo que a eso se refería Juan Vega cuando me definía como un mierda, algo que ha sucedido casi siempre que hemos conversado. Nunca lo dijo con mala intención, sino con tono de arenga. Era su estrategia para evitar que cayera en los atolladeros cuando me aproximaba a ellos.
Mi psicóloga trató de escarbar en esa tara y llegamos a un episodio bastante patético, pero que, a su juicio, ha condicionado toda mi personalidad, lo que explica mi pequeñez y debilidad.Sucedió en la Navidad de 1993, después de uno de esos festivales de canto de villancicos en los que grupos de muchachos de la parroquia berrean entre adornos de papel brillante, guirnaldas y representaciones monstruosas del portal de Belén dibujadas con pinturas de cera. Y, seguramente, cientos de miles de millones de partículas de virus respiratorios. Todo sucedió en un local amplio, situado a pie de calle, que tenía una especie de escenario detrás de un recibidor y al que se accedía mediante dos puertas laterales.
Al terminar la función, dos o tres decenas de muchachos, ansiosos por marcharse, se amontonaron a la salida y me sentí atrapado, como si sus cuerpos, apelotonados, quisieran aplastar mis pulmones. Nunca confesé a nadie la angustia que noté en mitad de esa estampida de salvajes de ciento cuarenta centímetros, pero a partir de entonces sentí miedo a que ocurriera lo mismo cuando me encontraba en un espacio con más de treinta o cuarenta personas. Hay noches en las que sueño que estoy dentro de una burbuja y que una mano la pellizca hasta que explota. Entonces, siento que me asfixio y me despierto sobresaltado. Los traumas... qué fácil se fijan al subconsciente y qué complejo es detectarlos y desactivarlos.
Alguna vez me vi tentado a hablar de ello con mi padre, cuando todavía vivía con nosotros, pero me abstuve porque su reacción ante cualquier tema que tuviera que ver con el cristianismo, en general, y las ceremonias religiosas, en particular, siempre era excesiva. La espiritualidad le incitaba a practicar cierto terrorismo verbal. ¿Y un festival de villancicos organizado por la parroquia? Supongo que sería poco menos que un anatema para él.
Todavía guardo en mi memoria la opinión que me trasladó, con el gesto torcido, el primer día que vino a buscarme a las clases de preparación de la primera comunión: «Las catequistas suelen ser bastante feas. Infollables. Por eso pasan todo el día en la iglesia, porque no hay un hombre en casa que las toque». Supongo que se entiende el porqué decliné hacer cualquier comentario relacionado con el origen de mi incipiente sensación de angustia. No quería más respuestas de ese tipo. Sensibles, comedidas..., argumentadas.
Recuerdo que leí Demian poco antes de que mi padre decidiera que nos habíamos convertido en un estorbo para sus actividades lúdicas y se marchara a vivir a dos mil quinientos kilómetros, lo que ocurrió unos años después. Tenía entonces catorce años y me impactó el inicio:
«Un mundo lo constituía la casa paterna; más estrictamente, se reducía a mis padres. Este mundo me resultaba muy familiar: se llamaba padre y madre, amor y severidad, ejemplo y colegio. A este mundo pertenecían un tenue esplendor, claridad y limpieza; en él habitaban las palabras suaves y amables, las manos lavadas, los vestidos limpios y las buenas costumbres […]. En este mundo existían las líneas rectas y los caminos que conducen al futuro, el deber y la culpa, los remordimientos y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y el respeto, la Biblia y la sabiduría. Había que mantenerse dentro de este mundo para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada.
»El otro mundo, sin embargo, comenzaba en medio de nuestra propia casa y era totalmente diferente: olía de otra manera, hablaba de otra manera, prometía y exigía otras cosas. En este segundo mundo existían criadas y aprendices, historias de aparecidos y rumores escandalosos; todo un torrente multicolor de cosas terribles, atrayentes y enigmáticas, como el matadero y la cárcel, borrachos».
Pude consultar esos párrafos más de cien veces durante aquella época y siempre me conducían a la misma conclusión: o quien lo escribió, Hesse, exageraba o alguien en mi casa se había dejado la puerta abierta.
Pero volvamos a mi trauma, pues demuestra la influencia que un mero episodio anecdótico, breve y casual, puede tener en la mente de los individuos. O, al menos, eso dijo mi psicóloga.
He de confesar que con el paso de los años esa sensación de asfixia ante las aglomeraciones se ha mitigado, pero no ha llegado a desaparecer. Por eso, siempre que me siento presionado por algo, física o existencialmente, sufro un bloqueo similar al de aquel día de mi infancia. Entonces, me quedo inmóvil, a merced de las fuerzas que me empujan para uno u otro lado. Por eso, siempre tengo que establecer contacto visual con una puerta o un punto de luz exterior. Eso es sencillo en un cine o en una cafetería, pero no tanto con una rutina. La que se conforma a partir de los procesos automáticos que se despliegan poco a poco sobre el día a día, como una alfombra al desenrollarse, y te aleja de las nuevas emociones. De los proyectos motivadores. De la posibilidad de que se produzcan sorpresas antes del anochecer.
En ese escenario me ahogo y no suelo ver otra solución que la de escapar. Lo peor es que suelo intentar zafarme con escasa suerte, como quien se ve atrapado en unas arenas movedizas y se sumerge un poco más en el fango a cada paso que da. He pasado más tiempo de mi vida tratando huir de la rutina que aprendiendo a disfrutarla. Mi mente suele preferir las ensoñaciones sobre el despegue imparable que sobre las formas de acostumbrarse y sacar partido a la monotonía.
Después de mi despido de El Día de Madrid —o de la «no renovación» de mi contrato, según el absurdo eufemismo empresarial— me sentí atrapado en un territorio desolador. Había perdido mi empleo, las noticias hablaban de la desaceleración económica y los gurús de internet vaticinaban que la prensa impresa desaparecería en 2020. Mis ahorros eran escasos y calculé que con el dinero que guardaba en mi cuenta corriente no podría pagar más de cuatro meses de alquiler, lo que me obligaría a volver al nido materno y a romper mi relación de pareja, que, por otra parte, se había agrietado en los últimos tiempos.
Pero lo más triste de aquella época fue lo que llamé «los paseos de desocupado». Los completaba por la mañana, en los días laborables, cuando la gente corriente se apresuraba para tomar el metro, descargar un camión o visitar a un cliente mientras yo caminaba a su lado sin nada que hacer. Y, lo peor: sin disponer de un plan de remontada.
Sabía reconocer la incertidumbre porque había sido una compañera habitual de viaje durante una parte significativa de mi existencia, así que, cuando regresó, le di la bienvenida sin un mal gesto y sin transmitir malestar.
El pesar que genera la desilusión suele mitigarse cuando se presenta la incertidumbre, que es peor, y que volvió a mi vida en 2008, tras mi despido. Lo hizo como una de esas lloviznas otoñales de las que no te impresionan al principio, dado que parecen débiles, pero que te empapan con el paso de los minutos por su perseverancia al arrojarte miles y miles de pequeñas gotas. No quiero decir con esto que perder el trabajo no me asustara. Ahora bien, el impacto que generó en mi moral fue mayor del esperado.
La incertidumbre... aparece en tu ruta y te obliga a empujarla para avanzar por tu camino hasta dejarte exhausto. Te transforma en Sísifo. Provoca, además, cierto temor inevitable, pues te hace consciente de que, en el momento que te quedes sin fuerzas y dejes de impulsarla hacia arriba, te aplastará o, en el mejor de los casos, tirará de ti hacia atrás, hasta volver al punto de partida. Supongo que hay quien sabe manejarla con soltura o administrar sus fuerzas cuando la encuentra en su senda hasta que el paso del tiempo la erosione. Pero, en mi caso, ya he dicho que cuando me siento presionado, noto cierta sensación de parálisis de la que me cuesta sobreponerme. Así que nunca he sido especialmente hábil en esas situaciones.
La mejor técnica que he desarrollado para hacerle frente a esa sensación de opresión es la huida, ya lo he dicho. Por eso, trato de tener siempre una conexión directa con la puerta de salida. Por eso, vivo de alquiler, pues una hipoteca me haría sentir como el ocupante de una jaula, y el matrimonio como el firmante de un contrato atosigador.
Es evidente que esa tara me ha llevado a confundir la libertad con la posibilidad de poder escapar, cuando hay veces que para llegar a ser libre no queda más remedio que permanecer. No me considero desleal ni un traidor, pero intuyo que mi capacidad para planear evasiones cuando me siento angustiado puede generar cierta desconfianza.
El problema de quienes acostumbran a planear evasiones es que siempre terminan atrapados en sí mismos. Uno puede escapar de su trabajo, de sus rutinas de familia o de su país, pero nunca puede librarse de sí mismo ni de sus manías, de sus adicciones... ni de ese motor que reside en algún lugar de la mente que provoca que el pensamiento se acelere en las situaciones adversas, cuando todo requiere una mayor quietud.
No había pasado un mes de mi despido y yo ya había elaborado una larga lista de sensaciones indeseadas que me asaltaban en el día a día. Me sentía inútil. Las jornadas se me hacían eternas. Las mañanas eran silenciosas y llegaba a la noche con demasiada energía. Compré una sartén wok y aprendí a cocinar pad thai; tres tipos de curri; albóndigas en salsa de miel y comino; tortilla de verduras poco cuajada, normal y pétrea, con o sin cebolla, con y sin calabacín, con y sin ají rojo... Me fatigaba de mí mismo y no podía escapar de mi cuerpo, así que lo pasé mal. Caminaba durante tres o cuatro horas al día para tratar de convertir la actividad física en antidepresivo, leía un libro cada dos días, visitaba a amigos o conversaba con ellos por teléfono y evitaba la lectura de cualquier noticia para intentar alejarme de mi frustración periodística. Fue un momento penoso.
Tampoco tenía muchos contactos a los que recurrir para que me ayudaran en la búsqueda de un nuevo trabajo y los currículums y cartas de presentación que enviaba pareciera que caían directamente en la papelera. Por suerte, Juan Vega me echó una mano. De hecho, me llamó un domingo y me hizo sentir ridículo, dado que me ofreció una solución para mi desempleo. Ese al que mi ansiedad se había empeñado en extender hasta el largo plazo. Recuerdo que, cuando sonó el teléfono, yo estaba en el interminable paisaje de mesas y sillas de la calle de Argumosa. Todavía se podía ver a algunos muchachos en manga corta mientras tomaban el aperitivo.
¿Qué quería Vega? Trasladarme una de esas en apariencia buenas noticias que generan vértigo porque anteceden a uncambio brusco. Un giro inesperado del guion que nos construimos para alcanzar la falsa sensación de estabilidad. Digamos que tras mi despido de El Día de Madrid, había contactado con algunos amigos para tratar de ayudarme a encontrar un nuevo trabajo y, unas semanas después, había recibido una respuesta del delegado en Montevideo de la Agencia Española de Noticias, una empresa pública que ofrecía contratos en unas condiciones más o menos decentes en sus delegaciones de Hispanoamérica.
—¿Uruguay? —le espeté, sorprendido, cuando me trasladó la propuesta.
—Sí, Uruguay. ¿Sabes lo que es? —respondió con esa voz lijosa que empleaba cuando quería ser cínico.
—Lo sé, lo sé, pero es que... vaya cambio. Por favor, dile a tu amigo que me conceda unos días para pensarlo.
—Vale, ya me dirás, querido Alfredo, llorón.
Cuando pronuncié esas últimas palabras, en realidad, ya tenía tomada la decisión, pero quise pasarla un par de veces más por el tamiz de la conciencia antes de dar una respuesta definitiva, por si mi impulso de huida me hubiera traicionado. Reconozco que pequé de impetuoso y que fue así por el miedo a permanecer atrapado en mi situación de desempleado. También estaba dolido porque los responsables del periódico para el que había trabajado durante tantos meses no me habían permitido dar el salto de becario a redactor. Y quería demostrar que tras haber sido becario, permeable a horas extras y coberturas infumables, podía ejercer como redactor. Como buen periodista.





























