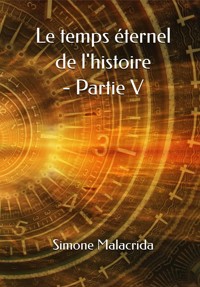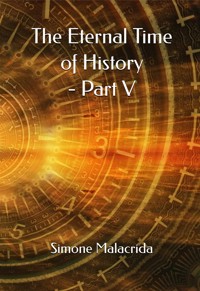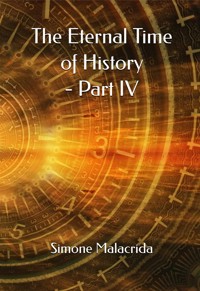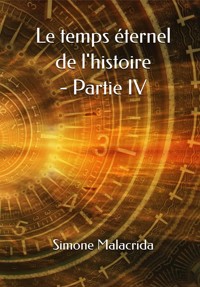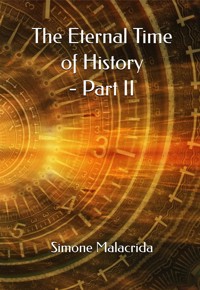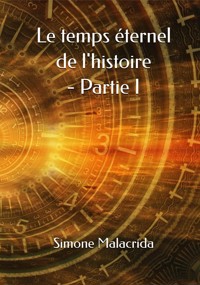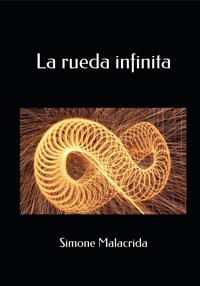2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Simone Malacrida
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El vórtice de la vida se despliega en versos multiformes, siguiendo a veces rotaciones aleatorias o direcciones precisas, como es típico de la naturaleza del viento.
Dieciséis personajes se alternan en el trasfondo de su único día, representando culturas y sensibilidades, edades y experiencias completamente separadas, quizás unidas entre sí sólo por una armonía invisible, esquiva y eternamente cambiante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de Contenido
Persiguiendo la armonía del viento
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
SIMONE MALACRIDA
“ Persiguiendo la armonía del viento”
Simone Malacrida (1977)
Ingeniero y escritor, ha trabajado en investigación, finanzas, política energética y plantas industriales.
ÍNDICE ANALÍTICO
––––––––
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
NOTA DEL AUTOR:
––––––––
En el libro hay referencias históricas muy específicas a hechos, acontecimientos y personas. Tales acontecimientos y tales personajes realmente sucedieron y existieron.
Por otro lado, los protagonistas principales son fruto de la pura imaginación del autor y no corresponden a individuos reales, así como sus acciones no sucedieron en realidad. Ni que decir tiene que, para estos personajes, cualquier referencia a personas o cosas es pura coincidencia.
El vórtice de la vida se despliega en versos multiformes, siguiendo a veces rotaciones aleatorias o direcciones precisas, como es típico de la naturaleza del viento.
Dieciséis personajes se alternan en el trasfondo de su único día, representando culturas y sensibilidades, edades y experiencias completamente separadas, quizás unidas entre sí sólo por una armonía invisible, esquiva y eternamente cambiante.
“Ningún viento es favorable para quienes no saben adónde ir, pero para nosotros que sabemos que hasta la brisa será preciosa”.
Rainer María Rilke
I
TRAMONTANA – Norte
Salzburgo, 2 de febrero de 2002
––––––––
Era poco después de medianoche.
Kurt estaba seguro de ello porque había escuchado el repique del reloj que había en la taberna y cuyo sonido sordo hacía que el aire reverberara con una frecuencia baja que era imperceptible para el oído humano normal, que no era el suyo.
La edad no había afectado su audición, como suele ocurrirles a las personas mayores.
Se dio la vuelta y trató de dormir.
No le gustaba pensar que había pasado un año más y que volvía a ganar una suma redonda.
Ochenta.
Un número impresionante para pensar en tu juventud.
Sintió una sensación general de disgusto.
Su esposa Eva, que estaba a su lado, era una sencilla campesina de los alrededores de Salzburgo.
Sabía poco del mundo y mucho menos de su marido.
Estúpido, tal vez.
Definitivamente hermosa, al menos cuando era joven.
Por este motivo Kurt se casó con ella en 1952.
“Será también el cincuentenario de la boda”, se dijo a principios de aquel 2002 que parecía transcurrir idéntico al anterior.
Eva era diez años menor que él y recordaba poco de la guerra.
Había vivido todo el período desde el Anschluss hasta la llegada de los americanos a una edad que oscilaba entre los seis y los trece años, marcado por la escuela y la propaganda, pero sin comprender realmente lo que había sucedido en los campos de batalla.
Kurt, por otro lado, había visto la guerra de cerca.
Lo habían reclutado a los diecinueve años y su bautismo de fuego tuvo lugar en el frente ruso.
Allí marchó hacia el este durante cientos de kilómetros y llegó cerca de Leningrado, donde permaneció atrapado durante los dos años siguientes.
Recién en 1943 pudo cambiar de destino, gracias a una de sus mejores características.
La frialdad.
Nunca había perdido los estribos en su vida y nunca se había salido de control.
Calculó y dejó que sus emociones fluyeran hacia afuera.
Así permaneció vivo a pesar de la tenaz resistencia de los bolcheviques y así se hizo notar, ya durante el avance.
Alcanzó todos los objetivos que le dijeron que derribara.
Ya fueran soldados o civiles, hombres o mujeres, ancianos o niños, polacos o rusos, judíos o eslavos.
El sueño tomó el resto de la noche y Kurt dejó de recordar.
Sabía que su mente se movía a cámara lenta y lo había comprendido en los últimos años cuando, habiendo abandonado el papel del modesto cartero, se había encerrado cada vez más en sus certezas.
Ciertamente, ahora sus viejos camaradas no lo reconocerían.
Ni por soldados ni por miembros del Partido.
Y seguramente ninguno de ellos habría recordado a Kurt Huber, un nombre común y desconocido.
Kurt Huber había sido un invento.
Un excelente expediente en marzo de 1945.
Una identidad ficticia que asumir.
Existió un Kurt Huber nacido en Salzburgo y caído en el frente ruso durante la batalla de Kursk, precisamente en aquel 1943 en el que el todavía no Kurt abandonó el frente de Leningrado para ser desviado a tareas superiores.
Kurt Huber estuvo perfecto.
Sin hermanos ni hermanas, huérfano y criado solo, sólo había enviado dos cartas desde el frente y nunca había recibido ninguna.
Era uno de los destinados a perecer sin dejar rastro.
Ni un hijo ni una novia.
Ya estaba muerto y nadie lo sabía.
¿Qué mejor oportunidad para Hans Gruber, cuyo pasado estaba lleno de hechos que habrían interesado mucho tanto a los estadounidenses como a los soviéticos?
Así que el joven Hans, un joven de veintitrés años lleno de maldito sentido común, había decidido romper con el pasado.
Había eliminado la fotografía de Kurt de los documentos oficiales y la había sustituido por la suya propia, tras lo cual había simulado un error de transcripción en las oficinas centrales de la Wehrmacht, ahora en disolución.
Así, Hans Gruber había muerto en el frente de Kursk, trasladado desde allí hasta antes de mediados de 1943 tras pasar casi dos años en Leningrado, mientras que Kurt Huber había sobrevivido a todo ello y regresaría a Salzburgo con una identidad renovada.
Un nuevo cuerpo dentro del nombre de un muerto.
Tuvo que abandonar su casa y ver a sus padres, que morirían a mediados de los años cincuenta, es decir, diez años después del final de la guerra, pero esto era un mal menor que ser ahorcado o encarcelado.
Había reconstruido una vida respetable, sin traicionarse jamás ni dejar que sus ideas se filtraran.
El certificado de bautismo de Kurt estaba en Salzburgo y no fue difícil recuperarlo para la boda.
Así, sin nada conoció a una bella muchacha de pocas pretensiones y llevó una vida normal y anónima.
Eva se levantó mucho antes del amanecer.
Sus intenciones eran las de un ama de casa acostumbrada a las labores domésticas y a encargarse de los quehaceres desde temprana edad.
Afuera reinaba un silencio sepulcral.
Nadie se movía y todavía no había nadie alrededor.
Era sábado, hacía frío y un viento cortante bajaba de las montañas.
¿Quién se habría aventurado en esa tierra?
Después de convencerse a sí mismo, volvió a la cama.
Podría permitirse al menos otra hora, si no dos, sin afectar su programa mental.
Miró a su marido y lo dejó dormir.
Kurt siempre había sido así.
Una vez dormido, ni siquiera un disparo de cañón lo despertaría.
Se acostó y volvió a meterse bajo las sábanas.
Se habían mantenido calientes.
La sensación fue sumamente placentera, como correspondía al ímpetu de la mujer.
Eva recordó el frío que había sufrido cuando era niña.
En el campo no existían tales comodidades e incluso los primeros años como mujer casada habían sido difíciles.
Kurt no tenía más que un trabajo modesto y tuvo que brindar apoyo al padre de Eva para la nueva pareja.
Posteriormente, a finales de los años setenta hubo un golpe de suerte al haber heredado todo y los dos se mudaron a la nueva casa unifamiliar.
Un pequeño trozo de jardín, una posición alejada del centro de la ciudad, una vista constante hacia la colina que albergaba el Hohensalzburg en su cima.
Esto era lo que los dos soñaban y lo que Gustav, su único hijo, nunca había experimentado.
La casa fue adquirida exactamente dos años después de que Gustav se marchara definitivamente de casa, ya que vivía en Linz desde principios de los años 80.
Trabajó allí y regresó a Salzburgo sólo para visitar a sus padres y traer allí a sus nietos, al menos hasta que fueron menores de edad.
La luz del amanecer llegaría tarde.
A principios de febrero todavía se veía una cantidad limitada de luz durante el día, muy lejos de lo que ocurrió en verano.
Eva se dijo que permanecería alerta, pero, como siempre, acabó quedándose dormida.
Eran propósitos destinados a desaparecer, pero la mujer siempre se los metió en la cabeza.
“No tienes suficiente fuerza de voluntad”, le había dicho siempre su marido, quien, sin embargo, si quería perseguir una meta siempre la conseguía.
Él gobernaba el mundo o eso pensaba.
En cuanto a sus objetivos, se había limitado a no ser descubierto.
Eva extendió el brazo y sintió el aire frío de la casa que casi se había adaptado a lo que había afuera.
Ninguno de ellos habría salido de casa, salvo en las horas de calor, pero ese día esperaban visitas y todo transcurriría en esas habitaciones.
Antes de tirar una pierna de la cama, Eva se preguntó si el carácter de Kurt cambiaría, al menos durante ese día.
Ochenta años era todo un hito, aunque a su marido no le interesaba envejecer.
Sabía que los mejores años los había vivido sin su presencia, dado que se habían casado con Kurt ya con treinta años y las primeras experiencias de su marido habían sido con otras mujeres.
Ellos fueron quienes poseyeron su alma más profunda y sus primeros recuerdos.
Eva no pensó mucho en todo esto, sólo en algunos momentos concretos.
El cumpleaños de su marido fue uno de ellos.
En realidad, Kurt Huber nació el 2 de febrero, pero Hans Gruber no.
El año era el mismo, pero no la fecha, ya que Hans nació a mediados de abril de 1922.
Por eso el hombre se sentía tan apático en un día que todos pensaban que era suyo, pero sólo su mente era consciente de la señal falsa.
Todo el mundo siempre había pensado que todo se debía a que era huérfano.
Kurt había sido abandonado cuando era recién nacido, probablemente hijo de una pareja ilegítima y el apellido Huber, así como el mismo nombre, le habían sido dados por la enfermera que lo encontró y cuidó durante los primeros meses en el hospital. .
A partir de ahí, una vez escapado del peligro de sobrevivir y una vez bautizado, Kurt fue confiado a una de esas instituciones que sobrevivieron gracias a las donaciones de ciudadanos privados y las pocas donaciones de la Iglesia Católica.
Debió ser una vida muy dura y todos entendieron su estado de ánimo y por qué no hablaba mucho de ese período.
Ni siquiera la escuela era un tema a tratar y todos querían saber poco sobre la guerra.
Kurt Huber nació literalmente en mayo de 1945 cuando, tras el conflicto, se trasladó a Salzburgo a pesar de no haber conocido nunca a nadie que le conociera personalmente.
Su esposa nunca se había preguntado por ese aislamiento y dónde habían ido a parar sus amigos y compañeros de su infancia y adolescencia.
Habían crecido en un ambiente donde no se hacían preguntas y por eso ella había cumplido.
Cumpliendo con las normas y sin extraviarse.
Fue al baño a lavarse y vestirse.
Sólo cuando el desayuno estuviera listo llamaría a su marido, pero antes había mucho que hacer.
Prepara la casa para recibir invitados.
Que siempre eran los mismos.
Su hijo Gustav, un ingeniero de cuarenta y ocho años y con su segunda esposa Krista, una cuarentona muy en forma y mucho más segura que su primera esposa, que era madre de sus dos nietos.
Lothar y Magda estaban a punto de irse a vivir solos, utilizando amigos y conocidos de la universidad.
Ninguno de ellos pensó en casarse.
Ya no lo usó.
Lothar, el mayor, tenía veinte años y estudiaba biología en la Universidad de Linz, la misma ciudad a la que Gustav se había mudado años antes.
Dejaría a su novia en casa por el día y conduciría hasta allí con su padre para el cumpleaños de Kurt.
A ellos se habría unido Magda, quien, sin embargo, estaba pensando en mudarse a Lampach, donde su madre, también casada en segundas nupcias, trabajaba como profesora de niños.
Dos años menor que Lothar, estaba terminando la secundaria, pero no tenía las ideas claras sobre su futuro.
Se había mantenido más unida a su madre, pero no sabía si era buena idea retirarse a un pueblo del campo.
Considerando el horario y hábitos de Gustav, así como la ruta a seguir, habrían estado con ellos poco antes del almuerzo, para darle tiempo a Eva de preparar todo.
Cinco personas no eran muchas, pero ciertamente no se veían a menudo en casa de los Huber.
Eva se ocupó de su habitual deseo y, en definitiva, habría realizado un sinfín de pequeñas tareas.
Mientras tanto, Kurt estaba a punto de despertar.
Solía acercarse a alguien y probar las aguas.
Era un hábito que nunca había perdido desde pequeño y su madre siempre se lo decía.
Nunca se había sentido culpable por no volver nunca a casa y por haber disgustado a sus padres.
“Más vale que sean viejos que yo.
Tengo una vida por delante."
Se dijo cínicamente.
Sólo con el paso del tiempo se dio cuenta de que sus padres habían muerto muy jóvenes y que su hijo, pronto, tendría la misma edad que ellos cuando murieran.
Kurt Huber supo responder a todo esto.
Con un encogimiento de hombros.
Así terminaron todos los grandes discursos del mundo.
Estaba acostumbrado a ver a demasiadas personas meterse en problemas cuando nadie entendía lo fugaz que era la vida.
¿A cuántos les había dejado sin aliento?
Nunca los había contado.
Tampoco los recordaba ni a ellos ni a sus nombres.
A veces, sobre todo apenas despertaba, los veía aparecer, pero no en su totalidad, sino con algunos detalles particulares.
Una mano, un clavo, un mechón de pelo.
O alguna peculiaridad en la vestimenta.
Un pañuelo o bufanda.
Un bolsillo de chaqueta sin costuras.
Eran jirones surgidos de un pasado que debería haber permanecido oculto y latente.
Oyó el tintineo de platos y cucharas.
"El maldito desayuno".
Los primeros diez minutos de despertar fueron los peores.
Aquellos en los que todo parecía una mierda.
La casa, la vida, los hombres.
Se levantó de mala gana, pero sabía que tenía que hacerlo.
Miró hacia afuera.
Todavía estaba oscuro, pero no completamente negro.
Se vislumbraba el contorno de la ciudad y sus alrededores y un viento azotaba la llanura.
“Malditamente frío. Maldito viento. Naturaleza sucia”.
Nunca se había olvidado de Rusia.
En comparación con los que habían sido desplegados siguiendo a los ejércitos ubicados en el centro o sur del frente, habían recorrido menos kilómetros a pie, pero el frío también era más intenso.
El primer invierno estacionado fuera de Leningrado había sido terrible.
Había días, o más bien semanas, en los que el hielo no se derretía ni siquiera en las horas más calurosas, y permanecía como una capa compacta, resbaladiza y gruesa.
Y cuando el viento silbaba, todo era inútil.
La maldita cosa llegaba a todas partes, sin importar cuántas capas de ropa tuvieras.
Por esto los rusos fueron maldecidos.
Ellos y su tierra, malditos y sucios.
Kurt fue al baño con paso lento y saldría sólo quince minutos después, vistiendo el traje que Eva le había preparado.
No tenía hambre.
El apetito sí, pero el hambre era diferente.
Nadie en Austria sabía qué era el hambre real.
Kurt lo sabía, de hecho Hans lo había convertido en una bandera.
Por un trozo de pan, había visto a prisioneros masacrarse unos a otros, mientras él miraba riendo esperando sacar su arma y matar a alguien al azar, o a todos.
La sangre que inundaba los restos de pan, congelados o embarrados según la estación, era un espectáculo que valía cualquier precio.
Ver las tripas y los sesos derramarse y luego esperar a que lleguen las moscas.
Los malditos siempre estaban presentes, incluso en pleno invierno.
Quién sabe adónde iban.
Kurt se dio unas palmaditas en la cara para finalmente despertar.
Se dirigió a una cocina donde Eva lo estaba esperando.
“Feliz cumpleaños mi amor”.
Kurt esbozó una sonrisa.
Se sentó en la mesa donde encontró su desayuno habitual.
Café caliente, negro como boca de lobo, con poca azúcar y nada más añadido.
Un plato con huevos revueltos, una salchicha y una tostada.
Una naranja para pelar.
Finalmente, una galleta, que inmediatamente tomó para mojarla rápidamente en el café.
Los gestos habituales acompañaron la vida de Kurt, incluso ese día.
Nunca se había quejado con su esposa por la disposición de los objetos, ya que era su ritual.
Antes de empezar a comer, Kurt movió todo.
Giró el asa de la taza de café de izquierda a derecha, giró el plato noventa grados y giró la galleta hacia el otro lado.
Los rituales ahora están estandarizados e imposibles de cambiar.
Sólo después de terminar el desayuno Kurt se levantó y recogió la mesa.
Ese día abrazó a Eva.
Él la amaba, a diferencia de las pocas mujeres que había tenido antes que ella.
Nunca la había traicionado desde que se conocieron, ya que la traición no era parte de su naturaleza.
Siempre había sido fiel a su vida, ideología y amor.
Las tres cosas que lo habían mantenido con vida.
Sobrevivir, no importaba si era Hans o Kurt.
Siendo coherente con lo que había elegido en su juventud, es decir, los grandes ideales del nacionalsocialismo.
Amar a Eva, una chica que había elegido y colocado en la cima de una montaña para adorar.
“¿A qué hora llegarán?”
Kurt quería estar seguro de cuánto tiempo tenían.
"No antes de las once, tal vez incluso las once y media".
Eva respondió con precisión.
En cualquier caso, Gustav habría llamado antes de irse.
Así no tendrían que preocuparse por eso y estarían preparados.
Su hijo siempre había sido metódico y preciso.
Desde pequeño se había destacado por su orden y deseo de reglas y Kurt estaba satisfecho con esto.
Por insignificante que pudiera haber sido ese nombre para él, le había dado a Kurt Huber, cuyo cuerpo yacía desaparecido en algún pantano en la frontera entre Rusia y Ucrania, un hijo digno del Reich.
Gustav no sabía nada sobre el pasado de su padre.
Lo imaginaba como uno de esos soldados enviados al frente por un régimen loco, sangriento y dictatorial y que se encontraba, contra su voluntad, teniendo que sufrir una larga guerra que había devastado al pueblo.
Después de todo, él era austriaco y no alemán.
Fueron los alemanes quienes hicieron todas esas cosas repugnantes.
Ignorantes de su verdadera historia, de la ubicación de muchos campos de concentración en suelo austriaco y de la colaboración real de muchos jóvenes con las SS, estuvieron atrapados en esta ilusión durante todo el período de posguerra, el período en el que Gustav fue nacido y criado.
Austria estaba oficialmente no alineada, aunque miraba mucho más al oeste.
El sistema económico era capitalista y la ubicación estaba "de este lado" del Telón de Acero.
Los nietos de Kurt, sin embargo, reflejaban los tiempos modernos.
Anarquistas hasta las limitaciones, se creían libres de vivir donde quisieran y con quien quisiera.
Las distinciones, especialmente en Europa, habían disminuido.
Desde Linz se podía llegar en poco tiempo a la antigua Alemania del Este y desde Viena, en menos de cien kilómetros se llegaba a Bratislava.
Esta unión continental no desagradó a Kurt, ya que no era nada nuevo.
Cuando era joven, Alemania ya había unificado todo este territorio.
El quid de la cuestión fue la diferencia de enfoque.
Ante esto Kurt tuvo que reprimir sus instintos y sus verdaderas ideas.
La democracia, los derechos y la renuncia a la violencia eran piedras angulares de la sociedad contemporánea que Kurt no compartía.
Incluso la respetabilidad que compartía la propia Salzburgo, ahora una ciudad endulzada por el recuerdo de Mozart y llena de música y gente joven.
Todo esto no era la verdadera cara de lo que había vivido en su juventud, pero querer sobrevivir había tenido consecuencias similares.
Acepta compromisos, sin exponerte nunca.
¿Cuántos como él había en Alemania y Austria?
Muchos.
Más de lo que la gente imaginaba.
Sin embargo, cada uno de ellos se había escondido.
Cerrado y aislado en su caparazón sin más reuniones ni asociaciones.
Así, la multitud quedó diluida y absorbida por el tejido social normal.
En parte porque nadie quería saber toda la historia.
Indagar en el pasado habría significado mirar a maridos y esposas, padres y abuelos, hermanos y amigos con otros ojos.
¿Quién habría tenido la misma opinión que Kurt si hubiera sabido lo que había hecho?
¿Se habría quedado Eva con él sabiendo que había descuartizado a tres mujeres, una de las cuales estaba embarazada sólo porque eran esclavas o judías?
Probablemente no.
Y su hijo se habría quedado horrorizado.
Su edad ya le habría permitido evitar la cárcel, pero no permaneció en silencio durante más de cincuenta años para desperdiciar la última parte de su vida.
Una vez que terminó de ordenar la cocina, vislumbró un brillo extraño.
Fueron las primeras luces que, tímidamente, aparecieron.
“Será un día tranquilo”, comentó su esposa.
El cielo azul habría contrastado con los árboles aún desnudos y secos, azotados por una brisa fría que no pararía en todo el tiempo.
Muchos habrían abarrotado las estaciones de esquí.
"Tontos", los llamó Kurt.
Aquellos que habían soportado el frío como veteranos de guerra nunca más se habrían sometido a una tortura similar.
Las montañas y la nieve estaban prohibidas en la lista de lugares que Kurt y, por tanto, Eva podían visitar.
A Gustav, en cambio, le encantaba la tranquilidad de las montañas y transmitió esta pasión a sus hijos.
Durante un fin de semana habrían renunciado al clásico viaje para ir a Salzburgo.
No iban allí a menudo, a pesar de la proximidad y la facilidad de conexión por carretera.
"Voy a buscar un poco de madera".
Como todas las casas de aquella zona, además del moderno sistema de gas, todas tenían una chimenea o estufa de leña.
Era una manera de permanecer anclados a las tradiciones del pasado, cuando todo el mundo se trasladaba a los bosques cercanos para mantenerlos limpios y, mientras tanto, abastecerse para el invierno.
El alegre mundo del verano trajo consigo familias enteras que viajaban en grupos.
Las mujeres tenían la tarea de preparar la comida y cuidar a los niños, mientras que los hombres hacían el trabajo pesado y los niños ayudaban con las tareas auxiliares.
Una comunidad entera se movió en oleadas de cuatro o cinco salidas y todos salieron satisfechos.
Después vino la parte final que todos hicieron en casa.
Reducción en trozos de tamaño preestablecido y apilamiento.
Ahora, sin embargo, todo era menos prosaico y más industrializado.
Existían empresas especializadas que realizaban recogidas de madera similares bajo licencia autonómica y con la autorización de los distintos organismos.
Los clientes simplemente pedían los quintales necesarios y la única opción era recogerlos en la fábrica o recibirlos en su casa.
Kurt lo trajo a casa y luego lo colocó tranquilamente en la leñera afuera de la casa, pero conectado por un pasillo para evitar la exposición a los elementos.
De año en año, la cantidad pedida disminuyó porque el gas era más conveniente y económico.
Ahora las estufas y chimeneas se encendían sólo en ocasiones especiales y Kurt siempre lo había hecho con motivo de su cumpleaños.
Así le pareció que la familia estaba más unida.
Eva lo miró por el rabillo del ojo.
A estas alturas ya se había acostumbrado a seguirlo paso a paso.
Imaginó que, tarde o temprano, podría tropezar, caerse o desplomarse.
El avance de la edad hacía estas bromas y los rumores de conocidos que se habían ido por trivialidades se hacían largos.
Kurt no se dio cuenta.
Tenía un objetivo en mente y lo iba a lograr.
Tomó cuatro piezas a la vista y las colocó en el contenedor que usaba para el transporte.
"Aquí lo tienes."
Se frotó las manos anticipando el calor que esa madera generaría.
Mientras tanto Eva preparaba el salón.
La mesa estaba extendida y él estaba quitándole el polvo.
Después de lo cual tomaba platos, tenedores y vasos y los disponía sobre la mesa, ya adornada con el mantel de fiesta.
Una vez que todo estuviera terminado, se dirigiría a la ciudad con Kurt donde él ordenaría lo necesario para el almuerzo.
La entrega tenía que ser en casa a la hora acordada, alrededor de las 13 horas.
Sabía que Gustav serviría el postre, y solo podía ser una Linzer Torte, que a todos les encantaba.
Incluso más que el strudel o el Sacher, la torta Linzer era un símbolo de la casa Huber.
A decir verdad, Hans Gruber siempre había preferido el strudel.
El que hacía su madre y que acompañaba con nata fresca casera y cuya leche procedía de la finca de al lado.
La transformación de Hans a Kurt había provocado estos cambios necesarios, aunque, una vez al año, Kurt solía reservar medio día para deleitarse con un strudel de pastelería.
Esto ocurrió principalmente durante su trabajo como empleado en la oficina de correos de Salzburgo.
Durante años, la misma rutina, interrumpida sólo por la innovación que había avanzado.
Máquinas de escribir, fotocopiadoras, télex, faxes, impresoras, tarjetas perforadas y, finalmente, ordenadores personales.
Kurt se detuvo allí antes de jubilarse a principios de los años 1980.
Ahora ya no reconocería el sistema postal, que se centraba cada vez más en los teléfonos móviles y la tecnología web.
Ese era un mundo extraño para Kurt y su generación e incluso difícil de entender para Gustav, que había vivido la gran era de las computadoras.
Esto era algo que principalmente correspondía a los nietos, en particular a Magda, cuyo uso del teléfono celular era compulsivo.
Siempre estaba buscando algún plan que le permitiera enviar mensajes y hacer llamadas sin tener que pagar una fortuna.
Eva encendió la radio.
Era un hábito que siempre había tenido y a Kurt le gustaba escuchar música clásica encerrado en su casa.
No es que la odiara, al contrario.
Wagner era su favorito, pero cuando aún era Hans.
Ahora decía que prefería Bach, pero eso no era cierto.
El problema de la música, al menos según la octogenaria, era cuando la bordaban.
Festivales, conciertos, actuaciones.
Todo falso y respetable.
"Voy a ir a prepararme".
Entonces Eva desaparecía durante media hora y luego dejaba paso a su marido.
En la ciudad había que ir con cierta actitud.
Peinada, bien vestida.
Era la imagen, una parte que Eva siempre había cuidado.
Obligó a Kurt a ser así también.
Ya no eran jóvenes.
El físico esbelto de Kurt era un recuerdo y su forma de andar era más como una cojera encorvada.
Lo mismo podría decirse de su cabello, antes rubio y espeso y ahora blanco y escaso.
La piel de la cara se había vuelto flácida y las orejas se habían alargado, al igual que los tejidos en general se habían vuelto flácidos.
Eva, que podía presumir de tener diez años menos, tenía la piel seca y arrugada, especialmente la de manos y brazos, mientras que la redondez de su rostro y cuerpo le permitía disimular las arrugas y el envejecimiento.
Ciertamente ya no era la mujer que alguna vez fue, con senos pequeños y firmes y piernas afiladas.
La ropa podía esconder y ayudar, pero cuando te bañabas era cuestión de exponerte a la realidad.
Siempre le habían disgustado los cuerpos de las personas mayores, pero ahora estaba acostumbrada al suyo y al de su marido.
Por otro lado, si no pudieran mostrar la parte física, los dos cónyuges no habrían tenido nada más que mostrar.
Su cultura era modesta, no tenían grandes calificaciones y no tenían intereses particulares.
Leían poco y se interesaban poco por la vida cultural.
Cines, teatros y conciertos quedaron desiertos de su presencia y por eso pasaron una vida apartada y con pocos estímulos.
“Estoy listo...”
Kurt se había quedado parcialmente dormido y ahora estaba despierto.
Comer siempre tuvo este efecto en él.
Se dirigió tranquilamente a la habitación, donde encontró la ropa que Eva había elegido para él.
Aunque era su partido, no tenía mucho derecho a elegir ni a hablar ya que tendría que decir y hacer lo que le imponían los demás.
Era un simbolismo de su vida, común desde hace más de cincuenta años.
Llevar mascarilla y zapatos ajenos.
Ser, en definitiva, alguien distinto de uno mismo.
El orgullo de la familia Huber siempre había sido Gustav.
Bien educado, primero en ir a la Universidad, con buen trabajo y casado.
Por otra parte, Gustav había causado dos grandes decepciones a sus padres.
Se mudó a Linz y luego se separó.
Sin embargo, cosas que tenía en común con muchos otros hijos de otras parejas.
Eva había escuchado historias muy similares de algunos de sus amigos y todos con antecedentes comunes.
Un matrimonio que parecía feliz y luego algo que se resquebrajó.
¿Por qué sucedieron tantas cosas hoy en comparación con el pasado?
"Los jóvenes no están satisfechos", dijo Kurt.
En opinión de Eva, en comparación con ese enfoque, sólo había una pequeña diferencia.
“No pueden estar satisfechos”, pensaba cada vez con más frecuencia.
Y todo se aceleró cuando a sus nietos les fue incluso peor que a la generación de Gustav.
Siguiendo tales conjeturas, ya no habría familias estables y la excepción sería un matrimonio como el de Kurt y Eva.
"Vamos..."
Kurt apareció luciendo perfecto.
Cuando quiso supo conseguir el objetivo marcado.
Se pusieron un abrigo grueso, guantes y gorro.
Eva lideraría.
Kurt ya no tenía ganas de hacerlo, al menos no en invierno.
Ahora sólo poseían un coche, ya que dos de ellos no habrían sido utilizados.
Ninguno de ellos se movía solo y siempre iban juntos a todas partes.
Kurt no era uno de esos hombres que no querían acompañar a sus esposas al supermercado o a cualquier otro recado.
La luz ahora era brillante e hizo brillar los cristales de hielo esparcidos por todas partes.
En los coches aparcados en el exterior, en los tejados de las casas, en las carreteras aún no transitadas, en los campos y en los árboles.
"Hace frío", se quejó Kurt.
Aunque el coche estaba en un garaje interior y aunque la calefacción estaba funcionando a tope, afuera se podía sentir el frío cortante.
El Volkswagen Polo maniobró por las calles antes de ingresar a la ciudad.
El objetivo era el asador de confianza, situado en la margen derecha del Salzach, el río que cruzaba la ciudad y que veía, durante las temporadas de primavera y verano, miles de personas aglomeradas en sus orillas o a lo largo de los carriles bici-peatonales situados en la lado de su cama.
"Maldito..."
Kurt criticó el teléfono celular que sonaba en su bolsillo.
Le habría obligado a quitarse los guantes y responder.
No importaba que fuera su hijo Gustav.
“Hola papá, feliz cumpleaños, ¿cómo estás?”
Kurt hizo una cara falsa de sorpresa y esbozó cualquier respuesta, luego continuó.
“Vamos a pedir comida.
Estamos en el coche, tu madre conduce".
En opinión de Kurt, una frase como esa debería haber terminado la llamada, pero Gustav tenía otras sensibilidades.
"Te daré a Lothar y Magda".
Sus nietos quisieron enviarle directamente sus mejores deseos.
Kurt los despidió con un agradecimiento genérico.
Ni siquiera sentía curiosidad por los regalos que recibiría.
Ya su edad le permitía ser superior a estas cosas y se había dado el mayor regalo años antes, cambiando de identidad y logrando escapar de la justicia corrupta de los vencedores.
Gustav volvió a hacerse cargo de la comunicación.
"Nos vamos en cinco minutos, tiempo suficiente para subir al auto".
Ninguna mención de su nueva esposa que, evidentemente, se quedaría en casa.
No le gustaba estar con sus suegros, especialmente porque los consideraba ausentes y distantes.
Una cosa era aceptar un marido que ya tenía dos hijos y para ella ya había sido un gran paso hacerse cargo y ser acogida por Lothar y Magda.
La hija de Gustav la había obstaculizado especialmente en los primeros días, ya que la separación y el nuevo matrimonio se habían producido durante la adolescencia temprana de la niña.
Después de eso, a medida que Magda crecía, se fue distanciando cada vez más de los asuntos de su padre y, si hubiera abandonado el hogar como pretendía, habría resultado en un distanciamiento general.
De hecho, si hubiera ido a Lampach con su madre, habría significado un equilibrio con Lothar.
Dejando esos pensamientos a un lado para ese sábado, los tres estaban a punto de irse, mientras Kurt terminaba la llamada.
“Lo de siempre”.
Eva sonrió.
En el pasado, su marido y su hijo a menudo habían estado en desacuerdo sobre ciertas opiniones, pero luego la edad y la distancia suavizaron todo.
"Aquí, estaciona aquí".
Todavía no había mucha gente alrededor y la distancia a recorrer a pie se podía reducir de forma increíble.
La pareja salió y entró en la tienda de delicatessen, donde el dueño los recibió con una sonrisa.
Eran viejos conocidos y, cuando aparecieron, no faltaron pedidos.
"Buenos días Sr. Huber, ¿cómo está?"
Kurt sonrió mientras Eva tomaba el asunto en sus propias manos.
Comenzó a escudriñar el mostrador, como siempre, pero ya sabía qué coger.
“Nos gustaría uno de sus famosos muslos de cerveza con patatas al romero.
Hacemos tres porciones.
Luego las salchichas a la plancha con chucrut, tres raciones más.
El queso derretido y frito, dos porciones.
Y por último, manzanas confitadas con canela, cuatro raciones.
¿Puedes entregar todo en nuestra dirección antes de la 1:00 p.m.?
El dueño tomó nota.
“Por supuesto, señora Huber.
¿Ocasión especial?
respondió Eva.
"Es el cumpleaños de Kurt".
El dueño le estrechó la mano.
"Si es así, te regalaré una botella de vino tinto procedente expresamente de las colinas de Viena".
Se alejó del mostrador, fue a buscar una botella y se la entregó a Kurt, quien se acercó a pagar.
Fue un regalo bienvenido, dado que Gustav no sabía mucho sobre vino y generalmente no bebía.
Kurt podría haber probado la botella inmediatamente después de beber su cerveza habitual, una bebida que nunca faltaba en una comida.
No creía que fuera el primer regalo que recibía.
Nunca en su vida había notado tales trivialidades.
Kurt se consideraba un hombre concreto que prestaba atención al asunto y que siempre había odiado las apariencias y el alboroto.
Uno de esos que ya no estaban, un hombre de otra época como decían de alguien respetable.
Por supuesto, nadie sabía de su pasado y así permanecería por el resto de sus días.
Salieron de la tienda y el viento los golpeó.
"Maldito bastardo, ríete a carcajadas".
Era un epíteto que utilizaba a menudo y que le devolvía directamente a su mejor pasado, no a los que pasó en el frente sino detrás de las líneas, acorralando a los enemigos del Reich.
Una expresión que utilizó como las últimas palabras que escuchó una víctima.
Él sonrió.
Se había salido con la suya y había engañado al mundo entero.
Eva condujo el coche con seguridad a pesar del creciente tráfico.
Regresaron a casa y se acomodaron.
Kurt tomó la cerveza y la puso en el refrigerador, luego esperó.
Eva no adornaba nada porque molestaba a su marido.
Ella se sentó a su lado y, sin hablar, se miraron.
Habían pasado toda una vida juntos y eso los enorgullecía.
Pronto no tendrían tiempo para descansar ya que sus nietos lo abrumarían todo con su energía vital.
Era imposible pedirles a los jóvenes que pararan.
Era contra natura y ellos lo sabían, ya que también eran jóvenes, aunque en la antigüedad.
Como cada vez, el tiempo se aceleraba y se desaceleraba a su antojo, sin pedir consentimiento a nadie.
El coche de Gustav recorrió kilómetros de autopista, lanzado hacia la meta final, mientras sus hijos permanecían aislados en su mundo.
Solo Lothar interactuaba con su padre de vez en cuando, mientras Magda se sentaba en el asiento trasero y enviaba mensajes de texto a una velocidad vertiginosa.
Estaba escribiendo a su novio y a sus amigos, explicándoles que no estaría disponible por la tarde, pero que tal vez estaría libre por la noche, pero no pronto.
Fue un compromiso entre los deberes familiares y los placeres personales.
Por un lado, sabía que sus abuelos no estarían ahí para siempre, y eso la entristecía, pero por otro, cada pequeño compromiso que la distraía de su mundo era percibido como molesto.
El ingeniero conductor tomó la salida correcta.
Ya casi habían llegado, pero ahora tenía que reducir la velocidad.
Extraña sensación que siempre parece estar quieta.
“¿Los llamamos para advertirles?” Preguntó Lotario.
Para Gustav no era necesario.
Sabían que se habían ido y los cálculos sobre la mudanza no dejaban lugar a dudas.
Este deseo de las nuevas generaciones de comunicarse excesivamente lo dejó estupefacto.
También era así en el trabajo, con las nuevas contrataciones.
Enviaban correos electrónicos y hacían llamadas telefónicas por cada pequeña estupidez, y el tiempo para dedicarlo a actividades secundarias se estaba disparando.
Él no respondió y Lothar lo dejó pasar.
Se dirigió a casa.
Todo seguía igual de siempre, sólo que la Naturaleza cambiaba de apariencia, siguiendo los ciclos estacionales.
“Han llegado”.
Kurt, escuchando atentamente, reconoció el motor del coche.
Sabía distinguirlos desde la distancia, pues cada uno tenía su propio timbre.
Cilindros y pistones, carrocería y vibraciones, ruedas y sistema de encendido daban un tono particular a lo que la mayoría definía como ruidos.
Eva fue a abrir la puerta.
Lothar fue el primero en salir, seguido por Magda, mientras Gustav se demoraba.
Del baúl había sacado la tarta y un regalo para su padre.
Era una jarra de cerveza de cristal artesanal que había traído de Bohemia y que había visitado unos meses antes con su nueva esposa.
Conociendo la aptitud de su padre para la bebida, estaba casi seguro de que la usaría y no la consideraría inútil, relegándola a un lugar en algún armario olvidado.
Eva abrazó a sus nietos, quienes entraron a la casa sin aliento por el frío.
Menos intenso que antes, pero el viaje en coche los había acostumbrado al calor.
Lothar y Magda le desearon lo mejor a su abuelo y esperaron a que entrara Gustav.
"Esto va a la cocina y esto es para ti".
Kurt abrazó a su hijo y lo miró de arriba abajo.
Se estaba volviendo completamente maduro, casi ya viejo.
Ya no era el niño que alguna vez fue.
Tomó el paquete y lo abrió.
La taza estaba bien hecha, biselada y redonda, con relieves.
"Es espacioso".
También era pesado, pero Kurt nunca se había quejado del esfuerzo.
En el frente oriental, sus compañeros soldados lo apodaron "la mula".
Podía caminar kilómetros sin cansarse o cargar pesas sin quejarse.
Esa mula había hecho mucho daño a los enemigos del Reich.
Desplegado en otros lugares, su celo y creencia en la ideología lo habían convertido en un enlace importante con las SS y la Gestapo.
“Quiero inaugurarlo hoy”.
Fue a la cocina, lavó la taza, la secó y la colocó triunfalmente sobre la mesa.
Mientras tanto, los nietos ya se habían apoderado del sofá.
“Fuera de aquí”, dijo Gustav, interpretando los pensamientos de su padre.
Magda resopló y se arrojó en la silla, mientras Lothar aprovechaba para dar un paseo por la leñera.
No había mucho que hacer allí.
No había entretenimiento y la temporada no nos permitía estar mucho al aire libre.
Una hora era mucho tiempo antes del almuerzo y los dos nietos se aburrirían.
Habría valido la pena porque sabían que el asador era perfecto para sus gustos.
Todavía no conocían el menú, pero lo que fuera que hubiera allí estaría bien.
La otra gran característica de aquel lugar era que era puntual, o mejor dicho siempre temprano.
De hecho, llegaron diez minutos antes.
Los nietos corrieron a la entrada para echar una mano al dependiente que había llegado en la furgoneta.
Adoptaron un ingenioso sistema para mantener la comida caliente.
“Dale fuerza a la mesa”.
El hambre crónica de los adolescentes atrajo a todos los presentes en el banquete.
Kurt se sirvió la cerveza que consumiría con la pierna, el primer plato que comerían.
Luego pasaría al vino.
Las palabras se excitaron y luego se hizo cargo del silencio complacido de quienes llenaban sus estómagos.
Lothar devoró la pierna y su abuelo se preguntó cuánto tiempo hacía que no la comía.
Esas porciones habrían sido suficientes para una semana en el frente de guerra, mientras que, a ese ritmo, no habría sobrado nada.
Magda era más económica, pero no con las patatas que le encantaban.
Terminando la pierna, Kurt se levantó y abrió el vino.
“Todo delicioso abuela”.
Quién sabe por qué los nietos estaban tan obsesionados con agradecer a Eva.
La mujer no tenía ningún mérito más que conocer el lugar y haber pedido.
Kurt había pagado, a pesar de que era su fiesta.
Una vez que el estómago estuvo lleno, los diálogos volvieron a lo mismo de siempre.
Salud y trabajo para los adultos, amor y estudio para los jóvenes.
Las preguntas clásicas de todo padre y de todo abuelo.
Las respuestas igualmente obvias de los interrogados.
Todo con tal de evitar hablar de los anfitriones, especialmente del cumpleañero.
A Kurt no le gusta ser el centro de atención y su familia lo sabe.
Siempre había considerado el protagonismo como un problema, dado que podía ser sinónimo de ser descubierto.
Nunca se había acercado a su pequeño pueblo rural; de hecho, nunca había estado en un radio de treinta kilómetros.
Parece imposible, pero logró mantenerse alejado de nosotros durante más de medio siglo.
Incluso ahora, cuando habría pocas posibilidades de ser reconocido dada la avanzada edad de sus compañeros, no se atrevía a querer regresar.
Era una zona prohibida, al igual que toda Polonia y Rusia.
“¿Alguien quiere terminar?”
Eva estaba recogiendo los restos de la comida en varios cuencos.
Ni ella ni Magda habrían vuelto a comer nada, mientras que Gustav, Kurt y Lothar habrían mordisqueado algo.
Al final, se avanzaría muy poco.
“¡Necesitamos espacio para el postre!”, comentaban todos.
Nadie habría renunciado a la Linzer Torte.
"Es tu favorito", comentó Lothar en dirección a su abuelo.
¡Si tan solo ese niño lo hubiera sabido!
Kurt miró por la ventana.
Vio una luz particular allí.
Reflectante y parpadeante.
Las ventanas vibraron bajo la doble acción de expansión del calor y el viento.
Al este de Varsovia existía un cuartel, uno de los utilizados como almacenes y alojamiento temporal durante el avance de 1941 y que luego se convertiría en centro de la retirada ordenada, en el que entre finales de 1943 y principios de 1944 solía alojarse Hans. .
Lo despertó el mismo sonido del cristal y la madera.
Cuando dejó ese lugar, hubo pocas razones.
“Necesitamos un incentivo”, se dijeron entre sí.
El incentivo era encontrar a alguien que pudiera ser un objetivo ideal.
Alguna granja remota para asaltar.
"Papá, papá..."
Gustav y su discurso asfixiante.
Si pudiera, Hans le habría metido una bala en la cabeza, pero Kurt se habría resistido.
Tenía que escucharlo.
Era una banalidad como cualquier otra.
Cómo se sintió al haber ganado una “suma redonda”.
Kurt nunca había entendido tales comparaciones.
En primer lugar, era dos meses menor y celebraría el 15 de abril solo, como siempre estaba acostumbrado.
Fue en esa fecha que se entregó al tan querido strudel y fue el único día en el que volvió a ser plenamente Hans Gruber, con sus ideas y creencias.
Además, Gustav lo había distraído de un gran pensamiento.
Desde entonces encontraron a unos judíos escondidos en una granja y los asaltaron.
Primero les entregaron toda su comida y pertenencias, incluido dinero, oro y ropa que revenderían en el mercado negro.
Luego violaron a las mujeres presentes, incluidas niñas de catorce y quince años.
Finalmente, habían prendido fuego a todo y, finalmente, habían metido una bala en la cabeza a todos.
Era el 2 de febrero de 1944, si no se equivocaba.
Kurt sonrió y su familia tomó esto como una buena señal.
Le entregaron un cuchillo para cortar el pastel sin saber que Kurt fácilmente cortaría a todos a pesar de su edad.
La determinación y la voluntad lo eran todo, mucho más que la fuerza física.
Gustav tomó una cámara de cine, de esas que ahora quedarían obsoletas debido a las nuevas cámaras digitales que iban llegando al mercado, y tomó un par de poses.
Nunca había visto a su padre tan feliz en una fiesta de cumpleaños y estaba feliz por ello.
Sin canciones ni música, sino una simple degustación.
Kurt habría abierto con mucho gusto el vino que lo acompañaba, pero ya había bebido solo una jarra de cerveza y una botella de tinto y consideraba excesiva la carga adicional de alcohol.
Todos hicieron un bis y Kurt casi tuvo que hacerlo.
El postre no estuvo nada mal.
Linz no era una ciudad agradable, al menos según Kurt, pero ese pastel era espectacular y valía la pena visitarlo.
Los jóvenes fueron los primeros en levantarse de la mesa y echarle una mano a su abuela.
Ahora llegaría el momento más relajante y aburrido, cuando la comida y el calor que emanaba de la estufa habrían creado el ambiente ideal para un sueño saludable.
A Magda no le gustó.
Con mucho gusto se habría marchado a Salzburgo, pero era consciente de la distancia y, sobre todo, del frío.
Al cabo de dos horas volvería a oscurecer y Gustav aprovecharía la oportunidad para empezar a limpiar.
En cambio, si la chica hubiera querido estar con amigos, habría tenido que darse prisa y marcharse de allí.
Se perdería la cena y recuperaría al menos media hora.
¿Quién todavía quería comer después de ese almuerzo?
Kurt y Gustav se fueron.
“Bonita pieza”, comentó el padre, recogiendo la taza.
Mantendría el artículo a la vista y lo usaría para ocasiones especiales.
“¿Cuándo planeas regresar?”
Otra pregunta obvia.
Dada la temporada no habrían llegado tarde.
Siempre existía el peligro de formación de hielo o nevadas, incluso si las previsiones meteorológicas descartaban precipitaciones de cualquier tipo.
Gustav dio el motivo oculto de que su esposa lo esperaba.
Ella había estado ocupada, así que se excusó.
A pocos les importaba si era cierto o no.
Magda no estresó a su padre ya que, por una vez, su nueva esposa obraría a su favor.
Regresar antes hubiera significado poder salir.
Lothar estaba menos impaciente, ya que pasaría la tarde del sábado como de costumbre.
Tenía casa libre y, en esos casos, su novia vendría a pasar la noche.
No hay planes para salir más que abrazarse y luego hacer el amor antes de quedarse dormido y luego continuar a la mañana siguiente.
Después del desayuno, ella regresaba a su casa y ambos aprovechaban para estudiar.
Las facultades universitarias a las que asistieron eran diferentes, pero el compromiso que tuvieron que poner fue el mismo.
Como muchos de sus compañeros, estaban interesados y alentados a hacerlo mejor para aspirar a un puesto de alto nivel.
Así Lothar había absorbido las enseñanzas de su padre, cuya figura era buscada y ciertamente no tenía problemas de falta de trabajo.
Gustav, si hubiera querido, podría haber renunciado para unirse a la competición.
Se especializó en ingeniería industrial y Linz era la ciudad con mayor número de fábricas en las que podía aplicar sus conocimientos.
Los dos hombres comenzaron a discutir trivialidades mezcladas con hechos de la vida.
Del pasado, pero no del remoto.
De cómo eran las cosas años atrás y qué había cambiado.
A Kurt no le gustaba mucho Europa ni la nueva moneda que había entrado en circulación.
Seguía razonando en chelines y no había avanzado desde allí.
Toda su vida había estado marcada por los chelines, excepto durante el período en el Reich en el que se había acostumbrado a utilizar los chelines.
El euro no era lo suyo.
¿Y entonces quién dijo que teníamos que ser hermanos?
Nunca se había sentido cercano a un francés, a pesar de no haber visto a nadie en su vida.
Era una forma de ser, o al menos su idea de lo diferentes que eran las personas a la suya.
Gustav había viajado, pero no demasiado.
Ciertamente más que su padre, pero menos de lo que le hubiera gustado.
Lothar, en cambio, se había movido mucho en los últimos dos años con su novia, especialmente durante el verano.
Habían visitado París y Roma, Berlín y Ámsterdam.
En verano fueron a Croacia, un país relativamente cercano y barato.
Preferían esa costa a la italiana, aunque todavía podían ver los signos de la guerra que terminó sólo unos años antes.
A través de las generaciones, la propensión hacia Europa aumentó y esto fue un signo distintivo que alejó a Kurt de su familia.
Si hubieran sabido lo que realmente pensaba Hans habrían temblado y salido corriendo sin volver a poner un pie en esa casa y Eva habría hecho lo mismo.
La esposa siempre había ignorado el pasado de su marido y nunca había hecho preguntas.
Una chica de ciudad habría sido más astuta, pero Eva, desde pequeña, estaba acostumbrada a pensar en pocos hogares.
La casa, la familia, la cocina y los niños.
Producir hijos para criarlos.
Kurt se había mostrado reacio después de Gustav.
Una era suficiente y más, sobre todo no quería hembras.
El hijo varón habría sido una nueva propuesta suya, pero la niña no lo era, ya que era intrínsecamente diferente.
Había impuesto a su esposa un período prolongado de abstinencia o métodos para evitar quedar embarazada.
Esto fue durante un período bastante largo, alrededor de una década.
Eva, aunque insatisfecha, se había adaptado porque ese era el papel que le habían enseñado.
Simplemente había que hacerlo de esa manera.
Entre una charla y un trabajo falso, la luz iba desapareciendo y las sombras se hacían más largas.
Nada grave podía pasar bajo ese techo y todos esperaban el momento adecuado para cancelar el banquete.
No demasiado pronto para no parecer maleducados y guardar las apariencias, y esto se aplicaba tanto a los anfitriones, temerosos de revelarse poco hospitalarios, como a los invitados, temerosos de parecer aprovechadores.
Si tan solo hubieran hablado abiertamente, nada de esto habría sucedido, pero Kurt había moldeado una familia a su propia imagen.
Sin preguntas.
Sin argumentos.
Quédate en silencio y deja pasar el tiempo para vivir tranquilo.
Mientras tanto, Magda y Lothar continuaron con su actividad de mensajes, como si ya estuvieran en otra parte.
Gustav se hizo cargo de la discusión y comenzó el lento proceso de despedirse.
Recogiendo lo que se habían puesto, arreglando mesas y sofás, terminando los últimos discursos sin sentido.
"Adiós, hasta pronto".
“Déjanos saber de ti tan pronto como llegues”.
"Saluda a tu madre y a tu esposa".
Palabras vacías y sin verdadero interés, por así decirlo.
Gustav arrancó el coche y sus hijos ocuparon los mismos asientos que antes.
“Fiestas. Estaré allí en un par de horas. Es hora de cambiar y vendré a ti. Reunión en el lugar habitual.”
Magda envió otro mensaje más.
La noche se salvó.
Salir con amigos para ver cine, salir de fiesta o mirar a algún chico.
Lothar le escribió a su prometida diciéndole que llegaría en un par de horas.
Kurt se volvió hacia su esposa mientras el auto desaparecía de su vista.
“Todo como siempre”.
Eva notó que sus nietos habían crecido y cambiado.
Lothar era más un hombre y Magda se había convertido en una niña completa y acabada.
A partir de ese momento madurarían y los vería ¿por cuánto tiempo más?
Diez, quince, máximo veinte años.
No más.
Llegar a los noventa era algo inconcebible para los de su generación y se consideraba afortunada de tener un marido de ochenta años que aún se encontraba en excelente forma.
Ralentizado en sus movimientos y pensamientos, como era normal, pero sin ninguna forma grave de enfermedad o paresia.
Kurt, tal como era, no podía soportar ser medio hombre física o mentalmente.
Había dejado dicho y escrito que tendrían que reprimirlo, aunque las leyes fueran claras al respecto.
Sin la intervención directa del individuo, que podía suicidarse en cualquier momento, los demás tenían poco derecho sobre su vida y la forma en que decidía al respecto, excepto en casos excepcionales de vida vegetativa, pero eso no era lo que Kurt quería decir.
Para ese hombre, el simple hecho de que le impidieran moverse y tuviera que estar anclado a una silla de ruedas era motivo suficiente para la represión.
Por otro lado, había enviado al Creador personas mucho más en forma y con muchos menos problemas.
El sol ya se había puesto y la oscuridad se apoderaba nuevamente del escenario.
Era una oscuridad diferente, más vivaz que la de la mañana aunque ahora iba en aumento.
A lo lejos se veían luces artificiales.
Ruidos de fiestas y de quienes aún tenían vitalidad para desafiar al viento y al frío.
Divertirse, a pesar de todo.
Contra la edad y el tiempo, el aburrimiento y la soledad.
Ser diferente, no convencional y no con días idénticos.
Algo que Eva, por momentos, envidiaba a los demás y que nunca había tenido en su existencia.
Ése fue el precio a pagar por haber disputado cada momento en nombre de la regularidad.
Metrónomos humanos, como los había llamado la nueva esposa de Gustav, antes de abandonar aquella casa de la que la habían rechazado.
Había algo extraño en ese ambiente.
De no humanos.
Kurt revisó la estufa.
La leña se había acabado y se estaba desprendiendo lo último del calor.
“¿Cómo encontraste a Gustav?”
Su esposa estaba interesada en su opinión, pero Kurt tenía poco que decir.
Seguía siendo su hijo habitual.
Con sus obsesiones por la precisión y su vida controlada por una entidad superior fuera de su cuerpo.
“Los niños han cambiado...”
No se veían desde Navidad, apenas un mes y medio; sin embargo, la abuela había notado cambios imperceptibles.
Eva sufrió un poco por esta distancia y tal aislamiento, especialmente en invierno y en esta etapa terminal de la vida.
Durante más de treinta años había estado acostumbrada a ver a Kurt salir por la mañana y regresar por la noche, gestionando todo el transcurso del día de forma independiente, mientras que desde que se jubiló todo había cambiado.
No peor, pero definitivamente fue diferente.
"¿Qué debo hacer? ¿Recalento las sobras o las guardamos para mañana?
Kurt ya no tenía ganas de comer.
Una infusión de esas que siempre hacía Eva habría sido suficiente.
Eran unas extrañas infusiones de hierbas que compraba a algún herbolario de la ciudad y cuya composición se desconocía.
Nombres latinos pomposos que ocultaban plantas y aromas comunes, pero que servían para encarecer el precio.
Puro marketing en el que todos participaron.
Kurt se sentó.
Su mente volvió a su juventud, incluso antes de su muerte en la guerra.
En el campo uno madrugaba y Ángela lo había acogido en su cálido pecho.
Ella era una niña dos años mayor que él y que había destetado, al menos a nivel sexual, a la mayoría de los chicos del barrio, a cambio de comida o ropa.
Kurt, en ese momento Hans, la había conquistado con un lote de doce huevos extraídos de lo que su madre había preparado para ese día.
La mujer se dio cuenta de la escasez, pero se dijo que Hans lo había revendido debajo del mostrador para comprar unos dulces que le encantaban.
Ella lo había pasado por alto, porque si su marido se hubiera enterado, Hans habría recibido una paliza.
Así, Hans tuvo su primera relación en un granero y descubrió los placeres del cuerpo femenino.
¿Cuántos años habían pasado?
Tenía diecisiete años y ahora ochenta.
Toda una vida, casi por completo en el lugar de otra persona.
Uno que ciertamente era un marginado en comparación con su condición inicial, pero que le había dado una nueva identidad.
Hans había revivido el pasado anónimo de Kurt, llevándolo a ser un buen hombre de familia, un empleado modelo, alguien que había comprado una sola casa y que ahora tenía dos nietos, que escupían el pasado que había permitido a su abuelo ser tal.
“¡Jóvenes desagradecidos, malditos productos de una sociedad miserable!”
Lo habría dicho en voz alta, pero sólo lo susurró en su mente.
Con el té de hierbas humeante, Eva se sentó en el sofá y apoyó la cabeza en el hombro de su marido.
¿Cómo pudiste ser tan estúpido al no darte cuenta de que tenías a otra persona a tu lado?
Kurt no lo sabía y prefirió no dar más detalles.
Encendieron la televisión para escuchar las noticias.
¿Qué proponía este repugnante mundo cobarde?
Después de eso, buscarían entre los distintos canales una película que les gustara a ambos.
Nada ocupado, nada histórico, nada psicológico.
Podría haber estado bien un thriller con abogados y asesinatos o una de esas comedias estúpidas y vulgares que te harían reír a carcajadas.
Fuera el mundo seguía su torbellino.
Seres transportados de aquí para allá sin motivo alguno.
Magda ya estaba con sus amigas en algún club de moda de Linz, mientras Lothar estaba en compañía de su novia, besándose mientras esperaba algo más.
Gustav se había retirado con Krista y aprovecharía la velada solo, mientras su primera esposa en Lampach cenaba en un restaurante local con su nuevo marido.
Vidas rotas y separadas, desconectadas y desunidas.
Un viento helado azotó el valle donde durante siglos se encontraba la ciudad de Salzburgo.
Tras una inspección más cercana, la cumbre de Hohensalzburg dispersó el polvo levantado, creando un aura de opacidad que se destacaba contra el cielo estrellado.
Atmósfera espeluznante, como un cuento de hadas gótico lleno de lobos y bosques.
Quizás hubo una época en la que la sociedad actual aún no había desfigurado el entorno natural.
Una mujer se bajó de un auto.
Un sábado por la noche se dirigía hacia Munich, pero cansada del viaje se tomó un descanso.
Ya había visitado Salzburgo, pero en primavera, con los Jardines de Mirabell en plena floración.
Una mirada hacia el horizonte, las fosas nasales abiertas al transporte de aromas, los oídos entumecidos por el frío.
Era el aliento del mundo fluyendo.
Cerró los ojos y pensó en su vida.
Al mismo tiempo, la película terminó y Kurt apagó la televisión.
Pronto se irían a la cama.
No había sucedido nada significativo, ni siquiera ese día, como sucedió a partir de 1946.
II
––––––––
BORA – Norte Noreste
Lieja, 3 de marzo de 2003
––––––––
Temprano en la mañana, Isabelle salió sola de la casa.
Tomó el auto, lo puso en marcha y se dirigió a un lugar específico.
A dos kilómetros de casa, después de tres cruces y una rotonda, se encontraba uno de los cementerios de Lieja para el entierro de la gente corriente.
No eran esos cementerios en memoria de los muertos de la guerra.
Hubo varios en Lieja relacionados tanto con la Primera Guerra Mundial como con la Segunda.
Dos frentes de guerra habían pasado por Bélgica y ésta siempre había sido una tierra atormentada en la primera mitad del siglo XX.
Diego, su marido fallecido hace cuatro meses, siempre había tenido preferencia por el cementerio de Robermont, donde había más de trescientas tumbas de italianos que murieron durante la Gran Guerra.
Fue extraño encontrar italianos muertos tan lejos del frente, pero estos son los chistes de la historia.
Originario de la región del bajo Véneto, Diego se mudó a Bélgica por motivos laborales cuando tenía menos de veinte años.
Había llegado a ser minero.
Era parte de un programa de intercambio entre Bélgica e Italia por el cual la primera suministraría carbón y la segunda mano de obra minera.
Un acuerdo que podría haber salido bien arriba y que veía a Bélgica como la parte contratante con ventaja.
Por otra parte, habían sido invadidas y liberadas, mientras que Italia debía merecer la entrada en las naciones que contaban en la mesa de los vencedores.