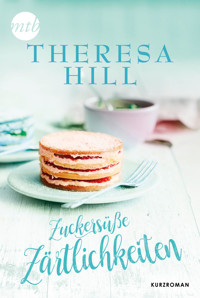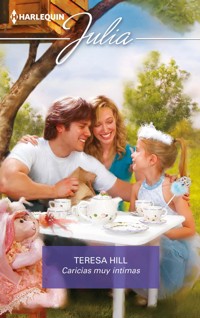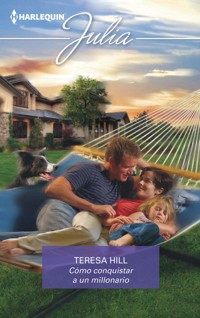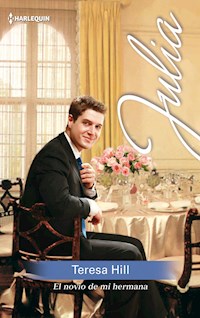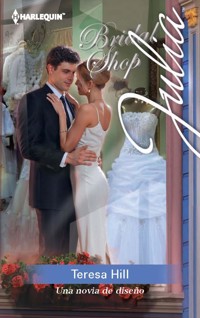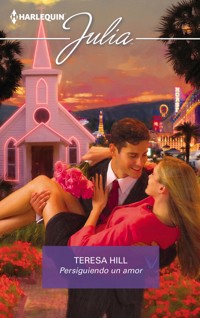
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Wyatt Gray se vio en un aprieto cuando su octogenario tío Leo casi resultó expulsado de su residencia geriátrica por seducción múltiple. Lo único interesante fue Jane Carlton, cuya tía y cuya abuela eran objetos del amor de Leo. Aquella mujer tan estirada suponía un irresistible desafío para un mujeriego como Wyatt, así que, cuando los parientes de ambos se fugaron, él se unió a Jane en su persecución tras ellos... En sus seminarios para mujeres, Jane siempre insistía en vivir independientes de los hombres. Pero, estando cerca de Wyatt, poner en práctica lo que predicaba era imposible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2010 Teresa Hill
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Persiguiendo un amor, n.º 1866- septiembre 2022
Título original: Runaway Vegas Bride
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1141-108-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
CARIÑO, estoy enamorada!
Jane Carlton se atragantó con su té, tapó el micrófono del teléfono y miró a su asistente.
—¿Has dicho que era mi abuela? —susurró.
Lainie asintió, mirándola preocupada.
—¿Qué ocurre? Sonaba normal. ¿Está bien?
Jane hizo un gesto de que no estaba segura y retomó la conversación telefónica.
—¿Abuela?
—Sí, cariño, ¿me has oído?
—Tal vez —admitió Jane—. ¿Puedes repetirlo?
—¡Estoy enamorada!
Las palabras parecían sacadas de un musical, tan teatrales y enigmáticas. Tan sólo había un problema: las mujeres en la familia de Jane no se enamoraban, no se comprometían para toda la vida. Por supuesto, había hombres en sus vidas. Pero no cometían el error de mezclar eso con algo tan importante y eterno como el amor.
Jane lo había aprendido por la vía más dura.
—Abuela, creí que no…
—¡Lo sé! ¡Por eso es tan maravilloso! ¡Yo, enamorada por fin, a mis setenta y seis años! ¿Quién lo habría dicho?
—Espera: tienes ochenta y uno…
—¡Él llegó a una de las casas hace una semana! Es el hombre más increíble que he conocido en mi vida, y… ¡Aquí viene! ¡Leo, estoy aquí!
Sonaba como una adolescente, pensó Jane. Qué extraño. ¿Se debía a algún tipo de demencia repentina, que le hacía creer que sólo tenía setenta y seis años? Peor aún, ¿la habría llevado esa demencia de nuevo a sus años de adolescencia, en los cuatro días desde que la había visitado?
—Dime que vendrás a cenar con nosotras para conocerlo —rogó su abuela—. ¿Qué tal hoy? Es la noche de la lasaña… ¡Ahora tengo que irme, pequeña!
Jueves. La noche de la lasaña. Una de sus citas semanales importantes.
Los jueves cenaba lasaña con su abuela, su tía abuela Gladdy y algunos de sus amigos en su residencia para la tercera edad, Remington Park.
La tarde del domingo la dedicaba a sacar a su abuela y a Gladdy de compras, y tal vez al cine o a comer algo.
Ésa era la triste verdad de sus citas más relevantes.
Por supuesto, podría haber encontrado un hombre con quien salir. ¿Pero un hombre con quien realmente deseara pasar el tiempo? ¿Un hombre que le diera más de lo que experimentaba con un baño caliente, una copa de vino y un buen libro?
No había muchos así, según había comprobado en sus veintiocho años.
Colgó el teléfono, suspiró e intentó no pensar en que su abuela tenía más vida social que ella.
—¿Está bien? —inquirió Lainie.
—O bien ha olvidado su edad o está fingiendo ser cinco años más joven para impresionar a un hombre. Dime que no nos molestaremos en impresionar a un hombre cuando tengamos ochenta y un años. A esa edad, ¿quién quiere realmente uno? Causan más problemas del valor que tienen… y a los treinta también.
Lainie frunció el ceño.
—Para ti, todos los hombres suponen más problemas que el valor que tienen —comentó Lainie, como si sintiera pena de ella—. ¿Nunca te sientes sola?
Jane pulsó ausente su calculadora mientras reflexionaba.
—En realidad, no. Tengo mi trabajo y mi familia. Supongo que me siento un poco sola ahora que Bella ya no está…
—Bella era una perra, Jane.
—Lo sé. Nunca he conocido a un hombre que me tratara mejor que mi perra.
Lainie ya no intentó ocultar que la compadecía. Pero Jane se sentía afortunada de no hacerse ilusiones, de ser sincera consigo misma y de la manera en que se había creado una vida a su elección, satisfactoria la mayor parte del tiempo.
Cierto era que de vez en cuando se sentía sola, pero ¿acaso no le sucedía eso a todo el mundo?
—Los hombres son tan impredecibles… —se quejó.
—La vida es impredecible —afirmó Lainie.
—No, la vida con hombres es lo impredecible —replicó Jane y sonrió, satisfecha con su sentencia.
La anotó rápidamente para aplicarla en su trabajo con las pobres e infelices mujeres que aún no habían alcanzado la sabiduría que ella poseía, y que compartía en sus seminarios Entrenamiento financiero para la mujer fabulosa. Allí predicaba la independencia económica de las mujeres: hasta que no se hicieran cargo de sus propias vidas en todos los sentidos, no tendrían auténtica independencia o estabilidad.
Los hombres eran quienes lo estropeaban todo. La mayoría de las mujeres estarían mucho mejor sin ellos.
Ella controlaba plenamente su vida, que era maravillosamente predecible, fiable y sensata.
Y así le gustaba.
Wyatt Addison Gray IV sintió la fulminante mirada nada más entrar en el despacho principal de Remington Park.
La gerente lo estaba esperando: toda tiesa y tapada hasta el cuello. Como si la blusa la estrangulara.
«¿Tan malo será?», se preguntó Wyatt. Su tío sólo llevaba una semana allí. ¿Cuánto revuelo podía haber causado un hombre de ochenta y seis años en siete días? Claro, que no se estaba quieto. Se preparó para lo que se avecinaba, esbozó su mejor sonrisa y extendió una mano.
—¿Qué puedo hacer por usted, señora Steele?
—Me prometió que no habría ningún problema —lo atacó ella, de pie en la puerta de su despacho.
—Cierto —dijo él, intentando parecer tranquilo y confiado.
Ella lo instó a que entrara en su despacho y la obedeció.
La señora Steele se sentó tras un escritorio ordenado con rígida precisión.
Wyatt se sintió como un adolescente llamado al despacho del director. Otra vez.
Se recostó en su asiento, decidido a parecer relajado, y sonrió.
—¿Qué puedo hacer por usted?
Ella resopló indignada. Y eso que él ni siquiera había empezado a dar explicaciones.
—¿Cree que los que pertenecemos al mundo del cuidado a los ancianos no nos conocemos? —le espetó ella—. ¿Que no compartimos nuestros problemas e ideas sobre cómo tratarlos?
«Maldición».
Él esperaba que no. Aunque debería haberlo pensado y haber negociado una cláusula de confidencialidad con las otras residencias en las que había estado su tío.
—He hecho algunas comprobaciones —continuó la señora Steele—. No sé cómo me dejé convencer para admitirlo sin haber hablado antes con ciertas personas…
Wyatt sabía exactamente cómo lo había hecho, se dedicaba a eso: a convencer a la gente de que hiciera cosas que no deseaban hacer. Como abogado de divorcios, había descubierto que, en la mayoría de los casos, los maridos en realidad no querían divorciarse, sino torturar a sus esposas, y la manera de hacerlo era pelear acerca del divorcio.
Así que él dejaba que se enfrentaran durante un tiempo, anotándose unas cuantiosas sumas por hora, hasta que la venganza dejaba paso al agotamiento y a crecientes dificultades financieras. Entonces, convencía a la pareja de lo que realmente necesitaban hacer: acordar el divorcio.
Sonaba frío, pero había comprobado que la gente necesitaba ese tiempo para dar rienda suelta a sus emociones, procesarlas, y ponerles fin.
Le gustaba pensar que ofrecía un servicio de primera necesidad para el público casado y, por ello, le pagaban fabulosamente bien y había aprendido cómo convencer casi a cualquiera de cualquier cosa. Una habilidad que nunca habría imaginado necesitar para cuidar a su querido tío en sus últimos tiempos.
El problema era que algunas cosas de su tío Leo no parecían estar en las últimas. Especialmente, su interés en las mujeres.
Para entrar en Remington Park, Wyatt había sacado su lado más cautivador y tranquilizador, forzando la admisión sin que lo pareciera.
—¡Ya lo han expulsado de tres residencias! —exclamó la señora Steele—. Ese hombre tiene ochenta y seis años, ¡no dieciséis!
—Él y mi tía Millicent estuvieron juntos once años —explicó Wyatt.
La señora Steele no pareció impresionada.
—Ningún matrimonio en la familia Gray ha durado tanto tiempo —añadió él—. Y tío Leo jura que le fue fiel todo el tiempo. Cuando ella falleció, se quedó destrozado. Pero también sintió que…
—¿Que se le acababa el tiempo? —sugirió la mujer—, ¿y tenía que conseguirlo todo mientras pudiera?
Eso sonaba más egoísta de lo que él había considerado nunca a Leo, pero aun así, concedió:
—Es posible.
—¿Como un niño en una tienda de caramelos, dado que a su edad hay muchas más mujeres que hombres? ¿O incluso a una edad diez o veinte años menor que la suya? Tantas mujeres solas sin nadie que flirtee con ellas, que las abrace…
—De acuerdo, le gustan las mujeres —admitió Wyatt—. Así ha sido siempre. Y él les gusta a ellas.
—No espere que vea eso como una especie de servicio público que él ofrece —advirtió ella, mirándolo adustamente—. ¡Ha provocado que mujeres que han vivido felizmente en la misma casa durante años, ahora no puedan ni verse! ¡Como si estuvieran en el instituto, peleándose por un chico! No lo admitiré.
—Le encanta flirtear —lo disculpó él.
—Está haciendo más que flirtear.
Wyatt maldijo en su interior y al mismo tiempo sintió cierta admiración. Ochenta y seis años, y Leo seguía funcionando.
¿Existían residencias exclusivamente masculinas? Tendría que mirarlo, por si no conseguía solucionar aquella situación.
—Todas esas mujeres… Él jura que no les promete nada, ningún compromiso. Le dije que debía dejar eso muy claro desde el principio, para no herir a nadie.
De hecho, había pensado en escribir un papel y hacer que todas lo firmaran antes de que Leo se les acercara demasiado.
La señora Steele lo miró escandalizada.
—Él no puede evitar gustar a las mujeres —justificó Wyatt.
—Las mujeres de aquí se llevaban bien entre ellas hasta que él llegó —insistió la señora Steele—. Por tanto, no creo que ellas sean el problema. Si su tío causa un solo revuelo más, se irá. Lo digo en serio. Y usted tendrá que llevárselo a otro estado para encontrarle una residencia. No permitiré que haga lo mismo a nadie de los que conozco en este negocio.
Tampoco era tan malo. Todavía les quedaba una oportunidad. ¡Menudo alivio!
—Se portará maravillosamente —aseguró Wyatt—. Será tranquilo y amigable, sin serlo demasiado. Un residente modelo. Lo prometo.
Era una de las mentiras más grandes que había dicho nunca.
Terminó la reunión con la señora Steele y fue en busca de su tío.
Remington Park consistía en una serie de casitas. Cada una albergaba entre ocho y diez residentes, que tenían su propio dormitorio y compartían cocina, salón y comedor. El complejo poseía además extensos caminos, jardines, algunas tiendas pequeñas, una piscina, un centro de rehabilitación y una cafetería, y alardeaba del nivel de actividad y tono muscular de sus residentes.
A Wyatt las casitas le parecían muy hogareñas, como una especie de internados pasados de moda. No se le había ocurrido que, en un lugar tan grande, habría cientos de mujeres.
Conforme se dirigía a la casa de Leo, las vio: algunas tenían aspecto delicado y estaban encorvadas; otras, bellezas en tiempos pasados, lucían pantalones cortos y piernas bronceadas, mientras se movían con más energía que él.
Como Leo solía decir, los ochenta eran los nuevos sesenta.
Wyatt sacudió la cabeza y pensó que tenía que ir más al gimnasio. Quería estar en buena forma, capaz de perseguir a las mujeres, si lo deseaba, cuando tuviera ochenta años.
Llegó a la casita de Leo y subió a su habitación. Al verla vacía, fue a la cocina y preguntó a una joven del personal dónde se hallaba su tío. Ella no estaba segura.
—No pasa mucho tiempo en su habitación —explicó, intentando ser diplomática.
¿Habría sido ella quien se había quejado de Leo a la gerente?
—¿Sabe dónde pasa la mayor parte del tiempo, si no es en su habitación? —preguntó Wyatt.
—Tiene una nueva amiga —respondió ella—. Es difícil seguirle el ritmo, ¿sabe?
—Lo sé —admitió él.
—En los jardines hay una colina con vistas a la piscina. Le he oído decir lo mucho que le gusta sentarse en ese lugar —añadió ella y se le acercó para susurrarle—: Las vistas de las mujeres en la piscina y tomando el sol… ¿Sabe a qué me refiero?
—Sin duda.
—Debería buscar allí —propuso ella.
Wyatt le dio las gracias. Encontró los jardines y siguió el sonido de las risas y de música de los años cuarenta, hasta llegar a la colina con vistas a la piscina.
Allí había un banco, pero ni rastro de Leo.
Entonces Wyatt oyó unas risitas. Leo siempre había tenido especial habilidad para hacer reír a las mujeres.
Tras una pared de piedra decorativa, había un banco más apartado. Y en él, Leo abrazaba a una encantadora mujer de pelo blanco que lo miraba con adoración. Se inclinó sobre ella para besarla, al tiempo que la recorría con las manos.
—Leo —dijo ella, deteniéndolo entre risas—, ¡acabamos de conocernos!
Wyatt puso los ojos en blanco. Su tío estaba propasándose a los ochenta y seis años, como un adolescente con más hormonas que neuronas. ¿No existiría algún Viagra que tuviera efectos contrarios?
Se adelantó a grandes zancadas, llamando a su tío al mismo tiempo. La mujer se separó bruscamente, sonrojándose como una jovencita inocente.
Leo se puso en pie con una amplia sonrisa.
—Wyatt, chico, ¿qué haces aquí?
—Creo que ya lo sabes —respondió él.
Capítulo 2
LEO le presentó a su amiga, Kathleen.
—Leo me ha hablado mucho de ti —dijo ella, estrechándole la mano a Wyatt—. Te adora.
Wyatt sonrió lo mejor que pudo y pasó el brazo por los hombros de su tío.
—Leo es todo un personaje, ¿verdad?
—Espero que te quedes a cenar con nosotros —propuso ella—. Hoy es la noche de la lasaña, y así podríamos conocernos todos un poco mejor.
Wyatt dijo «mmm» pero no prometió nada.
Aunque tal vez, si se quedaba, evitaría que estallara una pelea durante la cena. Leo tenía la mala costumbre de invitar a más de una mujer a compartir la misma mesa con él. Y no era un descuido por la edad. Llevaba jugando a dos bandas desde hacía décadas.
—Supongo que no os vendrá mal algo de tiempo para poneros al día —dijo ella—. Leo, te veré a las seis en mi casa. No te olvides esta vez, o tendré que salir a buscarte.
Lo besó en la mejilla y se alejó caminando.
Leo la observó marcharse, clavando la mirada en sus piernas torneadas. A él siempre le habían gustado las piernas.
Wyatt sacudió la cabeza.
—Para ser una mujer a la que acabas de conocer, suena bastante posesiva. Está dispuesta a ir en tu busca si no apareces a tiempo para la cena.
—Es una mujer preciosa. Deberías verla en bañador —comentó Leo, apreciativo—. A sus setenta y seis años, y todavía tiene algo.
—Es encantadora —concedió Wyatt.
—Me recuerda un poco a la tercera esposa de tu padre. ¿Cómo se llamaba? ¿Elaine?
—No, Elaine fue la cuarta. No recuerdo el nombre de la tercera, fue la que sólo duró unos meses. Yo estuve casi todo el tiempo en el internado.
—¡Ah, la pelirroja! La había olvidado —dijo Leo, con la cortesía de parecer lamentarlo—. Así que La Dama Dragón te ha llamado a su despacho, ¿verdad?
Wyatt asintió.
—Y sólo ha pasado una semana. Es todo un récord, Leo.
—Esa mujer necesita un buen hombre que la haga sonreír de vez en cuando.
Wyatt puso los ojos en blanco.
—No me digas que vas a arreglarlo todo sacándola a dar una vuelta, por así decirlo…
—No, yo no. Sólo digo que un buen revolcón haría maravillas con ella.
Wyatt se sentó en el banco y hundió el rostro entre las manos. Los hombres Gray tendían a pensar que el buen sexo lo arreglaba todo, cuando normalmente era el comienzo de todos sus problemas.
—No estoy aquí para hablar de la vida sexual, o la falta de ella, de La Dama Dragón.
—Lo sé, lo sé —gruñó Leo—. ¡Pandilla de estirados mojigatos! Esperan que un hombre a mi edad esté acabado. Pues voy a decirte algo: ¡Leonardo Gray no está acabado, ni mucho menos! Y tengo intención de disfrutar cada minuto de vida que me queda.
—Pues si quieres disfrutarla aquí… —comenzó Wyatt.
—Así es —le interrumpió Leo—. Esto me gusta. Hay mujeres hermosas por todas partes. ¿Has visto bien a mi Kathleen? Tiene unas piernas fabulosas.
—Eso es cierto —concedió Leo—. Pues, si quieres seguir aquí para admirarlas, tienes que controlar tus encantos, dejar de flirtear con cualquiera que ves. Ya sabes que las mujeres se crean expectativas sobre ti: tienden a pensar que les estás ofreciendo más de lo que hay, y cosas más permanentes de las que tú deseas.
Leo emitió un sonido de disgusto.
—¿Permanente? ¿Qué demonios es permanente cuando tienes ochenta y un años?
—Tienes ochenta y seis, Leo.
—¡Ya lo sé! Pero no puedo estar repitiéndolo todo el tiempo, no vaya a ser que se me escape delante de alguna mujer. Todas se asustan ante la idea de un hombre cercano a los noventa años. A mí no me asusta, sólo es un número. Si llego a los noventa, lo haré conservando mi encanto.
Wyatt gruñó ante la idea de Leo, el mujeriego, conservando su encanto a los noventa años.
Jane llegó cinco minutos antes de las seis.
Se preciaba de ser puntual siempre, como muestra de respeto hacia los otros y de buenas dotes organizativas.
Entró en la casita que su abuela y su tía Gladdy compartían con otras cuatro mujeres.
Gladdy y su abuela habían compartido casa a intervalos desde hacía sesenta años, cuando ambas acudían a una escuela de secretariado con la esperanza de casarse con sus ricos jefes. Cosa que ambas habían conseguido, aunque ninguno de los matrimonios había durado mucho. Y luego, habían vivido juntas una y otra vez, conforme sus numerosas relaciones posteriores terminaban inevitablemente mal.
Cuando Gladdy se había roto la cadera un año antes y se enfrentaba a unos cuantos meses de rehabilitación, la abuela la echaba tanto de menos que se mudó a Remington Park con ella. Allí encontraron a tantas viejas amigas, que no quisieron marcharse. La abuela dijo que era como tener veintiún años otra vez, se le había olvidado lo divertido que era estar rodeada de gente todo el tiempo y poder realizar tantas actividades justo donde vivían.
Gladdy y ella siempre habían sido muy sociales. Y si ellas eran felices, Jane también lo era. Lo que no esperaba era que su abuela se enamorara.
La empleada preferida de aquellas mujeres, Amy, se encontraba en el salón poniendo la mesa. Amy tenía veintiún años y un hijo de seis, Max, a quien todas las residentes adoraban y cuidaban en secreto los días en que no había guardería o la niñera no se presentaba.
—Hola, Amy. La cena huele deliciosa —saludó Jane, depositando una caja sobre la encimera—. He traído magdalenas para todo el mundo, incluidos Max y tú.
Amy sonrió ampliamente.
—Jane, nos malcrías.
—Y tú malcrías a todo el mundo aquí, así que no estamos ni empatadas. Pero tengo que intentarlo —dijo Jane, más agradecida de lo que podía expresar de que su abuela y Gladdy estuvieran tan felices y tan bien atendidas allí—. ¿Has pensado en mi oferta de ayudarte a preparar tu solicitud para el Instituto de Artes Culinarias?
Amy hizo una mueca.
—Ya te lo dije, éste es el mejor trabajo que he tenido nunca. Estas mujeres son dulces y están felices casi todo el tiempo, y nos cuidan a Max y a mí tanto como yo a ellas. Trabajaba mucho más duro que esto en mi casa, con doce años, cuando cuidaba de mis hermanos pequeños. Esto es pan comido.
—Pero eres tan buena cocinera…
—Ya cocino aquí, y a la gente le encanta mi comida —agregó ella.
—Pero el salario para empleados de una residencia de tercera edad no es bueno.
De hecho, era una minucia. ¿Cómo podía una mujer vivir con tan poco?
—Sí —admitió Amy—. Pero tan sólo tengo un diploma de educación secundaria. Y no se consigue mucho dinero con eso.
—Razón por la cual volver a estudiar es tan importante —recalcó Jane.
—Pero cuesta mucho dinero. ¿De dónde voy a sacarlo?
—Existen programas para prestar el dinero a gente que quiere profundizar en su educación. Te traeré los impresos. Podemos rellenarlos juntas.
—¿Y luego qué? ¿Clases por la noche? ¿Trabajar todo el día? ¿Cuándo voy a estar con Max? Soy lo único que tiene. Y no puedo permitirme pagar a alguien que lo cuide todo el tiempo.
Amy parecía repentinamente cansada, cuidando a demasiada gente durante demasiado tiempo sin que nadie la ayudara.
—Hazlo ahora y lo agradecerás el resto de tu vida y la de Max. Se acabó el vivir al día, agotando el sueldo cada mes. Piénsalo: estabilidad laboral, seguridad social. Sé que puedes hacerlo —la animó Jane, intentando no desplegar la charla que impartía en sus seminarios.
—Lo pensaré —dijo Amy—. Pero no veo cómo puedo lograrlo.
—Yo sí. He ayudado a miles de mujeres como tú a regresar a los estudios y conseguir buenos empleos…
—¿Jane? —llamó su abuela, conforme ella y Gladdy entraban en la cocina—. Deja de fastidiar, cariño. A Amy le encanta esto y nosotras no podemos imaginarnos este lugar sin ella.
—Lo siento, Amy —se disculpó, esperando sonar sincera.
Su abuela la acusaba de ser demasiado agresiva en sus métodos al hacer campaña por la libertad y seguridad económica de las mujeres.
Claro que, para su abuela y su tía, la idea de seguridad económica era un hombre adinerado. Jane había logrado convencerlas de que al menos pidieran oro y joyas como regalos de sus múltiples admiradores. El oro y los diamantes mantenían su valor bastante bien y siempre podían venderse, si era necesario. Acciones y bonos también funcionaban bien. Ellas habían tenido suficientes relaciones con hombres, dada su edad, como para acumular una extensa cartera de acciones. Algo de lo que Jane, quien gestionaba sus finanzas desde hacía años, estaba muy orgullosa.
—No os preocupéis —dijo Amy posando su mano sobre la de Jane—. No pasa nada. Y es agradable que alguien se preocupe por una.
—Yo lo hago —aseguró Jane—. Si alguna vez decides dejar esto, o si descubren un día que traes a Max al trabajo, prométeme que me llamarás.
—¡Jane! —exclamó su abuela.
—Sabes que la gerente despediría a Amy si encontrara a Max aquí durante el horario laboral de su madre —replicó Jane en su defensa.
—Adoramos a Max y a Amy, y se nos da muy bien esconder a Max cuando es necesario —intervino tía Gladdy—. Además, estamos muy atentas para encontrarle un buen hombre a Amy.
Jane gimió y miró suplicante a Gladdy.
—Los hombres no son la respuesta.
—Sí lo son para algunas cosas —replicó Amy—. Llevo sola mucho tiempo, ya me entiendes…
—De acuerdo, los hombres sí sirven para algunas cosas —concedió Jane—. En el mejor de los casos, de manera limitada. Pero no son la respuesta.
—No estoy muy de acuerdo —comentó un anciano vivaracho, sentándose sonriente junto a Kathleen y besándola en la mejilla—. Yo diría que depende de cuál sea la pregunta.
Aunque parecía más joven, Jane apostaría a que él tenía por lo menos ochenta años, tal vez más, tan sólo porque sabía que los hombres se creían con derecho a estar con mujeres más jóvenes que ellos; cuanto más jóvenes, mejor. Su propio padre se había casado y divorciado de sendas mujeres más jóvenes que ella misma. ¿No se daban cuenta del ridículo que hacían?
Ella nunca había encontrado explicación a eso.
Y se temía, con sólo verlo, que Leo Gray no le gustaba.
La abuela sonrió ampliamente, sonrisa que se desvaneció al ver que él daba el mismo tratamiento a Gladdy, incluido el beso en la mejilla. Gladdy resplandeció un instante, luego captó la mirada de Kathleen y se separó un poco de él.
¿A Gladdy también le gustaba Leo?, pensó Jane. Aquello no pintaba nada bien.