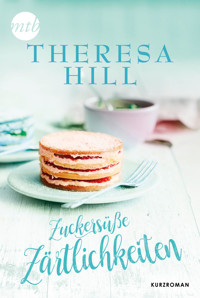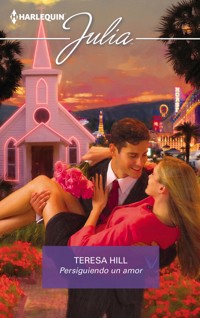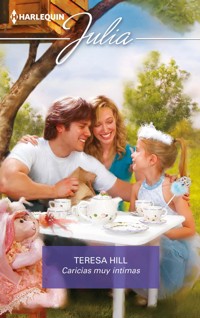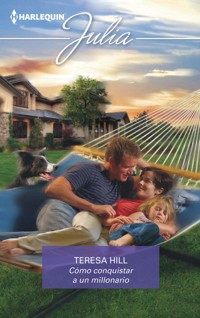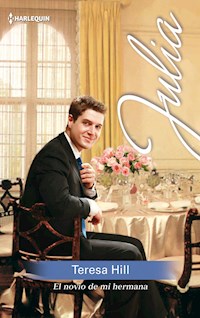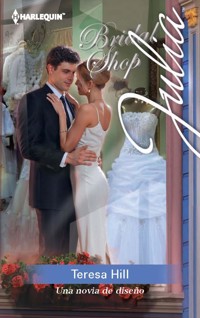3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Julia
- Sprache: Spanisch
Quinto de la serie. Paige McCord estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de salvar el negocio de la familia, hasta meterse en territorio enemigo para encontrar un diamante perdido hacía mucho tiempo. Pero no podía imaginarse que un cowboy la descubriría y ella se sentiría absurdamente atraída por él. Ni mucho menos que el misterioso hombre fuera Travis Foley, uno de los miembros de esa familia a la que los McCord odiaban tanto.El odio que sentía Travis por los McCord sólo podía compararse con el amor que sentía por la tierra donde vivía. Sin embargo, cuando un huracán hizo que conociera a Paige, su corazón empezó a tambalearse como si estuviera siendo agitado por el viento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Harlequin Books S.A. Todos los derechos reservados.
DIAMANTES DE AMOR, N.º 47 noviembre 2010
Título original: The Texan’s Diamond Bride Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Julia son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9272-8
Editor responsable: Luis Pugni
Capítulo 1
PAIGE McCord estaba tumbada en lo alto de una colina a casi dos kilómetros del rancho de Travis Foley, mirando a través de unos prismáticos de gran alcance. Llevaba tres días en aquella misión de vigilancia.
Hacía calor para estar a principios de noviembre, pero no era agobiante. El otoño estaba en su máximo esplendor.
Pero ella no había ido allí a ver las vistas ni a disfrutar del buen tiempo.
Aunque tenía que admitir que había algo que sí llamaba su atención.
Allí estaba él.
Paige miró su reloj. Eran casi las tres y media.
«Hoy te has retrasado un poco, ¿eh?», se dijo para sí, ajustando los prismáticos para enfocar mejor la imagen del hombre que se dirigía por una senda hacia la entrada de la vieja mina abandonada.
Paige tenía veintiséis años. Había nacido y se había criado en Texas. No era de ese tipo de chicas que se dejaban deslumbrar fácilmente por un cowboy, pero sabía valorar a un hombre apuesto, delgado y musculoso y con la piel tostada por el sol.
Los cowboys acostumbraban a llevar unos pantalones vaqueros muy ajustados y se pavoneaban al andar, contoneando las caderas y los hombros.
Aquel hombre llevaba además unas buenas botas, algo desgastadas ya por el duro trabajo a lo largo de los años, y un sombrero texano. Tenía una barba incipiente, seguramente se habría levantado temprano.
Pero nada de eso era nuevo para ella.
Y tenía otras cosas que hacer mucho más importantes que admirar a un hombre, por atractivo que fuera.
Su vida estaba cambiando demasiado, y muy deprisa. Sus dos hermanos mayores acababan de comprometerse en matrimonio. Esperaba que supieran lo que estaban haciendo. Todo había sucedido tan rápido…
Tate, el segundo de sus hermanos, había regresado a casa tras dos años de servicio como cirujano del Ejército en Irak. Había vuelto muy cambiado, ya no era el mismo. Durante un tiempo, había estado muy preocupada por él. Sorprendentemente, al poco de llegar, había dejado a Katie, su novia de toda la vida, con la que ella se llevaba muy bien, y se había enamorado de Tanya, la hija del ama de llaves que llevaba trabajando más de veinte años para su familia. Tanya también le gustaba, a pesar de que siempre había pensado que Tate acabaría casándose con Katie.
¡Y, entonces, Blake, su hermano mayor, había decidido de pronto que Katie era la mujer de su vida y ella había aceptado casarse con él!
Paige no sabía cómo podía haber sucedido todo aquello, sólo deseaba que sus hermanos fueran felices. No quería entrometerse en sus decisiones, bastantes quebraderos de cabeza había ya en la familia.
Su prima Gabby, que era modelo, y por cuyas venas corría sangre de la realeza italiana, se acababa de casar con su guardaespaldas. Ella era la imagen de las joyerías McCord.
Era como para volverse loca.
Y luego estaba Penny, su hermana gemela, que se había comportado de una manera muy extraña durante todo el verano, siempre alejada de todos, como tratando de ocultar algo, a pesar de que nunca habían tenido secretos entre ellas. La última vez que había hablado con Gabby, su prima le había hecho un montón de preguntas sobre Penny que ella no había sabido responder. Gabby estaba convencida de que algo andaba mal.
Todos los McCord se estaban comportando de una manera diferente de la habitual y la causa no eran sólo sus nuevos romances amorosos.
Era su madre.
Y su hermano menor.
Y su padre, que hacía ya cinco años que había muerto.
Ninguno de ellos eran lo que parecían ser ni lo que habían sido hasta entonces.
Paige se sentía tan desconcertada que apenas podía pensar en otra cosa que en su madre, Eleanor.
Ese verano había confesado a toda la familia que, mucho tiempo atrás, había tenido una relación con Rex Foley, el patriarca de la familia con la que los McCord mantenían una eterna disputa desde los tiempos de la Guerra de Secesión.
Según les había contado, había tenido un romance con él antes de casarse. Después, cuando Paige era pequeña, durante un breve período en que Eleanor había estado separada de su marido, ella y Rex habían retomado la historia, fruto de la cual había nacido su adorable hermano menor Charlie.
Charlie era hijo de Rex Foley.
Paige recordaba vagamente las desavenencias y tensiones de su familia en la mansión de Dallas de aquella época. Ella y su hermana, Penny, de pequeñas, se escondían por los rincones de la casa, tapándose los oídos para no escuchar los gritos de sus padres, las lágrimas de su madre y la noticia de que su padre se había ido de casa, supuestamente para un largo viaje de negocios.
Nunca, hasta ese mismo verano, había visto a su familia con tanta tensión.
Su padre acabó regresando a casa. Y a los pocos meses nació Charlie. El encantador, condescendiente y feliz Charlie.
Paige y su hermana gemela tenían cinco años cuando él nació, y tomaron el nacimiento de su hermano como el mejor regalo que pudieran haberles hecho, jugando con él a todas horas como si fuera un muñeco al que alguien le hubiera dotado de vida.
Ella había pensado que a partir de entonces todo empezaría a marchar bien y que sería así para siempre.
Pero no había sido así.
Los secretos y las mentiras que habían salido a la luz recientemente estaban siendo muy difíciles de asimilar. Ella trataba de no pensar en ello, por eso quería mantenerse ocupada el mayor tiempo posible. Afortunadamente, había encontrado un trabajo con el que podía ayudar a su familia.
Un trabajo muy importante.
Se sentía feliz de tener un motivo para estar fuera de Dallas, alejada de las tensiones reinantes en la mansión de los McCord, tumbada en la hierba mirando a través de sus prismáticos a un hombre tan atractivo.
El cowboy se bajó de su caballo alazán y dejó que el animal abrevase tranquilamente en las aguas de un arroyo cercano, mientras él se desabrochaba la camisa.
«¡El día promete!», se dijo Paige para sí.
El hombre se arrodilló en la orilla del arroyo, sacó un pañuelo del bolsillo de atrás y lo metió en el agua poniéndose entonces de cara a ella.
Paige apartó bruscamente los prismáticos, como si temiera que él pudiera verla desde tan lejos. Le había causado una gran impresión verle la cara, aunque hubiera sido a tanta distancia.
Parecía haber advertido en la cara de aquel hombre una cierta mueca de dolor.
Miró de nuevo por los prismáticos y le vio refrescándose, quitándose el polvo acumulado a lo largo de la jornada.
El cowboy levantó la cara al sol y dejó que el agua del pañuelo le escurriera por la cara y el cuello y le cayera por el pecho musculoso y el abdomen, duro como una roca.
«¡Madre mía!».
El agua debía estar fría, pensó ella. Durante el día hacía mucho calor en aquellas tierras montañosas, pero aquellas últimas noches la temperatura no había subido de cuatro o cinco grados.
Lo sabía porque estaba acampada en el parque nacional que, afortunadamente para ella, estaba a sólo a unos kilómetros al oeste del rancho de Travis Foley. No había ninguna ciudad cerca de allí, por lo que, de haberse quedado en el pueblecito más cercano, Llano, habría llamado demasiado la atención.
Y no quería que nadie, y mucho menos Travis Foley, supiera que ella andaba por allí.
Volvió a contemplar al cowboy, como había hecho los dos últimos días. Debía ser el encargado de hacer el trabajo duro del rancho, de cuidar el estado de la alambrada de espino, de comprobar las cercas y las vallas, y de vigilar para que no entrasen los intrusos. Mientras, su jefe, Travis Foley, estaría sentado cómodamente en algún lugar apartado del rancho, con aire acondicionado, contando el dinero del petróleo de la familia o supervisando sus inversiones en los bancos.
Los Foley no trabajaban tan duro. Tenían a empleados que lo hacían por ellos, como el que estaba observando por los prismáticos en ese instante.
Cuando el hombre acabó de lavarse en el arroyo, recogió el pañuelo y se abrochó la camisa. Luego, se recostó contra una roca y miró hacia el cielo, como si se dispusiese a admirar una puesta de sol o a disfrutar de la brisa, aún cálida, de la tarde.
O tal vez estaba agotado y rendido por el trabajo, o por sus propios problemas. ¿Quién podía saberlo?
O, por qué no, había escapado de todo para acabar allí, en aquel rincón apartado del rancho de Travis Foley, en busca de paz y tranquilidad.
Tenía ganas de disfrutar con él del crepúsculo de la tarde.
Pero no acostumbraba a pasar la noche con desconocidos.
El verano había sido horrible, los problemas familiares y personales se le habían ido amontonando hasta tal punto que estaba en un estado de estrés en el que sólo sentía ganas de gritar y de llorar.
Y ese hombre, ese cowboy… podría hacer que se olvidase de todo. Aunque fuera sólo por una noche.
No es que tuviera mucho tiempo para eso pero, qué demonios, una mujer también podía soñar, ¿no?
Pero tenía trabajo que hacer.
Si todo transcurría como en los días anteriores, cuando él se fuese, dispondría de veinticuatro horas antes de que volviese. Llevaba todo su equipo en la mochila y estaba un poco nerviosa con la idea de tener que entrar sola en la vieja mina de plata.
Cualquier persona que entendiera algo de minas abandonadas se sentiría igual. Pero ella había tomado todas las precauciones.
Estaba completamente decidida a hacerlo. Era necesario, por el bien de la familia. Se lo había prometido a su hermano Blake, que era el director ejecutivo del negocio de joyería de la familia.
Trató de olvidarse del cowboy. Si todo salía bien, nunca llegaría a conocerlo.
«¡Qué lástima!».
Dejó los prismáticos en el suelo y sacó un teléfono vía satélite, ya que, en aquel lugar, los móviles ordinarios tenían muy mala cobertura.
Blake respondió enseguida.
—¿Y bien? —dijo, con voz expectante.
—Todo marcha según los planes —le contestó ella—. Voy a entrar.
—Si no tengo noticias tuyas antes del amanecer, llamaré a tu amigo del departamento de minería de la universidad e iremos juntos a buscarte —le dijo él—. Paige, ¿estás segura de que todo está bajo control? Si te ocurriera algo no podría perdonármelo.
—La mina lleva ahí más de cien años. Travis Foley autorizó el año pasado a un grupo de arqueólogos a entrar en ella para analizar los petroglifos de los muros. Tengo una copia de su informe. El lugar es seguro. Tan seguro como puede ser…
—A pesar de todo, es peligroso que entres sola.
Ya habían hablado de eso antes. Habían discutido la operación y habían llegado a la conclusión de que nadie más debía saberlo. Había demasiadas cosas en juego.
Blake se limitó a decir que la situación financiera de las joyerías de la familia era muy delicada, pero que él lo resolvería todo. Paige pensó que, si estuviese a punto de acabarse el mundo, su hermano habría dicho algo parecido, que él se encargaría de salvarlo.
Pero ella estaba decidida a ayudarle.
No creía que el mundo estuviese tocando a su fin, pero el negocio familiar atravesaba una mala situación, había problemas muy serios en el seno de su familia, y ella podía contribuir a resolverlos.
—Blake, estoy haciendo el doctorado en Geología. Sé lo que hago. Además, ya estuve en la mina yo sola hace un par de semanas para asegurarme de que los informes eran correctos y de que tenía el equipo adecuado. Confía en mí. Todo saldrá bien.
—Tengo entendido que los Foley van a celebrar una gran reunión familiar este fin de semana, lo que significa que Travis Foley debería estar a estas horas a punto de tomar un avión rumbo a Dallas.
Así que no debes preocuparte por él.
—Bien —replicó ella.
Travis Foley era la última persona con la que quería tropezarse.
—¿Qué tal tiempo hace por ahí? —le preguntó Blake—. He oído que hay riesgo de tormentas por culpa de ese huracán del golfo.
—Esas tormentas no llegarán aquí hasta mañana, y lo harán por la zona norte. Miré el radar meteorológico esta misma mañana. Voy a entrar ahora, y saldré antes de que la tormenta llegue aquí —dijo Paige a su hermano—. No tienes de qué preocuparte. Nos veremos mañana.
Travis Foley volvió a montar en su caballo y se dirigió a la cornisa rocosa que ocultaba la entrada de la vieja mina ubicada en el rincón más alejado de aquel rancho de dos mil seiscientas hectáreas que para él era su casa.
Aquél había sido su lugar favorito desde niño, como lo había sido también para su abuelo. Allí podía respirar y pensar tranquilamente en silencio, podía encontrar la paz tras un duro día de trabajo.
Su familia no le comprendía y, sinceramente, él tampoco les entendía a ellos.
Los Foley eran una familia dedicada al petróleo y a la política. Unos auténticos personajes de lo que ellos llamaban el mundo real.
Pero, para él, el mundo real era aquel rancho.
Todo lo que él deseaba estaba allí. Su felicidad consistía en que le dejaran en paz para poder disfrutar de aquellas tierras.
Pero, desde el reciente descubrimiento de aquel viejo buque español que había naufragado en el Golfo de México, la gente se había vuelto medio loca buscando el diamante Santa Magdalena, una piedra que se suponía rivalizaba, tanto en tamaño como en valor, con el diamante azul Esperanza.
Uno de los antepasados de Travis, Elwin Foley, iba en ese buque cuando se hundió hacia el año 1800 llevando supuestamente en su bodega, además del diamante, un cofre lleno de antiguas monedas españolas de plata.
Nadie supo con exactitud lo que ocurrió después. O el diamante se hundió con el barco o uno de los supervivientes se lo llevó. Lo único cierto era que la gema nunca llegó a encontrarse.
El antepasado de Travis sobrevivió, compró el rancho en el que Travis vivía ahora y comenzó a explotar la mina de plata. Elwin Foley no llevó una vida acomodada, trabajó muy duro en el rancho hasta que murió en un accidente en la mina sin haber llegado a encontrar nunca un gramo de plata.
Su hijo, Gavin, tuvo incluso peor suerte. Huérfano de padre, fue criado por su madre, comenzando a trabajar en el rancho como un hombre cuando todavía era casi un niño. Tuvo algunos problemas con el juego y a finales de la década de 1890 perdió el rancho y el título de propiedad de las viejas minas de plata durante una partida de cartas con un hombre llamado Harry McCord.
Travis se indignaba sólo de pensarlo y de ver cómo la antigua disputa entre su familia y los McCord seguía viva después de tantos años. Su antepasado, Gavin, había proclamado siempre que la partida de póker había sido amañada y que Harry McCord había sido un tramposo. Los McCord habían hecho una inmensa fortuna con la plata que se había descubierto en las minas al poco tiempo de adquirirlas.
A Travis todo eso le traía sin cuidado. Su familia también se había hecho millonaria, unos años después, con el negocio del petróleo. El dinero no era, por tanto, un problema para ninguno de ellos.
Él no envidiaba la fortuna que habían amasado los McCord con su negocio de joyería a lo largo de los años.
Pero lo que sí lamentaba era la pérdida del rancho.
Porque, aunque él viviera allí, igual que su abuelo años atrás, trabajando la tierra y dejándose en ella su sudor y su sangre, sabía que nunca llegaría a ser de su propiedad.
La propiedad sería siempre de los McCord. Y todo por culpa de una mala mano de póker o por una trampa en el juego, según la versión que tuviera cada cual de la vieja leyenda.
Hacía veinte años, Eleanor McCord, en su afán por poner fin a tan amarga disputa, había ofrecido a los Foley un contrato de arrendamiento a largo plazo de las tierras, que el abuelo de Travis había aceptado.
Travis había pasado allí los mejores días de su infancia y se había hecho cargo del rancho a la muerte de su abuelo, hacía diez años. Pero no era lo mismo que ser el propietario de la tierra, y Travis Foley sentía como si un fuego le quemase las entrañas cada vez que pensaba en ello.
Lo que ocurría muy a menudo desde que se había despertado aquella fiebre estúpida por el diamante, que había contribuido a reavivar las viejas querellas entre las dos familias.
Los exploradores habían encontrado, en la bodega del barco español hundido, un alijo de viejos diamantes españoles.
Pero no el Santa Magdalena.
Lo que había alimentado de nuevo las especulaciones de que algún sobreviviente del naufragio se había llevado el diamante, rumoreándose desde hacía algún tiempo que esa persona había sido Elwin Foley, el hombre que había levantado el rancho y había pasado en él toda su vida.
Incluso había más gente que pensaba que el sitio más probable donde podría hallarse el diamante sería allí, en su rancho.
Los cazadores de tesoros, los coleccionistas de piedras preciosas e incluso los ladrones de joyas merodeaban por allí en busca de ese maldito diamante. ¿No sabían los muy estúpidos que todo aquél que lo había tenido alguna vez en propiedad había muerto de forma trágica? Pero nada, ni siquiera eso les hacía desistir de su loco empeño.
Como si no tuviera ya suficiente trabajo con sus dos mil seiscientas hectáreas de rancho, debía mantener alejados a los buscadores de tesoros, que asustaban al ganado, cortaban los alambres o derribaban las cercas, a riesgo de ser mordidos por alguna serpiente o algo parecido.
Desde el descubrimiento del barco hundido, había expulsado ya de la propiedad a cinco intrusos.
Peor aún, su familia estaba convencida de que los McCord estaban tramando algo, algo que tenía que ver con el diamante. Como, por ejemplo, enviar a alguien a buscarlo al rancho.
¿Lo habría encontrado Gavin Foley, después de haber perdido las tierras en aquella desgraciada partida de póker? ¿Lo habría escondido allí para que, años después, alguno de sus descendientes pudiera encontrarlo el día en que el rancho volviera a ser propiedad de los Foley?
¿Habrían dado los McCord, después de tantos años, con alguna pista sobre el paradero del diamante? Travis no lo creía, pero su familia no pensaba igual que él. Por eso, había tenido que ceder a las presiones de su familia y contratar a una persona para que vigilara las minas.
No sólo por los McCord, sino también por todos esos malditos cazadores de diamantes.
Travis había encontrado, hacía un par de semanas, unas huellas entrando y saliendo de la mina del Águila. Se había arrastrado dentro unos cuantos metros pero no había visto nada.
Pero alguien había estado allí, y no había sido él ni ninguno de los trabajadores del rancho.
Desde entonces, comprobaba personalmente aquel lugar todas las tardes.
Ese día, todo parecía tranquilo.
Bajó de su caballo y caminó por la larga y profunda cornisa de roca, de seis metros de ancho por otros seis de profundidad, que contribuía a hacer la entrada de la mina aún más oscura de lo que ya era de por sí.
Todo estaba tranquilo.
No había más huellas que las suyas. Las limpió con un rastrillo que tenía escondido entre la maleza junto a la entrada.
Pero cuando salió fuera y se quedó allí, echando un buen trago de agua fresca de su cantimplora, tuvo un extraño presentimiento.
Alguien andaba por allí.
Alguien lo estaba observando.
Había tenido la misma sensación en el arroyo, cuando había estado tratando de quitarse el polvo y lavarse los arañazos que se había hecho con el alambre de espino que alguien había cortado.
Sabía que era poco probable, ya que todo el terreno, hasta donde alcanzaba la vista, formaba parte de su rancho.
A excepción del extremo que lindaba con el parque nacional.
Si alguien lo estaba observando, daría con él.
Capítulo 2
APAIGE le encantaban las exploraciones. Últimamente se había pasado demasiadas horas en su despacho con el ordenador, trabajando en su tesis doctoral. Así que estaba encantada de tener una excusa para emprender aquella aventura y entrar en la vieja mina abandonada.
Era una científica muy cualificada, ocupaba el cargo de gemóloga jefe de las tiendas de joyería de su familia, tenía un máster en Geología y pronto conseguiría el doctorado. Para ella, la idea de descubrir una gema que rivalizaba con el diamante azul Esperanza era mucho más fascinante que salvar el negocio familiar.
Era uno de esos descubrimientos con el que soñaría hacer cualquier persona que amase verdaderamente una profesión como la suya.
Pocos científicos llegaban a cumplir un sueño así. Y ella quería conseguirlo.
El corazón le retumbó con fuerza en el pecho cuando, tras cerciorarse de que su adorable cowboy se había marchado, llegó a la boca de la mina.
Dejó en el suelo la enorme mochila que había llevado a la espalda, sacó un casco con luz láser, lo conectó y lo dejó sobre una roca para iluminar la sombría cornisa que custodiaba la entrada de la mina. Llevaba puestas sus gruesas botas de montaña. Sacó luego un viejo mono de trabajo, una pequeña lamparilla que se acopló alrededor del cuello con un cordel y otra de repuesto que metió en la pequeña bolsa que llevaba consigo. Sacó también de la mochila una cuerda de unos cuantos metros, unas pilas de repuesto, unas barritas de chocolate, una bolsa de frutos secos, una libreta y una cámara.
Llevaba el pelo recogido en una larga trenza. La metió por detrás del cuello del mono que ya se había puesto. Luego se puso el casco y comprobó que su luz laser funcionaba correctamente.
Estaba todo listo. Inspiró profundamente, expulsó el aire muy despacio y se adentró en la oscura y silenciosa boca de la vieja mina.
No se podía creer que hubiese entrado ella sola en la mina.
Se había quedado atrás, esperando al acecho, y así la había visto llegar, adentrándose en su rancho por la colina que lindaba con el parque nacional.
Llevaba el sombrero ligeramente inclinado hacia abajo y no había podido verle la cara.
Parecía una profesional. Había iluminado los rincones más oscuros de la bocamina, se había puesto la ropa adecuada para entrar, había supervisado que todo el equipo estuviera en orden y luego la había visto desaparecer dentro.
Había apostado a que habría alguien más con ella, que no entraría sola. Por eso había preferido quedarse allí esperando, para poder atrapar también a su compañero.
Había estado allí el año anterior cuando un grupo de arqueólogos había ido a explorar la mina, para sacar unas fotografías y poder documentar los antiguos dibujos y grabados de los petroglifos existentes en sus paredes. Había entrado con ellos unos cuantas veces para ver el motivo de todo aquel extraño y repentino interés por la mina.
Ninguno de aquellos arqueólogos se había atrevido a entrar solo en aquella mina.
Y, sin embargo, allí estaba ella.
—¡Estúpida mujer! —masculló Travis—. No, tú no, Murphy —dijo a su caballo, dándole unas palmaditas al ver la forma en que le miraba el animal.
Se subió entonces a la grupa y se dirigió a la mina, pensando que podría hacerla arrestar por entrar sin autorización en propiedad ajena. Tal vez sirviera de ejemplo para que los intrusos que merodeaban por allí se lo pensasen dos veces antes de intentar lo que ella había hecho.
Tenía que poner fin a esa insensatez antes de que alguien saliera herido.
Al llegar a la cornisa, ató a Murphy a un pequeño árbol y buscó en sus alforjas una linterna que le permitiera ver al menos un par de metros delante de él. Se quitó el sombrero, movió a ambos lados la cabeza y maldijo una vez más a los diamantes perdidos, a las disputas familiares, a los cazadores de tesoros y a las mujeres.
Ya en la boca de la mina, se adentró en ella. La entrada parecía tener la altura suficiente como para pasar por ella sin necesidad de agachar la cabeza.
Bueno, casi.
Al parecer, no había muchos mineros de un metro ochenta y siete.
Así que, encorvándose un poco, pudo pasar sin dificultad. La entrada tenía una ligera pendiente hacia abajo, pero no ofrecía ningún peligro.
Mantuvo la linterna enfocando a sus pies, porque no quería prevenir a su pequeña intrusa de que estaba a punto de atraparla.
Cuatro o cinco metros por delante se abría en vertical un pozo que descendía unos seis metros hasta el siguiente nivel, donde podía verse el arranque de otra galería.
Ya había hecho antes ese recorrido, aunque no solo. La escalera de metal adosada a las paredes del pozo había sido revisada y reforzada el año anterior, y en aquella ocasión había soportado bien su peso.
Travis pidió al cielo poder atraparla en algún lugar de esa galería situada a sólo seis metros de la superficie.
Estaba convencido de que ella no se atrevería a ir más allá y se dirigió hacia el pozo. Bajó por la vieja escalera de metal, llegando a la galería del piso inferior que se abría a ambos lados, a la izquierda y a la derecha.
¿Se habría dado cuenta ella de que no estaba sola? ¿Le habría oído? No podía llevarle mucha ventaja. Ella no conocía la mina y tendría que ir con más cuidado y más despacio que él.
Se quedó unos segundos quieto escuchando en silencio. Finalmente oyó un golpe y luego una maldición ahogada en la galería de la izquierda. Esperaba que ella estuviera al menos tan angustiada como él y sonrió con la idea de darle un buen susto, acercándose sigilosamente a ella en el interior de aquella mina abandonada.
Eso le serviría de lección para no volver a cometer más estupideces.
Se deslizó con cuidado a lo largo de la galería, con la linterna apagada, guiándose por el tacto de su mano derecha contra la fría pared de roca. Vio entonces un tenue rayo de luz. Ella parecía estar analizando algo.