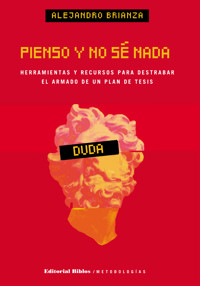
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Biblos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Metodologías
- Sprache: Spanisch
Esta obra nace del pódcast Pienso y no sé nada, de Alejandro Brianza, que busca sistematizar, con vocabulario simple y tono ameno, todo el material complementario recomendado en sus clases de Metodología y Taller de Tesis. El autor va un paso más allá y nos propone un manual de metodología orientado, específicamente a la confección del plan de tesis. Cada tema cuenta con su respectiva introducción, definiciones de los conceptos clave y descripciones sobre la relación entre sus elementos constitutivos. También se ofrecen consejos, recomendaciones, modelos y ejemplos de gran utilidad para superar los bloqueos que suelen aparecer en los primeros pasos de todo proyecto de investigación. Por eso, este libro se vuelve un material de consulta invaluable para la biblioteca de aquellas personas que están adentrándose en un proceso de tesis y buscan, a la vez, una aproximación actualizada y dinámica a la metodología de la investigación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PIENSO Y NO SÉ NADA
Esta obra nace del pódcast “Pienso y no sé nada”, de Alejandro Brianza, que busca sistematizar, con vocabulario simple y tono ameno, todo el material complementario recomendado en sus clases de Metodología y Taller de Tesis.
El autor va un paso más allá y nos propone un manual de metodología orientado, específicamente a la confección del plan de tesis. Cada tema cuenta con su respectiva introducción, definiciones de los conceptos clave y descripciones sobre la relación entre sus elementos constitutivos. También se ofrecen consejos, recomendaciones, modelos y ejemplos de gran utilidad para superar los bloqueos que suelen aparecer en los primeros pasos de todo proyecto de investigación. Por eso, este libro se vuelve un material de consulta invaluable para la biblioteca de aquellas personas que están adentrándose en un proceso de tesis y buscan, a la vez, una aproximación actualizada y dinámica a la metodología de la investigación.
Alejandro Brianza. Compositor, investigador y docente. Magíster en Metodología de la Investigación Científica, licenciado en Audiovisión y técnico en sonido y grabación por la UNLa. Actualmente, es candidato a doctor en Humanidades-Música por la UNL.
Es docente en la USAL y en la UNLa, donde también es director del Centro de Estudios y Producción Sonora y Audiovisual [CEPSA].
Forma parte de investigaciones relacionadas con la tecnología del sonido, la música electroacústica, la investigación artística y los lenguajes contemporáneos, temáticas por las cuales ha dado charlas, conferencias y talleres en congresos, festivales y distintos encuentros del ámbito académico nacional e internacional.
ALEJANDRO BRIANZA
PIENSO Y NO SÉ NADA
HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA DESTRABAR EL ARMADO DE UN PLAN DE TESIS
Índice
CubiertaAcerca de este libroPortadaIntroducción1. ¿Por qué tenemos que hacer una tesis al final de una carrera universitaria?2. El tema de investigación1. ¿Qué querés ser cuando seas grande?2. Viabilidad y factibilidad3. El recorte4. Relevancia3. Problema, pregunta e hipótesis1. Tipos de problema2. La pregunta de investigación científica3. La hipótesis4. Objetivos1. Generales y específicos2. Metas, propósitos y actividades3. Taxonomía de Bloom4. Algunos verbos para formular objetivos generales5. Búsqueda bibliográfica1. Bibliotecas y repositorios2. El caso de Sci-Hub3. Gestores bibliográficos4. La ficha manual5. Modelos de ficha manual6. Lectura académica1. Prelectura2. Lectura3. Poslectura7. Estado del arte y marco teórico1. Antecedentes conceptuales y proyectuales2. El marco teórico3. La red conceptual8. Escritura académica1. Argumentación y storytelling2. Planificación3. Textualización4. Corrección5. Conectores del discurso9. Metodología1. Experimental y no experimental2. Cualitativa y cuantitativa3. Transversal y longitudinal4. Técnicas de recolección de datos10. El cronograma1. Modelo de cronograma genérico11. El armado final del plan de tesis1. La portada o carátula2. Título y subtítulo3. Fundamentación4. Interés personal5. Objeto de estudio6. La pregunta de investigación y la hipótesis7. Antecedentes o estado del arte8. Marco teórico9. Relevancia10. Objetivos11. Tipo de diseño12. Metodología13. Cronograma14. BibliografíaComentarios finalesBibliografía ampliatoria y de consultaMás títulos de Editorial BiblosCréditosIntroducción
En 2021 –segundo año de la pandemia de COVID-19–, ya con la primera oleada de trabajo que representó la digitalización de contenidos medianamente resuelta, el panorama comenzaba a ser, poco a poco, más esperanzador: por un lado, volvía paulatinamente la presencialidad a las aulas; por otro, seguíamos contando con todos los materiales y recursos digitales asincrónicos que, desde nuestro rol docente, habíamos producido durante el primer año de aislamiento.
Siendo que hace años me dedico a dar clases de Metodología de la Investigación y de acompañar seminarios de trabajo final tanto en nivel de grado como en posgrado, el caso no fue la excepción. En tanto pude organizarme, me pareció una buena idea comenzar un pódcast que, además de permitirme despuntar el vicio –porque sí, no les voy a ocultar que le encontré el gusto a preproducir, guionar, grabar, editar y compartir con la comunidad cada episodio–, sirviera para alimentar una especie de repositorio, un curso que fuera consultable de manera asincrónica, que contara con un vocabulario ameno para facilitar su escucha y que, a la vez, me permitiera sistematizar el material complementario que recomendaba en mis clases.
La idea original era bautizarlo como solo sé que no sé nada haciendo alusión a la célebre paradoja de Sócrates, sin embargo –qué ingenuo– ya existía una gran cantidad de iniciativas con ese nombre. Después de algunas vueltas, opté por combinarla con otra famosa frase que fuera enunciada por René Descartes: pienso, luego existo. El resultado es el nombre que quedó y que también titula este libro: Pienso y no sé nada. Además, viéndolo a la distancia, refleja también esa sensación de haber estudiado un tema, o leído determinados textos con cierta profundidad y sentir que, cuando hacemos una pausa o miramos hacia atrás, nos invade la sensación de no haber entendido nada de lo que acabamos de leer, ver o estudiar. Entonces, pienso y no sé nada, además de ser el resultado de la combinatoria entre esas dos frases, cumple en sintetizar un momento, una sensación de vacío que, a la vez, con el desarrollo de cada tema, se trata de mitigar.
Sin tener un lanzamiento periódico ni una duración impuesta, el proyecto fue creciendo, sumando episodios que abarcaban el desarrollo de posiciones epistemológicas, posturas filosóficas, algo de historia de la ciencia, mitología y, por supuesto, herramientas metodológicas. Y habiéndolo puesto a prueba con distintos grupos de estudiantes y escuchado los halagos y críticas para con el material, en un momento determinado decidí convertir los contenidos de la primera parte del desarrollo metodológico en un libro que, con el mismo objetivo de mantener un vocabulario ameno, complementara las escuchas para quien así lo quisiera. Como los manuales de metodología abundan, me parecía que apuntar hacia allí era redundante; es por eso que preferí hacer un recorte que hiciera foco en una problemática que, por diversos motivos, atañe a gran parte de la comunidad académica: la construcción del proyecto o plan de tesis. Así es que llegamos a este punto, a estar yo narrando la historia y ustedes leyéndola, en este libro que apunta a brindar herramientas y recursos para destrabar el armado de un plan de tesis. Y si lo están pensando: sí, hay de todas maneras un pequeño desarrollo de lo que cada tema implica, definiciones y descripciones sobre la relación entre los elementos constitutivos de un plan de tesis; pero también hay consejos, tips, modelos y ejemplos para salir de esos bloqueos que suelen existir durante el trabajo dedicado a un proyecto de investigación. Además, para quien quiera hacer el camino opuesto, cada capítulo contiene las referencias a los distintos episodios del pódcast en los que se trata cada tema. Este material se encuentra disponible en todas las plataformas de distribución de pódcasts bajo el título Pienso y no sé nada.
Si bien los once capítulos siguientes en los que está estructurado el libro mantienen una coherencia cronológica en términos de cómo se encara el armado de un plan de tesis, los contenidos funcionan operativamente si se los consulta de manera independiente como si fuera un manual. Con lo cual, sientan la libertad de abordar la lectura tanto de principio a fin como de manera particular con cada capítulo o contenido, en vistas de saciar sus inquietudes o problemas puntuales.
Les agradezco de antemano por la confianza y el interés, esperando que les sea un material de utilidad para la formulación de sus planes de tesis y la resolución de todos los conflictos que aparezcan en el camino.
1. ¿Por qué tenemos que hacer una tesis al final de una carrera universitaria?
Una tesis es un enunciado concreto sobre una problemática en particular, generalmente relacionado con los temas de una disciplina específica. A través de un proceso de investigación se analiza, pone a prueba y concluye dando cuenta de los resultados del proceso en un documento final, que es lo que usualmente conocemos como tesis. Su extensión varía según el nivel académico: para licenciatura o pregrado suelen ocupar entre 50 y 80 páginas; en maestría entre 80 y 120; mientras que en doctorado la extensión suele alcanzar fácilmente las 300 páginas. El trabajo, además, se presenta regularmente de manera oral ante un comité evaluador, que examina el documento y su presentación determinando si concede o no el grado académico que persigue quien enfrenta el proceso.
Ahora bien, ¿por qué tenemos que atravesar esta situación para recibir un título académico? La respuesta se encuentra en la historia. Las universidades surgieron en un momento de expansión y transformación social hacia el final de la Alta Edad Media. Inicialmente, se organizaron en torno a la filosofía y la teología, lo que reflejaba la importancia de la formación en estas áreas durante ese período. La universidad se convirtió en un lugar donde los estudiantes podían adquirir conocimientos profundos en estas disciplinas y desarrollar distintas habilidades para compartirlo.
Sin embargo, este período se caracterizó por no ser especialmente estable en términos sociales: la creciente importancia de la banca y del comercio generó en una incipiente clase burguesa la demanda de profesionales con conocimientos en áreas como el derecho y la economía. Como resultado, las universidades comenzaron a diversificar su oferta académica, adquiriendo cada una de las grandes instituciones de la época, especializaciones distintivas: la Universidad de Bolonia se destacó en derecho; la Universidad de Oxford, por su parte, se centró en disciplinas como matemáticas, física y astronomía; la de Montpellier se especializó en medicina y la de París mantuvo una postura tradicionalista sosteniendo sus estudios en teología y filosofía. Eventualmente, algunos maestros y estudiantes que decidían migrar en busca de nuevas oportunidades académicas, copiaban las estructuras académicas de sus instituciones de origen, propiciando la creación de otras instituciones en todo el continente que estaban basadas en el modelos de las primeras, gestando una relación entre ciencia y universidad que se estrecharía cada vez más.
No obstante, con el tránsito por el racionalismo y la llegada del empirismo, la universidad empezó a enfrentar nuevos desafíos. Esa síntesis cultural que la había caracterizado en sus orígenes fue perdiendo relevancia en una sociedad que comenzaba a necesitar profesionales especializados y científicos dedicados a la investigación. Y aquí hay un punto importante, porque cabe mencionar que la investigación –por mayor importancia que revistiera el proyecto– se llevaba a cabo principalmente de manera individual y carecía de una estructura organizada para fomentar su desarrollo. Con el paso del tiempo, y en respuesta a estos planteos, a comienzos del siglo XIX surgieron dos nuevos tipos de universidades: las orientadas a la formación de profesionales y las dedicadas a la investigación científica, modelos que fueron paulatinamente reemplazando a los anteriores de manera indistinta por diferentes países, tanto en Europa como en América.
Las universidades modernas, basadas en estos modelos, fueron evolucionado para cumplir diversas funciones. En primer lugar, proporcionar educación académica en un amplio espectro de disciplinas, desde las humanidades, las artes y las ciencias sociales hasta las ciencias naturales y la ingeniería; en segundo orden, desempeñar un papel fundamental en la generación de conocimiento a través de la investigación científica, impulsando nuevos descubrimientos; por último, seguir contribuyendo al desarrollo cultural de las sociedades que las abrazan.
Estas tres funciones hoy por hoy están muy presentes a nivel institucional y reciben el nombre de docencia, investigación y extensión universitaria. La docencia refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje de los conocimientos existentes puertas adentro de cada disciplina. La investigación se encarga de generar nuevo conocimiento y la extensión universitaria tiene como objetivo promover el desarrollo cultural y la transferencia del conocimiento en términos de divulgación entre los distintos sectores sociales de la comunidad.
Las universidades, siguiendo esta lógica, han ido progresivamente formalizando los mecanismos para fomentar la investigación científica y la generación de conocimiento. Esto se ha traducido en la financiación de diversos proyectos de investigación y en la sistematización de los requisitos de quien aspira a graduarse, que ahora incluyen la realización de una investigación individual sobre un proyecto elegido por el estudiante: la tesis, un granito de arena que permite devolverle a la institución –y por lo tanto, a la sociedad– una reflexión novedosa respecto de los saberes recibidos que pasa a formar parte del acervo de la disciplina en la que se inscribe el trabajo.
Es importante mencionar que, si bien la tesis ha sido la modalidad clásica y tradicional utilizada por las instituciones de educación superior como requisito para obtener un título académico, en la actualidad existen varias opciones disponibles para alcanzar este objetivo. Dependiendo del nivel académico al que se aspire, el abanico de métodos u opciones para obtener el grado se ha diversificado y ampliado significativamente. Además de la tesis, se encuentran la tesina, el trabajo final de grado, el trabajo integrador final o la monografía. Por otro lado, poco a poco, las carreras artísticas, las formaciones en diseño y otras propuestas de corte proyectual han avanzado en reconocer de manera homóloga una diversidad de desarrollos prácticos que, acompañados de un informe, también significan un aporte valioso para sus campos disciplinares. Cada una de estas modalidades, con sus particularidades y requisitos específicos, tiene además el objetivo de evaluar la capacidad de quien aspira a graduarse para aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación. En el contexto de licenciaturas o pregrados cuentan con un enfoque más orientado hacia el desarrollo de herramientas que enriquezcan el perfil profesional, mientras que en los posgrados –maestrías y doctorados– se apunta al fortalecimiento de las competencias metodológicas en vistas de la posibilidad de una eventual continuidad académica con relación a la producción de conocimiento.





























