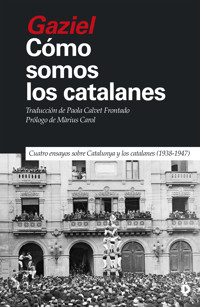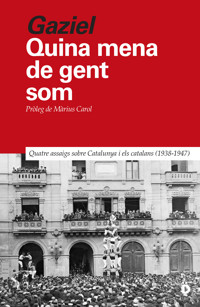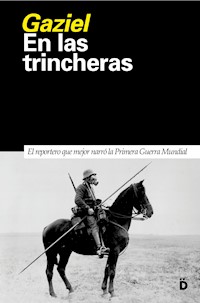Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fundación Banco Santander
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El cuaderno recoge una selección de artículos de crítica literaria y ensayos breves de Gaziel, seudónimo del periodista y escritor Agustí Calvet i Pascual, considerado por Josep Pla como "la figura más señera del periodismo peninsular durante un cuarto de siglo". Más conocido como corresponsal de guerra durante la primera contienda mundial y como analista político en tiempos de la Segunda República española, Pláticas literarias da a conocer la vertiente más desconocida de su producción periodística. Shakespeare, Gaudí, Goya, Maragall, Proust, Goethe, Cervantes, Baroja o Dostoievski son algunos de los protagonistas de sus "pláticas". Francisco Fuster, responsable del prólogo y la selección de los textos, es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universitat de València y especialista en la historia de la cultura española de la Edad de Plata.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aunque compañeros de profesión de la talla de Josep Pla o Augusto Assía dijeron que Gaziel, seudónimo literario de Agustí Calvet i Pascual (1887-1964), fue «la figura más señera del periodismo peninsular durante casi un cuarto de siglo» o «el escritor más lúcido que ha dado España entre las dos grandes guerras», el historiador Josep Benet concluyó que fue «uno de los personajes peor conocidos, así como más incomprendidos y difamados» del siglo xx catalán. Pueden parecer juicios contradictorios, pero todos ellos son ciertos: durante los años de entreguerras, Gaziel fue, si no el mejor, sí uno de los más destacados periodistas españoles del período. Durante las últimas décadas, ha sido, también, si no el más maltratado, sí uno de los intelectuales más minusvalorados por la cultura oficial catalana.
El objetivo de esta antología de textos —en su gran mayoría, inéditos en forma de libro— que hemos titulado Pláticas literarias es llamar la atención sobre la que quizá sea la vertiente más olvidada de su obra periodística, silenciada, tal vez, por el protagonismo que durante los últimos años ha adquirido —entre la crítica y el público— su faceta más conocida, como corresponsal de guerra durante la Primera Guerra Mundial o como analista político en tiempos de la Segunda República española. En estos tiempos de disputas identitarias y guerras fronterizas, en España y en Europa, pretendemos romper una lanza en favor de un autor cuya obra representa un esfuerzo de concordia y de paz, de voluntad de diálogo entre los pueblos —y las literaturas— que convivimos en el Viejo Continente. Un crítico humanista al que, como podrá comprobar quien se asome a estas páginas, nada de lo humano le resultó ajeno.
Francisco Fuster, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia y especialista en la historia de la cultura española de la Edad de Plata (1900-1936), es, a su vez, miembro del Grupo de Investigación sobre Cultura, Edición y Literatura en el Ámbito Hispánico (siglos xix-xxi) [ILLA-CSIC], del Grupo de Investigación en el Siglo xix. Reforma y Revolución en Europa y América (1763-1918) [UV] y del Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja [UC3M].
Pláticas literarias
Gaziel
Pláticas literarias
Edición e introducción deFrancisco Fuster
Escucha aquí la sabiduría de Gaziel en sus artículos literarios:
https://qrstud.io/1ya37zy
CUADERNOS DE OBRA FUNDAMENTAL
Responsable literario: Francisco Javier Expósito Lorenzo
Diseño: Armero Ediciones
Corrección de la edición: Jaime Garcimartín Garcimartín
Conversión a libro electrónico: CYAN, Proyectos Editoriales, S.A.
© De esta edición: Fundación Banco Santander, 2024
© De la introducción y los textos: Francisco Fuster, 2024
© Herederos de Agustí Calvet i Pascual
ISBN: 978-84-17264-47-5
Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 534-bis del Código Penal vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica fijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva autorización.
ÍNDICE
Francisco Fuster
El crítico como humanista
GazielPLÁTICAS LITERARIAS
Literatura universal
William Shakespeare
Joseph de Maistre
Goethe
Stendhal
Lord Byron
Fiódor Dostoievski
Gustave Flaubert
Henrik Ibsen
Lev Tolstoi
Anatole France
Eça de Queiroz
Luigi Pirandello
Marcel Proust
Paul Valery
G. K. Chesterton
Literatura hispánica
Miguel de Cervantes
Eduardo Gómez de Baquero
Vicente Blasco Ibáñez
Los hermanos Álvarez Quintero
Pío Baroja
Azorín
Enrique Gómez Carrillo
Gregorio Marañón
Literatura catalana
Bonaventura Carles Aribau
Àngel Guimerà
Jacint Verdaguer
Narcís Oller
Joan Maragall
Miquel dels Sants Oliver
Pompeu Fabra
Josep Carner
PLÁTICAS ARTÍSTICAS
Bartolomé Esteban Murillo
Francisco de Goya
Antoni Gaudí
Pablo Picasso
Francisco Fuster
El crítico como humanista
Decimos crítico refiriéndonos a un hombre que, dotado de la precisa cultura literaria, tenga a la vez una idea central, un sistema en virtud del cual, contrayéndolo todo a esta visión suya de la producción estética, explique lógicamente las obras, haga vivir todo un período literario, convierta, en fin, en un todo orgánico, vivo, lógico, lo que, sin esa idea central, sin ese sistema, serían fragmentos dispersos, acarreos más o menos útiles, acopios de materiales más o menos preciosos.
Azorín[1]
Agustí Calvet i Pascual nace el 7 de octubre de 1887 en la localidad gerundense de Sant Feliu de Guíxols, hijo —segundo de los tres que tuvieron— de un acomodado matrimonio burgués, enriquecido con el comercio del corcho, que, seis años después, decide trasladarse a Barcelona y subsistir de las rentas, llevando una vida ociosa. Tras recibir una educación severa y disciplinada en un internado de los jesuitas, en 1903 inicia los estudios de Derecho en la universidad de la ciudad condal, y no por su expreso deseo, sino por imposición paterna. Ante su manifiesta incapacidad para las leyes, cambia de carrera y acaba licenciándose en Filosofía y Letras en 1908. Tres años después, se doctora en Filosofía con una tesis sobre el escritor mallorquín fray Anselm Turmeda.
Pese a no ser un mal estudiante, la universidad española de principios de siglo, con sus catedráticos y sus lecciones «magistrales», no le motiva lo más mínimo, por lo que se dedica durante estos años de formación superior a alimentar una temprana e irreprimible vocación literaria. Asiste a las principales tertulias, frecuenta los más conocidos cafés y da forma a sus primeros textos: tentativas de poemas, relatos que coloca en publicaciones menores y hasta una novela titulada Sentiment (luego repudiada como un «pecado de juventud»), por la que, en 1905, recibe un premio en un concurso organizado por la revista L’Avenç.
En 1910 tiene su primer contacto con el mundo de la prensa, al incorporarse como redactor político a La Veu de Catalunya, el periódico conservador, órgano de la Lliga Regionalista, que dirige el ideólogo del catalanismo Enric Prat de la Riba. Como el papel de analista de la actualidad tampoco le satisface, un año después entra a trabajar en el Institut d’Estudis Catalans (IEC), la institución cultural fundada en 1907 por el propio Prat de la Riba como el organismo encargado de fomentar la investigación en torno a la historia, la filología y la ciencia catalanas. Allí encuentra un trato culto y erudito, más acorde al de sus inquietudes, por lo que permanece y ejerce como secretario redactor de su sección histórico-arqueológica entre 1911 y 1914.
En otoño de 1911 viaja a Madrid para presentarse a una oposición a catedrático de Historia de la Filosofía, pero fracasa en el intento. Aunque en el IEC está a gusto, la estructura jerárquica de la casa le impide ascender, por lo que, en la primavera de 1914, decide marcharse a París, con vistas a prepararse para unas nuevas oposiciones. Instalado en una pensión balzaquiana de la ciudad de la luz, recibe la noticia del estallido de la Primera Guerra Mundial y la consiguiente movilización del Ejército francés. En contra de lo que le dictaba la prudencia, opta por quedarse allí, hasta que la cercanía de los alemanes le obliga a volver a Barcelona.
De regreso a casa, protagoniza el episodio que marca un antes y un después en su vida. Sabedor de que acaba de llegar de París, uno de los directores del diario La Vanguardia, Miquel dels Sants Oliver, le cita para entrevistarse con él. A la pregunta de si ha escrito algo sobre las «cosas vistas» durante esas primeras semanas de ambiente prebélico, le responde que solo tiene una especie de dietario íntimo o cuaderno de notas que ha ido rellenando con sus primeras impresiones. Al ojearlo, Oliver queda maravillado por la viveza y la potencia descriptiva de su prosa. Le exige que lo traduzca al castellano y que lo divida en artículos de periódico, para ser publicados en La Vanguardia ya desde el día siguiente. Nace así la serie de crónicas —después reunidas en forma de libro— Diario de un estudiante en París, con la que Agustí Calvet, que ha adoptado el seudónimo de Gaziel (nombre con el que los filólogos árabes que en la Edad Media comentaban las obras de Platón designaban al daimon o demonio socrático) pocos meses antes, inicia una fulgurante carrera que le convierte en uno de los periodistas más leídos de su época.
En diciembre de ese mismo año, tras comprobar el enorme éxito alcanzado por esas anotaciones tomadas a vuelapluma, La Vanguardia le manda de nuevo a París, ya como enviado especial, a sueldo del periódico. Desde Francia, donde contrae matrimonio en 1915, ejerce como cronista de la Gran Guerra durante varios años, en los que se consolida como uno de los mejores corresponsales españoles de entre los que informaron sobre la Primera Guerra Mundial. Terminada la contienda, retorna a Barcelona y, a petición de Oliver, quien se convierte en su maestro y mentor, es nombrado redactor jefe de la cabecera propiedad de la familia Godó. Es el primer ascenso en un cursus honorum que, pese a su difícil relación con los propietarios de la empresa, le lleva a ser codirector, primero (desde la muerte de Oliver, en 1920), y director en solitario, después, cuando, en 1933, asume toda la responsabilidad al frente del diario.
Entre 1920 y 1936 se desarrolla la que podríamos llamar la «etapa dorada» de su trayectoria profesional. Gaziel se convierte en un periodista de enorme prestigio que, además de en sus columnas en La Vanguardia, despliega su vasta cultura en tareas como el dictado de conferencias, la dirección de colecciones editoriales, la participación en jurados literarios o la asistencia a congresos internacionales. En definitiva, se convierte en uno de los intelectuales más influyentes de Cataluña y, por ende, en una figura de una «gran proyección pública»[2]. Dicha dimensión rebasa el ámbito catalán, pues en 1925 incorpora su firma al prestigioso periódico madrileño El Sol, donde publica tribunas sobre el catalanismo y la relación Cataluña-España, hasta su salida en 1930. Un año después, también colabora en Ahora, cabecera republicana, cuyo redactor jefe es Manuel Chaves Nogales, en la que inserta varios artículos sobre la política española durante el primer bienio de la República.
El inicio de la Guerra Civil trunca su carrera en el momento en que, gracias a sus esfuerzos, La Vanguardia se ha convertido no solo en uno los periódicos con mayor tirada de España, sino en uno de los pocos medios españoles cuyos estándares de calidad son equiparables a los de los grandes diarios europeos. Aconsejado por las autoridades catalanas, que no le garantizan su seguridad, en julio de 1936 se exilia, junto con su familia, en París. Terminada la guerra, con la victoria del bando sublevado, a su vuelta a Barcelona se encuentra con que le resulta imposible retomar su vida anterior, pues no solo tiene cerradas las puertas del gremio, sino que, en noviembre de 1940, la justicia franquista le abre un proceso por responsabilidades políticas, cuyo expediente no es archivado hasta 1943. Por si esto fuese poco, en febrero de 1941 se le instruye un consejo de guerra, que es sobreseído en agosto de 1942. Agobiado por las circunstancias y deprimido al comprobar en qué se ha convertido su ciudad, decide instalarse en Madrid, donde inicia un largo y amargo exilio interior, del que da testimonio en su excelente dietario de posguerra.
Tras varios años de silencio, en los que se niega a escribir en castellano porque la dictadura de Franco ha prohibido el uso del catalán, en 1953 publica un libro de recuerdos sobre su población natal titulado Una vila del vuit-cents. Empieza, así, la que podríamos llamar «segunda vida» de Gaziel: una especie de renacimiento literario, en plena vejez vital, que se salda con una producción extraordinariamente fecunda, resultado de su madurez como escritor, ahora en su lengua materna. En apenas cinco años publica sus memorias, Tots el camins duen a Roma (1958); los libros de viajes Castella endins (1959), Portugal enfora (1960), La península inacabada (1961), Seny, treball i llibertat (Suïssa) (1961) y L’home és el tot (Florència) (1962); la reelaboración ampliada de Una vila del vuit-cents, titulada Sant Feliu de la Costa Brava (1963); y el volumen misceláneo Un estudiant a París i d’altres estudis (1963).
Aunque su muerte, el 12 de abril de 1964, a causa de un cáncer de estómago, le impide verlos publicados, deja varios libros inéditos (alguno incompleto) que ven la luz en 1970, cuando Editorial Selecta prepara un tomo con su Obra catalana completa (estaba prevista la edición de otro con su obra en castellano, pero nunca salió), o, ya en la década de los setenta, cuando, desde el exilio, el sello Edicions Catalanes de París imprime Meditacions en el desert (1946-1953) (1971) e Historia de la Vanguardia (1884-1936) (1974), impublicables por razones de censura en la España franquista.
•
El 9 de mayo de 1951 envía una carta al historiador Agustí Duran i Sanpere, que por entonces custodia el Archivo Municipal de Barcelona. En ella le explica que quiere preparar un índice con las referencias de todos los artículos que publicó en La Vanguardia, porque dispone de un catálogo que él mismo fue elaborando, pero no tiene los datos de los últimos diez años. Para completar su lista, le pregunta si alguno de sus ayudantes puede revisar la hemeroteca y anotar los títulos y las fechas de las colaboraciones que él no tiene censadas. Ocho días después le remite otra misiva, explicándole con más detalle el motivo por el que le interesa conformar ese archivo personal:
En previsión de mi muerte, como escribió Schopenhauer en uno de sus mejores prólogos, querría reunir toda aquella hojarasca: bien sea para seleccionarla con calma y extraer material para tres o cuatro volúmenes de política, crítica literaria, etc., o bien sea, solamente, para dejarla dispuesta y asequible a los ojos de algún posible rastreador del periodismo catalán anterior a la muerte de Gaziel.[3]
Del contenido de la epístola se deduce que, de haber vivido más años, es posible que el propio Gaziel hubiese confeccionado un libro si no igual, sí muy parecido al que lector tiene en sus manos. Aunque dejó preparadas un par de selecciones de artículos sobre la ciudad de Barcelona y sobre el catalanismo político[4], no le debió de dar tiempo a seguir con otras, por lo que los textos que integran esta antología responden única y exclusivamente a mi criterio, como compilador de la misma. Si me he decidido a retomar aquel lejano deseo del autor, ha sido por dos motivos: el primero y fundamental, porque creo que los artículos aquí reunidos figuran, por méritos propios, entre lo mejor de la obra periodística gazieliana; el segundo, porque, no habiéndose dado las circunstancias favorables antes, pienso que la conmemoración del sesenta aniversario de la muerte del escritor es una excusa perfecta para rescatar del olvido unos textos que hasta ahora solo se podían consultar si se acudía a la hemeroteca, pues la mayoría de ellos nunca habían sido recopilados y editados en forma de libro.
Que estas «pláticas» del periodista gerundense no hayan tenido suerte editorial no significa, ni mucho menos, que ocupen un lugar secundario en la producción de su autor. Al contrario: desde sus inicios en La Vanguardia, Gaziel fue un hombre atento a la vida literaria europea, por lo que aprovechó la muerte o el centenario de algunos de sus escritores predilectos para, desde su tribuna en el periódico, valorar el conjunto de su obra o ponderar la relevancia de su aportación a las letras. Lejos de ser un crítico al uso, dedicado únicamente a comentar las publicaciones más recientes (también escribió reseñas de novedades, como podrá comprobar el lector), fue un lector voraz, pero caprichoso, que combinó el análisis de la actualidad editorial con las glosas de obras u autores extemporáneos. La suya fue, pues, una labor intermitente, aunque ininterrumpida, ajena a los imperativos de la actualidad, en la que confluyen, como ha señalado Manuel Llanas, tres operaciones intelectuales distintas: «vasta experiencia de lector, preferencias estéticas y reflexiones del hombre de letras que Gaziel siempre ambicionó ser»[5].
Bajo el título genérico de «Pláticas literarias», que usó para encabezar sus columnas librescas, o empleando como antetítulo alguna efeméride destacada que le servía como pretexto, nuestro autor fue publicando varias decenas de artículos en los que encontramos, disperso e intercalado, ese conjunto de valores que, según Azorín, integran el sistema sobre el que cada creador construye su obra como crítico. En el caso que me ocupa, dicho credo se cimenta en torno a la definición de lo que para Gaziel es —o debería ser— una obra literaria: «algo así como un traje que no sirve para mostrar la desnudez del cuerpo, sino para encubrirlo, y no da tanto una representación en sí misma de la figura humana como una interpretación suya de acuerdo con la sensibilidad de una época determinada»[6].
Partiendo de esta premisa, son varios los textos, no solo periodísticos, en los que reflexiona sobre las condiciones que una obra debe reunir para generar su interés como lector. Si prefiere a los autores clásicos sobre los más modernos (aunque también dedicó muchos comentarios a sus contemporáneos), no es porque se considere un hombre inactual, sino porque se sabe un lector muy exigente, de un paladar exquisito, que no se conforma con cualquier cosa. En una carta a su amigo el diplomático Jaume Agelet, le confiesa que, para captar su atención, una novela debe cumplir con una serie de requisitos que pocas de ellas reúnen: «Para que una novela me atraiga, ya tiene que estar consagrada y, sobre todo, tiene que ser más que una simple novela. Debe contener, bajo tal forma, una visión nueva u honda del mundo, alguna resonancia única, un universo cerrado y maravilloso, real o imaginario, y una dosis esencial de poesía. Me gusta que el autor, un espíritu superior al mío, me lleve de la mano como a una criatura y me enseñe su maravillosa manera de ver a los hombres y a las cosas»[7]. Teniendo en cuenta este desiderátum, no es de extrañar que, en esa misma carta, confiese su querencia por autores —sobre varios de los cuales he reunido sus impresiones aquí— como Cervantes, Stendhal, Balzac, Dostoievski o Tolstoi.
Gaziel es, no quiero ocultarlo, un crítico elitista. Posee una desbordante cultura humanista, de clara influencia ilustrada, que es incapaz de soslayar cuando manifiesta sus gustos estéticos. Al igual que considera el periódico como el instrumento ideal para influir sobre las masas y dirigir su voluntad, en cuestiones políticas o electorales (unas de sus especialidades) está convencido de que la labor de un buen crítico es, también, la de ejercer como filtro a la hora no tanto de recomendar o prescribir lecturas como de seleccionar y separar el grano de la paja. Su cosmovisión burguesa y conservadora le lleva a mantener una actitud no reaccionaria, pero sí antimoderna, en el sentido de que, a menudo, se queja por la masificación de algo tan preciado para él como es la cultura. Su máxima, en este sentido, es que «en plena democracia es necesario, sin dejar de ser ferviente demócrata, aristocratizar el arte»[8]. Una de las mayores muestras de degradación, síntoma de la decadencia de Occidente, es la proliferación de «falsas novelas», que, junto a la aparición del cine, la radio, la televisión, el futbol y el turismo, considera un castigo de Dios, la estupidez del mundo moderno: «Así como el antiguo Egipto —ganado de pueblos dominados por tecnócratas sometidos al faraón— tuvo que sufrir una pila de plagas que se han hecho famosas, también nuestra civilización incipiente, conducida por faraones improvisados y esclavizada por la técnica mecánica, empieza a ver surgir las plagas propias que le corresponden»[9].
Desde el punto de vista formal, las críticas reunidas en Pláticas literarias, publicadas en los periódicos La Vanguardia y El Sol, no siguen un esquema único, aunque todas tienen en común una serie de rasgos. El más destacado de ellos es, sin duda, que Gaziel las suele iniciar con una reflexión sobre alguna obra concreta para, acto seguido, desplazar su interés al conjunto de la producción de su autor o, incluso, al comentario de la tendencia o el movimiento literario en el que dicho escritor o artista se inscribe. En este sentido, el suyo suele ser un razonamiento inductivo, que va de lo particular a lo general o «de la anécdota a la categoría», como pedía Eugenio d’Ors. Buen ejemplo de ello es el primero de los textos antologados, donde emplea un hecho puntual —el estreno de El rey Lear en el Teatro Romea de Barcelona— para realizar un análisis microsociológico del contraste entre la elevación espiritual que suscita el drama shakesperiano y la mentalidad provinciana que encarna la burguesía barcelonesa.
Que sea un crítico elitista no quiere decir que sea ortodoxo. Gaziel es un liberal afrancesado, amante de la tradición, pero es también un hombre atento a lo que se mueve y abierto a intercambiar opiniones con quienes disienten de sus posturas. Lo fue como analista político (mantuvo varias polémicas, siempre en un tono cordial y educado, al menos por su parte) y lo fue como crítico literario, entre otras cosas porque, como él mismo sostuvo, juzgar la creación de otros exige, de entrada, entender que no todo el mundo posee el mismo criterio: «nunca se podrá pulsar a fondo el gran misterio y el encanto del arte (como el de las religiones y otros fenómenos de la sensibilidad) mientras que de los juicios que suscita no se descarte en absoluto todo dogmatismo, mientras no se sepa o no se quiera ver que el arte es una pura resultante de la cosa menos sistemática, menos dogmática, más viva y cambiante: la sensibilidad humana»[10].
Dicha sensibilidad es la que, en mi opinión, aplicó Agustí Calvet en su labor como crítico, aquí recuperada. Si algo le distingue de otros escritores de su tiempo, como él mismo explica en uno de los artículos incluidos en esta selección, es que su forma de entender la lectura no es la de un crítico literario al uso, que se queda en la superficie del texto, sino la de un crítico humanista, que rebusca en lo que se esconde debajo de ella: «Leer es, por excelencia, ir al espíritu, no a la letra de las palabras»[11].
•
Aunque compañeros de profesión de la talla de Josep Pla o Augusto Assía dijeron que Agustí Calvet fue «la figura más señera del periodismo peninsular durante casi un cuarto de siglo»[12], o «el escritor más lúcido que ha dado España entre las dos grandes guerras»[13], el historiador Josep Benet concluyó que era «uno de los personajes peor conocidos, incomprendidos y difamados»[14] del siglo xx catalán. Puede parecer opiniones contradictorias, pero todas ellas son ciertas: durante los años de entreguerras, Gaziel fue, si no el mejor, sí uno de los mejores periodistas españoles del período. Durante las últimas décadas ha sido, también, si no el más maltratado (se le suele citar dentro de una terna de desarraigados, que comparte con Eugenio d’Ors y Josep Pijoan[15]), sí uno de los intelectuales más injustamente valorados por la cultura oficial catalana.
Resolver ese enigma exigiría un estudio en profundidad, pero no es el momento ni el lugar. Cuando propuse a la Fundación Banco Santander la publicación de estas Pláticas literarias (la idea de esta posible compilación me la dio el profesor Manuel Llanas), mi objetivo era más modesto. Solo pretendía llamar la atención sobre una faceta de Gaziel que ha quedado «casi totalmente oscurecida por su tarea de articulista político, que, al fin y al cabo, fue la que le dio más prestigio»[16]. Quería, en estos tiempos de guerras y disputas identitarias, romper una lanza en favor de un autor cuya obra representa un esfuerzo de concordia, de voluntad de diálogo entre los diferentes pueblos —y las literaturas— que convivimos en la vieja Europa. Un humanista al que, como podrá comprobar quien se asome a estas páginas, nada de lo humano le resultó ajeno:
De mi padre, un tal Agustín Calvet, a quien si no fuese por mí nadie conocería, debo decir, francamente, que me parece un pobre hombre. Es catalán y del Ampurdán; esto es, de lo más catalán que pueda darse en este mundo. Pero, a pesar de su profunda catalanidad, de la que está muy satisfecho, siempre ha tenido la manía de rebasar sus límites originarios. España le interesa más que Cataluña, la Península Ibérica más que España, Europa más que la Península Ibérica, y por encima de todo, lo humano de Terencio, la Humanidad.[17]
PLÁTICAS LITERARIAS
Literatura universal
William Shakespeare[18]
La noticia repercutió en nuestro soñoliento vivir cotidiano como una piedra arrojada de improviso en la gelatinosa paz de una laguna. Shakespeare, tras una larga ausencia, iba a pasar por Barcelona. Y después de incontables meses de abstención voluntaria, los que casi nunca vamos en Barcelona al teatro, por no poder soportarlo, resolvimos ir a ver, a recordar a Shakespeare, presentado por un actor extranjero y extraordinario. ¡Qué delicia, por fin! El espíritu de Shakespeare es como una tromba que iba a sacudirnos el polvo del alma. Mientras nos dirigíamos al teatro, alborozadamente, parecía como si nos despidiésemos de la ciudad, de sus calles y plazas, de cuanto habitualmente nos rodea, lo mismo que si fuésemos a emprender un viaje hacia tierras lejanas y maravillosas. Y las estrellas de invierno, palpitando en lo alto, más vivas y ardientes que de costumbre, parecían decirnos: «¡Deprisa! ¡Deprisa!».
Esta vez, Shakespeare había escogido, para presentarse a nosotros, el teatro Romea. Yo nunca he podido comprender por qué razón algunos catalanes han dado en llamar a ese teatro «nuestro teatro nacional». Eso es no tener ni la más vaga idea de lo que toda verdadera nacionalidad implica. Yo más bien lo llamaría «nuestro teatro familiar» o «nuestro teatro doméstico». Todo es casero y consuetudinario en él. Está enclavado en uno de los barrios más típicos de la Barcelona antigua, entre humildes tiendas de alpargateros y de betes-i-fils [sic], y fondas de rudimentaria clientela rural. A altas horas de la noche, la calle huele a verduras ajadas. Las emanaciones de la Boquería, el mercado barcelonés por excelencia, llegan traidoramente hasta el mismo vestíbulo del teatro. Y cuando os encamináis a él, en vez de rumor de sedas —al leve paso de las elegantes calzadas con chapines de plata—, a menudo oís un escandaloso repiqueteo de zuecos y chanclos de madera resonando plebeyamente en las callejuelas contiguas, donde las vendedoras de bacalao se entregan a sus manipulaciones nocturnas.
Al entrar en el Romea, no parece que llegáis al teatro, sino al seno de la más campechana familia. Los porteros y acomodadores os reciben como a viejos amigos. La gente va llegando con una llaneza admirable, sin haberse preocupado para nada del vestir, sin la menor pompa, sin el menor boato, simple, tolerante, bonachón y patriarcal, con esa absoluta carencia de «voluntad de parecer», de instinto de lo que podríamos llamar jerarquía mundana, que es la característica —quizás única en el mundo— de nuestra burguesía menestral o de nuestra menestralía aburguesada.
Casi nadie se detiene en la guardarropía. Si algún pater familias la divisa por casualidad, en seguida frunce el ceño y pasa de largo, como ante un inútil y complicado estorbo o un «papadinero» casi escandaloso; y se apresura a empujar adelante a los suyos para que ni por asomo caigan en la tentación de dejar allí ni un pañuelo de bolsillo. El cuello del gabán alzado, el sombrero metido hasta las orejas, las botas cubiertas del polvo o el barro de una larga caminata, los hombros cargados de pieles, las manos llenas de paraguas, bastones, periódicos y el estuche con los domésticos gemelos de teatro: así las familias, hombres, mujeres y niños, van entrando en la sala, recorren los pasillos, atraviesan las filas y llegan, por fin, a sus respectivas butacas. Entonces comienza la descarga. El respaldo y los brazos de los sillones, propios y ajenos; los intersticios de los asientos, los pasillos y hasta el suelo quedan cubiertos y obstruidos por la indumentaria familiar. Si algún acomodador insinúa la posibilidad de quitar y llevarse buenamente tanto estorbo y molestia, una torva mirada basta para atajarle. Entonces, el buen hombre sonríe y murmura: «¡Faci, faci!», en un tono indulgente que quiere decir: «Al fin y al cabo, es verdad que aquí estamos en familia».
La sala se va llenando. Pronto nos apercibimos de que nos conocemos todos o casi todos. Allí está Fulano, y Zutano, y Mengano. Somos los de siempre, los únicos que acudimos invariable y exclusivamente —salvo enfermedad o ausencia, esto es, salvo fuerza mayor— a las raras fiestas que el espíritu celebra en Barcelona durante el curso del año. La atmósfera del Romea se hace cada vez más franca. Nos saludamos desde lejos, nos sonreímos. Parecemos una numerosísima familia reunida en tertulia... Y de pronto, en medio de esa llaneza, de ese abandono tan íntimo, tan barcelonés —cuando en el piso alto, sofocados por el calor, algunos espectadores quizás se han puesto ya en mangas de camisa—, se extinguen las luces de la sala, se ilumina el escenario, se abre la cortina... y aparece Shakespeare, con sus gigantescos personajes que exceden portentosamente del tamaño natural.
¡Qué cambio tan brusco! ¡Qué tremendo salto, no sólo en el tiempo, sino también en la temperatura anímica! ¡Qué mundos tan opuestos, el que acaba de esfumarse en la sala y el que acaba de surgir sobre las tablas! Abajo, en la platea, todo queda gris y apagado. Arriba, en el escenario, pronto comienza a arder y crepitar una prodigiosa hoguera de pasiones humanas. ¿Qué tenemos que ver nosotros, los barceloneses de hoy día, con ese rey Lear destacando, como un ingente peñasco moral, en medio de un embravecido mar de ambiciones, apetitos, ternuras y crímenes cortesanos? A medida que la sugestión avanza —como en el transcurso de un prodigioso viaje ideal, de ese mismo viaje imaginario que nos prometíamos al cruzar las Ramblas—, nos sentimos transportados a un mundo magnífico, infinitamente superior al nuestro en cantidad y calidad, en virtudes y crímenes, en ingenuidad y en malicia; y vemos desfilar ante nuestros atónitos ojos maravillosos paisajes anímicos, insospechados casi, de una profundidad insondable, con relación a los cuales nuestras cotidianas perspectivas tienen la estrechez y la vulgaridad de un patio casero comparado con la feraz anchura de una selva virgen. Todo rebasa nuestra experiencia. El esplendor verbal e imaginativo de Shakespeare nos deslumbra como un meteoro. Y nuestra pobre alma se encoge de estupor y de espanto al oír los sublimes apóstrofes del rey Lear a su hija, que suenan a nuestros tímidos oídos como líricas y geniales maldiciones gitanas...
Los entreactos son insoportables, como dolorosos intervalos de vulgaridad entre diversos momentos de una tensión sobrehumana. La vista de la sala, cada vez que se cierra la cortina y se encienden las luces, nos abruma como una caída insondable. Estábamos sumidos en un prodigioso sueño y nos despiertan bruscamente a la realidad. Los hombres salen a fumar al vestíbulo del teatro, y van dando vueltas en torno de unos escaparates que exhiben máquinas de escribir, zapatos y quincallería.
¿Dónde está el rey Lear? ¿Qué va a ser de la tierna Cordelia? ¿Acaso esos hombres y mujeres quenos rodean, liando cigarrillos de 0’50 y lamiendo caramelos de goma y menta, se parecen a ellos? Entre la muchedumbre incolora destacan algunas gorras a cuadros blancos y negros (gentes campechanas que han venido al teatro desde Sabadell o Tarrasa) y algún payés con la manta al hombro, desorientado y aburrido, como esos parientes lejanos, de humilde extracción rural, que a veces caen de improviso, desatentadamente, en medio de las grandes fiestas familiares... Cuando suenan los timbres, corremos a refugiarnos en nuestro sueño interrumpido.
Aparecen de nuevo los geniales fantasmas de Shakespeare, y sus palabras y acciones nos transportan, nos arrebatan a un mundo desconocido, poderoso y turbulento. ¡Oh, no! Esas grandes pasiones, esas sublimes locuras, no son para nosotros, hombres nacidos en un mundo decrépito, sistematizado, técnico, financiero, democrático y horriblemente vulgar. Esa manera de sentir y obrar no se corresponde en modo alguno con la nuestra. Esos arrebatos, esa gigantesca energía sólo pudieron ser bien comprendidos, por gentes poderosas y ociosas, por verdaderos grandes, en aquella sociedad efervescente, apasionada y feroz de fines del siglo xvi y comienzos del xvii, cuando aún no había sufragio universal, ni comicios, ni motocicletas, ni caminos de hierro, ni cinematógrafos, ni telegrafía sin hilos; pero, en cambio, la reina Isabel de Inglaterra se sabía de memoria largos y sublimes fragmentos de Shakespeare, y los dos altos protectores del poeta, el conde de Essex y el de Southampton, morían decapitados o se despertaban, un día, en el fondo de una lúgubre mazmorra, víctimas de sus indomables pasiones y sus temerarios afanes.
A nosotros, a los que estamos hoy en la sala contemplando embobados, esas formidables hogueras humanas nos sacan de quicio. Nuestras buenas y sosegadas costumbres, nuestra suave mediocridad, nuestro seny racial, nos incapacitan para experimentar personalmente las supremas tempestades del alma. Sólo podemos barruntarlas y llegar hasta ellas mediante la inteligencia, no con el corazón. Y aun eso de comprenderlas nada más, de imaginarlas como posibles, a través del verbo incomparable de Shakespeare, es cosa harto difícil para nuestra pequeñez encenagada enla minucia del vivir cotidiano, ennuestros hábitos caseros y regulares, en las horas de oficina, en nuestro instintivo miedo a las aventuras y a los sobresaltos. El prototipo ideal de la paternidad maltratada y escarnecida no es para nosotros El reyLear, de Shakespeare, sino Le pere Goriot, de Balzac.
De ahí que una representación de Shakespeare sea una verdadera tormenta para nuestras almas metódicas y rutinarias. Al terminar el espectáculo, nos parece como si despertásemos de una violenta y deslumbradora pesadilla. En el secreto de nuestros corazones, y a pesar de la invencible fascinación del genio, sentimos una especie de remordimiento, como si acabásemos de ser cómplices de lo que en buenas costumbres se llama «un exceso»; y nos congratulamos de nuestra pequeñez, de no ser como los gigantescos personajes cuyos dolores nos han atormentado deliciosamente durante la velada. «¡Dios nos libre —pensamos— de amar y odiar, de sentir de ese modo, con esa violencia y con tales transportes!» Como al regreso de un largo y fatigoso viaje por tierras maravillosas pero desconocidas, experimentamos el cansancio de lo inacostumbrado y la aspiración a reintegrarnos cuanto antes a nuestra vida mediocre y vulgar, pero exenta de cataclismos y huracanes. Al salir del teatro, nos parece extraño y consolador, a un tiempo, hallarnos en la vieja calle del Hospital, oír a los vendedores que nos ofrecen el insípido periódico de la noche y ver discurrir los cansinos y habituales tranvías que han de devolvernos a nuestras modestas moradas. Y así, un tanto alucinados todavía y un poco arrepentidos ya, regresamos a casa bostezando de sueño y sintiendo que poco a poco nos envuelve otra vez la suave modorra de nuestra existencia calmosa y consuetudinaria, en la que todo es proporcionado y metódico, ¡sin grandes alegrías ni grandes pesares!... Y nos alejamos del teatro, en las tinieblas nocturnas y bajo el río de estrellas que corre en lo alto de las callejas desiertas, como un rebaño domesticado y pacífico, como un tímido vuelo de aves de corral (cuyo inmenso gallinero es la ciudad trabajadora, sensata y plebeya) que regresase de contemplar, por pura curiosidad de las medianías, una colección de verdaderas fieras indomables, de magníficos leones y tigres salvajes.
Joseph de Maistre[19]
El próximo sábado, día 26, se cumplirá el primer centenario de la muerte de uno de los más grandes escritores de lengua francesa; de uno de los espíritus más rectos y rectilíneos, másnobles, más fuertes, más lógicos y —para nosotros— más fascinadores, que hemos hallado a lo largo de nuestras lecturas: el conde José de Maistre.
Trabamos conocimiento con él siendo todavía muy jóvenes, hace bastantes años, en verano, casi al azar, mientras tomábamos perezosamente las aguas medicinales de San Hilario Sacalm. Habíamos ido solos a esa estación tan típicamente catalana, de regreso de una larga y accidentada correría por Francia, Bélgica, Inglaterra y Alemania. Nos hospedábamos en una fonda del pueblo, no en el balneario, que está bastante apartado de aquél, en el fondo de un valle húmedo, estrecho y frondoso, entre altas y sombrías cañadas. Nos levantábamos de madrugada, a las cuatro o cuatro y media; nos acostábamos muy temprano, a las nueve o nueve y cuarto. Y dos veces al día, con la aurora y al atardecer, íbamos a los manantiales en una jardinera destartalada y cansina, llena de apacibles enfermos del riñón o del hígado y envuelta en el alegre campanilleo de unos caballejos mansos y experimentados. Habíamos llevado en nuestro corto equipaje algunos libros nuevos y otros viejos pero desconocidos. Y sentados en el pescante, junto al conductor del sosegado carruaje, mientras seguíamos los bellos recodos de la carretera y los demás hablaban de pequeñeces y achaques, nosotros leíamos y traqueteábamos ensimismados.
Una de las obras que así, al azar, dulce e insensiblemente, cayeron en nuestras manos, era Les soirées de Saint-Pétersbourg, de José de Maistre. Fue una revelación. Desde las primeras páginas se nos comunicó el irresistible ardor, la maravillosa y caldeada rigidez de aquel gran espíritu; y en las lecturas sucesivas, hasta devorar rubro, nuestro asombro fue aumentando como ante un inesperado descubrimiento. Era por aquellos días juveniles y entusiastas cuando nosotros leíamos desenfrenadamente cuantas novedades y estridencias destacaban en la literatura mundial. Y nos pareció un suceso casi inexplicable, un prodigio, hallar tanta hermosura literaria y un tan excelso y luminoso vigor en aquellos tres tomos de una obra vieja, que sólo aparecía citada, de tarde en tarde, en algunas apologías soporíferas, de seminario estableado, y que nosotros sólo habíamos adquirido pocas semanas antes bajo los pórticos del Odeón, en París, porque nos vendieron los tres volúmenes como un saldo pegajoso y a mitad de precio. Entre nuestro espíritu y el del formidable polemista se entabló, desde las primeras líneas del libro, una furiosa y cordial batalla. Poco sospechaban el conductor de la jardinera y sus tranquilos clientes la colisión tremenda que hervía en el cerebro de aquel joven y silencioso lector que iba absorto en el pescante. Al regresar al pueblo, después de la cura, durante las largas horas de reposo y siesta, mientras el agua medicinal se nos filtraba lentamente, escondidamente, por el interior del cuerpo, sentados a la mesa de pino de nuestro cuarto de fonda, nos entregábamos a verdaderas orgías disputatorias borrajeando argumentos y refutaciones contra José de Maistre.
Hay dos clases de polemistas: la vulgar, la de aquellos que, apenas abren la boca, os obligan a volverles la espalda, abrumados de hastío; y la otra, rarísima, de los que se os agarran bruscamente a la inteligencia y al corazón, como una fiera enemiga, y os obligan, quieras no quieras, a luchar con ellos. José de Maistre es quizás el primero entre los representantes de esta peleadora, recia e invencible casta de campeones. Muchas veces hemos pensado que sus obras, en especial las famosas Soirées, podrían servir de infalible piedra de toque para distinguir, en las escuelas de filosofía, los alumnos con verdadera vocación para el ejercicio dialéctico de la inteligencia de los alumnos ineptos. Dad a leer esa obra límpida, ardiente, estimulante en grado sumo, a un hombre culto. Si no reacciona al instante, en cualquier sentido, favorable o adverso, es inútil: ese espíritu será filosóficamente mate, apagado, inservible.
Poco importa la caducidad de las teorías sustentadas por José de Maistre. Con ese hombre y esa alma de tan extraordinario vigor, lo interesante no es el metal, es el temple. Las armas de José de Maistre ya no se usan, pasaron de moda, fueron substituidas por otras más modernas, más nuevas y adecuadas a los nuevos tiempos. Hoy no combatimos con espadas, sino con ametralladoras. Pero es que no tratamos de eficacia práctica, de rendimiento actual. Aquí, lo único que nos apasiona y conmueve no es el resultado del asalto, sino la esgrima pura. Y la alta escuela de José de Maistre es una de las más ágiles, vigorosas y admirables que hayan aparecido jamás en el palenque del entendimiento humano.
Dos escritores muy distintos, dos espíritus divergentes (aunque los dos tengan más de una íntima y secreta afinidad), ambos de lengua francesa, coinciden en esta mágica supervivencia del estilo sobre el contenido de su actividad polémica; son Pascal y DeMaistre. Muchos de los temas que ambos removieron apasionadamente se han marchitado ya, o por lo menos ha cambiado por completo la manera de considerarlos y sentirlos. Pero todavía perdura, para mantenerse a través de los siglos, el ardor inextinguible con que los animaron, la incomparable destreza con que los defendieron, y aquella suprema elocuencia suya que ha logrado el milagro de convertir en eterna maravilla impasible y eterno solaz del entendimiento lo que en ellos sólo fue dolor, tragedia, angustia personal y pasión. Aun después de olvidada la batalla, aun después de muertos los adalides y hasta los ideales que sostuvieron, sus armas siguen tan afiladas como en pleno torneo, sin mella ni hollín, a pesar de los años. Y nadie puede acercárseles impunemente; nadie puede levantarlas del polvo en que yacen sin verse constreñido todavía a confesar noblemente, como entre caballeros: «¡Tocado!»