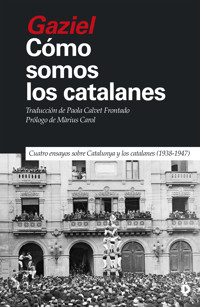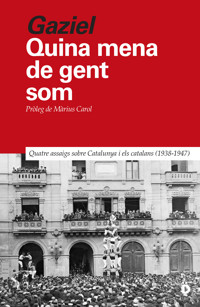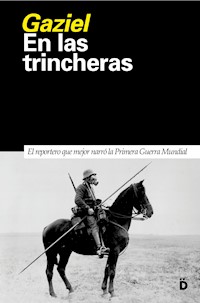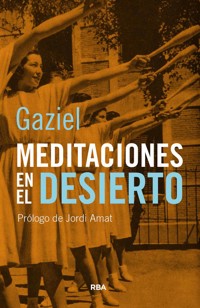
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
UNO DE LOS MEJORES PERIODISTAS ESPAÑOLES DEL SIGLO XX Un retrato lúcido y desgarrador de una de las épocas más decisivas de nuestra historia reciente «Gaziel era un sabio». Josep Pla Gaziel fue uno de los grandes nombres del periodismo español del siglo XX, compañero de generación de Josep Pla y Manuel Chaves Nogales. Obligado a abandonar el oficio tras las Guerra Civil, vivió un exilio interior de dos décadas en Madrid que dio lugar a este retrato lúcido y desgarrador de la posguerra. En sus páginas aborda la transformación moral e intelectual del país durante aquellos años, en los que el idealismo fue tornándose pragmatismo, rayando el cinismo. Observa, también, el papel no siempre loable que interpretan grandes mentes de la época, así como la vida cotidiana en un Madrid repleto de personalidades. Gaziel no cesa en su empeño de entender el mundo que le rodea: el encaje de Cataluña en España y el de España en Europa, la lenta recuperación de las democracias europeas y la nueva relación del continente con Estados Unidos. Tampoco faltan referencias a lecturas de clásicos y agudas reflexiones sobre la historia de España o el cristianismo. El resultado es un libro capaz de iluminar una época decisiva de nuestra historia moderna. «Meditaciones en el desierto es, además de un gran libro –a mi juicio, el principal libro de Gaziel–, todavía hoy un libro necesario. Hace tiempo que todo el mundo parece haber optado por la ambigüedad; este libro, ásperamente, es todo claridad». Pere Gimferrer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gaziel
MEDITACIONES EN EL DESIERTO
1946-1953
Texto traducido del catalán por Felip Tobar
Prólogo de Jordi Amat
Título original catalán: Meditacions en el desert: 1946-1953.
La traducción de esta obra ha contado con el soporte financiero del Institut Ramon Llull.
© Agustí Calvet «Gaziel», 1974.
© de la traducción: Felip Tobar.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2024.
Av. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: septiembre de 2024.
ref.: obdo370
isbn: 978-84-1132-832-6
aura digit • composición digital
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
contenido
Prólogo: Una conciencia democrática en tiempos de oscuridad
Prólogo a la edición de 1974
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
Notas
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
Notas
Notas al pie
prólogo una conciencia democrática en tiempos de oscuridad
Si el proyecto de fundar aquel periódico se hubiese convertido en realidad, tal vez el veterano Agustí Calvet habría regresado a su ciudad y no habría escrito Meditaciones en el desierto. Si se hubiesen dado las circunstancias para que el diario La Hora obtuviera la autorización, su ensayismo de postguerra —tal vez el mejor epílogo de la Edad de Plata de la cultura hispánica— habría sido completamente distinto. Pero tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y con la supervivencia de un franquismo en teoría aislado, pero en último término perfectamente tolerado, en su caso lo más sensato era abandonar toda esperanza. 1946. Tenía cincuenta y siete años y trabajaba como directivo en la empresa editorial Plus Ultra. En estas circunstancias, inspirado por una suerte de meditación de Cambó que leyó durante la guerra civil, empieza a escribir las reflexiones que conforman este libro excepcional. La desolación clarividente que transmite surge del contraste entre la entronización del nacionalcatolicismo en los prolegómenos de la Guerra Fría y una concepción liberal del mundo que tan solo pervivía en su conciencia y en su memoria. En tiempos de oscuridad, este Gaziel que deslumbra era el lúcido náufrago de una época en extinción.
Aquella época digamos fundacional de Gaziel era el mundo de ayer, para decirlo con la fórmula tópica. Nacido en 1887 en Sant Feliu de Guíxols e hijo de una mediana burguesía comarcal pronto instalada en la Barcelona modernista, su caso fue una réplica a escala local del ciudadano culto, liberal y cosmopolita que Zweig construyó en sus memorias. Era catalán y catalanista, regeneracionista español, encarnación de la civilización ilustrada europea que colapsó con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que lo tuvo como uno de sus mejores cronistas. Su biografía está ligada a ese tiempo. En el ámbito catalán, se vinculó al catalanismo que logró por primera vez sus objetivos políticos: una institución de autogobierno, plataformas oficiales de nacionalización cultural e influencia parlamentaria en las Cortes. En el ámbito español, vivió el período de la larga crisis del régimen de la Restauración monárquica ideado por un Cánovas al que siempre respetó. En el marco continental, fue el tiempo del mantenimiento de la hegemonía europea a pesar de la crisis de las viejas naciones imperiales, crisis que él vivió como el afrancesado que siempre fue y como un admirador de la hasta aquel momento estable potencia imperial británica.
Aunque se había formado para ser un académico entregado a la fundamentación de una cultura nacional, la historia alteró su proyecto de vida: la Gran Guerra lo transfiguró para convertirlo en un intérprete de su tiempo. Los centenares de crónicas que publicó desde el verano de 1914, pronto recopiladas en un volumen, dieron para dos clásicos del periodismo español contemporáneo: Diario de un estudiante en París y De París a Monastir. Acabada la guerra, fijo ya en la redacción de La Vanguardia y como colaborador de El Sol, la responsabilidad con la que ejerció su oficio lo convirtió en algo distinto a un periodista. Siempre escribió y se pensó a sí mismo como una conciencia democrática que pretendía orientar la conversación pública de su país; fue un auténtico intelectual y así lo leyeron Azaña o Cambó. La consolidación de su prestigio oracular fue paralelo a un proceso político que iba más allá de las fronteras españolas: las buenas intenciones, los intentos de restaurar un orden internacional basado en reglas, no lograron sus objetivos durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Ni durante la Segunda República, por la que apostó desde el periódico conservador que dirigía. Con el inicio de la guerra civil, que lo hizo sospechoso tanto para los hunos como para los otros (para decirlo con su admirado Unamuno), Gaziel entró en un torbellino que no pudo controlar. Sospechoso y amenazado, tuvo que escapar.
A finales de 1940 regresó a la España de la que había huido en 1936, pero no volvió a Barcelona. Se instalaría en Madrid ganándose la vida no con nuevos artículos sino con puntuales colaboraciones editoriales. Y aunque en agosto de 1945 se había sobreseído su expediente en el Tribunal de Responsabilidades Políticas franquista, era del todo improbable que pudiese volver a ejercer el periodismo y, a pesar de los informes que redactó una y otra vez, aún lo era más que tuviese la oportunidad de dirigir un periódico. La Hora no pasaría de ser un proyecto. La libertad seguiría cancelada en un país con la conciencia secuestrada porque los aliados no liberarían a España. Le tocó asumir que la vida seguiría igual, igual de mal y, en silencio, sobrevivía en el naufragio mientras buena parte de la Europa democrática comenzaba una nueva etapa. Definitivamente Gaziel se había convertido en un hombre del mundo de ayer, pero trataba de descifrar el nuevo mundo en construcción. En aquellas circunstancias su tabla de salvación era ética y solo podía manifestarse en sus papeles privados: trataría de preservar su conciencia para juzgar el presente a través de una libertad crítica inexistente en el ámbito público. Dicho con sus palabras, «solo intento ver las cosas claras por mí mismo». Y lo que veía era una realidad putrefacta desoladora que lo asqueaba.
Ortega y Gasset, por ejemplo. La decisión de empezar el libro con la breve entrada sobre la primera conferencia pronunciada por Ortega durante el franquismo era toda una declaración de intenciones. Gaziel entendía que Ortega había sido el paradigma del intelectual liberal del primer tercio del siglo xx. Un intérprete del presente con la sensibilidad para leer a Proust, como él, o para pensar la realidad a través de Spengler, como él. Un filósofo capaz de agitar a la sociedad con un artículo, como él siempre había deseado, y que, además, había tenido el coraje de enfrentarse al statu quo en la agonía de la monarquía, como él felicitó desde su tribuna en La Vanguardia. Uno de los diversos intelectuales que, durante la guerra civil, en París, como él también, se habían reunido para intentar que la gente de cultura articulase una Tercera España. Y Ortega, que durante la primera posguerra había parecido que preservaba su conciencia, entre Argentina y Portugal, el 4 de mayo de 1946, la malvendió a la cultura oficial del régimen franquista con aquella conferencia presidida por un retrato de Franco y el yugo y las flechas falangistas.
Y no es que Ortega hubiese decidido romper la autoimpuesta ley de silencio porque quisiese claudicar. El viejo Ortega, que tenía la ambición del Ortega de toda la vida, había madurado aquella decisión, creyendo, por lo que le habían dicho, que podría corregir nuevamente el rumbo del país porque, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, inevitablemente el régimen había de mutar y él podría ser otra vez uno de los protagonistas de aquella evolución. Lo sería por los artículos que pensaba que podría publicar en la prensa, por los cursos que iba a dictar, por la influencia que iba a recuperar. Pero tampoco fue como él esperaba e, inevitablemente, al romper el silencio, tuvo que adaptarse a las circunstancias y quedó fagocitado por el orden establecido. Al contemplarlo, Gaziel, al que podría habérsele presentado una oportunidad similar, supo que aquel no era su camino. Con esta decepción, madurada durante ocho días, empiezan las Meditaciones en el desierto. No avanzaría por la misma senda que Marañón o Gómez de la Serna u otros periodistas de su generación. Él no. Meses después del fracaso de La Hora, al contemplarse en el espejo de Ortega, entendió que solo en el naufragio solitario podría salvar su conciencia.
Con esa conciencia que estaba refugiada en soledad, sin interlocutores y sin posibilidad de expresarse en público, Gaziel siguió meditando sobre la fatalidad histórica del catalanismo —la de los ensayos de Cómo somos los catalanes— o sobre las causas de la evolución moral y política de una España que entendía desconectada de la Europa ilustrada porque la revolución burguesa no había conseguido modificar la mentalidad profunda de sus elites. La última oportunidad había sido durante la Segunda República y acabó en tragedia. Y después, la posibilidad de sincronizarse con el nuevo ciclo de la democracia continental, el que empezó tras la Segunda Guerra Mundial y la derrota de los fascismos, dependía de la voluntad de los aliados de acabar con el franquismo. Para desazón de Gaziel, ese epílogo jamás pensaron en escribirlo. Si la decepción es el sentimiento que inunda las páginas de todo el libro, la decepción que empapa cada una de las páginas es esta: la traición de los países vencedores con los demócratas españoles.
En un primer momento, Gaziel responsabilizó de esa traición a Inglaterra y más concretamente a Churchill. Era lógico que así lo pensase y, en realidad, así lo certificaba el realismo diplomático del Foreign Office. «Odioso como es su régimen, el hecho sigue siendo que Franco no representa una amenaza para nadie fuera de España». Lo fascinante del libro es que Gaziel, cuya concepción del mundo era la de un hombre del mundo de ayer, poco a poco fue asumiendo que la nueva hegemonía global ya no era europea, sino que había pasado a manos de los Estados Unidos. Asistir en directo a la modificación de la óptica de análisis de un intelectual del viejo liberalismo es uno de los principales centros de interés del libro. Porque probablemente, como se ve en las cartas que no mandó al periodista Josep Maria Massip, Gaziel no podía acabar de entender qué era lo que estaba ocurriendo, que era ni más ni menos que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de acabar con su tradicional política exterior aislacionista para comprometerse con la configuración de un nuevo orden internacional global que, parafraseando a Henry Kissinger, iba a liderar. Primero fueron la ayuda a Grecia y Turquía, después el Plan Marshall y en 1949 se puso la primera piedra de la OTAN.
Cuando el verano de 1951 fueron normalizándose las relaciones diplomáticas del nuevo imperio con España, empezó el principio del fin del libro. La penúltima nota, cuando apenas ya las escribía, está fechada el 26 de septiembre de 1953: se había suscrito el pacto en virtud del cual Estados Unidos instalaría bases militares en suelo español. Era el corolario de lo que había escrito desde 1946. La España franquista había encontrado su lugar, naturalmente subsidiario, en el nuevo orden.
No es casualidad que en la primavera de 1951 decidiese recuperar toda su obra periodística de preguerra. Le pidió a un amigo que dirigía la hemeroteca municipal de Barcelona si podía obtener una copia microfilmada de los artículos publicados en La Vanguardia. A la vez contactó con el editor Josep Maria Cruzet que, sorteando la censura, había logrado publicar en catalán a Josep Pla por si La Selecta pudiese editar libros suyos. «Sigo creyendo que Gaziel debería estar en la colección», le dijo por carta y en catalán Pla a Cruzet a finales de aquel 1951: «Propóngale editar algo de su obra antigua. Lo tiene». En 1953 llegó a las librerías el volumen Una vila del vuitcents. Debió ser por aquellas fechas cuando empezó a redactar a mano aquellas setenta y cinco cartulinas de tamaño cuartilla: era una cronología comentada de su vida, la materia prima que le serviría para redactar sus memorias. El 9 de diciembre de 1957 le mandó a Cruzet las seiscientas sesenta y seis páginas mecanografiadas de Tots els camins duen a Roma, unas memorias comparables por espíritu y ambición a El mundo de ayer, y que algún día se traducirán al castellano de una puñetera vez. En su día fueron un éxito. Gaziel, después de todo, se había salvado del naufragio.
¿Cuándo dio Gaziel la forma definitiva a Meditaciones en el desierto? Aunque el prólogo está fechado en 1953, en el texto el propio autor afirma que el libro es una selección de unas notas que estuvo redactando entre 1936 y 1956. Las previas a 1946, si existieron, son desconocidas o se perdieron durante la epopeya que vivió el escritor hasta que su caso fue sobreseído. Lo que es seguro, tras haber cotejado el mecanuscrito original conservado en el Arxiu Nacional de Catalunya, es que Gaziel debió tomar notas de dietario, luego las mecanografió para preparar un libro y esa versión la corrigió a mano en un momento indeterminado. Lo que también es seguro es que Gaziel sabía que ese libro, como su amarga y amargada Historia de La Vanguardia y Cómo somos los catalanes, no podría publicarlo en vida. Murió en 1964. Había delegado la gestión de su legado a Josep Benet. Y aunque algunas notas de Meditaciones en el desierto se colaron en la edición de las obras completas de 1970 —preparada por Benet—, la primera edición aún tuvo que ser semiclandestina. En 1974 se imprimió en París y unos centenares de ejemplares llegaron a España en las mochilas de un grupo de excursionistas que se dedicaron al tráfico de libros durante la primera mitad de la década de los setenta.
Pocos lo interpretaron con tanta lucidez como Pere Gimferrer. «Este libro, ásperamente, es todo claridad». Es la claridad de una conciencia democrática que sobrevivió, con la dignidad de los héroes, en tiempos de oscuridad.
jordi amat
nota
La documentación relacionada con el proyecto del diario La Hora la descubrió Manuel Llanas y la dio a conocer en un artículo publicado el año 1996 en la revista Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura. La mejor descripción de las razones de Ortega para pronunciar la conferencia de 1946 pueden leerse en la biografía que le dedicó Jordi Gracia y Taurus publicó en 2014. En Ni una, ni grande ni libre de Nicolás Sesma —la mejor historia del franquismo, publicada por Crítica en 2024— se dan las claves para comprender por qué las potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial toleraron la dictadura. El ensayo de Kissinger que parafraseo es el clarividente Orden mundial, que se publicó en Debate en 2014. La carta de Pla a Cruzet puede leerse en la correspondencia cruzada Amb les pedres disperses que Maria Josepa Gallofré editó para Destino en 2003. Las cuartillas manuscritas las reprodujo Llanas en el volumen Obra inèdita de Gaziel publicado por Publicacions de l’Abadia de Montserrat en el año 2020. La misma editorial y también Llanas habían dado a conocer la correspondencia cruzada entre Gaziel y Cruzet en 2013. La frase de Gimferrer la extraigo de la presentación que escribió para la edición publicada por La Magrana en 1999, la primera que leí hace ya un cuarto de siglo.
meditaciones en el desierto 1946-1953
Esta traducción se basa tanto en la primera edición catalana completa del libro (La Magrana, 1999) como en la nueva edición más reciente (L’Altra Editorial, 2018). Las palabras que aparecen en cursiva están en su lengua original, en castellano, francés, inglés, alemán y latín.
prólogo a la edición de 1974
Si desde el principio digo que este libro me resulta profundamente antipático, por fuerza el lector tendrá que sentirse un poco sorprendido. Pero si después de recibir del autor tan desconcertante confesión, no se echa atrás y sigue con la lectura, espero que no solamente llegue a comprender la extraña antipatía que he mencionado, sino también que su sorpresa inicial quizá se transforme en una especie de piedad sincera.
Esta es la parte más cruda de las recopilaciones de notas que durante veinte años —de 1936 a 1956— yo escribía para mí solo, y constituye, por tanto, una especie de dietario muy íntimo. Y lo cierto es que las páginas que lo componen no fueron concebidas para ser publicadas. Nacidas entre 1946 y 1953, son hijas de una gran esperanza fallida: la que yo tenía —como otros tantos incontables españoles— de ver cómo se enderezaba una de las más abominables iniquidades de nuestro tiempo, el brutal aplastamiento de toda libertad en España. Acostumbrado por mi profesión de periodista a observar y comentar al día la vida pública de mi país y la del mundo, una vez acabada, en 1939, la última guerra civil española —que pasé por completo en el exilio y sin mezclarme para nada en la escalofriante matanza ni con unos ni con otros—, me encontré con que aquí había sido arrasada toda libre opinión: los periódicos se habían convertido en órganos de propaganda oficiosa, dirigidos y controlados por el Gobierno, y los periodistas, uniformados por el régimen, en agentes de la dictadura. Derruida por completo mi profesión, no tuve más remedio que crearme una nueva. Pero un instinto irreprimible me empujaba a seguir comentando, aunque lo hiciera a solas, los acontecimientos. Estas meditaciones solitarias son artículos nonatos.
Estuve escribiendo las notas de esta recopilación durante siete años y medio largos, interminables —con más angustia que la que debieron de sentir los hebreos errantes al atravesar el desierto de Arabia, ansiosos por ver si era cierto que al final acabarían por encontrar la tierra prometida—. Con la terrible desventaja de que, residiendo yo entonces en Madrid, donde me había dejado la resaca de la tormenta pasada, atravesaba mi desierto solo, sin el calor de mi pueblo alrededor, sin viejos amigos cerca, sin compañeros de ruta, solo seguido por mi propia sombra. También yo tenía como único guía una señal de fuego que, alzándose día y noche en el fondo de mi horizonte, orientaba mis pasos: era la fe ingenua, profunda, en las solemnes promesas que tantas veces nos habían hecho los representantes de las altas democracias del mundo. Una vez que ellas hubiesen triunfado —nos decían—, no cejarían en su empeño por liberar a otros pueblos oprimidos y aplastar la tiranía. ¿Y quién podía dudar de su palabra, sabiendo que dicha necesidad vital de los humildes era también lo más conveniente para esas naciones más fuertes, aterradoramente escarmentadas dos veces seguidas en solo veinticinco años...?
Pero de repente, cuando ya parecía que estábamos en los confines del desierto, y que en la oscuridad de la noche iba a florecer la luz del alba sobre el reverdecer de una tierra esponjosa, he aquí que la guiadora columna de fuego empezó a realizar una serie de inquietantes extrañezas. A ratos se eclipsaba y a ratos relucía, iluminando, incomprensiblemente, no los pasos de los caminantes que por el desierto la seguíamos, sino a las fieras que en las tinieblas nos asediaban, dejándonos a nosotros a oscuras, con el corazón lleno de temor y de duda.
Fue entonces, precisamente, cuando la inquietud hizo que empezara a tomar las notas que integran este libro. Las extrañezas de las democracias guiadoras se iban multiplicando cada día más. Pronto se volvieron alarmantes: yo no sabía dónde estaba ni adónde iba. Y cuando, por fin, llegó la victoria de quienes considerábamos nuestros amigos y, desde la lejanía, con lágrimas de gozo, los vimos entrar con todas sus banderas desplegadas en la tierra de promisión, tuvimos que contemplar también —oh, inolvidable escarnio— cómo tras ellos acogían a la misma gente de nuestro hogar que los había combatido a muerte (y los volvería a combatir igualmente, mil veces, tan pronto como ello fuera posible); mientras a nosotros, los ingenuos y pobres fieles a la causa triunfante, nos dejaban fuera, más desamparados y más tristes que nunca, olvidando con descaro sus más sagradas promesas. Y las lágrimas de gozo se volvieron aterradoramente amargas. Ese fue uno de los grandes acontecimientos de nuestro tiempo, que pasará a la historia y pesará en ella: la democracia, de manera infame, traicionó a sus amigos de España y renegó de ellos.
Por eso ahora, tantos años después de haber escrito estas meditaciones con el único propósito de desahogarme, sin pensar ni siquiera remotamente en que pudieran llegar a publicarse, me gustaría que vieran la luz, para que sirvieran de testimonio, de acusación y de escarmiento. Resulta que, releyendo mis notas íntimas, hoy me doy cuenta de que, sin habérmelo propuesto, recogen muchas cosas que se irán perdiendo de aquella traición abominable. Conservan de ella, sobre todo, la asfixiante temperatura: la fiebre con la que yo escribía explota a cada paso. No es de extrañar, por lo tanto, que haya resultado ser un texto áspero, punzante y lleno de amargura, si tenemos en cuenta que, mientras lo dictaba, los desengaños y las burlas más crueles quemaban mis entrañas y las más diabólicas visiones enturbiaban mi espíritu. Todo el libro se resiente de tan agotador tormento. Hasta que, incluso ya perdida la más leve esperanza de entrar algún día en la tierra prometida por las democracias, de la que ahora ellas disfrutan junto a sus enemigos mortales y los nuestros, el caminante perdió sus fuerzas y se dejó caer sobre la arena ardiente, resignado a morir en pleno desierto. ¿Cómo queréis que un texto así no le ponga los pelos de punta a su autor cada vez que lo hojea? ¿Y quién será el lector afín que no sienta algo de compasión ante tan inhumana desdicha...?
Lo peor de todo es que yo no soy ni he sido nunca un hombre de desierto, un hombre, por ejemplo, de la estirpe del gran Unamuno. A mí me placen, por el contrario, la tierra recogida, el agua que corre, la brisa y la sombra, la nube huidiza, el animal que pace y el hombre que vive con sensata fruición. Y todo este libro, ¡ay!, solo habla de la árida, de la cruel España. Tras tanto obsesionarme con mi estrechez espiritual, ya en gran medida hollada por el vaho africano, y tras tanto mirar y palpar sus incurables heridas, una roña como la de un mendigo de novela picaresca ha impregnado estas páginas. Y mi espíritu, al escribirlas, se ha vuelto también oscuro y arisco —él, que es de nacimiento aireado, luminoso y risueño—. En fin: el presente libro es un espejo fiel, pero da una imagen mía que a mí mismo me repugna.
Sí: el mal del que hablo es cierto, pero lo expongo demasiado crudamente, sin claroscuro, sin el juego continuado de luces y de sombras que somos los hombres y que es la vida. Pongo el dedo en la llaga muy a menudo, y no me arrepiento de ello; pero lo hago sin tacto, sin piedad. Ciertas figuras de hombres eminentes, amigos míos, se presentan en la obra de forma demasiado simple y solo con colores vivos y elementales, como las imágenes de Épinal.I En realidad eran (o todavía son) más complicadas, llenas de contradicciones si se quiere, pero con grandes cualidades que compensan sus taras; es decir, más humanas. Desde ahora pido perdón por haberlas desdibujado y coloreado de forma tan zafia, o, mejor dicho, tal como fueron en un momento determinado, verídica pero fragmentariamente. Es lo malo que tiene escribir mientras sufres y maldices, en soledad, a través de un desierto interminable. El fanatismo, que aborrezco y combato, se me ha contagiado. La injusticia, ya se sabe, engendra injusticia.
Entonces, ¿por qué deseo publicar estas meditaciones febriles? ¿No sería mejor destruirlas? Muchas veces me he sentido tentado a hacerlo, y siempre —al releerlas— lo he pensado mejor. El mal que su crudeza pueda inferir queda neutralizado de antemano por el hecho de que yo mismo lo reconozco y lo condeno. Y, una vez salvado ese escollo, creo que en este libro hay muchas cosas que, mejor o peor dichas, pesan y cuentan como solo pesan y cuentan las realidades. Es un testimonio verídico del momento histórico que presenció la increíble metamorfosis del régimen de Franco —aliado y correligionario antidemocrático y antiliberal de Mussolini y de Hitler— en aliado y protegido de los Estados Unidos de América, campeones universales de la libertad de los hombres y de los pueblos.
No es el libro de un vencido, un perjudicado o un resentido. No es el de un vencido, porque quien idealmente no se siente un vencido no lo será nunca. No es el de un perjudicado, porque pocos españoles de mi condición tuvieron la suerte, durante la pasada guerra civil, de sufrir en su físico o en sus bienes materiales tan poco como yo. Y en lo que respecta al resentimiento, aunque con más de cincuenta años tuve que recomenzar mi vida, he sabido hacerlo tan bien o lo he hecho con tal fortuna que nunca había vivido como vivo ahora. Tampoco es este libro el de un escéptico del que se pueda decir, de buena fe, que no ha amado ni ama su país. Toda mi vida periodística, anterior a 1935, se caracteriza por un profundo y abnegado aprecio hacia Cataluña y hacia España: una vida ni corta, ni fácil, ni lisonjera —y tan mal pagada—. Eso no significa, asimismo, que no profese una gran admiración, en ciertos casos extraordinaria, por amigos o escritores contemporáneos famosos, muertos o todavía vivos, de quienes, no obstante, digo cosas que no les favorecen en absoluto, ni como ciudadanos ni como modelos de carácter. La pura verdad es que, si los magullo un poco, lo hago porque habría querido que fuesen aún mejores de lo que fueron o de lo que son, sin tara, superhombres más que hombres.
En pocas palabras: este libro (que no quería serlo y ha acabado siéndolo) es esencialmente una obra de dolor; de dolor y de lucidez. De una lucidez como la que solo puede dar un dolor profundo y desinteresado: lucidez y dolor siempre emparejados, como luz y llama.
Dado que constituye un bloque raro, surgido candente y compacto de la fosa solitaria que en silencio iban cavando juntos mi espíritu y mi corazón, me he abstenido de extraer ciertos pasajes que nada tienen que ver con el tema obsesivo del dietario. Me tentó la idea de separarlos, a la espera de que tuviesen cabida en otro de mis libros, alguna recopilación de notas y ensayos puramente literarios, pero enseguida me daba cuenta de que echaría a perder algo oscuramente orgánico, como si al sacar unas briznas de un tejido vivo acabara rompiéndolo. Y es que esos pasajes, aunque ciertamente parezcan desentonar aquí o allí, como claros de luz en la uniformidad sombría, nacieron dentro de ella, como la flor del cardo surge de su masa espinosa. Son los pequeños oasis que mi pensamiento, abrasado por el calor y el vacío del desierto, de vez en cuando descubría en los márgenes de la pista polvorienta: mi corazón hallaba en ellos el solaz de un trago de agua fresca o la sombra de un ramaje piadoso. No hace falta tocarlos: el lector que tenga ánimo para seguirme encontrará en ellos, asimismo, un breve reposo.
Pensándolo bien, al estar hecho con tristes afanes y en una soledad angustiosa, este libro es más que nada una grave, una auténtica lección de vida. Incluye la demostración, impresionante a mi parecer, de que la historia humana no es un melodrama. Es decir, una acción colectiva compuesta por imprevisibles y apasionantes peripecias, pero que acaba siempre con el infalible triunfo de unos principios y de unas fidelidades que la juventud educada por idealistas más o menos sinceros acostumbra a venerar como cosas sagradas e inmutables, porque les dicen —no sé por qué— que los «buenos» siempre ganan, mientras que los «malos» sucumben infaliblemente. No, hijos míos: la historia es una auténtica y espantosa tragedia. El azaroso resultado, siempre imprevisible, no de una lucha noble y claramente desproporcionada entre el bien y el mal, sino de una vil e inmunda mezcla por encima de la cual se despliegan, como espejitos para cazar alondras, las banderas más deslumbrantes y los lemas más puros, mientras por debajo corren desatados, como víboras y escorpiones, el crimen y la traición, el egoísmo y la mentira, lo venal y el vicio, el hermano que vende a su hermano, y el hijo que reniega de su padre, y la esposa que entrega a su esposo al verdugo para poder retozar a placer con su amante, y el amigo —¡ay, el amigo!— que da hiel y vinagre a su compañero y le roba la bolsa o la honra mientras él se vende al mejor postor, tal como hizo Judas. Es eso la historia; y quien no lo ve a tiempo y va dando tumbos, con el corazón en la mano y los ojos clavados en el cielo, termina colgado por sus semejantes. Historia es pura zoología.
Y lo sería del todo si no fuera porque a veces llega el día en que muchas de las barbaridades que la componen se tienen que pagar. A menudo con creces. No por medio de sanciones morales o de ultratumba (de esas se ríen los bergantes), sino por una serie de encadenamientos que se producen como reacciones químicas, que la misma injusticia humana provoca. Aquella frase célebre —de Fouché o de Talleyrand, da igual— que dice de un mal paso: «C’est pire qu’un crime, c’est une faute», significa exactamente que, en política, a menudo los crímenes más grandes quedan impunes, pero las falsas jugadas se pagan de forma implacable. A ello hay que añadir, desgraciadamente, que no las pagan siempre quienes las han hecho, pero sí quienes han sido víctimas de ellas o sus hijos.
Todas estas cosas que digo, teóricamente tremendas, en realidad son simples y elementales. Entran en contradicción, naturalmente, con aquella Ley de Dios que cuando somos pequeños nos enseñan, y también con las leyes humanas que vamos aprendiendo al ser mayores. Pero que no os asuste constatarlo: hay que hacer de tripas corazón y seguir adelante —si se quiere salvar la piel—, igual que en plena batalla. Quien sea tan delicado como para perder el sentido ante el horror de la mayor iniquidad, o tan tozudo como para querer seguir confiando en la santidad y la invulnerabilidad de los principios, irá a parar indefectiblemente, sin saber cuándo ni cómo, bajo las ruedas del carro —el carro, por supuesto, de la historia.
Así pues, conviene estar tan baqueteado como describe este libro. Es un duro aprendizaje, no hay que negarlo, pero para entender bien la vida, para comprenderla a fondo, no basta con haberla vivido entre hombres y mujeres cordiales y en tiempos de bonanza. También hace falta haber peregrinado largamente, solitariamente, como tuvo que hacerlo, quisiera o no, el autor de estas páginas, hasta caer exhausto en pleno desierto.
Madrid, diciembre de 1953
1946
12 de mayo de 1946 (*)1
salud sospechosa.— Ortega y Gasset, en la conferencia que dio hace pocos días en el Ateneo de Madrid, dijo que España había salido de la Guerra Civil con una salud a prueba de bombas. «Una salud indecente», creo que dijo.II
Sí; debe de ser aquella salud que ya definía Jules Romains en boca del Dr. Knock: «C’est un équilibre inestable qui n’annonce rien de bon».
14 de mayo de 1946 (*)
la falla capital.— Tras el hundimiento de la monarquía, en 1931, en España siguieron fallando todos los estamentos civiles y todos los resortes de gobierno que desde la Restauración borbónica, y en especial desde la trágica muerte de su autor, Cánovas, se habían ido deteriorando sin remedio en torno a la venerable institución. Por eso se hundió también la república y volvió a estallar, finalmente, la guerra fratricida que la obra canovista parecía haber arrinconado para siempre. El año 1936 fue un retorno a lo peor del siglo xix. Pero, en el conjunto de causas que nos ha conducido a la situación actual, la más nueva, nunca vista hasta entonces en España, ni en los más negros tiempos del ochocientos, ha sido la falla, desde 1936 hasta ahora, del estamento intelectual, porque con él ha fallado hasta el propio latido de la conciencia pública.
La inextricable situación en que hoy se halla el país, diez años después de aquel estallido de barbarie, aún no es más que el vacío total provocado por el mutismo cobarde y absoluto de la intelectualidad española que vive dentro de España.
Una guerra civil solo puede superarse descartando por igual a los dos bandos fratricidas que se enzarzaron en la refriega. La lucha salvaje entre tesis y antítesis debe zanjarse con la síntesis. Y esta brilla por su ausencia: se trata de la tercera España, capaz de volver a fundir la roja y la blanca. La tercera España, no combatiente, sino pacificadora y reconstructora, que solo podría haber sido inspirada (y no dirigida) por la conciencia superior de una intelectualidad viva y auténtica.
15 de mayo de 1946 (*)
falta la tercera españa.— Durante los meses de agosto y septiembre de 1936, un grupo de exiliados españoles, intelectuales de la más diversa índole, nos reuníamos en París, en casa de López Llausàs, el editor y librero barcelonés, hoy residente en Buenos Aires, entonces expatriado, tanto si quería como si no, al igual que nosotros. Y hablábamos, naturalmente, de la tragedia española.
Estaban Ortega y Gasset, Pittaluga, García Morente, Hernando, Pi i Sunyer (August) y unos cuantos más, hasta sumar una veintena. Marañón aún no había huido de España (lo hizo más tarde), y los únicos catalanes que había éramos, además del librero y su esposa —nuestros anfitriones—, Carles Soldevila y yo, con alguna aparición vaga y tardía de Joan Estelrich, que ya iba buscando su propio camino.
El motivo capital de nuestras reuniones era averiguar si cabía la posibilidad de intentar algo, como estamento pensante de un país hecho pedazos; y, en el caso de que la respuesta fuera afirmativa, unánime o aprobada por mayoría, qué era lo que teníamos que hacer. Yo propuse con insistencia la creación de una revista en la que, sin combatir a nadie, para no echar más leña al fuego, pudiese ir definiéndose de forma elevada y serena el espíritu de una España futura, au-dessus de la mêlée. No oculté que casi con toda seguridad, a mi entender, si lo hiciéramos seríamos furiosamente maltratados por los dos bandos en liza. Pero, como compensación a ese calvario previsto, el mundo entero —excepto España y las fuerzas del mal que, relacionadas con ella, desde el exterior avivaban las llamas— nos escucharía y nos respetaría; y más tarde o más temprano, cuando se hubiese derramado suficiente sangre e hiciese falta una luz para salir de las tinieblas, el mundo y la propia España agradecerían nuestro noble esfuerzo.
Pero enseguida me di cuenta de que no podía estar más equivocado. Debía de ser mi nefasto sino, porque, al igual que habían sido del todo inútiles los modestos esfuerzos que periodísticamente había hecho para apartar al país del abismo en el que de forma tan irracional se empecinaba en sumergirse, ahora tampoco mis compañeros de exilio veían con buenos ojos lo que yo les proponía. Desde Ortega y Gasset, que era como el pontífice de la intelectualidad castellana, hasta el más modesto de los allí reunidos, casi todos solo pensaban, en medio de aquel gran temporal, en nadar y guardar la ropa. Pronto supe que iban ubicándose, silenciosamente y a hurtadillas, en la facción que más les convenía. Sobre todo Morente, que ya debía de estar pensando en su posterior «conversión», se opuso enérgicamente a que defendiéramos bandera alguna por nuestra cuenta. Las reuniones terminaron demasiado pronto y sin el menor provecho.
Ahora me parece que se ve con nitidez la absoluta necesidad de esa tercera España. Como nadie se ha preocupado seriamente por prepararla, los españoles de hoy siguen obsesionados con las otras dos, que son las causantes de la catástrofe, aunque sometidos al bando vencedor.
La burguesía española —que debería ser, como lo ha sido en todas partes, el apoyo más firme de un régimen democrático— es políticamente tan inepta y corta de miras que, pese a las duras lecciones recibidas, no es capaz de ver nada más, si cae el general Franco, que el retorno del Dr. Negrín. Lo que mantiene a Franco donde está hoy es sobre todo el miedo «por lo que podría pasar» si cayese; partiendo siempre del supuesto simplista y falso, como el de todos los melodramas, de que nos encontramos ante un fatal dilema: Franco o Negrín. Es sencillamente infantiloide, es estúpido; pero es así —porque ni dentro ni fuera de España se ha intentado en serio que sea de otro modo.
Y, al arredrarnos tanto ante una fatalidad gratuita, el falso dilema quizá llegue algún día a ser un hecho, no por necesidad inevitable, sino por cobardía y necedad. El miedo es un cimiento detestable para asentar sobre él algo definitivo. El miedo solo impide ver qué es lo que hay que hacer para no tener miedo. El día que Franco tenga que desaparecer (y sus días están contados, como los de cualquier otro mortal), el miedo no nos dará nada con que reemplazarlo. Y, al no haber entonces nada preparado, bien podría ser que cayésemos en el vacío, en el caos.
17 de mayo de 1946 (*)
la derecha española.— Cuando desde la cima de mi larga y triste experiencia contemplo la actual desolación de la ciudadanía española, me parece que el peor mal de España es la incapacidad congénita, incurable, de sus denominadas clases «dirigentes» y «conservadoras», de la burguesía en bloque, para regentar la res publica. Las conozco muy bien, esas clases, por haberlas tratado y sufrido durante largos años.
Un país no puede ser bien regido políticamente sin una minoría que lo lidere: tanto si se trata de la más perfecta democracia —por ejemplo, Inglaterra— como de la dictadura más fuerte —al estilo de Rusia—. No ha habido ni podrá haber nunca dirección por abajo, desde la masa. Pues bien: la éliteIII española, que desde la implantación del régimen democrático tendría que ser, como lo es en todas partes, la burguesía, nunca ha funcionado de un modo satisfactorio como tal, ni siquiera medianamente.
Las clases españolas que deberían ser dirigentes, pero que en realidad no dirigen nada, en el fondo son de una pasividad y de un escepticismo increíbles. Todo lo que sobrepasa el hogar o el negocio personal se convierte en algo sospechoso para ellas. «Béns del comú, béns de ningú»IV es un dicho popular de Cataluña, el lugar de España en el que modernamente se ha mostrado más viva la ciudadanía. De los valores colectivos o de los del espíritu —ante los cuales (como decía muy bien Maurras al respecto) hay que situar la política, porque sin ella peligran los demás— no quieren saber casi nada. La religión, reducida al cumplimiento desganado, moroso y de buen tono de pequeñas prácticas más sociales que fervorosas, es algo que dejan de buena gana en manos de curas y monjas. Y dejan la administración pública a cargo de los organismos adecuados, aunque los ayuden de tapadillo con todas las mistificaciones y zancadillas que hagan falta para librarlos del fisco y de los impuestos. La política exterior, como los partidos de fútbol, se distribuye en filias y fobias... Eso sí: quieren que el pueblo sea un niño bueno y que el país vaya bien. Si los encargados de la res publica la dirigen de un modo que no les conviene, o si el pueblo adquiere unos matices que les dan miedo, acuden corriendo a refugiarse en brazos de los militares.
El mundo actual ha presenciado —y nosotros vivido, lo que es mucho peor— el muy elocuente caso de la Segunda República española. Esta llegó en 1931, y no lo hizo por otro motivo que porque la monarquía se había hundido ella solita. Dado que la naturaleza política tampoco admite el vacío, la imprevista desaparición de la monarquía, que era el sistema establecido, provocó automáticamente la aparición del único sistema alternativo disponible en aquel momento: la república. Y aun así esa disponibilidad era tan vaga y meticulosa que los primeros en asustarse al ver bajar del cielo a la república fueron los republicanos. Quienes lo presenciamos lo recordamos a la perfección: aquello fue como si hubiese caído un meteorito.
Ante semejante hecho, la actitud de las clases «dirigentes» y «conservadoras» era muy clara. El régimen defenestrado había sido relativamente el suyo, gracias a Cánovas, que justo en el momento de la Restauración, en 1874, se lo había arrebatado a los militares de sus manos, después de que estos lo introdujeran con un golpe de los suyos, es decir, con un pronunciamiento.V La genial obra de Cánovas, de relativo asentamiento de la ciudadanía y del poder civil, salió más o menos adelante, no sin sufrir sus altibajos, hasta 1923, cuando los militares volvieron a hacer de las suyas, quiero decir de las que siempre acaban mal. Llegó, en efecto, el golpe de Estado seguido de la dictadura, y el dictador, el general Primo de Rivera, fue el auténtico sepulturero de la monarquía española.
Al no haber sido regida por nadie la Segunda República española, ni siquiera por los propios republicanos, cuando se produjo la inevitable caída de la monarquía, en 1931, la actitud sensata de las clases conservadoras para con aquel nuevo régimen caído del cielo tendría que haber sido, evidentemente, la de tratar de hacerlo suyo, al igual que en 1871 habían tratado de hacer sus homólogas francesas, y en condiciones mucho peores. La Segunda República española llevaba un gran cartel que decía: disponible. Y ya se sabe qué es lo que ocurre en todas partes cuando la burguesía es fuerte, sabe lo que quiere y lo quiere de verdad —y esa es, precisamente, una de las más visibles fallas de la democracia, algo que el comunismo siempre le reprocha—. Contando a su favor con el dinero, la Iglesia, la milicia, la prensa, la burocracia y gran parte de la clase media, una burguesía resuelta y con sentido común es algo totalmente imbatible en Europa occidental.
Pero sucedió que, ante el fatal advenimiento de la Segunda República en España, la mayor parte de la burguesía, por no decir toda, le dio obtusamente la espalda. Luego, cuando la cosa ya no tenía remedio, esa derecha abúlica y corta de miras dijo, para atenuar el inmenso disparate cometido, que si se había comportado con la república como lo había hecho era porque la república la había atacado a las primeras de cambio. Esa excusa alude a las escasas quemas de conventos, las inevitables medidas anticlericales, las persecuciones a monárquicos y otros polémicos excesos que tuvieron lugar a principios del nuevo régimen. Pero, sin tener en cuenta que semejantes disparates eran increíblemente leves comparados con la fantástica cochambre que había acabado carcomiendo y destruyendo a la monarquía, y que había que considerarlos más bien un simple sarampión revolucionario, constituían sobre todo la saludable advertencia de que no había que quedarse en la mera protesta y dormirse en los laureles, sino actuar enseguida y con energía. Porque, si la gente de dinero y orden le cerraba puertas y ventanas, ¿qué querían que hiciese la república abandonada en plena calle?
Solo había dos hombres nuevos que podrían haber sido los políticos encargados de consolidarla: uno de centro-izquierda, Azaña, y otro de centro-derecha, Gil-Robles. Si la burguesía española, con todo lo que arrastra de menestralía y pueblo acomodado, hubiera apoyado de manera decidida a esos dos líderes, a cuyo alrededor se apiñaron espontáneamente la izquierda y la derecha, el régimen habría podido consolidarse y distribuirse en dos grandes formaciones gubernamentales, como en la también crítica época de Cánovas y Sagasta, y nos habría ahorrado así la espeluznante Guerra Civil y el callejón sin salida en el que ahora estamos.
Pero aquellos dos hombres nunca pudieron llegar a un acuerdo capital (ni siquiera a escondidas, como en el Pacto del Pardo) ni a desarrollarse ellos mismos todo lo que habría sido necesario, porque siempre les faltó una base propia suficiente. Azaña, un solitario con cara de pocos amigos, falto de auténticos republicanos —los radicales o lerrouxistas eran un desecho de la corrupción monárquica y los radicales-socialistas unos descerebrados sin nada que ofrecer—, no tuvo otro remedio, para lograr algo coherente y firme, que apoyarse siempre en la extrema izquierda de socialistas integrales, que no querían la república como régimen definitivo y estable, sino como un pasadero para poder llegar al marxismo. Y Gil-Robles, por su parte también prisionero —de la reacción más vetusta y tronada—, tampoco podía ser el líder sincero de una política destinada a cristalizar en una derecha francamente republicana. La derecha vivía, como he dicho, en el limbo, y su líder se veía cada vez más rodeado por todo tipo de enemigos del régimen: monárquicos, carlistas, fascistas, integristas, etc., que pretendían destruirlo. Azaña y Gil-Robles, igualmente desbordados, sucumbieron. Ganaron la partida los extremistas desbocados, partidarios de la guerra civil.
En pocas palabras: salvo contadísimas excepciones, las clases burguesas no vieron que los únicos republicanos posibles eran ellas.
Así la república, primero abandonada en plena calle y luego carente de republicanos auténticos y honestos —cayendo en las sucesivas manos de la extrema izquierda y la extrema derecha, y siendo maltratada descaradamente si no les seguía el juego revolucionario—, iba de Herodes a Pilatos, y se iba debilitando a cada paso. Las organizaciones obreras, cegadas por la pasión sectaria, no se daban cuenta de que, al llevar las cosas por el pedregal de la anarquía, los militares acabarían, como siempre ocurre en España cuando amenaza con producirse la revolución de la calle, por imponerse con uno de sus ya legendarios golpes de sable. Y la falta de visión de las clases burguesas españolas fue tan grave que no se percataron de cuál era la única forma de equilibrar aquel desbarajuste y de impedir que, queriendo huir del fuego, fuésemos a dar en las brasas: fortalecer ellas mismas aquella república sin republicanos, que ninguno de los extremistas quería.
18 de mayo de 1946 (*)
las castañas del fuego.— Cuando la Segunda República, por la inhibición que he referido, cayó de lleno en el fatal desorden en el que cae todo régimen político gobernado desde abajo, la derecha cometió la estupidez final: fue a buscar a los militares para que le sacaran del fuego las castañas que ella pensaba comerse sin saber cómo. Es decir, fue en su busca (como ya es tradicional en España) para que los militares hicieran en beneficio de ella lo que ella misma no había sabido hacer.
Pensar en la fuerza armada cuando el país corre el riesgo de caer en la anarquía no es una ocurrencia nueva, ni siquiera una mala ocurrencia. Pero contribuir a la insurrección de la fuerza pública, de forma que, para huir de la anarquía, se caiga en la guerra civil, es hacer que la anarquía sea cien veces más larga y dolorosa. Si la burguesía española hubiera hecho todo lo posible con tal de que el ejército estuviera preparado para intervenir cuando el poder constituido no tuviese más remedio que reclamar sus servicios habría sido algo peligroso, pero no insensato. Entonces el ejército habría cumplido una de sus misiones más extremas, que es la de defender la legalidad contra los que, sean quienes sean, quieren perturbarla. Pero conspirar junto a los jefes militares con el propósito de derrocar violentamente el régimen establecido por la voluntad nacional, mediante un alzamiento concebido y ejecutado a oscuras, como quien todo se lo juega a cara o cruz; y hacerlo sin contar para nada con la ciudadanía, creyendo que así restablecerían la ley perturbada y además salvarían sus propios intereses de clase, fue un disparate monstruoso, algo que solo podía ocurrírsele a una burguesía tan débil, incivil y caduca como la española.