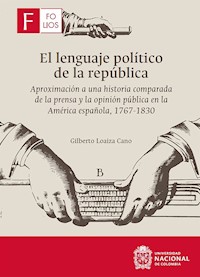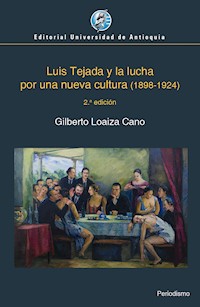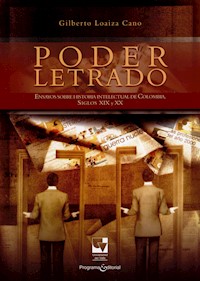
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Programa Editorial Universidad del Valle
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ciencias sociales y económicas
- Sprache: Spanisch
Este libro es acerca del lugar de los intelectuales en la vida pública colombiana; el lugar del saber en una sociedad que desprecia a los intelectuales, que incluso le molesta mencionarlos. Un país donde el mundo académico es débil, donde la tradición universitaria es incipiente, donde hay otras prioridades y otras ideas acerca de lo que es bueno, bello y verdadero. A no ser que cumplamos un papel funcional muy específico, los intelectuales solemos ser apenas un dato marginal del decorado que confirma la poca importancia que, para el Estado y la sociedad en general, tienen la educación y el acceso a formas superiores de conocimiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Loaiza Cano, Gilberto, 1963-
Poder letrado : ensayos sobre historia intelectual de Colombia, siglos XIX y XX / Gilberto Loaiza Cano.-- Cali : Programa Editorial Universidad del Valle, 2014.
292 p. : il. ; 24 cm.-- (Ciencias Sociales)
1. Intelectuales - Historia- Colombia - Siglos XIX-XX
2.Políticos- Historia- Colombia - Siglos XIX-XX 3. Clero - Historia - Colombia- Siglos XIX-XX 4. Colombia - Historia- Siglos XIX-XX I. Tít. II. Serie.
305.552 cd 21 ed.
A1461045
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
Universidad del Valle
Programa Editorial
Título: Poder letrado. Ensayos sobre historia intelectual de Colombia, siglos XIX y XX
Autor: Gilberto Loaiza Cano
ISBN: 9789587654127
Colección: Ciencias Sociales
Rector de la Universidad del Valle: Iván Enrique Ramos Calderón
Vicerrectora de Investigaciones: Ángela María Franco Calderón
Director del Programa Editorial: Francisco Ramírez Potes
© Universidad del Valle
© Gilberto Loaiza Cano
Diseño de carátula: Hugo H. Ordóñez Nievas
Universidad del Valle
Ciudad Universitaria, Meléndez
A.A. 025360
Cali, Colombia
Teléfono: (+57) (2) 321 2227 - Telefax: (+57) (2) 330 88 77
E-mail: [email protected]
Este libro, salvo las excepciones previstas por la Ley, no puede ser reproducido por ningún medio sin previa autorización escrita por la Universidad del Valle.
El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es responsable del respeto a los derechos de autor del material contenido en la publicación (fotografías, ilustraciones, tablas, etc.), razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.
Cali, Colombia - Septiembre de 2014
CONTENIDO
Introducción
Parte 1
LA REPÚBLICA DE LOS ILUSTRADOS
I. El criollo
El criollo auto-representado
El legislador
El representante del pueblo
II. El lenguaje político
El discurso político impreso
Escribir la revolución
Una retórica ilustrada
Lenguaje de las pasiones, lenguaje de las facciones
III. La ficción del pueblo
El peligro del pueblo asociado
La opinión controlada
La democracia ficticia
Parte 2
LA IRRUPCIÓN DEL PUEBLO
I. El momento demagógico liberal
La expansión democrática
La representación fallida
II. La cultura popular
El pueblo escritor
El pueblo lector
Cristianismo igualitario y radicalismo popular
Parte 3
LA INVENCIÓN DE LA NACIÓN
I. Escribir la nación
El informe científico
Escritura y escritores de la nación
La distopía de la república
II. Inventar el ciudadano
La escuela de los radicales
Los dilemas de la escuela laica
El buen ciudadano
Parte 4
LA UTOPÍA DE LA REPÚBLICA CATÓLICA
I. Un catolicismo a la ofensiva
La defensa de la tradición
Los escritores del catolicismo
La prensa conservadora
María, la novela de la nación católica
II. La expansión católica
“Dios tiene su propia librería”
La caridad
El catolicismo en femenino
El sacerdote católico
Parte 5
ORDEN PROLONGADO, ORDEN CUESTIONADO
I. El orden católico
La superioridad del catolicismo
La Regeneración
II. Nuevos intelectuales
Viejos y nuevos intelectuales
La generación de Los Nuevos
La crítica vanguardista de Los Arquilókidas
III. Sensibilidad de la transición
Crisis de conciencia, conciencia de la crisis
Cínicos y bohemios
El uso de la paradoja
Una poética libre
Epílogo
El umbral de nuestra modernidad
Las figuras de nuestra modernidad
Modernización
Democratización
Secularización
Bibliografía básica
SIGLAS Y ABREVIATURAS
BNC:
Biblioteca Nacional de Colombia
BLAA:
Biblioteca Luis Ángel Arango
AGN:
Archivo General de la Nación
ACH:
Archivo Central del Cauca
Msc:
Miscelánea
FP:
Fondo Pineda
FA:
Fondo Ancízar
INTRODUCCIÓN
Este libro es el resultado de un compromiso, sobre todo, conmigo mismo. Debía cumplir, claro, con un compromiso institucional en la Universidad del Valle; pero debía, principalmente, satisfacer un deseo propio: escribir algo que me permitiera tener una visión de conjunto de un problema. Puede que el problema no quede resuelto en este libro, pero sí intenté hacerlo legible para muchos en un país donde —a veces olvidamos esa premisa horrible— se lee muy poco. Entendámonos de una vez, este libro es acerca del lugar de los intelectuales en la vida pública colombiana; el lugar del saber en una sociedad que desprecia a los intelectuales, que incluso le molesta mencionarlos. Un país, precisemos aún más, donde el mundo académico es débil, donde la tradición universitaria es incipiente, donde hay otras prioridades y otras ideas acerca de lo que es bueno, bello y verdadero. Los intelectuales, hoy día, en Colombia, somos parte de los tugurios de la vida pública. A no ser que cumplamos un papel funcional muy específico, los intelectuales solemos ser apenas un dato marginal del decorado que confirma la poca importancia que, para el Estado y la sociedad en general, tienen la educación y el acceso a formas superiores de conocimiento. Una sociedad que nos ha enseñado que la capacidad y el mérito acumulados son lo menos indispensable para tener poder o alguna notoriedad social.
Quise presentar una visión de conjunto acerca de lo que ha sido un largo proceso de la historia intelectual colombiana y que comenzó hacia 1810 y que constituye una etapa histórica más o menos bien definida que se cierra hacia 1957, con la instauración del llamado Frente Nacional. Largo periodo atravesado por un signo dominante y que es el meollo de nuestro análisis; desde la Independencia hasta el Frente Nacional, la historia de la vida pública colombiana transcurrió bajo el predominio de la cultura letrada y, por tanto, bajo la hegemonía del político letrado. Dicho en otras palabras, mientras hubo un agente político e intelectual dominante en el espacio público, es posible hablar, en términos de una historia intelectual de Colombia, de un gran momento histórico. Cuando esa cultura letrada comenzó a erosionarse y fue relativizada por la aparición de otros agentes políticos e intelectuales, podemos decir que hubo una mutación trascendental que condujo a otro momento histórico. Esa mutación fue lenta, dolorosa y muy reciente; esa mutación tuvo lugar entre los decenios 1920 y 1950, de modo que nuestra modernidad cultural es muy cercana en el tiempo y, en consecuencia, balbuciente. Esa mutación puede verse, hoy, como una pérdida o como una ganancia; un antiguo agente cultural fue desplazado, portador de unos valores que fueron la premisa de funcionamiento del campo del poder. Era el poder fundado en los valores del mundo letrado, era el saber como requisito de acceso y de ascenso de las minorías selectas y eso pareció revestirlo de cierta majestad, superioridad y hasta coherencia. Era el poder de los legistas y gramáticos que parecieron garantizar la difusión de un orden o, al menos, la ilusión de un orden. Pero también puede verse como una ganancia; en vez del aristocratismo del estrecho mundo letrado, la relativización de ese antiguo agente político y cultural entrañó un proceso de democratización, la ampliación del universo de agentes de difusión de valores, creencias y símbolos, algo que fue correlativo a la ampliación del universo de consumidores de la aparente abundancia de artefactos culturales.
Este libro lo preceden algunas conversaciones. Nuestra tradición de historia intelectual y de estudios sobre los intelectuales no es muy grande, pero hay obras que son paradigma. No tenemos a la mano obras sobre los intelectuales como aquellas escritas en Brasil, México, Chile o Argentina; pero tampoco somos gente cándida en estos asuntos. El libro de Miguel Ángel Urrego es la primera aproximación a una síntesis histórica de la relación de los intelectuales colombianos con los proyectos de nación y con su presencia en el Estado. Su examen abusa de sintético, pero es útil como aproximación en la definición de etapas históricas1. Los demás estudios son muy puntuales, casi monográficos. Alrededor del peso del legado ilustrado hay varias obras muy sólidas, la versión editorial de la tesis doctoral de Renán Silva Olarte deja en claro la impronta del personal criollo ilustrado, aunque adolece de un pobre análisis, en algunos casos nulo, de varios individuos centrales en esa “comunidad de interpretación” que él estudió2. Una obra vecina por el asunto que trata, aunque muy concentrada en una publicación periódica, es la de Mauricio Nieto Olarte y su análisis del Semanario del Nuevo Reyno de Granada; el autor estableció certeramente el vínculo casi natural entre ciencia y política en el pensamiento de los criollos ilustrados. Su examen es parcial, porque no le interesó, por ejemplo, lo que los escritores de aquel periódico atisbaron en el vital asunto de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, y el lugar del personal laico y civil en la definición de esa relación. Ese no era asunto menor para despreciarlo en el libro, y como si no hubiese ocupado buen espacio del periódico mencionado, pero aun así se trata de un análisis muy consistente del vínculo entre saber y poder que fue preludio en la conformación del personal político de la primera etapa republicana3.
Hay una relativa novedad en los estudios históricos de los intelectuales en Colombia, es el interés por las vidas y las obras de algunos políticos letrados afiliados al Partido Conservador, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. Ese aporte ha contribuido a entender que fueron los conservadores colombianos de esa época un grupo intelectual más o menos homogéneo capaz de enunciar con mucha coherencia y hasta con cierto grado de popularidad una utopía de la nación católica que fue, al fin y al cabo, el proyecto triunfante que moldeó, en muy buena medida, lo que ha sido la vida pública en Colombia. En todo caso, los conservadores, los escritores de la nación católica, fueron mucho más sistemáticos y eficaces que los políticos e intelectuales liberales. Digamos por adelantado que el liberalismo colombiano, sobre todo en su versión radical, fue muy débil e incoherente. Hubo baches entre sus postulados y sus acciones, no supieron tener vínculos orgánicos con los sectores populares y prefirieron refugiarse en un reformismo por lo alto; reprodujeron además mucho del aristocratismo y del miedo al pueblo de los ilustrados de la segunda mitad del siglo XVIII. Mientras tanto, los conservadores dejaron obras que exaltaron con contundencia el legado cultural de la Iglesia Católica. El examen del peso del pensamiento conservador colombiano en el diseño de nuestra historia republicana está en ciernes, pero espero que este libro ayude a entender, al menos, que Colombia es un país de índole muy conservadora4.
Hay otras conversaciones implícitas; por ejemplo es fácil evocar las célebres intuiciones de Malcolm Deas plasmadas en algunos de sus ensayos, sobre todo en aquel que relacionaba gramática con poder y que, a mi modo de ver, fue el síntoma de cómo un orden jerárquico basado en la pesada tradición de la lengua sirvió para afirmar una organización política. Su intuición ayuda a explicar cómo el conservatismo colombiano fue superior en la difusión de una moral, una tradición, una lengua, una institución religiosa; mientras que el liberalismo apenas si pudo cuestionar, muy tímidamente, la preponderancia de esa tradición, de esa moral, de esa institución religiosa y de esa lengua5.También es imposible olvidar La ciudad letrada, de Ángel Rama. Su metáfora puede ser cuestionable y su sustento documental muy débil, una mala costumbre adoptada por quienes hacen estudios literarios, pero aun así alcanzó a sugerirnos un modo de comprender el peso del hombre de letras en la organización republicana de los territorios americanos que fueron colonias del imperio español. Gracias a Rama quedó expuesto el peso de las escrituras, mejor en plural, en la difusión a veces obsesiva de ideales de orden o la notoriedad atribuida y atribuible al abogado. Son treinta años de un libro que abrió perspectivas de investigación y contribuyó a los cimientos de lo que hoy entendemos, con las ambigüedades inherentes, como historia intelectual en América Latina. Luego vienen libros que han ido afirmando un terreno en que se enlazan preocupaciones por lo político, por lo cultural, por lo literario; en que se discuten las relaciones entre realidad y ficción, entre discurso y agentes de poder, entre tradiciones orales, intermediarios culturales y grupos selectos organizadores del mundo de la opinión. En fin, una bibliografía varia teñida de afinidades que se plasma en obras que, sin la intención de ser exhaustivo, son imprescindibles a la hora de cualquier discusión o balance6.
Por supuesto, este libro es principalmente resultado de un recorrido propio, con los aciertos y errores inherentes. Desde 1994, cuando culminé la biografía de Luis Tejada, y luego de haber compilado su obra periodística, he estado inmerso, a veces sin plena conciencia del hecho, en el universo de la historia intelectual colombiana. He estudiado vidas y obras de intelectuales; he escogido el sinuoso camino biográfico; primero con el periodista Tejada y después con Manuel Ancízar, una personalidad típica del siglo XIX, porque era sobrio y austero al menos en su apariencia pública. Algunos análisis puntuales de obras, de revistas, de grupos de intelectuales, de escritores; evoco el estudio que hice del grupo Los Nuevos, investigación derivada de mi biografía sobre el lamentado Luis Tejada o el análisis del libro Tergiversaciones, del poeta León de Greiff, o mis aproximaciones no publicadas a la vida y obra de Antonio García Nossa. Más reciente y ostensible, la publicación de parte de mi tesis doctoral sobre las élites de un buen tramo del siglo XIX. En ese libro pasé del ejercicio biográfico a la acumulación de microbiografías como recurso documental en aras de tener una visión general del elástico personal político y letrado del siglo XIX colombiano.
Todo eso y otras cosas que no es preciso mencionar ahora me han afirmado en algunas convicciones que sirvieron de supuestos orientadores para esta obra. ¿Cuáles son o cuáles fueron esas convicciones? La primera parece una consecuencia de método o una petición de sistema; tiene que ver con la necesidad de pasar de aquellas visiones fragmentarias, episódicas, para llegar a una visión de conjunto hasta encontrar lo que un clásico historiador llamó estructuras; es decir, la necesidad de hallar repeticiones y constantes que constituyen unidad histórica. Por eso supongo que la prevalencia pública de la cultura letrada y su respectivo universo de la opinión impresa sea el mejor elemento regulador y distintivo de una etapa histórica. Esa etapa histórica comienza a morir en el decenio de 1920 y para el decenio de 1950 ya hay huellas discursivas ostensibles de la presencia decisiva de otros agentes intelectuales que fueron imponiendo las premisas institucionales y narrativas del desarrollo que terminó por entronizar la figura del llamado misionero económico.
La segunda consiste en precisar algo que alguna vez dije de un modo muy genérico, más como advertencia que como resultado de una indagación; me refiero a lo que he llamado una posible tipología histórica de los intelectuales que indica la prominencia de ciertas figuras sociales7.Me explico, no siempre ha sido el abogado el principal exponente de la cultura letrada; fue agente central en la construcción del orden republicano y él mismo se sintió predestinado para cumplir funciones reguladoras en la enunciación de leyes y de una ilusión de control sobre la sociedad; pero su predominio fue luego relativizado por el ascenso de las figuras sociales del ingeniero civil y del médico. El uno fue una especie de héroe del progreso material y la asunción de innovaciones tecnológicas; el otro fue el estandarte de la persuasión científica sobre las condiciones de existencia de la sociedad. El discurso médico proveyó los dispositivos higienistas para apoyar las tesis acerca de un pueblo enfermo, degenerado y, en consecuencia, incapacitado para tareas de gobierno. Y luego se encumbró el misionero económico, el agente transmisor de las virtudes del desarrollismo, del debilitamiento del Estado y que fue el origen del modelo económico neoliberal que tuvo auge a partir del decenio 1980. Admito que ese proceso no lo he descifrado completamente en este libro, pero lo expongo; quizás hace falta mayor despliegue empírico y un diálogo fructífero de sociología e historia. Pero creo que alcanzo a insinuar los elementos determinantes que señalan, al menos entre los individuos de cada época, una cierta autoconciencia de esas transformaciones en el espacio público. Además, la transición vivida entre las décadas de 1920 y 1950 es rica en información acerca de la convivencia y disputa entre esos agentes sociales; en sus competencias y complicidades por gozar de algún tipo de preponderancia en el espacio público.
La tercera convicción también merece párrafo aparte: Colombia vive una modernidad reciente y esa convicción proviene del contacto libresco con los datos del pasado y de las experiencias cotidianas de nuestra época, del momento actual en que estamos situados viviendo y escribiendo. Nuestra relación con el pasado es más cercana de lo que creemos; el pasado de la vida pública colombiana no está guardado en museos y archivos, allí hay algunos vestigios más o menos clasificados y disponibles. Nuestro presente es la punta inacabada de un proceso y simplemente vamos yendo en busca de los nudos que lo constituyen. Y en nuestro presente los abogados, los médicos, los sacerdotes católicos, los periodistas, los ingenieros, se han ido desfigurando con respecto a sus funciones tradicionales que los distinguían y los hacían sentirse superiores como para cumplir un magisterio en la sociedad. Las universidades colombianas no parecen garantizar ahora grados de idoneidad confiables en la formación de esas profesiones que habían gozado de prestigio social y que aún ejercen, sobre todo los médicos y los ingenieros civiles, poder en las direcciones universitarias. Los abogados nos han saturado de leyes que ellos mismos saben cómo burlar, se habían creído los omniscientes organizadores de una armonía entre la realidad y la ley, y ahora hacen parte de los principales factores del caos jurídico y de las limitaciones del sistema de justicia colombiano; los médicos perdieron su aura sagrada y son ahora apenas piezas de un engranaje de lucro que los expolia, por eso muchos de ellos prefirieron dedicarse a los menesteres de la representación política como para disimular su ineficacia; los sacerdotes católicos ya no son heraldos respetables de una creencia religiosa; los ingenieros civiles son en buena parte responsables del atraso de la infraestructura vial de un país que parece estancado en la agenda de prioridades de comunicación del siglo XIX. Agreguemos que la clase política colombiana ha terminado por ser el culmen de las perversiones de la democracia representativa. Es, simplemente, una élite del poder sin proyectos de cohesión nacional, usufructuaria de los fueros y privilegios que supo diseñar para perpetuarse. En fin, cuando digo que el pasado es cercano para nosotros es porque, además, el legado ilustrado católico todavía nos persigue; porque el sistema de creencias católico es todavía dominante y sigue estableciendo sus condiciones en los intercambios entre la sociedad y el Estado, a pesar de los signos de pluralidad religiosa de los últimos decenios; porque el sistema de democracia representativa, puesto en funcionamiento hace doscientos años, sigue siendo referente fundamental de nuestro comportamiento colectivo, a pesar de las perversiones y fraudes de ese sistema.
A propósito de lo anterior, Fernand Braudel, el historiador de las largas duraciones, decía que la lengua y la religión son quizás las principales estructuras profundas de la historia de una sociedad y por eso son tan difíciles de remover. Me inclino por hacer una precisión sobre esas estructuras profundas en la situación colombiana y que pueden ser compatibles con las de cualquier otro país en América Latina. La primera estructura temporal de larga duración es, ni más ni menos, la tradición religiosa católica. Desde la llegada de los españoles, a fines del siglo XV, esa tradición ha sido un grueso manto que cubre nuestras sociedades que, de modo esporádico y tenue, ha sido sacudido por tentativas secularizadoras. Una línea temporal más breve que la anterior, pero también muy abarcadora, ha sido la pervivencia de un sistema político basado en la representación de la voluntad del pueblo. Entre esas dos líneas temporales se formó y consolidó una cultura letrada, basada fundamentalmente en el peso concedido a la lengua escrita, que sirvió de fundamento para la construcción de un orden político, para la legitimación de un personal letrado que iba a ser el principal usufructuario de las nuevas formas de organización del poder. De tal manera que entre tradición religiosa católica y las prácticas propias del sistema político de democracia representativa hemos tenido unos agentes intelectuales que se han beneficiado del orden resultante, que lo han discutido, moldeado y prolongado.
Nuestro último supuesto puede tomarse como la sustancia de este libro. Los intelectuales han sido aquellos individuos que de un modo más o menos sistemático han sido los creadores y difusores de proyectos de nación, de ilusiones de vida en común. Con mayor o menor conciencia histórica, desde lugares tutelares o subordinados y con diversas modulaciones discursivas, los intelectuales han sido aquellos individuos capacitados para ejercer alguna forma de control de la sociedad. Han sido, de modo preponderante, los diseminadores de escrituras del orden plasmadas en constituciones políticas, en mapas del territorio que se pretende poseer, en sistemas de educación, en la difusión de impresos de todo tipo. Una novela, un cuadro, un relato costumbrista, un periódico, todo eso y más han sido formatos o géneros de escritura que han albergado ideas o ideales de nación. Hasta la fantasía más esquiva de un artista ha hecho parte de la discusión pública acerca de lo que fue o pudo o quiso ser algún segmento de la sociedad. Así que cualquier creación intelectual ha pertenecido, incluso sin proponérselo, a un momento del lenguaje público y a algún tipo de relación con el poder. El solo hecho de ejercer en algún campo de creación específica de la ciencia, del arte, en el ámbito de alguna profesión o en las brumas de cualquier acto autodidacta, tan solo eso, digo, ya delata algún acumulado de poder del que se hace uso. Esta combinación de saber y poder es la que me ha impulsado a hablar de un poder letrado.
No voy a caer en la tentación de hacer un listado de definiciones de intelectual o de lo intelectual; tampoco repetiré los lugares comunes tales como la anécdota aparentemente seminal del caso del militar Alfred Dreyfus y el manifiesto aupado por Émile Zola, como si hubiese un vínculo entre aquella coyuntura francesa y la historia del sistema político representativo en América Latina o en Colombia. Craso error cuando se hacen esos vínculos de influencias y difusiones, porque desprecian procesos intrínsecos que provienen de otros fenómenos, de otros lugares8. La élite del poder en las democracias representativas es, en muy buena medida, el resultado de una depuración de un tipo de personal que mezcló la disposición para la acción en el espacio público y su capacidad de persuasión forjada por el acceso privilegiado al capital simbólico forjado en la larga y pesada tradición escrita. La historia intelectual en Colombia, como en buena parte de América Latina, tiene que ver con los orígenes de su sistema político basado en la democracia representativa, con las mutaciones y permanencias de los individuos letrados vinculados al Estado monárquico y que luego asumieron liderazgo en los estertores del orden republicano; con la discusión de modelos de relación entre países durante la expansión de la economía-mundo.
“La política es pa´los dotores”, decía en lenguaje llano mi abuela paterna, testigo de la Guerra de los Mil Días (1899-1902); esa frase sintetizaba la percepción popular de un mundo letrado lejano y superior que había impuesto una capacidad o un talento como barrera entre gobernantes y gobernados, entre detentadores del campo del poder político y las masas analfabetas que en muchas ocasiones quedaron por fuera de las coordenadas de las ideas elitistas acerca del Estado y la nación. Uno de los asuntos puestos en discusión en este libro es la relación entre el mundo letrado y el mundo no letrado. Una investigación anterior mía demostró que el personal político del siglo XIX estuvo constituido por individuos que, en uno u otro nivel, tuvieron algún acceso a la cultura letrada. Para ser de algún modo competitivos, hasta las gentes de origen popular tuvieron que apropiarse, así fuera de modo rudimentario, del patrimonio legado por la lectura y la escritura. Los dirigentes surgidos del artesanado, los antiguos esclavos negros, los jornaleros y pequeños propietarios del campo tuvieron que acudir a las adquisiciones del universo letrado para hacer sentir su presencia en los espacios del poder, para demostrar que podían reunir, ellos también, las capacidades y talentos distintivos de la comunidad política activa. Ese tipo de adquisiciones es discutible; para unos es una conducta de imitación, una subordinación a la fuerza de inercia de la cultura letrada, un abandono, casi traición, de los orígenes populares y las tradiciones orales inherentes. Para otros es la muestra de la democratización de ciertos bienes culturales, una voluntad popular por obtener autonomía y evitar los perjuicios de la delegación política en una élite de la riqueza y la cultura que la ha despreciado y engañado con frecuencia. Este libro participa del debate, sin duda, y anticipa que no lo resuelve.
Este libro es un largo ensayo hecho de ensayos que he escrito en diversos momentos y circunstancias pero vinculados a una misma tarea de la que no he podido zafarme; mezcla de diversión, misión y condena. Son ensayos que combinan historia de lo intelectual e historia intelectual. La una ofrece un relato acerca de la situación específica de funcionamiento del mundo político-intelectual colombiano, en la medida que logro reconstituciones de momentos más o menos paradigmáticos en la producción de formas de escritura, en la medida que hago una aproximación prosopográfica de grupos históricos de intelectuales. La otra implica que me he detenido en el examen de la relación de ciertas creaciones intelectuales y sus condiciones de enunciación o eso que groseramente llamamos el contexto, que contribuye a explicar por qué esas creaciones fueron posibles y cómo contribuyeron a definir la personalidad de una época. La historia de lo intelectual tiene su sustento en los agentes sociales que encarnan esporádica o sistemáticamente esa categoría, mientras la historia intelectual se concentra, a mi modo de ver, en el examen de las condiciones de posibilidad de cualquier enunciado así su origen no sea exactamente adjudicable a tal o cual categoría de intelectual. Inevitables, en consecuencia, las relaciones con las historias de la lectura, del libro, de la política, de la literatura; inevitable, por tanto, un espectro variado de documentos: novelas, poemas, relatos de viajeros, constituciones políticas, ensayos políticos, epistolarios. Conjunto diverso mas no disperso, porque todo encuentra su atadura en la relación indisoluble de la cultura y la política, plasmada, insisto, en el poder letrado.
Agradezco a los colegas y estudiantes que, de un modo u otro, y muchas veces sin saberlo ni desearlo, incentivaron la existencia de este libro. Agradezco el apoyo de la Universidad del Valle por haber financiado este proceso de escritura. Y más vivamente, a quienes antes de que yo fuera un profesor universitario, situación burbujosa, me alentaron para dedicarme a esta zona de estudios que he cultivado en medio de los sobresaltos con que nos hemos acostumbrado a vivir en Colombia.
Cali, diciembre de 2013
_________________________
1 Miguel Ángel Urrego, Intelectuales, Estado y Nación en Colombia. De la guerra de los Mil Días a la Constitución de 1991, Bogotá, Siglo del Hombre Editores-Universidad Central, 2002.
2 Renán Silva Olarte, Los Ilustrados de la Nueva Granada, 1760-1808. Genealogía de una comunidad de interpretación, Bogotá, Banco de la República-Eafit, 2002.
3 Mauricio Nieto Olarte, Orden natural y orden social. Ciencia y política en el Semanario del Nuevo Reyno de Granada, Bogotá, UniAndes, 2007.
4 Menciono algunas obras fundamentales que despiertan un necesario interés por los pensadores del conservatismo colombiano: Rubén Sierra Mejía (ed.), Miguel Antonio Caro y la cultura de su época, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002; Iván Vicente Padilla Chasing, El debate de la hispanidad en Colombia en el siglo XIX, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2008; Sergio Andrés Mejía, El pasado como refugio y esperanza, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 2009.
5 Malcolm Deas, Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas, Bogotá, Tercer Mundo, 1993; una elaboración más reciente de tesis más o menos parecidas, en Cristina Rojas, Civilización y violencia. La búsqueda de la identidad en la Colombia del siglo XIX, Bogotá, Universidad Javeriana-Editorial Norma, 2001.
6 Ver al final el listado de bibliografía básica.
7 Me refiero a mi ensayo “Los intelectuales y la historia política en Colombia”, en: César Augusto Ayala (ed.), La historia política hoy. Sus métodos y las ciencias sociales, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2004, pp. 56-95.
8 Quizás más determinante la influencia del pensamiento político francés post-revolucionario, como las obras de Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville y François Guizot. De uno u otro modo ayudaron a cimentar la soberanía de la razón en vez de la soberanía popular.
PARTE 1
LA REPÚBLICA DE LOS ILUSTRADOS
“Todo el Reino ha fijado ya sus ojos sobre nosotros, y nosotros debemos instruirlo por el conducto de la imprenta”.
“Prospecto”, Diario político de Santafé de Bogotá,
No. 1, agosto 27 de 1810.
I. EL CRIOLLO
Con un sostenido uso del pronombre “nosotros”, los criollos se erigieron en los únicos individuos aptos para guiar y narrar el cambio político desatado por la crisis monárquica de 1808. El criollo fue un agente cultural y político seminal. Él fue el principal beneficiario del proceso de independencia de las antiguas colonias españolas en América. También fue el principal vocero de las ambigüedades del cambio político. Se sentía capacitado para las tareas de gobernar y, al tiempo, padecía la discriminación de la Corona española. Desde antes de la incertidumbre ocasionada por las abdicaciones de 1808, él era, en el Nuevo Reino de Granada, el individuo más interesado en la enunciación y aplicación de las reformas administrativas promovidas desde España. Como en otras partes del imperio, se sentía prolongación de la aristocracia europea y creía que reunía los talentos y virtudes para dominar la naturaleza, conocer los confines de la patria, reformar las instituciones, modelar las costumbres, civilizar el pueblo. La crisis monárquica pareció ofrecerle la oportunidad de lograr y asegurar el lugar privilegiado que le había sido negado bajo el dominio español. Le había llegado la hora para gobernar, para ejercer control sobre la sociedad, para hacer y escribir la revolución. Había conseguido su libertad.
EL CRIOLLO AUTO-REPRESENTADO
Para representar, tuvieron que representarse. A inicios de 1808, los criollos del Nuevo Reino de Granada se auto-definían como hijos de europeos nacidos en América que no habían tenido mezcla racial alguna y, por tanto, podían constituir “la nobleza del nuevo Continente cuando sus padres la han tenido en su país natal”. Mientras tanto, las mezclas raciales formaban “el pueblo bajo de esta Colonia”9. Desde fines del siglo XVIII, los criollos fueron acuciosos en la búsqueda de un lugar privilegiado en el proyecto ilustrado español expandido por las reformas borbónicas; sin embargo, las políticas de control emanadas de esas reformas les habían recordado que eran súbditos sometidos a los designios de la Corona, como le sucedió a Antonio Nariño en 1795, cuando se había aventurado a difundir con ayuda de su taller de imprenta un papel que proclamaba principios de igualdad. Para 1808, el criollo estaba convencido —y quería convencer— de que era un individuo destinado a desempeñar un papel activo en la ejecución de reformas ilustradas. Francisco José de Caldas fue, en su Semanario del Nuevo Reyno de Granada, entre 1808 y 1810, el difusor más aplicado del ideal de un individuo que debía y podía ocupar un lugar privilegiado en la propagación de la razón ilustrada mediante los estudios que determinaran el inventario de riquezas naturales y la composición de los habitantes de un país que, creía Caldas, por su posición geográfica estaba destinado “al comercio del Universo”10. Antes, en 1801, otro periódico escrito por criollos ilustrados, el Correo Curioso de Santafé de Bogotá, reivindicaba la utilidad pública de la formación de una Sociedad Económica de Amigos del País que reuniera a “altos personajes” encargados de irrigar el buen uso de la razón y de garantizar, en consecuencia, “la felicidad del Reyno”11.
Desde 1808 hasta por lo menos la disolución de la Gran Colombia, en 1830, cuando ya eran inevitables las fisuras en el régimen representativo que habían diseñado para legitimarse, los criollos letrados, condensados principalmente en la figura omnisciente del abogado, fueron los portadores más conspicuos de las virtudes y los defectos que pudiera tener la incipiente formación de una república. En adelante, la lógica de una vida pública despiadada y competitiva les haría sentir que no eran la única minoría activa, ni la única porción de la sociedad que podría reclamarse gestora o beneficiaria de la nueva situación política. Su liderazgo en esos inicios republicanos fue tan inevitable como inesperado e incierto; su paso de la condición colonial a un nuevo régimen político estuvo repleto de titubeos plasmados en intervenciones públicas, en testimonios registrados por los documentos que redactaron y pusieron a circular en aquellos años, principalmente en las constituciones políticas y periódicos del lapso 1810 a 1815. Fue la época de una escritura conjetural que, como lo plasmara el acta del ayuntamiento de Caracas del 19 de abril de 1810, daba cuenta del “ejercicio de una soberanía interina”12.
Desde fines del siglo XVIII, los criollos deseaban afirmarse en la sociedad colonial española como agentes de difusión del proyecto ilustrado; por eso se promovieron, ellos mismos, como el personal más idóneo para llevar adelante proyectos científicos colectivos, para enunciar y aplicar proyectos de control de la sociedad, de depuración y vigilancia de las costumbres y los gustos e, incluso, estaban dispuestos a participar en temas álgidos como la reorganización administrativa de la Iglesia Católica. Subordinados ante la monarquía española y, con frecuencia, alejados de puestos públicos de importancia, creían y querían encontrar un espacio de legitimación social en la propagación de los dispositivos ilustrados de vigilancia y control, entre ellos principalmente la escuela. De modo que ante la Corona española fueron sujetos incómodos que padecieron los embates de algunas reformas, por ejemplo del sistema de enseñanza universitaria y de formación de abogados; pero ante el pueblo raso constituyeron una minoría privilegiada y muy activa.
Estos súbditos del rey se estimaban a sí mismos como “ciudadanos” de una exclusiva república de las letras; en esa república hallaban su realización y un atisbo de igualdad a pesar de su fatal condición de vasallos. Entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX se habían habituado a exponer sus ideas en público, ya fuera en tertulias, en asociaciones más formales permitidas por la Corona o en periódicos que difícilmente reunían el número mínimo de suscriptores. Algunos se aventuraron a adquirir talleres, auparon la adquisición de libros y la creación de bibliotecas personales, y además volvieron corriente la posesión y el uso de instrumentos de observación científica. En fin, estos súbditos podían reivindicarse, en aquella época, como un elemento activo y esclarecido que estaba dispuesto a ocupar lugar prominente en la organización de la sociedad.
El criollo quiso los privilegios de un europeo, pero estaba irremediablemente condenado a ser un americano ilustrado subordinado a los requerimientos del monarca. Quiso distinguirse como un cuerpo civil científicamente útil para el Estado absolutista, pero fue despreciado. Por tanto, a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX su situación era precaria, ocupaba posiciones intermedias en la administración colonial, estaba mal remunerado y provocaba desconfianza. Para garantizarse algún reconocimiento, los criollos trataron de construir una identidad como hombres blancos consagrados a la ciencia y a las letras, defensores de la religión católica, prolongadores de formas de segregación y jerarquizacion de la sociedad. A partir de 1808, su situación fue, además, incierta; pero por lo menos desde la batalla de Trafalgar (1805) y la invasión británica a Buenos Aires (1806) estaban habituados a los sobresaltos de patriotismo según los vaivenes geoestratégicos de la débil monarquía. El amor a la patria, a la patria española, había sido agitado en lemas de la prensa de aquel año. Para 1809, el patriotismo anti-británico varió por consignas anti-francesas; las alianzas, simpatías y odios mutaron con cierta rapidez. Y de igual modo tuvo que mutar en sus adhesiones a la Corona y hasta en sus prioridades y gustos. De individuo propagador de la ciencia, de ciudadano de la selecta república de las letras tuvo que dedicarse, quizás a su pesar, a la política; es decir, tuvo que comenzar a escribir las leyes para sustentar un nuevo régimen político.
Se ha vuelto lugar común de la historiografía decir que 1808 y 1809 fueron años cruciales. En ese lapso se fue pasando de reivindicar la nación española, la de ambos lados del Atlántico, a reivindicar la nación americana. Sin embargo, en el Nuevo Reino de Granada, la prensa de fines de 1809 todavía hablaba en nombre de los “fieles vasallos de las Américas” y su cuerpo de noticias estaba nutrido por las batallas del pueblo español contra el invasor francés. A eso se agregaban los continuos anuncios de donativos que esos vasallos americanos enviaban con entusiasmo desde los puertos de Caracas, La Habana y Veracruz, principalmente. Con el rey Fernando VII cautivo y entronizados los franceses, se desencadenó, tanto en España como en sus antiguos dominios en América, una movilización por la defensa de la figura del rey. Las noticias que llegaron desde España fueron confusas; primero se supo del ascenso al trono de Fernando VII, y eso produjo regocijo. Pero, casi de inmediato, de la alegría se pasó a la perplejidad cuando se supo que el nuevo rey había sido depuesto y recluido en Bayona. Rechazar al invasor y defender al rey cautivo fue la reacción más inmediata, pero pronto tuvo que pensarse en cómo se iba a asumir políticamente la ausencia del monarca. La fidelidad a la Corona fue predominante entre 1808 y 1809, pero luego la fidelidad fue cambiando por aspiraciones de autonomía. Del patriotismo español se fue pasando a desilusiones plasmadas en memoriales de agravios y luego a los anhelos de una definitiva independencia. ¿Por qué? Porque la suerte incierta del rey puso en escena un problema fundamental: quién y cómo iba a gobernar en lugar de un rey ausente, de un rey cautivo. De manera que aquello que se conoció como la vacatio regis fue determinante para que se vislumbrara la separación entre peninsulares y americanos; fue la crisis de la monarquía española el elemento circunstancial que obligó a las élites criollas en Hispanoamérica a tomar decisiones sobre su propio destino.
La ausencia del rey y la convocatoria a participar en la Junta Central puso a circular la posibilidad de la representación política americana en igualdad de condiciones con respecto a la península. El decreto del 22 de enero de 1809, que convocaba desde Sevilla a constituir una Junta Central, presentó los dilemas en la construcción de una nueva legitimidad y, sobre todo, incitó a los criollos americanos a discutir la generosidad o la mezquindad de la convocatoria. En su metamorfosis, el criollo padecía la ambivalencia de seguir siendo fiel al rey y aprovechar la vacancia regia para postular una mayor participación americana en cualquier forma nueva de gobierno, así fuera transitorio. De modo que no puede sorprendernos encontrar todavía en aquel momento expresiones convencidas de adhesión a la monarquía española; pero tampoco podemos olvidar que esas expresiones de fidelidad estaban nutridas por la esperanza de que los países de ultramar tuvieran una mayor representación política. La palabra resentimiento puede explicar ese momento fluctuante para el criollo, aferrado a la Corona y al mismo tiempo ávido de conquistar un lugar político, de obtener un reconocimiento que había estado reclamando; el resentimiento, al parecer, fue mecanismo de movilización y de diferenciación del criollo americano. El Memorial de agravios, escrito por el abogado Camilo Torres fue, quizás, el documento que mejor cristalizó el resentimiento americano y expuso su anhelo de igualdad ante el peninsular en la convocatoria de representación a la Junta Central. El documento de Torres no contiene ninguna tentativa de deslinde entre americanos y peninsulares; al contrario, demanda la inclusión de América en un proyecto de representación política que solvente la crisis de la monarquía. Para Torres, América y España eran “dos partes integrantes y constituyentes de la monarquía española”, y cualquier proyecto que excluyera a América podía “engendrar sus desconfianzas y sus celos, y enajenar para siempre sus ánimos de esta unión”. La advertencia que lanzó el autor admitía la posibilidad de una separación definitiva —“para siempre”— pero su búsqueda de inclusión, redactada en esta representación que data del 14 de noviembre de 1809, contrastaba con ánimos más resueltos, como el de los criollos que en Quito decidieron proclamar, el 9 de agosto de 1809, una junta que iba a gobernar en nombre de Fernando VII.
Un pensamiento de la interinidad, de la encrucijada, va a plasmarse en los periódicos y las constituciones políticas que se redactaron entre 1810 y 1815. En ese lapso, periódicos y constituciones políticas debaten acerca del sistema de gobierno más apropiado mientras se define la suerte de la monarquía. La discusión tiene doble faceta; de un lado se discute la situación de los americanos ante la mezquina convocatoria de las Cortes; de otro, hay un debate entre las mismas provincias a las que, en el caso del Nuevo Reino de Granada, les queda difícil aceptar el predominio de un centro de poder. La enemistad decisiva entre España y América fue fabricada por la guerra, primero por la iniciativa política de Simón Bolívar en su declaración de guerra a muerte, en 1813, y luego por la cruenta reconquista liderada por Pablo Morillo. Antes, juntas de notables, periódicos y constituciones intentaron “fijar la opinión”; como lo intentaron los criollos de Cartagena reunidos en la redacción de El Argos americano, quienes decían, por ejemplo en su prospecto del 1o. de septiembre de 1810, que “nos hallamos en una situación peligrosa, en que nada conviene tanto como uniformar las ideas”13. Pero, por supuesto, el documento que mejor plasma la situación de deslinde, la metamorfosis padecida entre 1810 y 1815, antes de que la guerra frontal con España borrara cualquier margen de duda, lo ofreció el mismo Bolívar, cuando al intentar definir su propia condición, dijo: “No somos ni indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles”. Esos individuos asumieron entre 1809 y 1810, con las convocatorias de juntas locales, un papel tutelar y modelador, la de legislar como primeros representantes de pueblos que comenzaban a definirse como soberanos.
EL LEGISLADOR
El lugar privilegiado que la Corona española le había negado, el criollo lo obtuvo en el trance de imaginar y plasmar en constituciones políticas un nuevo orden. Entre 1810 y 1815, y aun en plena guerra contra España, el criollo pudo sentirse organizador en medio del caos mediante un alud de imaginación constitucional. Un abogado, Francisco Antonio de Ulloa14, dio prueba de la alta noción de sí mismo en aquella encrucijada; los conocedores de leyes, los hombres instruidos en materia política se atribuían un papel crucial, imprescindible, en aquella circunstancia; en sus Fundamentos de la independencia de América (1814), Ulloa decía que en los momentos en que cambian los principios de libertad y gobierno, los legisladores se erigen en baluartes de la razón. Los legisladores son comparables con “los fundadores de las Naciones”, porque su tarea primordial es la de “obviar a todos los desastres de este germen desordenado, creando una igualdad que somete sin excepción los miembros de una sociedad a una sola autoridad imparcial”15.
La América española conoció, en aquel tiempo, una abundancia de textos constitucionales que en ninguna otra época ha vivido; se pusieron a prueba conocimientos acumulados, dentro y fuera de claustros universitarios, sobre formas de gobierno. Pero el personal criollo, antes de enunciar la forma de gobierno más conveniente, la que lo dotara de legitimidad ante la sociedad, tuvo que construir, como premisa, una imagen de sí mismo. En otras palabras, antes de erigirse en representante del pueblo, tuvo que partir de la premisa persuasiva de crear una auto-representación. Tuvo que preparar el escenario público propicio para que su acción de representación tuviera efecto. Las juntas de notables que se propalaron en América, antes de enunciar cualquier código legislativo, empezaron por diseñar las condiciones básicas que sirvieran de fuente de autoridad. En nuestro caso, el documento más certero de ese proceso preliminar y apremiante es la crónica del Diario político de Santafé de Bogotá, a partir de su primer número, del 27 de agosto de 1810. El periódico nació, principalmente, para narrar los hechos recientes de erección de la junta de notables en la capital del virreinato de la Nueva Granada, iba a ser “los anales de nuestra libertad”; y esa narración condensa la voluntad de crear el contraste necesario entre “los hombres públicos”, “los hombres constituidos en autoridades” y el pueblo que necesita el cauce de la razón. El prospecto, escrito en primera persona, es una exaltación de las virtudes, capacidades y desafíos de esos hombres públicos: “Nosotros vamos a poner los fundamentos de nuestra historia”, “nuestras plumas van a pintar nuestras virtudes y nuestros vicios”. La “razón” y el “ingenio”, que antes habían permanecido presos, por fin podían romper las cadenas. En adelante, los poseedores de razón y de ingenio podían dedicarse —“si moderáis vuestras pasiones”— a esculpir la forma de un nuevo gobierno.
Por eso, antes de cualquier enunciación de las cartas constitucionales que caracterizaron aquellos años, la tarea consistió en poner en los lugares respectivos al criollo letrado y al pueblo. El uno, casi destinado para ser el modelador exclusivo de la nueva situación; el otro, una masa humana volátil y peligrosa que debía ser controlada para dejar obrar tranquilamente a los legisladores reunidos en las juntas. El Diario político no escatimó elogios para el pueblo valiente y justo, pero llegó un momento en que ese pueblo se volvió inquietante. Según la interesada crónica, el 22 de julio, el pueblo reunido en la plaza le exigía a la Suprema Junta “la ejecución de muchos artículos” y ya se advertía que “no todas las peticiones del pueblo eran justas”16. Entre el criollo notable y el pueblo transeúnte y animoso tuvo que fabricarse una confianza, consolidada el 25 de julio; desde entonces, el pueblo “confiado en los ciudadanos en cuyas manos había depositado la autoridad, dejaba obrar a la Suprema Junta en libertad”. Antes de ese día, según la crónica, “el pueblo confiaba menos y temía más”17. Los redactores del periódico, Francisco José de Caldas y Joaquín Camacho, trasmitieron los temores del notablato criollo; en 1810 se estaba cruzando un umbral peligroso, la libertad no podía desbordarse en expresiones colectivas populares, debía regularse por medio de una junta que representara al pueblo soberano, que ejerciera autoridad y legislara en su nombre. En ese trance nace una retórica que va a cumplir un ciclo importante en la formación de un orden republicano; desde entonces, Cicerón y otros jurisconsultos romanos van a inspirar buena parte del pensamiento político republicano en la Nueva Granada. En la germinal organización de poderes escrita por la Suprema Junta de Santafé, el 24 de octubre de 1810, los notables criollos, guiados por el ejemplo político de la Roma republicana, erigieron al legislador como la figura central de la transformación política: “Nada hay más grande, más santo y venerable que las leyes. El que las dicta está desnudo de pasiones, en el centro del reposo, rodeado de virtudes, como un Dios que revela los misterios del orden y la paz…”18.
No sorprende que desde entonces y hasta hoy, el abogado, el hombre de leyes, el hombre con conocimientos en asuntos de gobierno, se considere imbuido de una tarea fundadora y omnisciente. El 24 de octubre de 1810, fecha gris en cualquier cronología de la Independencia, nace el poder legislativo, recibe coronación la figura del legislador, el único capaz de construir un orden racional sustentado en la ley. Innovación trascendental, es cierto, pero también momento en que se anuncia públicamente la existencia de un poder regulador. Desde entonces la ley se erige como fundamento, como principio ordenador de la sociedad y quienes piensan y dictan las leyes se convierten en el poder más trascendente y omnímodo: “El poder legislativo —decía el mismo discurso— es de orden más alto […] como un geómetra tira las líneas, mide los ángulos sobre el papel, resuelve los problemas, sin necesidad de transportarse al terreno, sin usar de cuerdas ni caminar por fragosidades”. Es atrevido pensar que estamos ante la aparición de una burocracia moderna o ante una clara tentativa de secularización evidenciada por la presencia activa del abogado criollo; las juntas supremas de aquella coyuntura y los cuerpos legislativos de los primeros decenios republicanos le dieron lugar prominente al personal eclesiástico. Sin embargo, este episodio se anuda en el proceso de consolidación social y política del abogado que, por lo menos desde el siglo XVII, les disputaba a los clérigos el monopolio de la escritura. Los abogados criollos y demás conocedores de asuntos jurídico-teológicos, encontraron en la coyuntura de 1810 el momento oportuno para dejar de ser simples apoderados de particulares para convertirse en funcionarios públicos encargados de reglamentar una nueva forma de gobierno.
EL REPRESENTANTE DEL PUEBLO
El relato primigenio del Diario político dice que los vocales que iban a componer la Junta Suprema, en Santafé de Bogotá, fueron sometidos a la aclamación “de diez mil almas reunidas al frente de la casa consistorial”. La instalación de esa junta, como otras en otros lugares de América, estuvo precedida de un procedimiento de presentación en público de quienes podían ser, por sus atributos, los encargados de la redacción de un nuevo cuerpo de leyes. Así se reunieron en junta un grupo escogido de “americanos, a quienes poco antes miraban con desprecio”. Los “americanos” quedaron proclamados, desde entonces, “la aurora del 21 de julio de 1810”, como los representantes del pueblo.
Aquel acto primero de apelación directa al dictamen de una multitud, cuyo número es una conjetura, es el origen constituyente de una autoridad fundada en la representación o delegación del principio de la soberanía reasumida por el pueblo. La novedad de la situación exigía improvisar soluciones; una sociedad que siempre había estado guiada por la figura concreta o simbólica de un rey tenía que acudir a otra fuente de legitimidad. Unos criollos preocupados por el predominio militar y político francés en la península; unos criollos frustrados por la escasa representación que les otorgaba la convocatoria de la Junta Central de Sevilla que, además, fue disuelta, tuvieron que tomar decisiones que terminaron siendo soluciones políticamente revolucionarias. Y una de esas soluciones consistió en que esas juntas provisionales, nacidas de esa crisis de autoridad, nacidas de la incertidumbre y la confusión, proclamaran su autoridad emanada de un acto soberano del pueblo. La decisión fue revolucionaria, porque abrió el camino de la apelación constante al pueblo; pero también fue un acto basado en la tradición, porque recurrió a principios de filosofía política que se remontaban al siglo XVII pero que, parece, fueron muy populares en los claustros universitarios neogranadinos durante el siglo XVIII. El rey había muerto como fuente de legitimidad, como poder de delegación de autoridad; y emergía el principio de representación basado en el pueblo. El pueblo, por primera vez, escogía a sus representantes y esos representantes iban a encargarse, también por primera vez, de ejercer la soberanía que el pueblo les había delegado.
La coyuntura era de todos modos favorable para que se formara un nuevo cuerpo político; aunque siguieran apegados a la Corona, los criollos podían y debían movilizarse para tener el control de aquella interinidad política. La instalación de la Junta Suprema en Santa Fe de Bogotá tuvo que pasar por el reconocimiento del pueblo. El pueblo era el encargado de dotar de legitimidad a quienes iban a pertenecer a las Juntas Supremas encargadas de nombrar los gobiernos provisorios y enunciar las nuevas leyes. El pueblo era un elemento colectivo cuyas movilizaciones fueron determinantes; su presencia en la plaza mayor era un signo de firmeza; su marcha multitudinaria era prueba de lealtad a la causa. En fin, el pueblo fue el fundamento de las acciones políticas de aquellos días. Ahora bien, el pueblo en masa no podía ni debía escribir las leyes. Por tanto, el pueblo necesitaba representantes, confiaba su porvenir a gente escogida.
Siguiendo la narración del Diario político de Santa Fe, el pueblo se sintió satisfecho y tranquilo luego de haber delegado importantes tareas en los miembros de la Junta Suprema, y para los dirigentes criollos fue también tranquilizador ver que ya no había “reuniones tumultuarias” en las calles y en la plaza mayor. De manera que el pueblo “confiado en los ciudadanos en cuyas manos había depositado la autoridad, dejaba obrar a la Junta Suprema en libertad”.
Aquí estamos ante una de las distinciones más decisivas en torno a la idea del pueblo; distinción forjada en la intensidad de la movilización política que hubo en aquel tiempo. El pueblo de la política es una porción escogida de notables que concentran el ejercicio de la soberanía popular. El pueblo como conjunto de “almas” o de “habitantes” ha delegado la soberanía en el pueblo de la política, un pueblo de individuos selectos y muy activos que quedaban arropados por un término novedoso: ciudadanos. Esos ciudadanos reunían méritos y virtudes que, entre otras cosas, quedaron consignados en las primeras constituciones políticas. Legitimar la representación política fue, por tanto, una de las primeras preocupaciones de la dirigencia criolla. Preocupada por los alcances políticos y sociales de la movilización popular, era necesario lograr que el pueblo confiara en un grupo de individuos escogidos y reconocidos por ese pueblo circunstancialmente reunido. Aplacada la furia popular, los representantes del pueblo podían sentarse a debatir y redactar cada artículo de una novedosa constitución política. Con ellos comenzaba a tener vida el político de profesión, el representante del pueblo, en las decisiones políticas.
La redacción y proclamación de constituciones políticas fueron hechos notorios en el proceso de emancipación de las colonias hispanoamericanas; en el caso de la Nueva Granada hubo dos momentos fundamentales en la expedición de esos cuerpos de leyes. El primero tuvo lugar entre 1810 y 1815, en que fueron redactadas por lo menos diez constituciones. Estos primeros códigos estuvieron basados en la incertidumbre de la élite criolla que aún estaba perpleja ante una situación inédita. El segundo momento lo representa, solitaria, la Constitución de Cúcuta de 1821. En ambos momentos se expresó con alguna claridad —y también con algunas excepciones— el deseo de construir una forma republicana de gobierno basada en la división de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; incluyendo la Constitución monárquico-republicana de Cundinamarca (1811), todas acudieron a la fórmula de la representación política del pueblo soberano y todas partieron de la voluntad de otorgarse un gobierno propio.
Las constituciones políticas redactadas entre 1811 y 1821 proclamaron un nuevo orden político o por lo menos consagraron en el papel las reglas de ese nuevo orden cuyo fundamento era el pueblo soberano, facultado para otorgarse sus propias leyes. Apelando a ese principio, los autores de actas y constituciones trataron de fijar las condiciones de la participación política del pueblo; mejor dicho, reglamentaron acerca de la porción de pueblo que podía participar en la política y los mecanismos de su participación. Ninguna constitución política de este periodo imaginó la puesta en práctica de formas directas de democracia; todas se inclinaron por el modelo de democracia representativa con el diseño, muy frondoso, de una minuciosa reglamentación electoral. Entre las principales derivaciones del modelo de democracia al que se adhirieron los dirigentes criollos, estuvo la enunciación de la figura de ciudadano y de otras categorías más específicas de individuos, relacionadas con la posibilidad de ser incluidos en la práctica electoral: representantes o apoderados, representados, ciudadanos, sufragantes parroquiales, electores, colegios o asambleas electorales; las constituciones políticas de esta etapa pusieron en circulación estos nuevos términos de la vida pública*.
Las constituciones políticas de 1811 a 1821 delinearon la reglamentación básica de lo que iba a ser, durante la mayor parte del siglo XIX, el acceso restringido al sufragio. Hubo en todas ellas una definición del personal que podía elegir y ser elegido, de los organismos en que debía cumplirse alguna etapa del proceso electoral, de los funcionarios implicados en la dirección de ese proceso, de los grados de participación y de las calidades de las autoridades que iban a emanar de cada trámite electoral.
El voto que se concedió en estos primeros decenios y que fue el predominante en el resto del siglo, salvo el paréntesis de acceso al sufragio universal masculino con la Constitución de 1853, fue de carácter censitario; es decir, fue un sufragio restringido a aquella fracción de la población que podía cumplir condiciones de índole económica, social y moral. Estaba facultado para elegir y ser elegido quien tuviese rentas, ocupación definida, casa, esposa e hijos. A su vez, el listado de excluidos del proceso electoral solía incluir a mujeres, vagos, mendigos, transeúntes, forasteros, locos, esclavos, sordomudos. Estas primeras constituciones nada dicen, al menos explícitamente, acerca del requerimiento de que los electores fuesen personas que supieran leer y escribir; pero la Constitución de Cúcuta de 1821 exige esa condición para los electores, mientras anuncia que sería aplicada a los sufragantes parroquiales a partir de 1840, lo que demuestra una distinción social entre unos y otros. Esa distinción social se acentuó con la exigencia de propiedad raíz y de renta anual de valores más altos para los electores que para los sufragantes19.Sin embargo, ciertas profesiones fueron privilegiadas para la ocupación de cargos en los tres poderes; por ejemplo, para ser presidente de un estado o provincia se exigió principalmente que fuese magistrado o juez letrado. La Constitución de Cartagena de 1812 y la de Cundinamarca del mismo año señalaron que para ser miembro del Poder Ejecutivo era necesaria “la instrucción en materias de política y gobierno”20.
La noción de ciudadanía supuso la superación de cualquier idea de subordinación que se condensaba en palabras como vasallo o súbdito. En tal sentido, debe interesarnos que, por ejemplo, en algunas constituciones, como la de Antioquia de 1815, prefirieron seguir hablando de “súbditos” que debían obedecer las leyes. La apelación a súbditos, sumisos ante las leyes, los magistrados y los funcionarios, delata en buena medida las prevenciones y temores de la élite criolla que prefirió difundir la figura de un ciudadano obediente que debía contribuir a “la conservación de la sociedad”, que cumplía con ciertos preceptos de convivencia y de la reproducción de un orden moral; el “buen ciudadano” debía “vivir sujeto a las leyes y respetar a los funcionarios públicos”, debía “defender la patria” y preservar el dogma católico.
La enunciación de deberes no parecía conocer las fronteras entre lo público y lo privado, es decir, las obligaciones de ese “buen ciudadano” se extendieron a su condición de “buen hijo, buen padre, buen hermano, buen esposo”. Por supuesto, la versión contraria del mal ciudadano debió estar relacionada con la disidencia política, con la renuencia a enlistarse militarmente para defender la patria, con el desinterés por el credo católico. En definitiva, la figura de ciudadano expandida en los textos constitucionales de la Primera república estuvo asociada con la preocupación por construir un orden político férreamente basado en la unanimidad. Aun siendo un avance en términos igualitarios, la noción de ciudadano designó un conjunto restringido de individuos masculinos con prominencia social y económica que podían cumplir papel activo en la política; pero no se trataba solamente del hombre libre para el ejercicio político, sino además del hombre libre para la iniciativa empresarial. En la recurrente declaración de los derechos del hombre en sociedad no faltó el derecho “a gozar y disponer libremente de nuestras rentas, del fruto de nuestro trabajo y de nuestra industria”. Ese derecho se complementaba con aquel que decía que “ningún género de trabajo, cultura o comercio puede ser prohibido a la industria de los ciudadanos…”. El buen ciudadano enlazaba en sus virtudes con las distinciones que el criollo letrado había promovido cuando su condición era subordinada.
En definitiva, las constituciones de la Primera república pudieron ser escritas gracias a dos innovaciones políticas trascendentales para el resto de la vida pública: el principio de la soberanía del pueblo y la proclamación del mecanismo de la representación política. Pero a eso se añadió un meticuloso fraccionamiento de la categoría pueblo a un conjunto de ciudadanos políticamente activos que podían hacer parte del cuerpo electoral. De ahí que aquellas constituciones se detuvieran a reglamentar quiénes y cómo podían hacer parte del mecanismo electoral que hacía concreta la creación de un sistema político basado en la representación.
_________________________
9 Francisco José de Caldas, Semanario del Nuevo Reyno de Granada, Santafé de Bogotá, No. 2, 10 enero de 1808, p. 11.
10 Ibídem.
11 “Sobre lo útil que sería en este Reyno el establecimiento de una Sociedad Económica de Amigos del País”, Correo Curioso de Santafé de Bogotá, No. 39, 10 de noviembre de 1801, p. 175.
12 Instalación de la Junta Suprema de Venezuela, 19 de abril de 1810, en: Pedro Grases (comp.), Pensamiento político de la emancipación venezolana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1988, p. 62.
13ElArgos americano, Cartagena, 1o. de septiembre de 1810, p. 1.
14 Dos obras paradigmáticas sobre el papel de los intelectuales ilustrados y de los abogados, ignoran la importancia del abogado criollo Francisco Antonio de Ulloa; se trata de: Renán Silva, Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808. Genealogía de una comunidad de interpretación, Medellín, Eafit-Banco de la República, 2002 y Víctor M. Uribe-Urán. Vidas honorables. Abogados, familia y política en Colombia, 1780-1850, Medellín, Eafit, 2008.
15 Francisco Antonio de Ulloa, Fundamentos de la independencia de América, Santafé de Bogotá, 1814, p. 3.
16