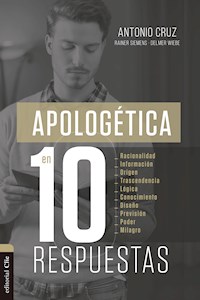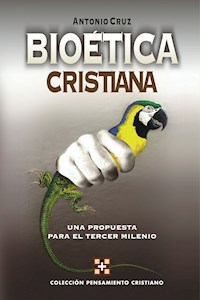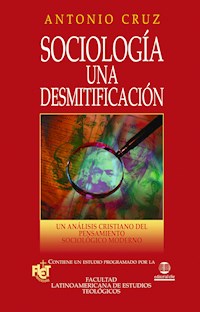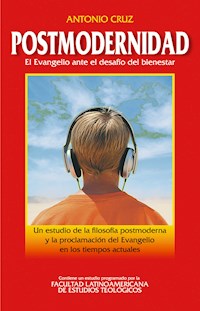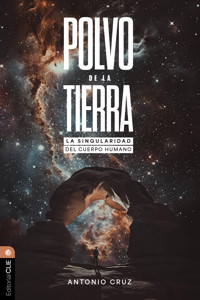
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial CLIE
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Con una lectura accesible pero no por ello poco profunda, el libro cumple con el propósito de proveer a cristianos que buscan un diálogo entre la ciencia y la fe los argumentos para desmontar mitos y ofrecer una visión reveladora sobre el diseño intencional de la vida. Los temas se abordan rigurosamente en tres grandes secciones: El universo, la Tierra y el cuerpo, a través de los siguientes elementos: Entender cómo la ciencia confirma el ajuste preciso del universo y al ser humano como central en el plan de Dios. Descubrir por qué el Big Bang, la expansión cósmica y las leyes naturales apuntan a un diseño inteligente. Conocer a la Tierra como un planeta único que favorece la vida humana. Mostrar la asombrosa complejidad del cuerpo humano, desde la biología de la sexualidad hasta la genética, y qué nos hace únicos para abordar cuestiones éticas y científicas del diseño humano, sexualidad y la genética. Resolver dudas sobre la relación entre la fe y la ciencia sin abandonar la verdad bíblica, a través de referencias históricas y citas de figuras clave en los debates científicos y filosóficos. Obtener respuestas sólidas para defender tu fe sin rechazar los avances científicos de una forma rigurosa, pero accesible. Y reforzar tu cosmovisión con argumentos bien estructurados: ideal para cristianos, académicos y curiosos que buscan una comprensión más amplia. Descubre la combinación única de la profundidad científica, la solidez teológica y la narrativa accesible que caracterizan al Dr. Cruz en esta obra, un recurso imprescindible para reflexionar sobre el origen, el propósito y la dignidad de la humanidad desde una perspectiva que integra fe y razón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Acerca del autor
Introducción
El universo
1. Un universo eterno sería hostil a la vida
2. ¿Uno o múltiples universos?
3. Lo extraordinario de nuestra existencia en un universo vacío e inhóspito
4. Un universo tan grande, ¿no es un derroche de energía?
5. ¿Somos polvo de estrellas?
6. La luz del mundo
7. ¿Qué nos dicen los astros?
8. Las constelaciones y sus mitos
9. ¿Por qué un Big Bang?
10. La expansión del cosmos
11. La teoría de la relatividad en la Biblia
12. El misterio de la energía oscura
13. Otro enigma: la materia oscura
14. ¿Qué futuro nos espera, el Big Crunch o el Big Rip?
15. Materia y antimateria se odian a muerte
16. La grandeza del universo
17. Una máquina para crear universos
18. Nuestro tamaño es óptimo
19. ¿Qué son los agujeros negros?
20. La singular galaxia de los humanos
21. Contando estrellas
22. Sin estrellas no hay vida
23. El Sol no es una estrella típica
24. ¿Se mueve el Sol?
25. Un sistema solar más que adecuado
26. Planetas rocosos poco acogedores
27. Los gigantes del sistema solar
28. ¿Estamos solos en el cosmos?
La Tierra
29. ¿Un cielo en forma de cúpula?
30. Coincidencia de los eclipses
31. Medir el tiempo
32. Origen y singularidad de la Luna
33. El diseño del ciclo hidrológico
34. La molécula de agua
35. Los gases de la atmósfera
36. El cielo vital
37. La luz del Sol
38. La capa que nos envuelve
39. La Tierra es única en minerales
40. La química nos estaba esperando
41. El oxígeno entre la vida y la muerte
42. La singularidad del nitrógeno
43. Catorce hechos de la Tierra que hablan por sí mismos
44. Del aire a los pulmones
45. Potestades físicas del aire
46. La vida de la carne es su sangre
47. El calor interno
48. Propiedades térmicas del agua
49. Los átomos de oxígeno como ladrillos del Creador
50. La química de la vida
51. Las disoluciones tampón
El cuerpo humano
52. Cosmovisiones enfrentadas
53. ¿Qué es la vida?
54. El milagro de la célula
55. La complejidad del cuerpo
56. Sistemas y aparatos
57. El armazón humano
58. El misterio de la circulación
59. La coagulación de la sangre
60. El sorprendente aparato digestivo
61. Los supuestos errores de nuestro cuerpo
62. ¿Está mal hecha la faringe humana?
63. ¿Es el ojo un mal diseño?
64. El oído distingue las palabras
65. Las células que nos salvan la vida
66. ¿Cómo funciona el sexo?
67. ¿Es el hombre una mujer degradada?
68. El origen de los niños
69. Biología de la homosexualidad
70. El mito darwinista de los órganos vestigiales
71. ¿Está nuestra identidad biológica en el ADN?
72. El cuerpo humano no se ha generado al azar
Conclusión
Anexo I - Revolución en la evolución
Anexo II - Francis Collins y el diseño inteligente
Bibliografía
LA SINGULARIDAD
DEL CUERPO HUMANO
ANTONIO CRUZ
EDITORIAL CLIE
C/ Ferrocarril, 8
08232 VILADECAVALLS
(Barcelona) ESPAÑA
E-mail: [email protected]
http://www.clie.es
© 2025 por Antonio Cruz Suárez.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 917 021 970 / 932 720 447)».
© 2025 por Editorial CLIE. Todos los derechos reservados.
POLVO DE LA TIERRA
e-ISBN: 9791387625030
ISBN papel: 9791387625023
Depósito legal: B 4276-2025
Teología cristiana - Apologética
REL067030
Acerca del autor
Antonio Cruz Suárez nació en Úbeda, Jaén, España. Se licenció y doctoró en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona. Es Doctor en Ministerio por la “Theological University of America” de Cedar Rapids (Iowa, Estados Unidos). Ha sido Catedrático de Bachillerato en Ciencias Naturales y jefe del Seminario de Experimentales en varios centros docentes españoles de secundaria, durante una treintena de años. Ha recibido reconocimientos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Universidad Autónoma de Yucatán (México); Universidad Mariano Gálvez de Guatemala; Universidad Nacional de Trujillo (Perú); Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima (Perú); Universidad Católica de Asunción (Facultad de Ciencias de la Salud de Asunción y Facultad de Ciencias Químicas, Campus Guairá, Paraguay) y Universidad San Carlos de Guatemala. Ganó durante dos años consecutivos (2004 y 2005) el “Gold Medallion Book Award” de la “Evangelical Christian Publishers Association” de los Estados Unidos, al mejor libro del año en español. Fue honrado con la Medalla del “Consell Evangèlic de Catalunya” correspondiente al año 2019. Es presidente fundador de la Sociedad de Apologistas Latinos (SAL) con sede en los Estados Unidos y profesor de apologética en la Facultad Internacional de Teología IBSTE de Castelldefels (Barcelona). Ha publicado una veintena de libros, más de mil artículos de carácter apologético en la web www.protestantedigital.es e impartido seminarios, conferencias y predicaciones en centenares de iglesias, universidades e instituciones religiosas de España, Canadá, Estados Unidos y toda Latinoamérica.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente.
(Génesis 2:7)
Introducción
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, conciben al hombre como la finalidad principal de la creación. Solo del ser humano, a diferencia de cualquier otro ser vivo, se dice que fue hecho a imagen de Dios y conforme a su semejanza (Gn 1:26) para que señoree «en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra» (Gn 1:28). De la misma manera, el salmista cantará refiriéndose al hombre: «Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar; todo cuanto pasa por los senderos del mar» (Sal 8:5-8).
Por su parte, el evangelista Juan recoge la más famosa frase de Jesús: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna» (Jn 3:16). El hombre y la mujer fueron tan valiosos para el Creador que incluso estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo Jesucristo para rescatarlos del poder del mal. También el apóstol Pablo les escribe a los cristianos de Roma: «Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8:19). Es evidente que esta singular predilección divina por lo humano contribuyó sin duda al antropocentrismo característico de buena parte de la Edad Antigua y la posterior Edad Media.
Asimismo, desde otras perspectivas culturales, se pensaba que «el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son» —frase atribuida al sofista griego Protágoras (485–411 a. C.) e interpretada por algunos filósofos como que el ser humano es medida y centro de toda la realidad—. Tal era la cosmovisión de Occidente: la Tierra como centro del universo y el hombre como cumbre de la creación. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, poema escrito en el siglo XIV, se inmortaliza esta manera geocéntrica y antropocéntrica de ver el mundo, cuyas evidencias nos han llegado hasta el presente, no solo a través de los libros, sino también por medio del diseño de ciertos objetos, como algunos relojes planetarios medievales.
Sin embargo, en el año 1543 d. C. se produjeron dos acontecimientos que iniciaron la caída de esta cosmovisión. El primero fue la confirmación astronómica, realizada por Nicolás Copérnico en su obra De Revolutionibus, de que la Tierra no era el centro del sistema solar. Su teoría heliocéntrica le confería al Sol ese privilegiado lugar. El segundo se debe al médico Andrés Vesalio, quien revolucionó el conocimiento que hasta entonces se tenía de la anatomía humana; su obra, De Humani Corporis Fabrica, basada en la disección de cadáveres humanos —algo que hasta los siglos XIII y XIV había estado estrictamente prohibido— supuso un gran avance biológico y sentó las bases de la anatomía científica moderna. Ninguno de estos dos trabajos reflejaba ya las antiguas creencias acerca de que el ser humano ocupara un lugar especial en el cosmos o hubiera algún otro tipo de relación entre la humanidad y el universo. Nuestro planeta no era el centro del cosmos y nuestro cuerpo parecía formado por los mismos tejidos y órganos que el resto de los animales. Semejante desconexión entre el hombre y el cosmos venía a socavar la idea bíblica, asumida durante siglos, de que el mundo estaba especialmente diseñado por Dios para la vida humana o que esta fuera su principal finalidad. El impacto que tales descubrimientos causaron en la cosmovisión de Occidente constituye la raíz del nihilismo contemporáneo.
Un siglo después, Galileo Galilei diseñó un telescopio con el que descubrió que había otros planetas parecidos a la Tierra y muchas más estrellas de las que se podían ver a simple vista. En su obra Siderius Nuncius (1610) sugería que quizás tales estrellas eran soles como el nuestro, rodeados por planetas similares al terrestre. Si esto era así, si había infinitos mundos poblados quizás por otros seres inteligentes, entonces los humanos solo seríamos una especie más de las miles o millones que podría haber en el cosmos, pero no la especie elegida por Dios.
El remache que faltaba para ajustar esta visión mediocre del hombre lo aportaron, en el siglo XIX, los famosos libros de Charles Darwin, El origen de las especies y El origen del hombre. Según tales obras, la humanidad era, como el resto de los seres vivos, solamente el producto del mecanismo ciego de la selección natural. Un mecanismo impersonal, aleatorio, que no pensaba y que, por tanto, no nos podía tener en mente desde el principio. Al aceptar semejante planteamiento, las antiguas creencias que concebían la Tierra, la vida y al hombre como realidades privilegiadas en el orden de todas las cosas, se vinieron abajo y dejaron de aceptarse, sobre todo en el mundo académico. Parecía que la ciencia le daba la espalda a la idea de un Dios providente que nos había creado con un propósito especial.
Por ejemplo, esto es lo que sugería el famoso premio Nobel de Fisiología y Medicina (1965), Jacques Monod, al afirmar que: «La biosfera es, en mi opinión, imprevisible en el mismo grado que lo es la configuración particular de los átomos que constituyen este guijarro que tengo en mi mano».1 En otras palabras, ningún ser vivo, ni siquiera el hombre, puede pretender ser el producto de una planificación previa. Supuestamente solo seríamos el resultado del azar.
De la misma manera, el paleontólogo evolucionista Stephen Jay Gould escribió años después: «Me temo que Homo sapiens es una cosa tan pequeña en un universo enorme, un acontecimiento evolutivo ferozmente improbable, claramente situado dentro del dominio de la contingencia».2 Es decir, existimos, pero podríamos perfectamente no existir porque solo somos un detalle, no un propósito. Esta deprimente visión de la raza humana como una especie a la deriva en un universo indiferente es la que viene caracterizando a muchos pensadores y científicos hasta el día de hoy. Y así, el ser humano como imagen de Dios se ha convertido actualmente en un mero subproducto tardío de la evolución sin propósito. Tal es el sustrato ideológico sobre el que se forma la inmensa mayoría de los jóvenes universitarios del mundo.
Sin embargo, esta cosmovisión naturalista no tuvo en cuenta ciertos descubrimientos científicos —prácticamente simultáneos a la aparición de la teoría de la evolución— que volvían a sugerir la centralidad de lo humano en el diseño del cosmos. En efecto, se trata de los trabajos del británico William Whewell (1794–1866) acerca de la insólita idoneidad de la molécula de agua para la vida3 y del químico William Prout (1785–1850) sobre las singulares propiedades del átomo de carbono,4 también para permitir la existencia de los seres vivos en la Tierra. Parece una ironía que casi en la misma época en que el filósofo ateo Friedrich Nietzsche proclamaba la «muerte de Dios», un par de químicos hallaran evidencias científicas que indicaban todo lo contrario. Es decir, que ciertas sustancias (como el agua y el carbono) parecían diseñadas por una mente inteligente para hacer posible la vida —en especial la humana— en nuestro planeta. Estos dos trabajos fueron estudiados por el gran naturalista británico, Alfred Russel Wallace —que había propuesto también una teoría de la evolución independiente de la de Darwin—, señalando que el medio natural terrestre proporcionaba indicios de haber sido planificado para la vida basada en el carbono.5
A tales estudios siguieron otros que profundizaron en las curiosas propiedades térmicas del agua, como su calor específico, que resulta ser más alto que el de cualquier otra sustancia común. Esta elevada capacidad calorífica del líquido más abundante del planeta está relacionada con la cantidad de energía necesaria para aumentar su temperatura. Es decir, para que un kilo de agua aumente su temperatura un grado centígrado, se necesita una energía de 4184 julios. Sin embargo, solamente se requieren 385 julios para hacer lo mismo con un kilo de cobre y solo 130 julios para lograrlo con un kilo de plomo. Esta singular característica del agua se debe a unos enlaces muy especiales, llamados puentes de hidrógeno, que posee entre sus moléculas. Tales enlaces son tan fuertes que requieren mucha energía para hacerlos vibrar y aumentar así su temperatura. Se trata de características propias de los átomos que se generaron durante el Big Bang.
El hecho de que el agua tenga tan alto calor específico contribuye de manera notable a la regulación del clima en la Tierra y, por tanto, al mantenimiento de la vida. Las grandes masas de agua oceánica regulan las fluctuaciones extremas de la temperatura. De ahí que las ciudades costeras se calienten y enfríen más lentamente, o experimenten menos fluctuaciones térmicas, que aquellas otras ciudades y pueblos del interior de los continentes. Si se tiene en cuenta que los océanos cubren aproximadamente el 70 % de la superficie terrestre, este efecto del calor específico del agua resulta esencial para regular la meteorología y la vida en el planeta.
Durante el siglo XIX se estudió también el efecto refrigerante de la evaporación, así como la naturaleza gaseosa del dióxido de carbono (CO2), y se relacionaron con la aptitud ambiental del planeta para la existencia de los seres vivos. Mientras que, en el siglo XX, se incluyeron en tal lista la naturaleza singular de la química del carbono y la extraordinaria reacción de la fotosíntesis que, simplificando mucho las cosas, convierte la luz en azúcar. Asimismo, se descubrió la idoneidad única del agua para aportar energía a las células. Todos estos descubrimientos juntos pueden compararse con la revolución copernicana de 1543 porque señalan un cambio radical de cosmovisión. Si en el siglo XVI, Copérnico se dio cuenta de que el Sol era el centro del sistema solar, durante los siglos XIX y XX se descubrió la impresionante idoneidad del mundo para la biología general y, en especial, para la biología humana. Esto desmiente la mencionada creencia de Monod y Gould, de que el hombre es solo un accidente de la evolución sin propósito, y pone de manifiesto que nuestra existencia estaba ya prediseñada en las leyes naturales, así como en la estructura de los átomos. De alguna manera, el ser humano vuelve a ser el centro de todo.
Tal argumento es el que se defiende en el último libro del bioquímico Michael Denton, The Miracle of Man, en el que puede leerse:
No es solo nuestro diseño biológico el que fue misteriosamente previsto en el tejido de la naturaleza. (…) Esta también estaba sorprendentemente preparada, por así decirlo, para nuestro singular viaje tecnológico desde la producción de fuego hasta la metalurgia y la tecnología avanzada de nuestra civilización actual. Mucho antes de que el hombre hiciera el primer fuego, mucho antes de que el primer metal fuera fundido a partir de su mineral, la naturaleza ya estaba preparada y apta para nuestro viaje tecnológico desde la Edad de Piedra hasta el presente.6
Denton pasa revista en su obra a las singularidades del ciclo del agua en la naturaleza, así como a las características y requerimientos de la vida aeróbica, la atmósfera, la respiración humana, la circulación sanguínea, el oxígeno, los sistemas muscular y nervioso e incluso cómo el Homo sapiens pudo empezar a hacer ciencia y descubrir el universo.
Todo está relacionado y el azar no parece ser la mejor respuesta. Nuestro metabolismo depende de múltiples factores cuánticos, atómicos, químicos, bioquímicos y celulares sin los cuales el maravilloso ajuste fino de cada uno de nuestros órganos sería inútil. Pero, además, sin la radiación del Sol y sin la transparencia de la atmósfera no podría haber fotosíntesis, ni oxígeno, ni ATP ni la energía que se requiere para el metabolismo. Sin agua ni átomos de hierro no habría sangre. En fin, es como si “alguien” en un misterioso acto de presciencia hubiera manipulado minuciosamente las leyes naturales del cosmos desde el principio para que nuestro diseño anatómico y fisiológico pudiera funcionar bien en la Tierra y además fuésemos capaces de estudiar el universo y desarrollar una civilización tecnológica. Algunos, desde su cosmovisión naturalista, apuestan por la casualidad o por una inteligencia alienígena que habría creado así la vida en el planeta azul. En mi opinión, la mejor conclusión nos lleva al Dios Creador que se nos revela en la Biblia, un ser trascendente y espiritual, pero también personal, que nos concibió desde el principio a su imagen y semejanza, haciéndonos algo menores que los ángeles para que pudiéramos amarlo, adorarlo y servirlo.
En la presente obra, se analizan algunos de tales indicios de trascendencia en el universo, la Tierra y el propio ser humano.
Antonio Cruz
Terrassa, 20 de septiembre, 2024
1 Monod, J. (1977). El azar y la necesidad, Barral, Barcelona, p. 53.
2 Gould, S. J. (1991). La vida maravillosa, Crítica, Barcelona, p. 298.
3 Whewell, W. (1833). “Bridgewater Treatise n. 3”, Astronomy and General Physics Considered with Reference to Natural Theology, William Pickering, Londres. https://archive.org/details/astronogenphysics00whewuoft.
4 Prout, W. (1834). “Bridgewater Treatise n. 8”, Chemistry, Meteorology, and the Function of Digestion Considered with Reference to Natural Theology, William Pickering, Londres, 440. https://archive.org/details/b21698648.
5 Wallace, A. R. (1911). The World of Life: A Manifestation of Creative Power, Directive Mind and Ultimate Purpose, Chapman and Hall, Londres.
6 Denton, M. (2022). The Miracle of Man. The Fine Tuning of Nature for Human Existence, Discovery Institute Press, Seattle, p. 24.
El universo
1
Un universo eterno sería hostil a la vida
Nebulosa de la hélice (NGC 7293) conocida como el ojo de Dios. Se observa en la constelación de Acuario, a unos 680 años luz de distancia de la Tierra. (https://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_de_la_Hélice).
En la época de Albert Einstein, la mayoría de los astrónomos creía que el universo era estático y eterno. Las preguntas sobre su origen o su posible final no tenían sentido y no se consideraban científicas. El cosmos siempre había estado ahí y siempre seguiría estando. Los filósofos y los teólogos podían especular o hablar de principio y fin del mundo, pero, desde luego, los científicos no debían hacerlo. De hecho, esta supuesta inmutabilidad cósmica era lo que parecía reflejar el estudio del firmamento.
Sin embargo, la famosa teoría general de la relatividad, elaborada en 1915 por este gran genio de origen judío, predecía que el universo debería estar expandiéndose o contrayéndose. Esto molestó tanto al propio Einstein que lo llevó a modificar sus ecuaciones y a introducir artificialmente una constante cosmológica que supuestamente mantenía el universo en equilibrio estático y eterno.
No obstante, otros investigadores —como Alexander Friedmann y Georges Lemaître— siguieron la teoría de Einstein hasta sus últimas consecuencias y demostraron que, en efecto, el cosmos se expandía. Esto significaba que, si se recorría el camino inverso, se llegaba a un primer momento en el que el universo habría estado concentrado en un minúsculo punto. Luego, aparentemente el mundo (materia, energía, espacio y tiempo) no era infinito ni estático, sino que había tenido un principio. Finalmente Einstein, al revisar en 1928 el trabajo del astrónomo norteamericano Edwin Hubble, reconoció dicha expansión y admitió que ese había sido el gran error de su vida. El modelo del Big Bang, que permite pensar en un principio del cosmos, se impuso al modelo estático de un universo eterno. Posteriormente, muchas más comprobaciones astronómicas han venido a reforzar este modelo de la Gran Explosión.
Curiosamente, un siglo antes de la aceptación de la expansión cósmica, un astrónomo alemán llamado Heinrich W. M. Olbers, se había hecho una pregunta aparentemente infantil: «¿Por qué es oscuro el cielo nocturno?». Esta cuestión se conoce como la paradoja de Olbers. Si el cosmos fuera eterno, estático e infinito —como creía Einstein al principio junto a muchos de sus colegas— el cielo nocturno no tendría que ser oscuro, sino todo lo contrario. Un universo así generaría un cielo uniformemente iluminado. Un firmamento brillante de día y de noche. Un infinito número de galaxias haría que, se mirase donde se mirase en el cosmos, siempre nos toparíamos con el brillo de alguna estrella. No habría zonas oscuras donde enfocar los telescopios. Sin embargo, las estrellas destacan perfectamente sobre el firmamento porque este es oscuro ya que tuvo un comienzo y no es infinito.1
Además, un universo infinito y eterno sería hostil para la vida, así como para el desarrollo de la tecnología y la ciencia humanas. Ninguna forma de vida, mucho menos la nuestra, podría haber prosperado en un cosmos estático y eterno, bombardeado continuamente desde la eternidad por una radiación tan intensa y letal como la que nos llegaría de las interminables estrellas. Por tanto, la creación del cosmos resulta fundamental para la vida, tal como afirma la Biblia: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra» (Gn 1:1).
1 González, G. & Richards, J. W. (2006). El planeta privilegiado, Palabra, Madrid, p. 223.
2
¿Uno o múltiples universos?
Hoy sabemos que, en lugar de estático e inmutable —como antiguamente se creía—, el universo es dinámico y cambiante puesto que está en continua expansión. Además, aunque la teoría del Big Bang no requiere un principio del cosmos, tampoco lo prohíbe. Es verdad que todavía hay muchas cosas que se desconocen, como por ejemplo la composición material y energética del mismo o qué leyes debieron intervenir en los primeros instantes de su formación, pero lo que está claro es que el cosmos actual empezó a existir a la vez que la energía, la materia, el espacio y el tiempo. Si esto fue así, si ocurrió tal principio, algo lo debió causar porque nuestra experiencia hasta el día de hoy es que de la nada absoluta no suelen salir universos, ni nada de nada. De manera que la pregunta por la causa del universo ha estado vigente desde siempre y ha llegado intacta a nuestra época científica.
La Biblia —que no es un libro de ciencia— empieza diciendo que «en el principio creó Dios los cielos y la tierra». Es decir, que el cosmos tuvo principio y que fue causado por Dios. Algunos autores, como el físico Paul Davies, creen que «hay algo detrás de todo (…) parece como si alguien hubiese sintonizado con precisión los números de la naturaleza para hacer el universo; (…) la impresión de que hay un diseño es aplastante».2 Sin embargo, estas “aplastantes” evidencias de diseño, con las que tan a gusto nos sentimos los cristianos desde los días del apóstol Pablo, no agradan a todo el mundo. Algunos científicos no creyentes, agnósticos o ateos, se han venido esforzando por elaborar argumentos alternativos a estas aplastantes evidencias de diseño. Hipótesis que quizás pudieran explicar el diseño, pero sin diseñador o el origen de todo a partir de la nada. Planteamientos, por ejemplo, como la noción del multiverso o la existencia de múltiples universos.
En este sentido, se nos dice que nos hacemos tales preguntas, acerca del diseño del cosmos, precisamente porque vivimos en un universo que permite la vida inteligente. Y que, en cualquier otro mundo que no permitiera la vida, no sería posible formularse tales preguntas por la sencilla razón de que no existiríamos. Por tanto, si se supone el multiverso en el que hay infinitos universos —todos los que se quiera imaginar— en los que no existe vida y que solo en el nuestro esta se da, entonces no estaríamos ante un diseño especial de nuestro universo, ya que como existen todos los mundos posibles, resulta que nosotros estamos en el que permite la vida inteligente y parece diseñado, aunque en realidad no lo estaría. En otras palabras, puede haber muchísimos universos en los que no exista vida inteligente, pero solo en los que sí la haya puede haber alguien que se sorprenda de lo excepcional que es el suyo. Por tanto, nuestro mundo no tendría nada de excepcional.
Este planteamiento tan especulativo del multiverso o de los universos burbuja tiene más de filosófico que de científico y responde al deseo de no querer aceptar lo que resulta evidente. ¿Se podrá llegar a demostrar la existencia de esos otros hipotéticos universos? No, porque la luz —que es la que aporta la información más importante— no puede salir de ni entrar a nuestro propio universo. Algunos dicen que quizás, en el supuesto de que se descubrieran sutiles vibraciones del espacio provenientes de la colisión entre distintos universos burbuja, se podría detectar su existencia. Sin embargo, todas estas cosas no son más que hipótesis sin ningún tipo de fundamento o prueba científica. A pesar de todo, la comunidad de los cosmólogos está dividida entre partidarios y detractores del multiverso.
Sea como fuere, conviene tener en cuenta que, aunque alguna vez se llegara a detectar la existencia de otros universos, esto no eliminaría tampoco la necesidad de una causa primera. De la misma manera que nuestro mundo conocido requiere de una causa original que lo creara, el multiverso —en el supuesto de que fuera real— también la requeriría.
2 Davies, P. (1989). The Cosmic Blueprint: New Discoveries in Nature’s Creative Ability to Order the Universe, Touchstone Books, New York, p. 203.
3
Lo extraordinario de nuestra existencia en un universo vacío e inhóspito
Imagen de la Vía Láctea tomada por el autor en Villarluego, Teruel (España).
Se sabe que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, existen más de cuatrocientos mil millones de estrellas. Además, por todo el cosmos que podemos observar, hay miles de millones de galaxias. Cuando se hacen los cálculos pertinentes, la cantidad de cuerpos celestes resulta abrumadora para el entendimiento humano. ¿Cómo es posible entonces que los cosmólogos digan que el universo está vacío? La respuesta está en las enormes dimensiones del mismo. Lo que predomina en el cosmos no son los cuerpos celestes, como planetas, satélites, estrellas o galaxias, sino el inmenso vacío que los envuelve. Un vacío oscuro, frío, silencioso y aterrador. Los cuerpos sólidos del universo representan tan solo una insignificante mota en un inmenso espacio vacío.
Los científicos han calculado que la densidad media del universo —teniendo en cuenta tanto la materia conocida como la materia oscura, que aún no se sabe cómo es— es aproximadamente de 2,7 x 10-30 g/cm3. Para entender esta cifra existe un buen ejemplo. Es como si se partiera un grano de arroz en nueve trocitos iguales, se descartaran ocho y el restante se machacara hasta convertirlo en polvo. Si este polvo se introdujera en una esfera del tamaño de la Tierra, para que se repartiera uniformemente por el espacio de la misma, el resultado daría lugar a un inmenso espacio vacío similar al que existe en el universo.3 Algo verdaderamente escalofriante. Más aún, si se tiene en cuenta que el cosmos se expande y que este vacío se hace cada vez mayor.
Ante semejante vacío, ¿acaso no resulta extraordinaria y prodigiosa la acción de la ley de la gravedad? Esta fuerza de la naturaleza ha logrado concentrar esa insignificante porción de materia cósmica y convertirla en galaxias, estrellas y planetas como el nuestro, donde ha florecido la vida en todo su esplendor. ¿No es portentoso que el ser humano pueda vivir en un cosmos tan inmenso, frío e inhumano? La temperatura media del universo es de alrededor de 273 grados centígrados bajo cero. Ninguna persona puede soportar tanto frío a no ser que vaya muy bien protegida. Sin embargo, esta es la temperatura de la radiación que inunda el espacio, el llamado fondo cósmico de microondas que constituye como un eco iniciado poco después del Big Bang.
En realidad, el vacío cósmico está repleto de peligros para la vida tal como la conocemos: grandes asteroides o cometas que viajan a gran velocidad y son susceptibles de colisionar con los planetas; sucesos transitorios de radiación de alta energía emitida por las estrellas que pueden acabar con la vida; rayos gamma; supernovas o estrellas que estallan; agujeros negros; etc. El espacio exterior es un mundo inhóspito para nosotros y el resto de los seres vivos. Sin embargo, vivimos en el lugar más seguro de la Vía Láctea, en el disco externo y alejados del núcleo de la galaxia. Ahí está situada la Tierra, en el sistema solar, como una minúscula partícula azul repleta de vida en la inmensidad de un universo frío, estéril y hostil. ¿Cómo se puede creer que esto sea una mera casualidad? ¿Por qué pensar que solo somos un accidente fortuito? Yo creo más bien en la acción determinada de un Dios misericordioso que diseñó este extraordinario hogar cósmico para que pudiéramos vivir y amar en medio de un universo hostil.
3 Català, J. A. (2021). 100 qüestions sobre l’univers, Cossetània, Valls, p. 73.
4
Un universo tan grande, ¿no es un derroche de energía?
Imagen de la Vía Láctea tomada por el autor en Villarluego, Teruel (España).
Cuando se piensa en la inmensidad del cosmos, en el incontable número de estrellas, galaxias y astros que lo conforman, así como en las violentas explosiones de supernovas, choques de enanas blancas, con el enorme derroche de materia y energía que esto supone, ¿no parece incompatible semejante despilfarro energético, tan poco eficiente, con la idea de un Dios al que le interesa sobre todo un minúsculo planeta, la Tierra, porque allí hay una especie llamada humanidad? ¿Por qué un Dios sabio permitiría que la mayor parte del universo no fuera apta para la vida, tal como ha descubierto la cosmología moderna?
Todo depende de qué concepto se tiene de Dios, de cómo se concibe al Creador del cosmos y, en segundo lugar, de aquello que se necesita en el universo para que sea posible la vida en la Tierra. Si pensamos en Dios como si fuera un artista clásico, de aquellos que en la época grecorromana esculpían estatuas realistas en mármol blanco, en las que cada cosa estaba en su sitio, todo guardaba unas proporciones adecuadas a determinados patrones, había eficiencia, simetría, orden, equilibrio y parecido con la realidad. Por ejemplo, el Discóbolo de Mirón o la Victoria de Samotracia. Todo esto nos habla de unos artistas ordenados, preocupados por la eficiencia, las medidas exactas, la proporción y la economía de medios. Pero ¿por qué tendría Dios que ajustarse a estos ideales humanos? El Creador de todo lo que existe no tiene escasez de recursos como los artistas clásicos. La eficiencia, o el rendimiento energético, es importante para nosotros, que somos criaturas finitas, materiales y limitadas, pero no para Él. Si eres un ser limitado, tienes que ser eficiente para lograr todo lo que sea posible con tus reducidos recursos. Pero si eres omnipotente, ¿qué importancia puede tener la eficiencia?
Quizás Dios se parece más, en algunos aspectos, a un artista romántico, extremadamente creativo, que se deleita en la diversidad, en hacer cosas tan diferentes entre sí como sea posible. Las pinturas y esculturas románticas de los siglos XVIII y XIX se caracterizaron por el exotismo, la diversidad de colores y formas, la búsqueda de lo sublime: paisajes complejos y difíciles de representar, como iglesias en ruinas, movimientos sociales, naufragios, masacres, etc. Un ejemplo de ello podría ser La marsellesa, de Rudé, una escultura realizada en 1821 para el arco del triunfo en París. Cuando se miran el mundo natural y los seres vivos, es fácil llegar a la conclusión de que al Creador debe gustarle la variedad, la inmensidad, el espacio ilimitado, la multiplicidad de formas, la exageración de recursos. En el mundo hay actualmente unos siete mil millones de personas y, aunque algunas de sus caras puedan parecerse, no hay dos absolutamente idénticas. A Dios le gusta la diversidad.
Por otro lado, todos estos argumentos presuponen lo que Dios debería haber hecho, o aquello que debería pensar o ser. Pero, la realidad es que no hay razón para creer que podemos saber estas cosas. Que exista esta increíble inmensidad cósmica o la enorme diversidad biológica no es un argumento contra la existencia de Dios. A nosotros puede parecernos que el universo presenta una gran ineficiencia energética y espaciotemporal, pero el Creador puede haber tenido sus gustos, preferencias o sus buenas razones para hacerlo así, aunque no podamos entenderlo desde nuestra finitud humana.
Por otro lado, algunos científicos, como el catedrático de física de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Dr. David Jou, creen que el cosmos tiene que ser así de inmenso para que pueda darse la vida en la Tierra.4 Los átomos que conforman nuestro cuerpo y el del resto de los seres vivos se formaron en los núcleos de las estrellas, que son auténticos hornos nucleares. Cuando las estrellas estallaron, como en las explosiones de supernovas, dichos átomos viajaron por el espacio hasta agregarse y formar los planetas. La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la Tierra. Todos los elementos químicos de nuestro cuerpo están presentes también en las rocas de la corteza terrestre. Por eso se requiere un universo tan enorme. La inmensidad del mismo, dada por el producto de su antigüedad y la velocidad de expansión de la frontera observable —la velocidad de la luz— es una condición necesaria para nuestra existencia. De manera que solo podemos existir en un cosmos tan grande como el que habitamos.
4 Jou, D. (2008). Déu, Cosmos, Caos, Viena Edicions, Barcelona, p. 113.
5
¿Somos polvo de estrellas?
Partícula de polvo interplanetario de condrita porosa. (https://es.wikipedia.org/wiki/Polvo_c%C3%B3smico#/media/Archivo:Porous_chondriteIDP.jpg)
La cosmología afirma que los elementos químicos se crearon en el núcleo de las estrellas. Es lo que se conoce como nucleosíntesis del Big Bang. Se cree que, a partir de una billonésima de segundo después del momento inicial de la Gran Explosión, se formaron los quarks. Estos son como los ladrillos a partir de los cuales se construyeron después los protones y neutrones que constituyen el núcleo de los átomos. Para ello, hizo falta que el universo naciente se expandiera y enfriara. Pero esto no se demoró demasiado. Tan solo unos diez segundos más tarde, protones y neutrones estaban ya en condiciones de asociarse para constituir los núcleos de los primeros átomos. ¿Cómo es posible saber todo esto? Por medio de cálculos teóricos.
Según la teoría, unos veinte minutos después se formaron helio, deuterio, hidrógeno y trazas de litio, que son los elementos químicos más simples de la naturaleza. Si esto hubiera sido realmente así, se debería encontrar una proporción muy elevada de tales elementos y, en efecto, el hecho de que el universo posea un 98 % de hidrógeno y helio confirma bien las predicciones de la teoría del Big Bang. Hay que tener en cuenta que estamos refiriéndonos a la materia ordinaria que conocemos, no a la llamada materia oscura, de la que ya se tratará más adelante. De manera que, según dicho planteamiento, todos los elementos químicos de la tabla periódica se originaron, millones de años después, en el corazón de las estrellas. Por tanto, estas podrían considerarse como las fábricas de la naturaleza. ¿Cómo llegaron dichos elementos, desde el núcleo de las estrellas, a formar parte de los planetas, de nuestros cuerpos y del resto de los seres vivos?
La estrella más cercana a la Tierra, el Sol, tiene una masa que le permite fusionar hidrógeno y convertirlo en helio. Más tarde podrá fusionar helio y generar carbono o incluso oxígeno. Sin embargo, otras estrellas que posean más masa que el Sol serán capaces de generar muchos más elementos químicos, incluso el níquel o el hierro. Se dice que una estrella “muere” cuando estalla violentamente, arrojando estos elementos químicos al espacio y convirtiéndose en una supernova o en una enana blanca. En esos momentos, alcanzan temperaturas tan elevadas que forman elementos químicos como el titanio, el cromo o el yodo. Durante mucho tiempo, el cosmos ha estado produciendo estrellas que al morir nos han dado vida a nosotros. A ellas les debemos el hierro de la sangre que corre por nuestras venas, el carbono de las proteínas que realizan todas las funciones vitales, el calcio de nuestros huesos, el oxígeno del aire que respiramos y, en fin, un largo etcétera.
Se cree que el polvo (rico en elementos químicos) lanzado al espacio en estas explosiones estelares se fue condensando y agrupando poco a poco, por acción de la gravedad, hasta formar los planetas y todo lo que estos contienen. Curiosamente, la Biblia dice también que Dios «formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente» (Gn 2:7). El polvo de las estrellas nos dio los elementos necesarios que requieren nuestros cuerpos materiales, pero solo el soplo divino nos convirtió en seres vivientes y nos abrió la puerta al espíritu y la trascendencia. Por tanto, somos mucho más que simple polvo de estrellas.
6
La luz del mundo
La Biblia se refiere también a una tierra primigenia desordenada, vacía y oscura, en la que el Creador llamó la luz a la existencia: «Sea la luz; y fue la luz» (Gn 1:2, 3). La luz es buena, entre otras cosas, porque nos permite ver el mundo y nos aporta información de lugares muy lejanos. Todo lo que sabemos del universo es gracias a la luz. El conocimiento científico empezó al observar y estudiar la luz de las estrellas. Esta es como un emisario que nos trae mensajes desde los confines del cosmos y a la vertiginosa velocidad de unos 300 000 km/s (en realidad, 299 792 kilómetros por segundo). Ningún otro fenómeno natural del universo puede viajar tan rápido.
La ciencia le da a la luz el nombre de radiación electromagnética y considera que su elemento transmisor es el fotón que, curiosamente, se comporta a la vez como una partícula sin masa y como una onda. Es lo que se conoce como dualidad onda-partícula.5 De la misma manera, la luz blanca que nos llega del sol y podemos ver gracias al sentido de la vista, en realidad no es blanca, sino que puede descomponerse en diversos colores. La difracción de la luz, o su paso a través de un prisma transparente, hace que esta se convierta en los conocidos siete colores del arcoíris. Pues bien, algo parecido ocurre con el resto de la radiación electromagnética.
El Sol y las estrellas no solo emiten luz visible, sino muchas otras radiaciones con distintas longitudes de onda, algunas de las cuales no pueden ser detectadas por nuestros sentidos. Aquellas que poseen muy poca energía, tienen una gran longitud de onda, como las ondas de radio o de televisión. Después le siguen las microondas, conocidas por los familiares hornos domésticos. Los rayos infrarrojos no pueden ser vistos, pero sí es posible detectar su calor cuando inciden sobre la piel. A continuación, está la radiación de la luz visible. Después, con más energía aún y menor longitud de onda, los rayos ultravioleta que tienen diversas aplicaciones, tales como la esterilización de microorganismos o el control de plagas. Le siguen los famosos y peligrosos rayos X, de aplicación en medicina y, finalmente, los rayos gamma, los más energéticos de todos, capaces de dañar gravemente el núcleo de las células, aunque también se usan para esterilizar equipos médicos.
El ser humano ha fabricado telescopios capaces de captar no solo la luz visible de las estrellas, sino también los demás tipos de radiación. Hay telescopios que se envían al espacio y, desde fuera de la atmósfera, detectan la radiación gamma, los rayos X o los infrarrojos que emiten los cuerpos celestes. También existen los enormes radiotelescopios que mediante sus espectaculares antenas parabólicas pueden captar señales de radio o microondas procedentes del espacio exterior. Muchos de los grandes descubrimientos de la astronomía moderna se han realizado gracias a estos aparatos que pueden detectar esa otra luz no visible.
Lo más extraordinario de toda esta gama de radiaciones de la luz solar es que aquella que podemos ver y permite la vida —por medio de la fotosíntesis— ocupa solo una finísima franja casi despreciable dentro del rango de la radiación electromagnética total. Si no fuera por las peculiares características de la atmósfera de la Tierra, que filtra convenientemente esta radiación solar, permitiendo solo el paso de aquellos fotones que resultan beneficiosos para la vida, nuestro planeta sería un árido desierto como los que hoy existen en Venus, Marte o la Luna. Este hecho constituye una misteriosa coincidencia que hace posible la vida en la Tierra.
Desde otra perspectiva no material, el Señor Jesús dijo en cierta ocasión: «Yo soy la luz del mundo» (Jn 8:12). Por supuesto, estaba hablando de otra clase de luz, de carácter espiritual, que puede guiar la vida de las personas. La luz y la oscuridad son elementos importantes tanto en el Evangelio como en las epístolas de Juan. La luz simboliza a Dios o a su Palabra, mientras que la oscuridad se refiere a toda oposición a Dios. El mensaje del evangelista es que, aunque la oscuridad sea mucho más general y abundante en este mundo —igual que la oscuridad física en el cosmos—, la luz de Cristo ha llegado para erradicar definitivamente las tinieblas. ¿Cómo puede extenderse dicha luz que viene de lo alto? Por medio de los seguidores del Maestro. Por eso, Jesús también dijo: «Vosotros sois la luz del mundo» (Mt 5:14).
5 Cruz, A. (2004). La ciencia, ¿encuentra a Dios?, CLIE, Terrassa, pp. 67, 70 y 113.
7
¿Qué nos dicen los astros?
Región de la nebulosa de Carina, llamada NGC 3324, ubicada a una distancia de 9100 años luz de la Tierra y fotografiada por el telescopio espacial James Webb de la NASA. Esta imagen reveló por primera vez una zona de nacimiento de estrellas que antes resultaba invisible. (https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa#/media/Archivo:NASA’s_Webb_Reveals_Cosmic_Cliffs,_Glittering_Landscape_of_Star_Birth.png).
Hemos comentado que la luz de las estrellas nos trae mensajes del pasado. A pesar de viajar a la mayor velocidad conocida en la naturaleza, la información que aporta no está al día, sino que proviene de soles que emitieron su luz hace muchísimo tiempo y hoy posiblemente ya no existan. Es verdad que un fotón de luz es el velocista por excelencia de la naturaleza, pues puede darle siete vueltas a la Tierra en tan solo un segundo. Nada conocido es capaz de superar esta marca en el vacío. Sin embargo, a pesar de ser tan veloz, no puede mantener la puntualidad cuando se enfrenta a las enormes distancias cósmicas. El universo es tan increíblemente grande que la luz puede tardar años, milenios o miles de millones de años en recorrer tan enormes distancias. De manera que al leer la información que llega a la Tierra desde lejanas galaxias, los astrofísicos están analizando la luz que dichos cuerpos emitieron en el pasado remoto. Es como un túnel del tiempo que permite a los científicos observar lo que ocurrió en tiempos pretéritos, pero sin poder intervenir, ni alterarlo, como suele ocurrir en ciertas películas de ciencia ficción.
Algunas de las estrellas más brillantes que pueden verse a simple vista en el firmamento nocturno nos muestran la luz que emitieron hace unos veinte, doscientos o dos mil años. Otras, las que requieren potentes telescopios para observarlas, como el Hubble o el James Webb, pueden mostrar las galaxias que se formaron algunos millones de años después del Big Bang. Se cree que los astros que emitieron su luz hace tantísimo tiempo ya no existen y que de ellos solo queda la luz que actualmente nos llega. Estudiando dicha luz es como los especialistas han llegado a deducir tantas cosas sobre el universo, como que está en expansión, que tuvo su origen en el Big Bang, que poco a poco se fueron formando las estrellas, galaxias, planetas, etc. ¿Hay algún límite a este estudio retrospectivo de la luz en el cosmos o quizás podrá la ciencia entender cómo se creó todo (energía, materia, espacio y tiempo) a partir de la nada absoluta?
Existe una frontera en el estudio de la luz que actualmente resulta infranqueable para la cosmología y que se conoce como el momento de la recombinación. Se trata de una especie de muro oscuro (puesto que aún no había luz) que impide saber lo que ocurrió antes de los primeros 380 000 años después de la creación del universo. Se cree que fue en ese momento cuando el cosmos se volvió visible ya que los fotones empezaron a propagarse libremente. La temperatura descendió hasta permitir que los electrones se unieran a los núcleos atómicos y así se crearan los primeros átomos neutros. Entonces se hizo la luz. ¿Qué debió ocurrir antes? ¿Por qué las tinieblas dominaron durante tanto tiempo? Según la teoría, porque la temperatura y la densidad del universo debían ser infinitas y esto impedía la existencia de la luz. De manera que la física actual es incapaz de explicar el momento cero del origen del cosmos porque todavía no había luz y las condiciones debían ser muy singulares. De ahí que se hable de la singularidad inicial.
Es interesante que el Génesis, en relación a la tierra primitiva, diga también que «estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo» (Gn 1:2). Aunque, afortunadamente, «el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas».
8
Las constelaciones y sus mitos
En el Génesis bíblico se muestra a Dios creando el Sol, la Luna y las estrellas con la finalidad de separar los días de las noches y ofrecer así un calendario confiable al ser humano, con el que poder contar las estaciones, los días y los años (Gn 1:14). Más adelante, en el libro de Daniel, se habla ya acerca de magos, astrólogos, caldeos y adivinos que no fueron capaces de interpretar el extraño sueño de Nabucodonosor (Dn 4:7). Entre estos caldeos de Babilonia, había astrónomos expertos en el estudio de las estrellas, pero que, además, eran también astrólogos. Es decir, que pretendían relacionar los diversos astros y sus posiciones en el firmamento con las vicisitudes que afectaban la vida de las personas y su futuro. No obstante, la Escritura se muestra siempre reacia ante semejantes prácticas adivinatorias y las prohíbe expresamente (Lv 19:31), a pesar de que el Nuevo Testamento mencione a unos magos que vinieron de oriente para visitar y honrar a Jesús recién nacido (Mt 2:1). Estos magos eran probablemente sacerdotes persas dedicados a la adivinación astrológica y la interpretación de los sueños.
Todo esto indica que, desde la más remota antigüedad, algunos pueblos han creído que las estrellas influyen sobre las personas y condicionan su carácter, así como su futuro. Semejante creencia está en el origen de las constelaciones, en la suposición de que las estrellas dibujan figuras en el cielo que nos afectan físicamente. La mayoría de las civilizaciones han juntado estrellas para confeccionar imágenes alusivas a dioses, héroes, animales mitológicos o reales, etc., según los mitos y las leyendas en las que creían. Tales figuras les resultaron útiles, no solo para conocer el firmamento, sino también para medir el tiempo y prevenir las estaciones. Las famosas constelaciones del zodíaco, que todavía se usan en la actualidad, hunden sus raíces en la astrología mesopotámica, egipcia y grecorromana. Sin embargo, diversas culturas —como la china, la australiana o la amerindia— crearon también, con las mismas estrellas que veían en el firmamento, otras figuras completamente diferentes. Cada pueblo inventó sus propias constelaciones, aunque solo se impusieran por motivos históricos las que han llegado hasta el presente. Veamos qué es una constelación desde el punto de vista astronómico.
Actualmente, se le llama constelación a un pedazo de firmamento bien delimitado convencionalmente, con todas las estrellas que pueden verse desde la Tierra en su interior. Por supuesto, se trata de algo artificial inventado por el ser humano, que permite la orientación en la bóveda celeste o facilita el estudio del cielo. Todos los astros que se pueden observar dentro de cada una de estas porciones de firmamento, independientemente de la distancia a la que se encuentren de nosotros, se dice que pertenecen a dicha constelación. De manera que el cielo nocturno —tanto el que puede observarse desde el hemisferio norte como el del hemisferio sur— se convierte en una especie de mosaico o puzle de constelaciones con límites rectilíneos que corresponden a meridianos y paralelos celestes. Existen en total 88 constelaciones en los dos hemisferios, que rellenan completamente este mosaico celeste. Tal fue la disposición artificial o el convenio que estableció en 1930 la Unión Astronómica Internacional.
Constelación de Aries o el carnero, situada entre las de Piscis y Tauro. En el dibujo se señala una estrella muy brillante (Hamal) y cinco estrellas principales más, sin embargo, a través de dicha ventana convencional pueden verse millones de estrellas y galaxias. La eclíptica corresponde a la línea que indica el recorrido aparente del Sol en la bóveda celeste. (http://www.vigiacosmos.es/constelaciones-2/).
Las constelaciones son, pues, construcciones humanas arbitrarias ya que no existen en la realidad. Se llaman constelaciones zodiacales a aquellas por las que pasa aparentemente el Sol en su camino entre las estrellas y se conocen con los famosos nombres: Aries, Taurus, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Ofiuco, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Pero también existen otras constelaciones no zodiacales, por las que no pasa el Sol, que pueden verse desde el hemisferio norte, tales como Osa Mayor, Osa Menor, Hércules, el Cisne o Casiopea, entre otras; y desde el hemisferio sur, como Orión, Hidra, Cráter o Centauro, entre muchas más. ¿Qué significado tiene todo esto para un individuo cuyo signo del zodíaco sea, por ejemplo, Escorpión?
Ser de Escorpión significa que cuando esta persona nació, el Sol estaba situado en la constelación de este arácnido de aguijón venenoso. Nada más. Los signos del zodíaco fueron establecidos hace unos dos milenios por civilizaciones de la antigüedad y en función de las estrellas que se veían entonces. Sin embargo, debido al movimiento de precesión del eje terrestre, la visión que se tiene hoy de las constelaciones ha cambiado. Este movimiento terrestre se parece al cabeceo que realiza una peonza cuando gira sobre su eje. De manera que cuando el Sol está situado en el signo zodiacal de Escorpión, las estrellas que se ven hoy dentro de la ventana convencional son las de la constelación precedente Libra, y no las de Escorpión. Igualmente, las estrellas que se aprecian en Aries, no son las de Aries, sino las de Piscis. Habría que esperar unos 24 000 años para que los signos del zodíaco volvieran a coincidir con sus respectivas constelaciones.6 De ahí que ser del signo Escorpión quiere decir que, en el momento del parto, el Sol estaba en la casilla de Escorpión, pero las estrellas que se veían en dicha casilla eran las de Libra o quizás las de Virgo. Es evidente que esto tiene consecuencias nefastas para los horóscopos y explica por qué la ciencia los rechaza.
¿Pueden influir las constelaciones en la vida de las personas, en su manera de ser o en cómo se relacionan con los demás? En mi opinión, no hay ningún tipo de relación física entre las estrellas y los seres humanos. Los astros no determinan en absoluto el destino o el comportamiento de las personas. Hoy sabemos que las estrellas de cualquier constelación están situadas a centenares o millares de años luz de distancia de nosotros. De las cuatro fuerzas fundamentales del universo que actualmente se conocen (nuclear fuerte y débil, electromagnética y gravitatoria) solo la gravitatoria es la que puede tener alguna influencia entre cuerpos situados a tan grandes distancias. La atracción lunar, por ejemplo, es la responsable de las mareas en los océanos terrestres. Sin embargo, teniendo en cuenta que la atracción gravitatoria decae con el cuadrado de las distancias, la influencia gravitatoria de las montañas que rodean a nuestra ciudad, por ejemplo, podría ser mucho mayor que la del planeta Marte y no digamos ya la de cualquier estrella muchísimo más alejada. ¿Cómo podría afectar a nuestro carácter un efecto gravitatorio estelar tan insignificante?
Con razón y a propósito de la caída de Babilonia, el profeta Isaías le recrimina a esta gran ciudad de la antigüedad entregada a la astrología:
Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud; quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo; fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama; no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. (Is 47:12-14)
6 Aloy, J. (2013). 100 qüestions d’astronomia, Cossetània, Valls, p. 99.
9
¿Por qué un Big Bang?
Esquema del Big Bang en el que se muestra la época inflacionaria y la expansión posterior del espacio. (https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang#/media/File:CMB_Timeline300_no_WMAP.jpg).
La teoría del Big Bang es el modelo cosmológico más aceptado por la comunidad científica actual. Aunque todavía presenta algunas cuestiones que carecen de respuesta, goza no obstante de una amplia aceptación. Durante muchos años, la ciencia creyó que el universo era eterno, que no había tenido principio ni tampoco tendría fin. La idea de creación a partir de la nada se consideraba mítica o religiosa y, por tanto, incompatible con el verdadero conocimiento científico. Sin embargo, en el pasado siglo XX, esta concepción se vino abajo con el nacimiento del modelo del Big Bang y se empezó a aceptar que el universo había tenido un principio. Esta teoría supone que el cosmos empezó su existencia en un estado infinitamente denso y caliente. A partir de ahí, se inició un proceso de expansión que no siempre se ha desarrollado a la misma velocidad. Primero, fue extraordinariamente rápido, pero después se volvió más lento por efecto de la gravedad para finalmente volver a acelerarse, por causa de esa todavía incomprensible energía que los cosmólogos llaman oscura y así ha continuado hasta el presente. Todavía hoy es posible detectar que las numerosas galaxias y estrellas se están alejando unas de otras a una velocidad que va en aumento. Se cree que, en las primeras etapas de esta expansión, se formaron los átomos y se creó la materia.
Algunas de las principales pruebas que respaldan este modelo son la existencia del llamado fondo cósmico de microondas. Se trata de una radiación predicha por el Big Bang y que se pudo detectar en todo el espacio. También la presencia y abundancia de los elementos químicos distribuidos por todo el cosmos es lo que se esperaría si esta teoría fuera cierta. Aunque, tal como se ha mencionado, la física actual no puede explicar lo que ocurrió en el instante cero de la creación, el modelo de la Gran Explosión sigue siendo una teoría sólida y ampliamente aceptada en la actualidad sobre el origen del universo. De manera que, según el Big Bang, todo habría comenzado hace unos trece mil ochocientos millones de años. Esta fecha se deduce sobre todo de la expansión del cosmos. Calculando la velocidad a la que las estrellas se alejan unas de otras y rebobinando hacia atrás se llega a esta extraordinaria fecha.
Desde el movimiento del creacionismo de la Tierra joven, que no acepta esta antigüedad del universo, algunos han sugerido que quizás Dios creó los rayos de luz de las estrellas estando ya en tránsito y llegando a la Tierra desde el principio. Lo cual significaría que nada de lo que se ve en el espacio (más allá de los 6000 años luz) habría ocurrido de verdad.7 No obstante, no todos los que pertenecen a este movimiento creen que semejante explicación sea válida pues no parece encajar con el carácter de Dios. Otros, proponen que quizás la velocidad de la luz pudo ser mucho mayor en el pasado y así haber podido recorrer el universo en menos tiempo de lo que lo haría hoy. De la misma manera, esta idea no goza de aceptación general en el movimiento ya que no existe constancia de tal variación. Finalmente, se ha contemplado otra posibilidad, basada en la teoría de Einstein, que afirma que el tiempo se ve afectado por la velocidad y la gravedad. Si un objeto se mueve a la velocidad de la luz, para él el tiempo transcurre más lentamente. La luz que tardaría miles de millones de años en llegar a la Tierra, podría arribar en solo milenios, según los relojes terrestres. Si la expansión del universo fue menor en el pasado, tales efectos serían aún más potentes. Se trata de una idea interesante, pero también muy minoritaria.
Cuando se propuso por primera vez el modelo del Big Bang, no todos los cosmólogos lo aceptaron con agrado. Uno de los más famosos de la época, el astrofísico inglés Fred Hoyle, que era partidario del universo eterno, estático e inmutable, se refirió a él en un programa de radio de la BBC y lo llamó, con tono burlón, gran explosión (en inglés, big bang). Curiosamente, este calificativo que pretendía desprestigiar la teoría, fue el que acabó por imponerse en todo el mundo. De manera que el modelo del Big Bang debe su nombre a un científico que no creía en él. De hecho, la idea de una gran explosión tampoco hace honor a lo que realmente debió ser el origen del cosmos. Las explosiones conocidas suelen ocurrir a partir de un punto central del que se expanden por el espacio. Sin embargo, el origen del universo no tuvo ningún centro o lugar de inicio ya que el espacio todavía no existía. Por no existir, no existía absolutamente nada, ni espacio, ni energía, ni materia, ni tiempo. Nada de nada. ¿Pudo haber algo —aparte del Creador antes— de ese inicio de todo?
Hace más de mil quinientos años, Agustín de Hipona escribió: «Yo no veo cómo puede decirse que el universo fue creado después de lapsos de tiempo, a menos que se diga que antes de esa creación ya existía algún cuerpo creado cuyos movimientos pudieran marcar el paso del tiempo».8 Es curioso que, un milenio y medio después de la vida de este gran teólogo, todavía se debata este asunto, a propósito de la teoría del Big Bang. Sin embargo, la conclusión a la que llegó Agustín fue: «Todo lo formado, en cuanto está formado, y todo lo que no está formado, en cuanto es formable, halla su fundamento en Dios».9
7