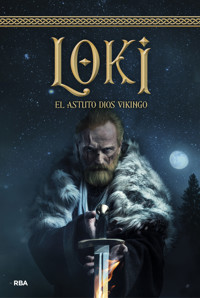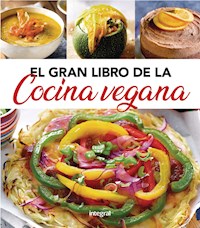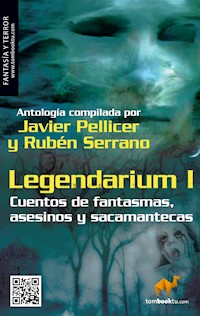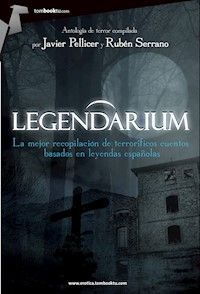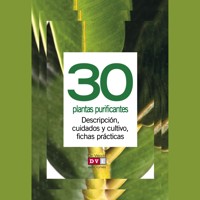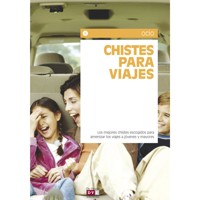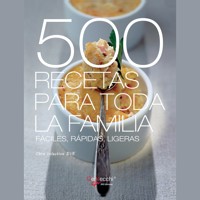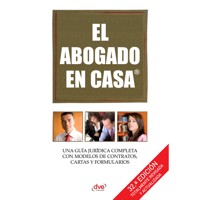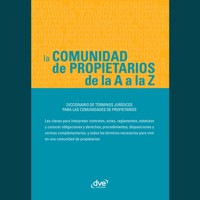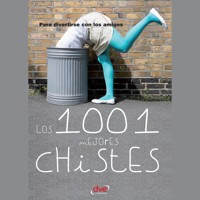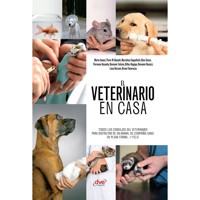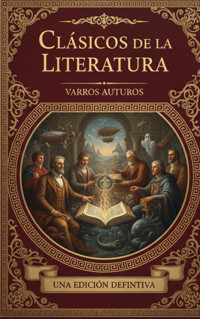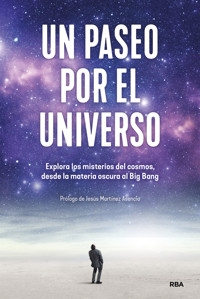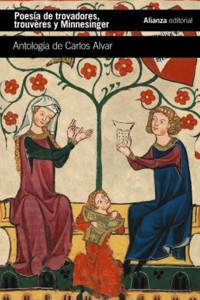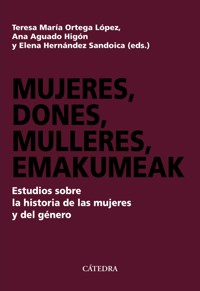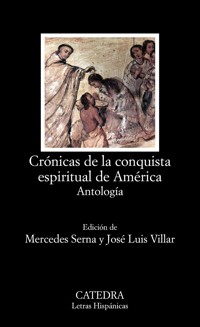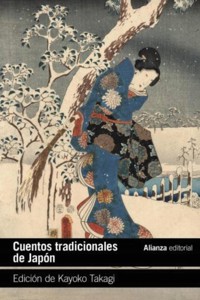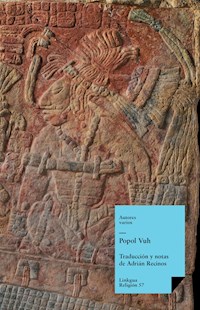
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Religión
- Sprache: Spanisch
El Popol Vuh tiene un indudable interés literario, por su rica imaginería y por ser una obra que contempla la cultura maya preexistente. El Popol Vuh que hoy conocemos fue escrito tras la Conquista en lengua quiché con grafía castellana por indígenas cristianizados. Algunos estudiosos indican que uno de los posibles autores del Popol Vuh es Diego Reinoso. Y se cree que se redactó entre 1554 y 1558, en la antigua capital de los quichés, Gumarkaaj (Utatlán), hoy Santa Cruz del Quiché, o en Chuilá (Chichicastenango), pueblo en que vivieron los sobrevivientes de la nobleza quiché tras su derrota por Pedro de Alvarado. Este libro relata la lucha de los mellizos Hunahpú e Ixbalanqué (los gemelos civilizadores) contra los gigantes Vucub Caquix. Dentro de este planteamiento general, el libro se inicia con la creación y el origen del hombre, surgido a partir del maíz. Después se introduce en la epopeya de los semidioses Hunahpú e Ixbalanqué, los cuales se convertirán en el Sol y la Luna al dar término a su gesta. A continuación el pueblo quiché se extiende, sometiendo a sus vecinos. Una tercera parte ofrece una descripción de las dinastías y los dioses. Luego aparecpe una crónica más histórica sobre el origen y la estructura de los pueblos indígenas de Guatemala. También se refieren los sucesos recientes que les afectaron, incluida la conquista por los españoles hacia 1524. La historia de cómo el libro se conservó está llena de vericuetos. En 1701 llegó a Chichicastenango el sacerdote dominico Francisco Jiménez, quien aprendió varios idiomas indígenas y transcribió el Manuscrito del Popol Vuh al español. En 1829 los dominicos fueron expulsados del país durante el gobierno liberal de Francisco Morazán, y sus archivos pasaron a la Universidad de San Carlos. En 1854 un médico austriaco residente en Guatemala, Carl Scherzer, tuvo acceso al Manuscrito de Jiménez, y lo publicó en 1857 en Viena. Ese mismo año el abate francés Charles Etienne Brasseur de Bourbourg, llevó el Manuscrito a París y lo publicó en francés en 1861. A la muerte de Brasseur el Manuscrito pasó a manos de Alphonse Pinart, quien luego lo vendió por 10.000 francos. En 1887 Edward Everett Ayer lo adquirió en una subasta. Luego lo donó a la biblioteca de la Universidad de Newberry, en Chicago, donde aún se encuentra. La primera edición moderna del Popol Vuh es de 1947 y su traductor es Adrián Recinos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autores varios
Popol Vuh Traducción y notas de Adrián Recinos
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Poemas náhualt.
© 2024, Red ediciones S.L.
email: [email protected]
Diseño de la colección: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9816-9140.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-302-3.
ISBN rústica: 978-84-9816-6996.
ISBN ebook: 978-84-9897-6250.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO. (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 11
Introducción 13
Preámbulo 25
Primera parte 29
Capítulo I 31
Capítulo II 35
Capítulo III 41
Capítulo IV 45
Capítulo V 47
Capítulo VI 49
Capítulo VII 53
Capítulo VIII 57
Capítulo IX 61
Segunda parte 65
Capítulo I 67
Capítulo II 71
Capítulo III 79
Capítulo IV 85
Capítulo V 89
Capítulo VI 95
Capítulo VII 101
Capítulo VIII 107
Capítulo IX 111
Capítulo X 117
Capítulo XI 121
Capítulo XII 125
Capítulo XIII 129
Capítulo XIV 135
Tercera parte 139
Capítulo I 141
Capítulo II 143
Capítulo III 147
Capítulo IV 151
Capítulo V 155
Capítulo VI 159
Capítulo VII 161
Capítulo VIII 163
Capítulo IX 167
Capítulo X 171
Cuarta parte 175
Capítulo I 177
Capítulo II 179
Capítulo III 187
Capítulo IV 191
Capítulo V 193
Capítulo VI 197
Capítulo VII 201
Capítulo VIII 205
Capítulo IX 209
Capítulo X 211
Capítulo XI 217
Capítulo XII 221
Libros a la carta 229
Brevísima presentación
El Popol Vuh que hoy conocemos fue escrito tras la Conquista en lengua quiché con grafía castellana por indígenas cristianizados.
Algunos estudiosos indican que uno de los posibles autores del Popol Vuh es Diego Reinoso. Y se cree que fue redactado entre 1554 y 1558, en la antigua capital de los quichés, Gumarkaaj (Utatlán), hoy Santa Cruz del Quiché, o en Chuilá (Chichicastenango), pueblo en que vivieron los sobrevivientes de la nobleza quiché tras ser derrotada por Pedro de Alvarado.
En 1701 llegó a Chichicastenango el sacerdote dominico Francisco Jiménez, quien aprendió varios idiomas indígenas y transcribió el manuscrito del Popol Vuh al español.
En 1829 los dominicos fueron expulsados del país durante el gobierno liberal de Francisco Morazán, y sus archivos pasaron a la Universidad de San Carlos. En 1854 un médico austriaco residente en Guatemala, Carl Scherzer, tuvo acceso al manuscrito de Jiménez, y lo publicó en 1857 en Viena.
Ese mismo año el abate francés Charles Etienne Brasseur de Bourbourg (1814-1874), excéntrico y erudito, llevó el manuscrito a París y lo publicó en francés en 1861. A la muerte de Brasseur el manuscrito pasó a manos de Alphonse Pinart, quien luego lo vendió por 10.000 francos.
En 1887 fue adquirido en una subasta por Edward E. Ayer, quien lo donó a la biblioteca de la Universidad de Newberry, en Chicago, donde aún se encuentra.
La primera edición moderna del Popol Vuh es de 1947 y su traductor es Adrián Recinos.
Introducción1
De todos los pueblos americanos, los quichés de Guatemala son los que nos han dejado el más rico legado mitológico. Su descripción de la creación, según aparece en el Popol Vuh, que puede llamarse el libro nacional de los quichés, es, en su ruda y extraña elocuencia y poética originalidad, una de las más raras reliquias del pensamiento aborigen.
Howe Bancroft
The Native Races, tomo III, cap. II
Los pueblos del continente americano no se encontraban al tiempo del descubrimiento en el estado de atraso que generalmente se cree. En lo material habían alcanzado un notable grado de adelanto, a pesar de su aislamiento del resto del mundo, como lo demuestran las obras de arquitectura, los caminos de los incas del Perú y de los aztecas de México y los mayas de Yucatán y Guatemala, la organización social y política y las conquistas en el orden intelectual. Los mayas, especialmente, poseían conocimientos exactos de los movimientos de los astros, un calendario perfecto y una sorprendente aptitud para los trabajos literarios y artísticos.
Las guerras de la Conquista fueron sumamente destructoras. La opulenta ciudad de México o Tenochtitlán fue arrasada por los vencedores. La capital de los quichés de Guatemala, llamada Utatlán o Gumarcaah, pereció entre las llamas junto con sus reyes, y sus habitantes fueron reducidos a la esclavitud. No corrieron mejor suerte los documentos pertenecientes a la cultura de los indios que fueron destruidos por los primeros misioneros cristianos para obligarlos a abandonar sus viejas creencias religiosas. Y, sin embargo, esos mismos misioneros, pasado el ardor de la persecución religiosa, se dieron a la fructuosa labor de recoger la tradición indígena y las noticias de sus artes y costumbres, las cuales se han conservado felizmente en las obras de Sahagún, Las Casas, Torquemada y otros escritores.
La existencia de una literatura indígena precolombina en el continente americano permaneció ignorada hasta el siglo XIX. Si bien los cronistas españoles del período colonial habían incluido en sus obras algunas muestras de la poesía y las oraciones y admoniciones de los indios, su verdadero pensamiento no fue conocido hasta que los modernos investigadores descubrieron los cantos y leyendas que aún se conservan en los diversos países americanos. Entre todos aquellos pueblos se distinguen por su superior calidad las narraciones de los mayas de Yucatán y los quichés y cakchiqueles de Guatemala.
Los primitivos habitantes de esta región del Nuevo Mundo poseían un sistema propio de escritura que los califica de verdaderamente civilizados. Por medio de sus signos y caracteres escribían los datos de su comercio, sus noticias cronológicas, geográficas e históricas. Los mayas, principalmente, desarrollaron una brillante cultura en el sur de México y en el actual territorio de Guatemala, e inventaron una escritura jeroglífica que en parte se ha logrado descifrar. Algunos de los libros escritos por ellos en un sistema gráfico original se conservan felizmente en las bibliotecas europeas.
El historiador Bernal Díaz del Castillo dice que los indios de México tenían «unos librillos de un papel de corteza de árbol que llaman amate, y en ellos hechas sus señales del tiempo e de cosas pasadas». Otros cronistas de aquella época refieren que los antiguos pobladores de estas tierras poseían escritas sus historias, la genealogía y sucesión de sus reyes, los acontecimientos de cada año, la demarcación de las tierras, las ceremonias y fiestas, sus leyes y ritos religiosos.
Los misioneros españoles que tomaron a su cargo la instrucción religiosa de los indios se preocuparon desde un principio por enseñarles a hablar y leer la lengua castellana, y algunos de ellos aprendieron a escribir usando el alfabeto latino, no solo para componer las frases del nuevo idioma, sino también para transcribir las palabras y los textos de las lenguas indígenas. El buen sentido con que los naturales se dedicaron a estas disciplinas permitió que se conservaran por escrito las noticias de la antigüedad y el tesoro literario que solo ellos conocían y que se había estado transmitiendo probablemente en forma oral, de generación en generación.
Tratando por ahora de las historias de los indios quichés de Guatemala es interesante dar a conocer la manera un tanto misteriosa como se descubrió el libro más notable de la antigüedad americana.
A principios del siglo XVIII el padre fray Francisco Ximénez, de la Orden de Santo Domingo, que había llegado de España a Guatemala en 1688 «en una barcada de religiosos», desempeñaba el curato del pintoresco pueblo de Santo Tomás Chuilá, hoy Chichicastenango, donde se conservaba y existe todavía la antigua tradición de los indios quichés. Gracias a su carácter bondadoso y a su espíritu comprensivo de la psicología y necesidades de los indios, el padre Ximénez logró inspirarles confianza y consiguió que le dieran a conocer un libro escrito pocos años después de la conquista española, en la lengua quiché, con auxilio del alfabeto castellano. El padre Ximénez se interesó vivamente en el hallazgo, y hallándose ya en posesión del idioma indígena, pudo enterarse del gran valor del manuscrito que había caído en sus manos, y se dedicó con ahínco a estudiarlo y traducirlo a su propio idioma. Como garantía de la veracidad de su traducción, el buen fraile transcribió íntegro el texto quiché del documento indígena, y junto a él, en columnas paralelas, insertó su traducción castellana. Este manuscrito, que se conserva actualmente en la Biblioteca Newberry de Chicago, lleva el título siguiente que le fue dado por su descubridor y primer traductor:
Empiezan Las Historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala, traduzido de la lengua quiché en la castellana para más comodidad de los Ministros del Sto. Evangelio, por el R. P. F. Franzisco Ximénez, Cura doctrinero por el Real Patronato del Pueblo de Sto. Tomás Chuilá.
El nombre de su autor se ignora en absoluto. Solamente se sabe lo que dice el propio manuscrito, o sea que existía antiguamente un libro llamado Popol Vuh en donde se refería claramente el origen del mundo y de la raza aborigen, todo lo cual veían los reyes en él, y que, como ese libro ya no existía, se escribía esta narración «ya dentro de la ley de Dios, en el Cristianismo».
Esta primera traducción del padre Ximénez no era muy clara; apegada estrictamente al original, a veces era difícil de leer y de oscuro sentido; pero él la revisó, la hizo menos literal y de más agradable lectura y la incluyó en el primer tomo de su extensa Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala que terminó hacia el año 1722. Escribió además el laborioso fraile otra importante obra, el Tesoro de las Lenguas Cacchiquel, Quiché y Tzutuhil, en dos volúmenes, de los cuales el primero, de 204 folios dobles, contiene un vocabulario, y el segundo una gramática de dichas tres lenguas, que consta de 92 folios dobles, o sea 184 páginas. En esta obra hizo Ximénez un estudio minucioso de la lengua quiché siguiendo el método de la gramática latina y señalando las relaciones y diferencias que existen entre las tres lenguas que aún se hablan en Guatemala. Brasseur de Bourbourg se aprovechó bien de este trabajo para componer su Grammaire de la Langue Quichée que publicó en París en 1862.
Unidas a la Gramática o Arte de las tres lenguas hoy depositado en la Biblioteca Newberry de Chicago, se encuentran la copia del Manuscrito de Chichicastenango hecha por Ximénez y su primera traducción castellana. En opinión de Brasseur de Bourbourg esta copia debe tenerse como el original de la narración quiché.
El padre Ximénez dice en su Historia de la Provincia que las historias que recogió en Santo Tomás Chuilá eran la doctrina que los indios primero mamaban con la leche de su madre y que todos ellos las sabían de memoria, y que según pudo enterarse en aquel pueblo «de aquestos libros tenían muchos entre sí». Lo cierto es que el documento que Ximénez tuvo en sus manos es el único que efectivamente ha aparecido y cuyo contenido se ha conservado felizmente gracias a su previsión y diligencia.
Estudiando el texto del Manuscrito de Chichicastenango se encuentran algunos datos que permiten fijar aproximadamente la época en que fue redactado por uno o varios indios quichés. Se habla en él de la visita que hizo al Quiché el obispo don Francisco Marroquín para bendecir la ciudad española que sustituyó a la antigua Utatlán, visita que, según el padre Ximénez, tuvo lugar en 1539, y al enunciar en las páginas finales la serie de los reyes que gobernaron el territorio, menciona como miembros de la última generación a Juan de Rojas y a Juan Cortés, nietos de los reyes a quienes el conquistador español Pedro de Alvarado quemó frente a Utatlán en 1524. Los últimos señores quichés vivieron hasta después de la mitad del siglo XVI. El Oidor de la Real Audiencia Alonso Zorita los conoció durante la visita que hizo al Quiché en 1553 y 1557 y los encontró «tan pobres y miserables como el más pobre indio del pueblo». Las firmas de estos príncipes aparecen en varios documentos indígenas, entre ellos el Título de los señores de Totonicapán, extendido el 28 de septiembre de 1544. De estos datos es posible deducir que el célebre manuscrito quiché se terminó de redactar alrededor de 1544.
Los trabajos del padre Ximénez permanecieron olvidados en el archivo del Convento de Santo Domingo, de donde pasaron en 1830 a la biblioteca de la Universidad de Guatemala. Allí los encontró en 1854 el viajero austríaco doctor Carl Scherzer, y dándose cuenta de su valor se hizo extender una copia de la primera traducción de Ximénez y la publicó en Viena en 1857 con el título primitivo de Las Historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala.
El célebre americanista Charles Etienne Brasseur de Bourbourg llegó a Guatemala un año después de Scherzer y se interesó también por estas historias; adquirió no se sabe exactamente de qué manera, el manuscrito de Ximénez, y haciendo uso del conocimiento de la lengua quiché que aprendió durante el año que administró el curato del pueblo de Rabinal, se dedicó a traducirlo al francés. Vuelto a su país, Brasseur publicó un hermoso volumen con el título de Popol Vuh. Le Livre Sacré et les mythes de l’antiquité américaine. Este volumen, editado en París en 1861, contiene el texto quiché, la traducción de Brasseur y un erudito comentario, y desde su aparición fue acogido con vivo interés por el mundo científico de América y Europa.
Brasseur de Bourbourg dio al documento indígena el nombre de Popol Vuh que conserva hasta ahora, y aunque por ello ha sido criticado por varios comentaristas, el hecho es que el autor de esta narración se propuso evidentemente reproducir el libro antiguo que ya no se veía en su tiempo y que era conocido con el nombre de Popol Vuh.
La versión francesa de Brasseur fue a la vez traducida al castellano y en esa forma fue publicada en Centroamérica a fines del siglo pasado y luego reproducida en Yucatán. Otros trabajos sobre la mitología y la historia precolombina de Guatemala fueron publicados al mismo tiempo en América y los países europeos por Bancroft, Brinton, Charencey, Chavero, Müller, Seler, Raynard, Spence, etc., animados todos estos autores del interés que les había inspirado la aparición del Popol Vuh.
Muerto Brasseur, su colección de manuscritos y obras impresas se dispersó y hoy se encuentra repartida en varias bibliotecas de Francia y los Estados Unidos de América.
Una segunda versión del Popol Vuh se debe al profesor Georges Raynaud, dedicado durante muchos años al estudio de las religiones y de los manuscritos indígenas americanos. Su traducción vio la luz en París en 1925 y fue trasladada al castellano dos años después con el título de Los dioses, los héroes y los hombres de Guatemala antigua o Libro del Consejo.
Dos traducciones alemanas de este libro han sido publicadas en Alemania: la primera, por Noah Elieser Pohorilles, apareció en 1913 en Leipzig; la segunda se debe al doctor Leonhard Schultze-Jena, de la Universidad de Marburg. Este distinguido americanista, que había recogido anteriormente las oraciones de los indios quichés y publicado un libro sobre la vida y las creencias de aquel pueblo americano, tuvo a la vista una copia fotográfica del manuscrito de Ximénez y publicó en Stuttgart en 1944 un hermoso volumen con el título de Popol Vuh. Das heilige Buch der Quiche Indianer. Tiene esta obra el mérito de haber reproducido el texto quiché tal como lo transcribió el padre Ximénez y de haberse basado en él su versión alemana que, por esta razón, es más fiel y exacta que la versión francesa de Brasseur.
Dos traducciones modernas en castellano han aparecido en los últimos años. La primera se debe al licenciado J. Antonio Villacorta y don Flavio Rodas, y fue publicada en Guatemala en 1927 con el título de Manuscrito de Chichicastenango. El Popol Buj. Se incluye en esta edición el texto quiché tomado de la obra de Brasseur y fonetizado nuevamente para uso del lector español.2 Por una coincidencia, que revela el interés que inspira el documento indígena, el autor de esta introducción estaba trabajando en los Estados Unidos al mismo tiempo que el profesor Schultze-Jena en Alemania en la traducción del manuscrito quiché que en 1941 había encontrado en la Biblioteca Newberry. Conociendo la importancia de este documento, y con la esperanza de poder añadir algo nuevo a la interpretación de los anteriores traductores, emprendí desde aquel año la difícil tarea de trasladar las historias de los indios de mi país al idioma castellano y de aclarar por medio de notas los pasajes oscuros, añadiendo los datos geográficos y de otra naturaleza que contribuyeran a su mejor inteligencia. Mi traducción fue publicada en México en 1947 bajo el título de Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché.
Por empeño de mi inolvidable amigo el arqueólogo Sylvanus G. Morley, mi versión castellana fue trasladada al inglés y publicada en 1950 por la imprenta de la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos, en un bello libro que lleva el título de Popol Vuh. The Sacred Book of the Ancient Quiché Maya. Esta versión, reproducida poco después en Inglaterra, es la primera que se ha publicado íntegramente en el idioma inglés.
Como podrá observar el lector, el libro de los antiguos indios quichés ha recibido la atención de los hombres de estudio de ambos continentes. Está para publicarse, además, una traducción al japonés.3 La parte mitológica que contiene ha dado lugar asimismo a varias obras de entretenimiento, entre las cuales pueden citarse las del escritor argentino Arturo Capdevila y del escritor yucateco Ermilo Abreu Gómez, en América, y los cuentos de Charles Finger y Walter Krickeberg en Europa. En la presente edición4 se ha tratado de ofrecer a los lectores el libro sagrado de los quichés en una forma más sencilla y popular, sin alterar su contenido, y conservando los datos más importantes del comentario y de las notas con que ha aparecido anteriormente.
En la descripción de la creación, uno de los pasajes más notables de esta crónica, notará el lector alguna semejanza con el Libro del Génesis. Es evidente que el autor conocía algo de los textos bíblicos que le habían enseñada los misioneros cristianos; pero, como ha dicho el comentarista Adolfo Ban-delier, «el conjunto es una colección de tradiciones originales de los indios de Guatemala, y como tal, la obra de mayor valor para la historia y la etnología indígena de la América Central».
Otro famoso historiador, Hubert Howe Bancroft, ha dicho por su parte que el Popol Vuh es una de las más raras reliquias del pensamiento aborigen del Nuevo Mundo.
Los lectores que recorran las páginas de este libro no dejarán de confirmar estas dos opiniones de dos sabios americanistas.
En el Popol Vuh pueden distinguirse tres partes. La primera es una descripción de la creación y del origen del hombre, que después de varios ensayos infructuosos fue hecho de maíz, el grano que constituye la base de la alimentación de los naturales de México y Centroamérica.
En la segunda parte se refieren las aventuras de los jóvenes semidioses Hunahpú e Ixbalanqué y de sus padres sacrificados por los genios del mal en su reino sombrío de Xibalbay; y en el curso de varios episodios llenos de interés se obtiene una lección de moral, el castigo de los malvados y la humillación de los soberbios. Rasgos ingeniosos adornan el drama mitológico que en el campo de la invención y expresión artística no tiene rival en la América precolombina.
La tercera parte no presenta el atractivo literario de la segunda, pero encierra un caudal de noticias relativas al origen de los pueblos indígenas de Guatemala, sus emigraciones, su distribución en el territorio, sus guerras y el predominio de la raza quiché hasta poco antes de la conquista española.
En esta parte se describe también la serie de los reyes que gobernaban el territorio, sus conquistas y la destrucción de los pueblos pequeños que no se sometieron voluntariamente al dominio de los quichés. Para el estudio de la historia antigua de aquellos reinos indígenas los datos de esta parte del Popol Vuh, confirmados por otros preciosos documentos, el Título de los señores de Totonicapán y otras crónicas de la misma época, son de inestimable valor.
Cuando, en 1524, los españoles, bajo el mando de Pedro de Alvarado, invadieron por orden de Cortés el territorio situado inmediatamente al sur de México, encontraron en él una población numerosa, dueña de una civilización semejante a la de sus vecinos del norte. Ocupaban el centro del país los quichés y cakchiqueles; al poniente vivían los indios mames que aún habitan los departamentos de Huehuetenango y San Marcos; en las márgenes del sur del Lago de Atitlán se encontraba la raza aguerrida de los zutujiles; y, hacia el norte y oriente, se extendían otros pueblos de raza y lengua distintas. Todos eran, sin embargo, descendientes de los mayas que en el centro del Continente desarrollaron, en los primeros siglos de la era cristiana, una maravillosa civilización.
Las características físicas de los quichés y demás pueblos indígenas de Guatemala, y la semejanza entre las lenguas, demuestran suficientemente el parentesco que las une con la madre común. Robustecen el concepto de la unidad racial maya-quiché las ideas comunes que se encuentran en los documentos de Guatemala y Yucatán acerca del origen de sus habitantes.
Además del elemento maya original se observan en el compuesto étnico y en las lenguas de los antiguos reinos indígenas las huellas de la raza tolteca que, procedente del norte de México, invadió la península de Yucatán bajo el mando de Quetzalcóatl hacia el siglo XI de nuestra era.
Los datos de los documentos revelan que las tribus guatemaltecas vivieron largo tiempo en la región de la Laguna de Términos y que, no encontrando probablemente en ella suficiente espacio vital ni la independencia necesaria para sus actividades, la abandonaron y emprendieron una peregrinación total hacia las tierras del interior, siguiendo el curso de los grandes ríos que tienen su origen en las montañas de Guatemala: el Usumacinta y el Grijalva. De esta manera llegaron a las altiplanicies y montañas del interior donde se establecieron y propagaron aprovechando los recursos del país y las facilidades que éste les brindaba para la defensa contra sus enemigos.
Durante su largo viaje, y en los primeros tiempos de su establecimiento en las nuevas tierras, padecieron las tribus grandes penalidades que se describen en los documentos, hasta que descubrieron el maíz y comenzaron a practicar la agricultura. El resultado, a través de los años, fue sumamente favorable para el desarrollo de la población y de la cultura de los diferentes grupos, entre los cuales se destaca la nación quiché.
Si la producción intelectual marca el grado supremo de la cultura de un pueblo, la existencia de un libro de tan grandes alcances y mérito literario como el Popol Vuh es bastante para asignar a los quichés de Guatemala un puesto de honor entre todas las naciones indígenas del Nuevo Mundo.
Confío en que el curioso lector que recorra las páginas de este libro y se sienta cautivado por el encanto de la antigua mitología americana podrá confirmar esta opinión.
Adrián Recinos
1 La presente edición se basa en la del Fondo de Cultura Económica, 1960. (N. del E.)
2 La presente edición no lo incluye. (N. del E.)
3 Desde la fecha de escritura de esta introducción el Popol Vuh ha sido traducido a otros muchos idiomas. (N. del E.)
4 Fondo de Cultura Económica, 1960 (Colección Popular No. 11).
Preámbulo
Este es el principio de la antiguas historias de este lugar llamado Quiché.5 Aquí escribiremos y comenzaremos las antiguas historias,6 el principio y origen de todo lo que se hizo en la ciudad de Quiché, por las tribus de la nación quiché.
Y aquí traeremos la manifestación, la publicación y la narración de lo que estaba oculto, la revelación por Tzacol, Bitol, Alom, Qaholom, que se llaman Hunahpú-Vuch, Hunahpú-Utiú, Zaqui-Nimá-Tziís, Tepeu, Gucumatz, u Qux Cho, u Qux Paló, Ah Raxá Lac, Ah Raxá Tzel, así llamados.7
Y [al mismo tiempo] la declaración, la narración conjuntas de la Abuela y el Abuelo cuyos nombres son Ixpiyacoc e Ixmucané,8 amparadores y protectores, dos veces abuela, dos veces abuelo, así llamados en las historias quichés, cuando contaban todo lo que hicieron en el principio de la vida, el principio de la historia.
Esto lo escribiremos ya dentro de la ley de Dios, en el Cristianismo, lo sacaremos a luz, porque ya no se ve el Popol Vuh,9 así llamado, donde se veía claramente la venida del otro lado del mar, la narración de nuestra oscuridad, y se veía claramente la vida.
Existía el libro original, escrito antiguamente, pero su vista está oculta al investigador y al pensador. Grande era la descripción y el relato de cómo se acabó de formar todo el cielo y la tierra, cómo fue formado y repartido en cuatro partes, cómo fue señalado y el cielo fue medido y se trajo la cuerda de medir y fue extendida en el cielo y en la tierra, en los cuatro ángulos, en los cuatro rincones,10 como fue dicho por el Creador y el Formador, la madre y el padre de la vida,11 de todo lo creado, el que da la respiración y el pensamiento, la que da a luz a los hijos, el que vela por la felicidad de los pueblos, la felicidad del linaje humano, el sabio, el que medita en la bondad de todo lo que existe en el cielo, en la tierra, en los lagos y en el mar.
5 Notas al preámbulo
En este principio de las antiguas historias de la raza y en los renglones siguientes, el desconocido autor da el nombre de Quiché al país, así llamado: varal Quiché u bi; a la ciudad, Quiché tinamit, y a las tribus de la nación, r’amag Quiché vinac. La palabra quiché, queché o quechelah significa bosque en varias de las lenguas de Guatemala, y proviene de qui, quiy, muchos y che, árbol, palabra maya original. Quiché, tierra de muchos árboles, poblada de bosques, era el nombre de la nación más poderosa del interior de Guatemala en el siglo XVI. El mismo significado tiene la palabra náhuatl Quauhtlemallan, que es probablemente una traducción del nombre Quiché y que, lo mismo que éste, describe con acierto el país montuoso y fértil que se extiende al sur de México. Es indudable que el nombre azteca Quauhtlemallan, del cual se derivó el moderno de Guatemala, se aplicaba a todo el país y no solamente a la capital de los cakchiqueles, Iximché (el árbol llamado ahora ramón), a la cual los tlaxcaltecas que llegaron con Alvarado llamaron Tecpán-Quauhtlemallan. Todo este territorio situado al sur de Yucatán y el Petén-ltzá era conocido desde antes de la conquista española con los nombres de Quauhtlemallan y Tecolotlán (Verapaz hoy día).
6 Para escribir las antiguas historias del origen y desarrollo de la nación quiché el autor probablemente se sirvió, no solo de la tradición oral, sino también de las pinturas antiguas. Sahagún refiere que los sacerdotes toltecas cuando caminaban hacia el Oriente (Yucatán) llevaban consigo «todas sus pinturas donde tenían todas las cosas de antiguallas y de los oficios mecánicos». En el capítulo VI de la Cuarta Parte de este libro se lee que el señor Nacxit (Quetzalcóatl) dio a los príncipes quichés, entre otras cosas, «las pinturas de Tulán (u tzibal Tulán), las pinturas, como le llamaban a aquello en que ponían sus historias».
7 Éstos son los nombres de la divinidad, ordenados en parejas creadoras de acuerdo con la concepción dualística de los quichés, como sigue: Tzacol y Bitol, el Creador y el Formador;
Alom, la diosa madre, la que concibe los hijos, de al, hijo, alán, dar a luz. Qaholom, el dios padre que engendra los hijos, de qahol, hijo del padre, qaholah, engendrar. Madre y padre los llama Jiménez; son el Gran Padre y la Gran Madre, así llamados por los indios, según refiere Las Casas, y que estaban en el cielo;
Hunahpú-Vuch, un cazador vulpeja o tacuazín (Opossum), dios del amanecer; vuch es el momento que precede al amanecer. Hunahpú-Vuch es la divinidad en potencia femenina, según Seler. Hunahpú-Utiú, un cazador coyote, variedad de lobo (Canis latrans), dios de la noche, en potencia masculina;
Zaqui-Nimd-Tziís, Gran pisote blanco (Nasua nasica) o coatí, encanecido por la edad, diosa madre; y su consorte, Nim-Ac, Gran cerdo montés, o jabalí, ausente en este lugar por una omisión mecánica, pero invocado en el capítulo siguiente;