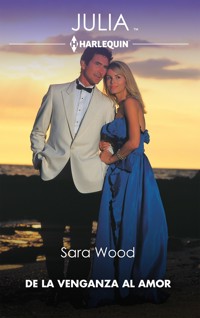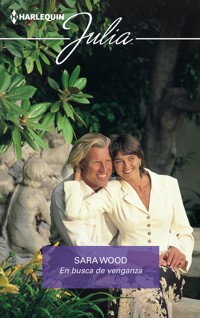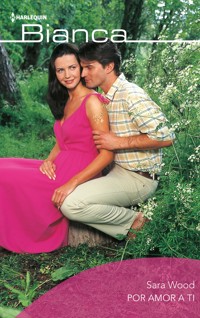
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Laura había jurado que jamás regresaría a Cornualles y que no volvería a ver a su ex amante, Max. Pero ahí estaba, encerrada con él en una casita en lo alto de un risco, viendo cómo hacía de papá con sus pequeños sobrinos... ¡disfrutando de cada minuto! Alejada del mundo exterior, resultaba demasiado fácil fingir que Max y ella estaban juntos de nuevo, pero Laura sabía que la diversión y la felicidad no podían durar. En cuanto devolvieran a los pequeños a sus padres verdaderos, Max no tardaría en perder interés en ella. En especial cuando se enterara de que nunca podría darle una familia propia...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1998 Sara Steel
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Por amor a ti, n.º 1039 - marzo 2021
Título original: Temporary Parents
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-114-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
EL SONIDO del teléfono penetró en la conciencia de Laura. Tanteó con la mano, tirando al suelo la lámpara de la mesita, dos libros, un erizo de cerámica y una taza con su poso de chocolate antes de dar con el auricular.
–¿Hola? –farfulló, al tiempo que intentaba arreglar todo y sólo conseguía una mano manchada de chocolate.
–¿Laura?
–Sí, ¿Max? –chilló, sentándose en la cama, sobresaltada y despierta. Sintió un escalofrío. Apoyó la mano en el pecho, como si con ello pudiera detener la agitación de su corazón. Max. Los años retrocedieron…
–Iré a verte.
Parpadeó. Reinaba una oscuridad absoluta. Se echó atrás la mata de revuelto pelo negro y la oscuridad no se desvaneció. Al mirar el dial luminoso del reloj, sus enormes ojos azules se abrieron sorprendidos.
–¿A las cuatro de la mañana? ¡Por el amor del cielo!
Colgó y se cubrió la cabeza con la manta. ¡Tenía que levantarse en una hora! Enfadada, escuchó el sonido apagado del teléfono y deseó haber arrancado el cable.
Y mientras yacía en la cama, odiándolo y deseando que abandonara, al final sumó dos más dos. Sólo podía haber un motivo por el que Max quisiera verla. El secreto que Fay, su hermana mayor, y ella habían guardado los últimos cinco años.
Volvió a sentarse horrorizada. Quizá ya conocía la verdad. ¿Qué haría? ¿Decírselo a Daniel, el marido de Fay? ¿Y luego qué?
Tembló, sintiendo un frío intenso. Se quitó la manta y dominada por el terror se lanzó hacia el teléfono. Los dos aterrizaron en el suelo, y su loro gris africano despertó y empezó a chillar alarmado.
–¡Cállate, Fred…! ¡Oh, esta maldita cosa…! –se quejó, frustrada, tratando de desenredar el cable del tobillo. Podía oír a Max gritar en las profundidades del auricular–. ¿Sí? ¿Qué? –demandó, irascible y sin aliento.
–¿Qué demonios pasa? ¿Quién está ahí contigo? –espetó Max.
Fred no paraba de chillar.
–¡No pasa nada, cariño! –entonó, ansiosa por tranquilizar a su querida y neurótica mascota.
–¿Qué?
–¡Hablaba con mi loro! –soltó, sintiéndose histérica. Los chillidos de Fred le taladraban el cerebro. Cuando al fin encontró el interruptor de la lámpara caída, la encendió.
–Un loro.
Aguijoneada por el tono cortante de Max, apretó los dientes e intentó ignorar la implicación de que trataba con un necio.
–No cuelgues –gritó, con una mueca ante los chillidos de Fred–. Tengo que calmarlo. Está emocionalmente perturbado.
–¡Por el amor del cielo…!
Lo cortó en mitad del juramento, se puso en pie y pensó que también ella estaba emocionalmente perturbada. Maldita sea, ¿por qué tendría que haber aparecido?
Con suavidad quitó la tapa de la jaula de Fred y musitó unas palabras tranquilizadoras. Sosegado, el loro metió la cabeza bajo el ala y ella lo acarició con cariño. Lo había rescatado de un refugio para animales en el que trabajaba los fines de semana.
El corazón se le contrajo. Frunció las cejas oscuras y miró con ojos consternados el teléfono, sin desear establecer contacto con Max. Lo había superado. Pero no las consecuencias de su aventura.
Cinco años atrás Max la había dejado embarazada, cuando ella tenía dieciocho años y él veinticuatro. Luego había vuelto con una novia a la que había escondido en Surrey. Después, en cuestión de semanas, se acercó a la hermana de Laura. Y luego, ¿quién sabía? Una, dos, tres, saltando de mujer en mujer con pasmosa indiferencia.
Para furia de Laura, los ojos se le llenaron de lágrimas. Pensaba que todo el dolor había quedado atrás. Pero Max hacía que los recuerdos no deseados afloraran a su mente.
Sus manos pequeñas y delicadas hicieron un gesto perplejo ante su estupidez. Sabía cómo y por qué había quedado embarazada, por qué había corrido aquel riesgo descabellado y fatal. Llevaban tiempo conteniéndose y él iba a partir a Francia… Y ella lo amaba con tanta intensidad que cuando empezó a acariciarla ni siquiera deseó que parara y lo había llevado más allá del punto de retorno.
Esa única ocasión había bastado para que quedara embarazada.
Con cuidado volvió a cubrir la jaula de Fred. Le gustara o no, tenía que ver a Max. Debía conocer cuáles eran sus intenciones.
Temblorosa y con miedo de enfrentarse al pasado, volvió a sentarse en el suelo. Respiró hondo y habló antes de que pudiera pensárselo mejor.
–Te escucho.
–Bien. Llegaré a la una del mediodía. Ve allí. Es importante.
–¿Qué vaya dónde? –preguntó a la defensiva.
–A la pastelería. Donde trabajas…
–¿Cómo lo sabes? –preguntó alarmada.
–He hablado con Daniel.
–Oh –la mano derecha le tembló tanto que tuvo que sostenerla con la izquierda.
Débilmente oyó que intentaba captar su atención. No podía hablar. Sentía todo el cuerpo paralizado. ¡Quizá ya se lo hubiera contado a Daniel! Con la presencia de Max el matrimonio de Fay y el futuro de los dos hijos de ésta podían correr peligro. Podía arruinar la vida de Fay. Cerró los ojos. Como había arruinado la de ella.
Cuando se enteró de la aventura que Max mantenía con su hermana, llevaba cinco meses de embarazo. La noticia la había impactado tan profundamente que no había sido capaz de comer. En algún momento, no supo exactamente cuándo, su bebé dejó de moverse.
Sintió el grito que aumentaba en su interior, luchando por liberarse. Su bebé. Muerto.
Claro que deseó que viviera. Se negó a creer que el hijo de Max, el único vínculo que tenía con él, se había perdido.
Esperó un día tras otro, segura de que el pequeño despertaría, la golpearía con sus puños ínfimos y le daría pataditas…
Había empezado a ponerse pálida. El estómago se le atenazó. Todos aquellos días llenos de esperanza llevando a su bebé muerto en el interior. Entonces tuvo una fiebre muy alta y experimentó horas de agonía solitaria hasta que la encontró su tía llorando de dolor en el cuarto de baño.
Mentalmente aún escuchaba el sonido de su llanto al enterarse de que Max había provocado la muerte de su propio hijo… a pesar de que desconocía su existencia.
Durante días yació en la cama del hospital, débil y atontada, vigilada siempre por una enfermera. Y entonces… había aparecido un médico compasivo. Le anunció que la infección provocó que le quitaran la matriz y que nunca podría tener hijos.
Se hundió en la miseria. Las aventuras amorosas de Max le habían arrebatado lo único que anheló desde que tuvo uso de razón.
Un matrimonio feliz. Hijos… un montón de ellos. Oh, Dios! Le desgarraba el corazón…
–¡Laura!
Lloraba demasiado para poder hablar, y era demasiado orgullosa para dejar que se enterara. Odiando su voz, colgó. Luego desconectó el teléfono antes de volver a la cama.
En la tienda debajo de su estudio, aquella mañana se había producido una epidemia de niños, con las madres que iban a encargar las tartas para los bautizos. Apenas le prestó atención a los pequeños e instó a las madres a tomar la decisión de las cintas, las cajas y los motivos para las tartas.
Mientras fingía ocuparse con algo bajo el mostrador, mandó a Max al infierno. Esa situación jamás se alteraría, así que bien podría ir acostumbrándose a ella.
Luke, dueño de Sinful Cakes & Indecent Puddings, apareció con el ceño fruncido, decidido a no olvidar el asunto.
–¡Es el segundo niño al que no le prestas atención! ¡No sé qué te hizo! –ella volvió a concentrarse en la estantería–. ¿No te das cuenta de que es parte de tu trabajo hacer carantoñas, suspirar y emitir los ruidos que hacen las mujeres cada vez que ven a un bebé?
–Sí. ¿Vuelvo a exhibir los ratones de caramelo? –preguntó, con voz lo suficientemente quebradiza como para pertenecer a un ratón aterrado.
–¡No! –Luke aferró sus hombros pequeños y rígidos y la hizo girar.
Ella evitó sus ojos, demasiado herida para una confrontación. Quedaban dos horas y ocho minutos para que llegara Max. En toda la mañana no había podido quitarse el reloj de la cabeza. Tenía la boca reseca y las manos temblorosas. Algo le pasaba a sus labios.
–Laura… –preocupación en la voz de Luke.
–¡Oh, por favor! –gimió. ¡La amabilidad era injusta! ¡Podría haber soportado todo menos eso! Intentó escabullirse, pero él era un oso demasiado grande y manso como para que una mujer de un metro cincuenta y cinco pudiera escapársele–. No –suplicó, temiendo perder el control.
Luke la soltó. Pero Laura no pudo moverse. Una sensación de desvalimiento la paralizó, con la cabeza gacha y el cuerpo tenso.
Oyó que Luke echaba el cerrojo a la puerta y giraba el cartel de «Abierto/Cerrado». Se acercó y apoyó una mano en su codo.
–Creo que es momento para tomar un café y charlar.
Tenía una voz cálida y tierna, como si supiera el trauma que en silencio llevaba ella en su interior. Sería un oyente atento, y además le caía muy bien.
Cocinaban juntos en la pastelería, compartían las entregas a las lujosas fiestas en Knightsbridge, donde tenían el local, y trabajaban detrás del mostrador como un equipo feliz.
Pero Laura no quería contárselo a nadie. Si lo hacía, podría desmoronarse. Y eso era lo último que necesitaba, con Max a punto de llegar. Aunque sabía que Luke deseaba algún tipo de explicación.
Cerró la puerta que daba al despacho. En la atmósfera flotaba el delicioso aroma de los hornos. Hizo que se sentara en un sillón con la evidente intención de entablar una conversación íntima.
–Sé que algo va mal. Eres maravillosa con los clientes. Te importan. La gente responde ante ti. Pero los niños son otra cuestión. Te cierras. ¿Qué tienes contra ellos?
–Nada –los adoraba. Ese era el problema. De su pecho escapó el primer sollozo. Luke se arrodilló a su lado, la abrazó y le palmeó la espalda, murmurando palabras tranquilizadoras–. ¡Oh, demonios! –había querido estar maravillosa cuando apareciera Max, con una expresión que dijera «Mira lo que te has perdido». Parecer independiente, triunfadora, satisfecha y fuerte. Pero iba a estar con los ojos hinchados y lista para llorar ante su primer comentario mordaz.
–Sshhh, sshhh –la consoló Luke.
Pasó un buen rato hasta que el imparable torrente de lágrimas se secó. Luke le preparó un café negro y ella sacó valor para contarle una versión abreviada de su historia.
–No… no puedo tener hijos, Luke… –reinó una pausa considerable, que ella aprovechó para dar sorbos largos al café–. Los adoro –indicó con tristeza–. Es así de sencillo. Y mi ex-novio vendrá a verme al mediodía con algunas noticias terribles sobre mi hermana.
Se dio cuenta de que había estado apretando la mano de él con fuerza; vio que tenía marcas de sus uñas en la palma.
¡Tanta pasión en su interior! ¿Quién lo adivinaría? Laura Tremaine, aburrida y monótona. Pequeña, nariz respingona y boca enorme. Ignorada debido a su chispeante, hermosa y sexy hermana, pero con un núcleo de emoción que borboteaba bajo esa superficie en apariencia dócil.
–Creo que hay mucho más en esa historia, pero no insistiré –comentó con perspicacia–. Ve arriba. Arréglate. Cuando llegue Max, le diré que suba. Estaré pegado al telefonillo por si me necesitas. ¡Ve! –insistió al ver que ella vacilaba.
–Eres muy amable.
–Egoísta –corrigió–. Eres una cocinera demasiado buena, Laura, y no quiero perderte. Ya llegaremos a un arreglo sobre los niños…
–No representará ningún problema –se levantó, sintiéndose mejor tras el estallido–. Ya me encuentro bien. De verdad. Y… gracias otra vez. Has sido muy comprensivo.
Luke abrió la puerta que daba a la tienda y se detuvo.
–No es de sorprender. Conozco los síntomas. Mi mujer tampoco puede tener hijos.
Laura se quedó helada. Lo miró y en el acto reconoció con empatía su sensación de pérdida. Sólo la gente a la que le estaban negados los hijos podía llegar a conocer esa sensación desesperada, casi frenética, de necesidad.
Max había cambiado por completo su vida. Era diferente. Los chicos con los que salió se quejaron de que no se entregaba. Cierto. ¿Cómo podía hacerlo cuando en última instancia no tenía nada para dar?
Sentía que su rango como mujer había descendido y que era inferior, como los productos defectuosos. En su interior había crecido una desvalida sensación de insuficiencia, como el fantasma de los hijos que no podría tener. Sabía que jamás lo superaría, sin importar cuánto intentara enterrarlo. La tristeza permanecería con ella toda su vida.
«Gracias, Max».
Y ahí estaba Luke, revelándole su secreto más personal. Abrió los brazos en silenciosa simpatía y él fue hacia ellos. En el gesto no hubo nada sexual para ninguno de los dos. Sólo eran dos personas desdichadas unidas por una intensa tragedia.
–Me alegra habértelo contado –anunció Laura.
–Sí –y la abrazó con más fuerza.
En algún momento alguien se puso a aporrear la puerta de la tienda. Aunque el corpachón de Luke le impedía ver al cliente impaciente, Laura comprendió que ellos debían ser bien visibles.
–Ahí se esfuma tu reputación –comentó ella, retrocediendo un paso con una sonrisa irónica en la cara.
No era gracioso, pero Luke rió para liberar parte de la tensión emocional que había entre los dos.
–Alguien está ansioso por llevarse su pedido. Sube –le indicó–. No dejes que Max te perturbe. Aguanta. En algún momento… puede que te apetezca conocer a mi mujer. Te gustará.
Esbozó una sonrisa sentimental y soñadora y Laura se preguntó si alguna vez encontraría a un hombre que la amara de forma tan incondicional.
–Gracias.
Subió corriendo las escaleras hasta el estudio. Le aterraba el encuentro con Max.
Fred la saludó sonoramente. Se le suavizó el rostro y se acercó al palo junto a la ventana.
–¡Hola, Fred, cariño! –murmuró y con afecto le acarició la cabeza. El pájaro ladeó el pico y emitió chasquidos extasiados–. Debo darme prisa –le dijo a regañadientes, mirando la hora.
Soltó un gemido. Sintió un cosquilleo en el estómago. ¡Ya casi era la hora! Max iba a llegar a la una. Era tremendamente puntual. ¡Cómo había volado el tiempo!
Giró y se inspeccionó ante el espejo. Estaba horrible. Tenía los ojos rojos y marcas por las lágrimas… y el pelo apuntaba en todas direcciones como si lo hubiera tenido toda la mañana en el mezclador de la masa.
En cuanto al vestido… no resultaba nada favorecedor. Mientras se preguntaba qué debía ponerse para recibir a un ex amante que tenía que hacerle una confesión, se quitó el sencillo vestido gris de lana, que dejó caer al suelo, y repasó mentalmente su limitado guardarropa.
Algo elegante. Severo. Eso la ayudaría a mantener la compostura. Era una firme creyente en que la ropa podía cambiar tu estado de ánimo.
Los zapatos que llevaba estaban perfectos. Altos, como siempre le habían gustado, ya que le proporcionaban una sensación de autoridad y eficacia. Y altura. Además, potenciaban su confianza al tratar con la clientela adinerada. Y como Max medía un metro ochenta, necesitaría altura y confianza.
¡Socorro! Faltaban quince minutos para la una. La aprensión la hizo sentir débil. Tenía que darse prisa y arreglarse la cara. Cuantas más barreras, mejor.
Entró en el cuarto de baño sólo con el sujetador, las braguitas, las medias y el liguero. Abrió el grifo del agua fría y jadeó al sentir el contacto en la cara hinchada; por accidente se salpicó un poco el pecho.
Oyó que Fred chillaba, probablemente preocupado por temor a que la estuvieran atacando. Se aplicó jabón en el rostro. Sería estupendo si Max se ponía agresivo, pensó. Sus chillidos podían romper la barrera del sonido.
«Debe de ser la una menos diez», calculó, aunque no podía ver por los ojos cerrados. Inclinada aún sobre el lavabo, con las piernas y los tacones de diez centímetros plantados con firmeza sobre el linóleo barato, alargó el brazo en busca de la toalla.
Alguien se la puso en la mano.
Todo se paralizó menos su cerebro. ¡Max!
La recorrió un escalofrío. Los tendones de las piernas se tensaron. Sintió que los músculos de sus glúteos se contraían y que la espalda se le ponía rígida.
Y entonces pensó que probablemente Max notaba con suma diversión los cambios que el pánico provocaba en su cuerpo. Las mujeres que él conocía habrían soltado una risita e invitado su contacto, mientras ella se ruborizaba y arruinaba cualquier posibilidad que habría podido tener de presentarse como una persona sofisticada.
–No te enfríes, ¿eh? –reprendió riéndose entre dientes.
¡Enfriarse! La consumía un fuego infernal de bochorno.
Parecía más seguro permanecer como estaba que erguirse y ofrecerle una plena visión frontal. Le arrebató la toalla y protegió su casi desnudez.
Los elegantes y bien recordados dedos de Max enderezaron los pliegues con una precisión que hizo que deseara gritar. Él recreaba aquellos días en que no había sido capaz de mantener sus manos alejadas de ella y se había dedicado a atesorarla. O eso parecía. Max era un maestro en dar a las mujeres lo que éstas querían. Sabía que era la ruta más rápida para llegar a sus camas, al menos eso le habían dicho a Laura.
Los angustiados padres de él habían explicado su táctica. Adaptaba su comportamiento a la mujer que deseaba. Con ella se había mostrado protector, considerado y entregado. Hipócrita.
Laura buscaba palabras que decir y cuando al fin consiguió articular algunas sonó casi incoherente.
–¿Qué demonios…?
–Llamé –sonó la lenta y falsa respuesta.
–¡Pero no esperaste! –acusó con ira ante la invasión de su intimidad.
–Jamás lo hago –acordó con alegría.
No. Por nadie ni por nada. Si Max quería algo, lo quería de inmediato… o se marchaba en busca de otra cosa igual de placentera, pensó.
–Bueno, pues esta vez tendrás que hacerlo. Siéntate y espera… ¡o marchate de mi estudio y no vuelvas más! –exclamó, secándose la cara con una esquina de la toalla.
–Te doy cinco minutos. Tengo prisa.
–Dale de comer al loro –sugirió con maldad, sabiendo que Fred picaría el dedo de Max si lo intentaba.
–No, gracias. Parece enfermo.
Se secó los pechos mojados como si estuviera amasando pan, furiosa. Fue consciente de los pasos de Max al retirarse.
–A propósito –añadió él–, tienes una carrera en tu muslo izquierdo.
Laura se llevó una mano a la parte de atrás de la pierna. Era verdad. Colorada y agitada, se aseguró la toalla y giró con movimiento brusco para descubrir que había desaparecido.
Lo odiaba. Deseó abofetear su rostro arrogante. Hacerle perder la sonrisa explicándole paso a paso lo que le había hecho, con todos los detalles desagradables.
«Algún día, Max Pendennis… ¡Algún día!», se prometió con vehemencia. Entonces se sintió exasperada consigo misma. Una parte de ella quería parecer distante y sosegada, el epítome de una mujer a la que poco podían importar sus actos. Pero ya había conseguido enfurecerla.
Lo único que tenía que hacer era escucharlo con esa sonrisa de superioridad en la cara, cerciorarse de que no iba a arruinar el matrimonio de Fay contándole a Daniel lo que había sucedido, y luego le mostraría el camino a la puerta.
Decidió no revelarle lo de su embarazo. No tenía intención de jugar a la víctima triste. Prefería parecer distante, digna e inabordable.
–Tres minutos, y contando.
Laura lanzó una mirada iracunda a la única parte de él que veía, unas piernas largas enfundadas en un traje gris claro cruzadas a los tobillos, y dos zapatos negros relucientes.
Estaba sentado en la mecedora favorita de ella, de cara a la cama y el armario, como alguien que esperaba que empezara el siguiente número.
Entró en la habitación justo cuando él se agachaba para recoger el vestido gris. Sin decir una palabra se lo quitó, y de pronto fue consciente del desorden reinante. Max odiaba el desorden.
Evitó mirarlo, pasó por encima de sus piernas estiradas y se dirigió al armario.
Demasiado tarde comprendió que llevaba la toalla tan apretada contra su cuerpo que su silueta debía quedar perfectamente delineada a sus ojos. Max soltó el aire a su espalda, como exasperado.
–Si quieres que me dé prisa –anunció por encima del hombro–, entonces mira a otro lado. No pienso vestirme mientras tengas tus ojos clavados en mí.
–Nos ahorraría tiempo si te quedaras como estás –las palabras cayeron sobre ella como azúcar de una cuchara–. A mí me da igual lo que lleves…
–¡Pues a mí no! –espetó, y lamentó perder el control una vez más.
Él repitió el suspiro de irritación. Cuando espió por el espejo, vio que Max miraba por la ventana, a distancia segura de Fred, que se movía de un lado a otro de su varal, calculando las posibilidades para un picotazo.
Satisfecha, abrió el armario, con la imagen de Max en la cabeza. Era alto y con el pelo de un negro azabache, como el de ella. Pero las tupidas ondas habían sido dominadas y cortadas hasta una perfección despiadada. Tenía los hombros más anchos que lo que recordaba, embutidos en un traje a medida. No exhibía unos músculos inflexibles, pero sí una complexión poderosa, como la de un atleta en su mejor forma.
Estaba arrebatadoramente atractivo… aunque siempre lo había sido. Hijo del acaudalado general William Pendennis, le aguardaba un futuro envidiable. Era el sueño de toda mujer… ella incluida.
Pero ya no era su Max, y sólo lo fue un corto tiempo. Pertenecía a otra esfera. A un mundo de privilegio y clase, habitado por una elite reducida, que se dedicaba a los grandes negocios, a los tratos financieros en que los vuelos intercontinentales eran moneda corriente.
Quizá consciente de que ella no se había movido en un rato, Max empezó a tamborilear los dedos en el alféizar de la ventana y a mover el pie. Odiaba que lo hicieran esperar, reflexionó Laura, moviendo las perchas sin ton ni son. Era el hombre más inquieto y activo que había conocido.
–¿Quieres terminar de vestirte? –se quejó con impaciencia–. He de subir a un avión… y tú tienes mucho que organizar.
–¿Tengo? –eso no sonaba como si planeara confesar su relación con Fay… y las consecuencias. Desconcertada, se subió la toalla alrededor del torso, sacó su mejor traje y se enfundó la falda recta y corta por sus esbeltas caderas. Al instante se sintió cómoda y eficiente–. Entonces será mejor que hables –aconsejó–. Cuéntame lo tuyo con Fay –ordenó.
–¿Fay y…?
Alertada por el asombro que percibió en su voz, giró para ver que la miraba con ojos duros y desconcertados al mismo tiempo.
–Para eso has venido, ¿no? –demandó, negándose a dejar que la intimidara. ¿Acaso pensaba negarlo?– ¿Pierdes valor para hablar? No hagas que te desprecie aún más, Max.
–¿Qué demonios te pasa?
–Nada –no dejó que la leve preocupación que captó en su voz bajara sus defensas. A él no le importaba nada, ese era el modo en que seducía a las mujeres–. He tenido una mañana ocupada.
Ajustó la toalla a su pequeño torso, se volvió para mirarse en el espejo, recogió un cepillo y se peinó. Deseó no tenerlo tan revuelto. Podía ver a Max observarla con ojos críticos.
–Puedo entender que el tipo de abajo te metiera el pelo en esa batidora –comentó pensativo–, pero, ¿quién te hizo llorar?