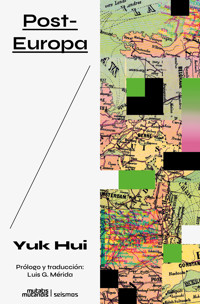
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mutatis Mutandis Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Con el imparable avance del capitalismo global, la Heimatlosigkeit (falta de hogar) de la que hablaron los filósofos europeos del siglo XX —y que Heidegger declaró que se había convertido en el «destino del mundo»— está llamada a tener consecuencias cada vez más patológicas. Pero en lugar de soñar con un imposible retorno al Heimat, Yuk Hui sostiene que hoy el pensamiento debe partir del punto de vista del devenir-sin-hogar. Basándose en las filosof ías de Gilbert Simondon, Jacques Derrida, Bernard Stiegler y Jan Patočka, junto con el pensamiento de Kitaro Nishida, Keiji Nishitani y Mou Zongsan, entre otros, Yuk Hui concibe el proyecto de un pensamiento post-europeo. Si Asia y Europa han de concebir nuevos modos de enfrentarse al capitalismo, la tecnología y la planetarización, ello no debe tener lugar ni mediante una neutralización de las diferencias ni mediante un retorno a la tradición, sino mediante una individuación del pensamiento entre Oriente y Occidente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Post-Europa
Título original: Post-Europe
© Yuk Hui / 2024
Todos los derechos reservados,
incluidos los derechos de reproducción
total o parcial en cualquier formato.
© de la traducción: Luis González Mérida
© del prólogo: Luis González Mérida
Primera edición: Septiembre de 2025
© 2025 Mutatis Mutandis Editorial, S.L.
Aribau, 322 - 08006 Barcelona
Diseño gráfico: Julio Fuentes
www.mutatis-mutandis.es
Impresión y encuadernación: Kadmos
ISBN: 978-84-129798-4-8
Depósito legal: B 10617-2025
Post-Europa
Yuk Hui
Para Miyako
En su concepción corriente, la anamnesis autobiográfica presupone la identificación. No la identidad, justamente. Una identidad nunca es dada, recibida o alcanzada; no, sólo se sufre el proceso interminable, indefinidamente fantasmático de la identificación.
Jacques Derrida, El monolingüismo del otro
CONTENIDO
Prólogo
Prefacio
Prefacio a la edición española
PRELUDIO. LA POSICIÓN DEL DESARRAIGO
Planetización y desarraigo
La afirmación del desarraigo
CAPÍTULO 1. FILOSOFÍA Y POST-EUROPA
El espíritu de la filosofía europea
La constitución de post-Europa
La individuación y la tarea del pensar
CAPÍTULO 2. «QUÉ ES ASIA?», UNA PREGUNTA
La pregunta «¿Qué es Asia?»
La tecnología y el límite de los estudios comparados
La individuación del pensamiento y la búsqueda de lo universal
CODA. LOS BUENOS POST-EUROPEOS
Después de Nietzsche, el buen europeo
La lengua mágica
Bibliografía
LA INDIVIDUACIÓN DESPUÉS DE EUROPA
Prólogo de Luis G. Mérida
Tiempos diabólicos, el diagnóstico de Bernard Stiegler para una época que no hace época. ¿El pronóstico? El apocalipsis. La exportación mundial de la tecnología europea moderna, y el nihilismo que a ella va aparejado (en cuanto modo de subjetivación o de existencia religiosa), han supuesto, como vaticinaba Martin Heidegger, el comienzo de una civilización mundial, una civilización sin cultura. En su planetización, Europa –fundamentalmente, Centroeuropa– murió de éxito, y quizá ahora estemos presenciando sus últimos coletazos antes de la completa nulidad. La tecnología moderna dejó de ser europea para ser simplemente «occidental». La imagen que el espejo le devuelve a Europa es «América». Estados Unidos es la patria de todos los tarros de colores. El estadounidense es el «último hombre» nietzscheano, esa refutación ambulante de la fe y del crédito, ese individuo pintarrajeado, embardunado de signos, mestizaje o collage de culturas incomunicadas. El archiconocido «fin de la historia» cobra un sentido distinto a la luz de la condición posmoderna. No es el final de la historia de la filosofía, ni el de la historia política, ni tampoco el de la ideología. La posmodernidad es la condición tecnológica que niega la modernidad que dio origen a la tecnología moderna. El pensamiento moderno imbuye en la técnica el germen de su propia destrucción, a saber, el nihilismo. La tecnología moderna deviene autónoma, se aliena. Ella tiene, a partir de entonces, su propia des-economía del espíritu.
El desfase entre tecnogénesis y sociogénesis, en el que se articula la individualización psíquica y colectiva, y que agudiza la tecnología moderna, se traduce en nuestra época en la distinción stiegleriana entre posmoderno e hipermoderno. Mientras que el pensamiento occidental ha vivido, en las últimas décadas, en la posmodernidad, es decir, en la legitimación de la deslegitimación (de lo moderno, pero también de la tradición, de las instituciones, de las disciplinas, de la colonización, del etnocentrismo, etc.), el «sistema técnico», como lo llamaba Jacques Ellul, impone, en su autonomía axiológica, un modelo de racionalidad hipermoderna –esto es, moderna a la enésima potencia–. El desajuste con los sistemas sociales se pronuncia y deviene desarticulación. La modernidad filosófica se liquida junto a su soteriología secular. Genealogía y deconstrucción. Estupefacción y miseria simbólica. Este es, al fin y al cabo, un problema de subjetivación, o de falta de «modelos de individuación». Ante nosotros, aparecen dos hojas de ruta claramente diferenciadas, mas no incompatibles: o el replegamiento reaccionario –frente a la angustia que provoca la legitimación de la deslegitimación– o pisar el acelerador hasta que las contradicciones se resuelvan solas. En la medida en que ninguna de las dos puede responder a esta crisis, ambas nos conducen a la catástrofe. En cuanto euroamericanizada, Asia –fundamentalmente, Asia oriental– corre el mismo destino... A no ser que tenga lugar una nueva individuación colectiva que sea una reorientación entre Oriente y Occidente. Si Europa es su espíritu, o sea, su filosofía, esta es también su última oportunidad de no perecer, pasto de los nacionalismos y su enardecido sentimiento antieuropeísta. Post-Europa allana el camino de dicha individuación, que es una «individuación del pensamiento». Dispone sus condiciones.
La condición posmoderna arrastra el problema del desarraigo moderno. No es casual, por ejemplo, que el tema de la hospitalidad fuese central para Jacques Derrida. Las culturas, como los cultivos, son mortales. Los individuos experimentan la impotencia de una desorientación que, aunque pueda decirse que es originaria a la relación entre técnica y sociedad, se ve potenciada por la aniquilación de ciertas cardinalidades, unas cardinalidades que amortiguaban las sucesivas desorientaciones que los desajustes entre tecnogénesis y sociogénesis provocaban. Desaparece el lugar, la carencia de comunidad se acentúa. Hemos sido incapaces de articular localidad y tecnología. La impotencia del desarraigo moderno es, en definitiva, la experiencia de no poder hacer época. Europa ha sido el escenario de mil batallas, pero es el «accidente de Occidente», el tecno-logos, el que lleva a su fin a Occidente, en el autoextrañamiento de la tierra natal. Europa es una región más. Vivimos (en) la post-Europa y Oriente, en su euroamericanización, participa también del desarraigo moderno. Ahora bien, ¿cómo se problematiza esta experiencia?
Para Heidegger, el desarraigo o Heimatlosigkeit era el entre de lo habitable y lo inhóspito, la miserable desorientación en la que se pierde todo horizonte de sentido, pero que brinda la ocasión de pensar lo habitable: «[...] apenas el hombre medita sobre el desarraigo, este ya no es más una miseria».1 Pero ante la pérdida de la tierra natal, del hogar, del Heimat, Heidegger viaja en el tiempo, vuelve a la antigua Grecia, en busca de otra Heimat. Esta vez en el pasado. Lo mismo puede decirse del fenomenólogo checo Jan Patočka, que inspira en buena medida esta pequeña gran obra. El desarraigo trae desesperanza y se añora la tierra natal. Yuk Hui, en cambio, quiere tomar el desarraigo no como un lugar de paso, no como un claro en que aparece de nuevo la patria, sino como la posición desde la que pensar la condición planetaria, o sea, como la «situación hilemórfica» desde la que individuar un pensamiento planetario. Ya no podemos ver el mundo desde la posición del hogar, de la tierra natal o de la patria... Para Hui, el hogar no es más que un espejismo en el desierto del desarraigo. La única patria que se habita es la lengua, nos decía Cioran. Pero, como él mismo demostró, incluso de la lengua puede uno mudarse. Porque la lengua (función) es algo más que un medio de transmisión de información, y también algo más que un medio de arraigamiento. Ella nos permite ir más allá del gusto, esa epigénesis cultural ineludible que uniría al individuo con la patria a través de la lengua (órgano). Mientras que el gusto actúa, en relación con el Heimat, como una fuerza centrípeta, el lenguaje puede actuar también en sentido opuesto, puede ser centrífugo. La propuesta de Hui es sacar a Europa y a Asia de su mutua irrelevancia, que vaya cada una al encuentro de la otra. Esto puede verse como una prolongación de las cuestiones stieglerianas de la adopción y de la inter-nación. Y no ha de extrañarnos, pues probablemente Hui sea su discípulo más notable –como Stiegler lo fue de Derrida, con el permiso de Malabou–.
Tras su proyecto de renovación de la cibernética, con la trilogía de Recursivity and Contingency (2019), Art and Cosmotechnics (2021) y Machine and Sovereignty (2024), el libro que ahora mismo tenéis entre las manos, Post-Europa, vuelve a La pregunta por la técnica en China (2016), siendo para este, si se quiere, una especie de epílogo, un apéndice crítico, o quizá una introducción. Si allí había una reconstrucción del pensamiento chino de la técnica, aquí se aborda el problema del desarraigo y el dilema patológico de un retorno al hogar. Es una respuesta al Heidegger ideólogo, al Heidegger pensador de Estado. Hasta el momento, la filosofía europea, de Husserl a Stiegler, pasando por Oswald Spengler, Paul Valéry, Patočka, Heidegger, Karl Löwith, Derrida... solo ha ofrecido reflexiones sobre Europa y para Europa, considerando la técnica como aquello que se opone al espíritu, a la cultura, a lo humano, etc. Lo excepcional de la filosofía francesa, lo que hace que constituya un caso aparte, es haber deconstruido la metafísica occidental, fundamentalmente idealista, y haber señalado la naturaleza tecno-lógica del espíritu europeo. Lo que muestra la historia del pensamiento asiático, como la historia de otros pensamientos no europeos, es que no hay relación necesaria entre la retención terciaria (la exteriorización de la memoria en dispositivos técnicos) y la historicidad (o lo histórico). Dicho de otra manera, que puede haber técnica sin tecnología.2 La información es irreductible a su soporte y a los datos. De eso iba, a mi juicio, aquello que decía Jean-François Lyotard acerca del «espejo quebrado» del maestro zen Eihei Dôgen, que a Stiegler le parecía tan misterioso.
Ahora bien, la necesidad de su accidente se está deshilachando, la tecnología ya no es simplemente europea. El espíritu abandonó Europa. Asia, por otra parte, ya no puede deseuropeizarse. Al menos, si eso significa destecnologizarse. La técnica ha sido el caballo de Troya de la metafísica occidental. A través de su tecnología, la civilización mundial se funda en la ontología y la epistemología europea. Durante su modernización, y en su oposición a Occidente, Asia subestimó la técnica, aceptándola como una cosa inocua, sin hacer de ella un tema, un problema, una cuestión. Por este motivo, el pensamiento asiático solamente ha podido aportar éticas ad hoc (budistas, taoístas, etc.) de la tecnología y críticas humanistas estériles, siendo incapaz de una puesta en comunicación con la sociedad tecnológica. Este es el balance que hace Hui del pensamiento oriental, más preocupado en la actualidad por la fidelidad o autenticidad de las interpretaciones de sus tradiciones filosóficas que por la relevancia de sus ideas en el pensamiento contemporáneo, atrapado en ejercicios de literatura comparada o en consideraciones poscoloniales. No hay diálogo con el pensamiento occidental. Concentrarse únicamente en lo singular del pensamiento asiático impide una individuación del pensamiento. Por su parte, Europa, al tratarlo como una suerte de bálsamo eudemonológico, como la vía para un escapismo de la velocidad, como simple autoayuda, le ha arrebatado cualquier carácter transformador. De este modo, condena al pensamiento oriental a la insignificancia. Así pues, Hui nos invita a construir el pensamiento post-europeo a partir de las incompatibilidades de Europa y Asia, sin neutralizar las diferencias. Esa es la tarea pendiente.
El gesto de Hui, profundamente simondoniano, releva el gesto inacabado de Stiegler y es metamoderno –en el sentido que tiene el prefijo «meta» cuando hablamos de lo metaestable– o transmoderno –en el sentido que tiene el prefijo «trans» cuando hablamos de lo transindividual–. En efecto, la otra figura que atraviesa Post-Europa de principio a fin es Gilbert Simondon. El pensamiento de Simondon es un remedio peculiar para ciertas disputas recurrentes, ofrece un método, el método transductivo, para navegar las oposiciones entre términos, las dicotomías. Su pensamiento es relacional, procesual y realista. En su sistema, la cultura se desustancializa, es polifásica, y la sociedad está abierta, o lo que es lo mismo, es receptiva a nuevas informaciones incidentes. ¿Qué son Asia y Europa? Poco importa. Se necesita, dice Hui, una nueva teoría de la individuación, una que vaya, no obstante, adonde Simondon y Stiegler no pudieron llegar. Se trata de hacer con el pensamiento oriental algo análogo, mas no idéntico, a lo que Stiegler hizo en La técnica y el tiempo con la filosofía europea, o lo que el mismo Hui comenzó en La pregunta por la técnica con el pensamiento chino. Este es un primer paso para que el pensamiento asiático vaya más allá del viejo humanismo, infecundo y sin efecto en nuestras sociedades tecnologizadas, y responda a la pregunta «¿Qué puede aportar Asia al pensamiento contemporáneo?». Por lo pronto, según Hui, Asia ofrecería dos paradigmas de una individuación del pensamiento Oriente-Occidente, Mou Zongsan –con su comprensión del pensamiento chino a partir del kantismo– y Kitarō Nishida –con su inversión de la lógica aristotélica en la lógica del basho–. Europa no habría visto aún nada semejante, ni en sus pensadores más sensibles a un cierto orientalismo: el pensamiento asiático es o una etapa en la historia del espíritu, o una confirmación adicional de sus propios descubrimientos o elaboraciones conceptuales.
Pero con eso no basta, evidentemente. La filosofía post-europea deberá superar la modernidad a través de la modernidad. Esto significa que la técnica y la tecnología serán sus cuestiones fundamentales, «su fuente y su futuro». Además de la crítica del capitalismo y de la crítica de la cultura, la filosofía post-europea tendrá que inventar un nuevo espíritu industrial, nuevos modelos de individuación colectiva y nuevas individuaciones del pensamiento, más allá del horizonte nacional y continental. Contra el nacionalismo, debe pensarse una natalidad sin nacionalidades: arrojamiento, accidentalidad, desarraigo, morriña, ganas de ver mundo... La filosofía europea se planetizó sin volverse planetaria. Para devenir planetaria, es necesario que devenga no europea, que se deseuropeíce, esto es, que abandone su ideal de universalidad simple y lineal. No es este un alegato a favor de la diversidad que se detenga cómodamente en un relativismo cultural impotente y servil. Ante la esterilidad de las críticas de un humanismo «fácil», como lo llamaba Simondon, tendremos que practicar un humanismo «difícil» y preguntar por qué la tecnología moderna es desarraigante. ¿Es su carácter industrial, su supuesta racionalidad instrumental o quizá su sobrehistoricidad –fundamentalmente– económica? Puede que el desarraigo moderno no tenga en sí mismo nada de técnico.
En el prefacio de Campos de forma, cuando escribía que despejar la pregunta por la técnica no pasaba necesariamente por relocalizar la técnica, sino por la cuestión de la información, estaba introduciendo una diferencia de matiz, una diferencia que proviene de nuestras distintas aproximaciones. El nacimiento de una técnica responde siempre a un problema necesariamente local, porque esa técnica, como los objetos que produce, se individuó con un medio asociado (piénsese, por ejemplo, en cuán diferente es nuestra carpintería de la carpintería japonesa, que no necesita clavos y tornillos). Esto lo sabe Hui perfectamente, como buen simondoniano. Las líneas puras genéticas y funcionales de la técnica no conducen al monocultivo ecológico, tecnológico y noético que Occidente ha abanderado e impuesto en los últimos siglos. No, conducen a la diversidad de soluciones y a la interoperabilidad, a un sistema compatible indeterminado. En este sentido, podemos decir que no hay verdaderos tecnócratas, únicamente «poder a través de las técnicas». Traducir es reescribir, desde luego, pero cabe suponer que una filosofía como la que se persigue en este libro tendrá que combatir dicha diatecnocracia. De eso tendrá que encargarse, en efecto, la individuación del pensamiento. En dicha contextura, comprendemos el pequeño panorama problemático de su pensamiento que Hui esboza aquí para nosotros, en este libro modélico. Uno está tentado incluso de pensar toda la obra de Hui como esa individuación del pensamiento, o al menos, como su camino preparatorio. Que saque el lector sus propias conclusiones, que sea sujeto de una recepción de información, de una resonancia interna, de una transformación... Para una individuación después de Europa.
Luis G. Mérida, Barcelona, Febrero de 2025
1 . Martin Heidegger, Construir, habitar, pensar, Madrid, La Oficina, 2015, p. 49.
2 . El famoso «milagro griego» no sería, entonces, desde esta perspectiva, el paso del mito al logos, sino el paso de la técnica al tecno-logos.
PREFACIO
Esta obra retoma hilos de La pregunta por la técnica en China1 en torno a la cuestión del retorno al hogar, o más precisamente, del problema del desarraigo [Heimatlosigkeit] como consecuencia de la modernización y la planetización. Siete años después de la publicación de ese libro, el mundo ha cambiado de un modo que se ha vuelto apenas reconocible. Los tres años de pandemia solo han servido para acelerar cambios geopolíticos que parecen precipitar el planeta hacia la tormenta, ya sea en forma de guerras inminentes o de colapso climático. Vivimos más que nunca en un estado de desarraigamiento, y al mismo tiempo, paradójicamente, este desarraigo produce también un deseo de retorno al hogar, tal como ponen de manifiesto los recientes movimientos conservadores y neorreaccionarios. En el verano de 2016, nuestro joven amigo Damian Veal, por el que estamos de luto, mientras corregía La pregunta por la técnica en China, se preguntaba si mi intento de reconstruir un pensamiento chino de la tecnología no estaba siguiendo exactamente el mismo camino que Heidegger, si no estaba flirteando con la misma falacia ideológica en la que él cayo. Como resumí en el libro, en parte como respuesta a las sospechas de Damian, hay aquí una dificultad que concierne al dilema del retorno al hogar.
Siete años después, este dilema me parece cada vez más complejo y alarmante en vista del aumento de los conflictos territoriales y de las políticas racializadas. ¿Cómo puede responder la filosofía a esta llamada por un retorno al hogar que ha sido descrito como constitutivo de su propia posibilidad (la afirmación de Novalis acerca de que la nostalgia impulsa la filosofía), pero que también ha sido puesto en cuestión desde el siglo XX? Intentando responder a esta cuestión del retorno al hogar, me he visto obligado a ponerme frente a mí mismo, a confrontar mi propia experiencia como inmigrante y errante constante. ¿Qué significa el hogar [Heimat] para un inmigrante como yo, continuamente obligado a adaptarme a nuevos entornos y a aprender nuevos idiomas? También me he visto forzado a formular ciertas cosas que tenía en mente, pero que nunca he sido capaz de articular realmente en todos estos años. De ahí que este libro pueda también leerse como una autobiografía, pero una biografía en la que el «Yo» está ausente, o más precisamente, en la que las diferentes figuras en diferentes puntos absorben el «Yo».
El título Post-Europa es una referencia a la propuesta del fenomenólogo Jan Patočka, que vio que, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa dejó de ser la potencia principal. Este acontecimiento epocal, según Patočka, supuso también un momento de ἐποχή [Epojé] en sentido fenomenológico: el viejo concepto de Europa se suspendió y de esa suspensión podía emerger una nueva Europa. Post-Europa puede significar muchas cosas: los Estados Unidos, que durante el siglo XIX se veían como la nueva Europa, una Europa que ya no es, o una nueva situación mundial tras la Ilustración europea. Como Heidegger, Patočka buscó la fuente de una nueva Europa en la antigua Grecia y, especialmente, en la doctrina platónica del alma –sin reconocer, no obstante, el hecho de que Europa se ha definido siempre en oposición a Asia–. Cuando hablamos hoy de post-Europa, ¿queremos decir un mundo en que Asia dominará, como cierta propaganda política de Oriente nos induce a pensar? La filosofía se vuelve inútil cuando se convierte en el eco de la propaganda política, pero, ay, ¿cuántos filósofos pueden resistirse incluso a la más sutil tentación de hacerse pensador de Estado?
¿En qué más puede devenir la filosofía europea, tras la constante llamada a deseuropeizarse y reiteradas peticiones de una post-Europa a lo largo de las últimas décadas? ¿Cómo puede responder la filosofía al Otro de Europa en la condición planetaria? ¿Y cómo puede el Otro responder al legado europeo, más allá de críticas triviales al eurocentrismo? Es con estas preguntas en mente que esta «autobiografía» se desarrolla, a través de una incompatibilidad personificada tanto en la experiencia personal como en el proceso del pensamiento. Mediante esta tensión, lo que aquí se despliega es también un proceso de individuación, en el sentido de Gilbert Simondon. Así, busco explorar cómo el concepto de individuación puede llevarse más allá de los dominios en que Simondon, y después Bernard Stiegler, lo emplearon. Las tensiones o incompatibilidades entre elementos en un sistema condicionan la individuación. Quizá es precisamente en un sistema en que dos tipos de pensamiento no pueden reconciliarse inmediatamente que podemos reformular la pregunta heideggeriana «¿Qué significa pensar», y preguntar en su lugar «¿Qué significa la individuación del pensamiento?».
Los dos capítulos principales de este libro se basan en dos clases que di en la Universidad Nacional de Artes de Taipéi en diciembre de 2022 tras la amable invitación del presidente de la universidad, el profesor Chen Kai-Huang. El profesor Chen ya nos había invitado a Bernard Stiegler y a mí, en otoño del 2019, para una serie de clases magistrales en las que también discutimos la posibilidad de crear un laboratorio en el nuevo edificio de la universidad, que aún estaba en construcción, dedicado a la tecnología y al arte. Esta también fue la última vez que vi a Bernard, que es una de las dos figuras principales con las que discuto en el primer capítulo. El segundo capítulo es una respuesta a los discursos poscoloniales sobre Asia y la cuestión del futuro del pensamiento asiático, y explica qué entiendo por «individuación del pensamiento» a través de las figuras de Mou Zongsan y Kitarō Nishida, dos de los pensadores más originales que han surgido en Asia en el siglo XX.
La idea más general de este proyecto proviene de mi viejo interés en el proyecto de «La superación de la modernidad» que los filósofos de la Escuela de Kioto iniciaron hace un siglo. (Un simposio famoso organizado por la revista Bungakusai con el mismo título tuvo lugar en julio de 1942). Sabemos que la historia se repite, y que en esa repetición siempre aparece como una forma de déjà vu. En 1941 y 1942, en el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuatro filósofos e historiadores de la Escuela de Kioto participaron en tres simposios organizados por la revista literaria Chūō Kōron [中央公論, Revista Central]. En el primero de estos simposios, titulado «La posición de la historia mundial y Japón», Asia se pone en oposición a Europa y, en vista del declive de Occidente, se planteó que Asia, y más concretamente Japón, tenía que asumir el deber de escribir la historia mundial. Hoy, casi un siglo después, vemos que esta propuesta se repite con una retórica distinta. Como respuesta a esta repetición, Post-Europa abre con un preludio titulado «La posición del desarraigo [Heimatlosigkeit]» y termina con una coda sobre «Los buenos post-europeos».
Por último, me gustaría añadir que este libro es una meditación sobre la lengua, un órgano técnico no menos importante que las manos. El libro comienza con la cuestión del gusto y cierra con la del lenguaje, las dos funciones más importantes de la lengua.
Durante la primavera de 2023, gracias a la invitación del Colegio de Tokio, tuve la oportunidad de pasar dos meses en la Universidad de Tokio. Me recibieron los profesores Tsuyoshi Ishii y Ching-Yuen Cheung, y otros colegas. El profesor Takahiro Nakajima, el director del Instituto de Estudios Avanzados sobre Asia en Todai, me invitó amablemente a usar su biblioteca en el campus de Hongō, donde pude leer muchos textos originales sobre «La superación de la modernidad» y la Escuela de Kioto a los que no tenía acceso. Este tiempo en Japón fue crucial para completar el libro. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los colegas que estuvieron discutiendo con mi pensamiento durante este viaje. Entre ellos, a Kohei Ise, Daisuke Harashima, Hidetaka Ishida, Masaki Fujihata, Agnes Lin, Johnson Chang, Hugo Esquinca, Milan Stürmer, Pieter Lemmens y, en especial, Hiroki Azuma, con quien tuve muchas conversaciones sobre este tema, que han sido siempre amistosas y productivas, desde que nos conocimos por primera vez en 2016. Quiero agradecer a Sequence Press y Urbanomic por su esfuerzo conjunto para publicar este libro. Especialmente, a los meticulosos comentarios críticos y editoriales de Maya B. Kronic.
Yuk Hui, Rotterdam y Taipéi, Otoño del 2023
1 . Yuk Hui, La pregunta por la técnica en China. Un ensayo sobre cosmotécnica, Buenos Aires, Caja Negra, 2024.
PREFACIO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA
Me complace que el libro ya esté disponible para los lectores hispanohablantes gracias a la editorial Mutatis Mutandis y a la traducción de Luis G. Mérida –al que conocí en Lisboa el pasado otoño, durante un congreso dedicado a Gilbert Simondon por el centenario de su nacimiento–. Esto es particularmente importante para la discusión sobre post-Europa, pues más de dos continentes comparten la lengua española, con España, que forma parte de la Europa occidental colonial, y los países hispanoamericanos, que tienen una larga historia de colonización y descolonización. ¿Cómo puede entenderse post-Europa tanto en Europa como en otros lugares que han sido ampliamente europeizados? El prefijo «post», tal como ha aparecido con frecuencia en el último siglo en los términos «posmoderno», «posverdad», «posdigital», etc., es intrigante. ¿Qué significa «post-» realmente? ¿Es una prórroga, una interrupción? ¿Qué sigue a dicha interrupción?
Aunque adopto el término de Jan Patočka, en mi interpretación, «post-» es una invitación a filosofar bajo nuevas condiciones. La filosofía es vista tradicionalmente como una búsqueda de lo universal, pero debemos añadir que es una búsqueda de lo universal bajo condiciones particulares. Estas condiciones son sociopolíticas e históricas, por supuesto, pero son, sobre todo, epistemológico-tecnológicas. La europeización, y la americanización después, es un proceso que ha durado siglos, trayendo consigo tanto beneficios como catástrofes. Hizo posible lo que ahora llamamos planetización (conocida anteriormente como globalización, y antes de eso, como colonización), definiendo una agenda de «modernización» u «occidentalización» para todos los pueblos de la Tierra. Mi intención no es demonizar este proceso histórico –eso sería cualquier cosa menos algo filosófico– sino más bien explorar sus límites, como muchos pensadores han hecho desde el siglo XIX





























