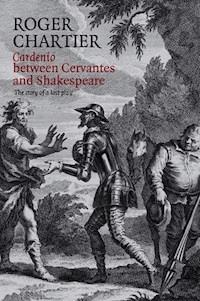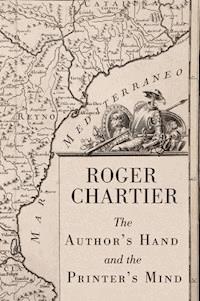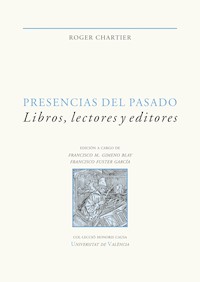
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: HONORIS CAUSA
- Sprache: Spanisch
A través d'aquesta breu selecció de la intensa, atractiva i suggeridora activitat d'investigació que el professor Roger Chartier ha dut a terme durant els darrers anys, veiem com ha transformat en font de coneixement històric els discursos del passat, que hem rebut en herència, avaluant l'entramat social i cultural en el qual van sorgir, així com les modalitats de recepció i ús a les quals es van veure sotmesos al llarg del temps. La intervenció d'editors i impressors va transformar els textos en objectes tangibles que van possibilitar l'encontre i el diàleg entre l'autor i el lector, i, ara, entre passat i present. La lliçó del passat, com la de la Història, en paraules de Chartier, ha de "proporcionar als ciutadans d'avui en dia els instruments crítics que permeten rebutjar les falsificacions i establir els coneixements sense els quals no hi ha democràcia".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni por ningún medio, sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© Roger Chartier, 2021
© De esta edición: Universitat de València, 2021
Diseño de la colección: Enric Solbes
Coordinación editorial: Maite Simón
Maquetación: Inmaculada Mesa
Corrección: David Lluch
Fotografías: Pep Pelechà
(Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València)
Ilustración de la cubierta:
Sebastian Brant, Das Narrenschiff. Stultifera nauis. París, 1499
[Universitat de València. BH, Inc. 286, f. XI]
ISBN: 978-84-9134-795-8 (ePub)
ISBN: 978-84-9134-796-5 (PDF)
Edición digital
Índice
Nota a la edición, a cargo de Francisco M. Gimeno Blay
DISCURSOS PRONUNCIADOSEN EL ACTO DE INVESTIDURA
Laudatio académica a cargo del doctor Francisco M. Gimeno Blay
Lectio pronunciada por el doctor Roger Chartier
Palabras de clausura de la Excma. y Magfca. Sra. Rectora M. Vicenta Mestre
BIOBIBLIOGRAFÍA del Dr. Roger Chartier, a cargo de Francisco Fuster
ESCRITOS SELECCIONADOS
1. Presencias del pasado
2. Curiosidad, lectura y ocio en el Siglo de Oro
3. Barroco y comunicación
4. La construcción estética de la realidad: vagabundos y pícaros en la Edad Moderna
5. Encuentros. Cervantes en Inglaterra, Inglaterra en Cervantes
6. Los hombres encantados
7. Edición y Universidad (siglos XV-XXI)
8. Esto no es una ego-historia. Generaciones de lecturas
Nota a la edición
Presencias del pasado publica un conjunto de estudios del profesor Roger Chartier escritos todos, menos uno, en castellano por el autor y seleccionados por él mismo para esta ocasión. La elección ha privilegiado ocho estudios de entre la riquísima, atractiva y sugerente actividad investigadora llevada a cabo. Existe, no obstante, entre todos ellos un elemento común que ha actuado como cohesio nador. Roger Chartier ha convertido el texto en una encrucijada a la que dirige su mirada, hacia la que camina y en la que escruta los entresijos del proceso comunicativo que alumbró los textos que han alcanzado la actualidad, sin olvidar a las personas que participaron tanto de forma activa como pasiva en ellos. Gracias a ellos él escucha «con los ojos a los muertos», como recordó F. Quevedo.
En el texto, fruto de un proceso creativo continuado en el tiempo y guiado por el autor, confluyen, además, los diferentes actores merced a los cuales se transformó en un objeto material. Esta propuesta interpretativa es el resultado de haber superado los confines académicos disciplinares, haberlos frecuentado con asiduidad y haber asumido su mejor lección. El autor ha procedido del mismo modo que don Quijote al entrar en la imprenta barcelonesa. El hidalgo manchego descubrió allí las diferentes actividades desarrolladas por los profesionales que hicieron posible el encuentro entre el autor y el lector, facilitando un diálogo infinito entre ambos y permitiendo que el lector actual pueda escuchar el rumor de las voces silentes de una época pretérita y extinguida.
La inscripción del texto comportaba la superación del tiempo, del intercambio hic et nunc, y, en consecuencia, del carácter efímero y transitorio de la vida. Así las cosas, el texto transita entre la idea del autor, podría decirse la parte sustantiva de la obra, incorpórea e inmaterial, y los objetos que el lector lee. Una vez el texto se independizó del autor, otros, en la imprenta, decidieron las características materiales que lo pondrían en circulación. Al hacerlo mediatizaron la relación entre el texto, transformado en objeto, y el lector. Gracias a ellos deja de ser una mera abstracción, intangible, privada de una existencia física, para transformarse en un objeto que camina al encuentro del lector superando la ausencia comunicativa que media entre ambos. En este deambular el texto ya no viaja solo, está acompañado por todos aquellos profesionales, incluso los ocultos y silentes, que contribuyeron a definir su factura material facilitando un diálogo fructífero y creativo.
De lo anterior se desprende la necesidad de prestar atención, por una parte, al discurso, en el que el autor representa una realidad y proyecta, además, una alternativa a la existente, y, por otra, a los objetos que dan vida a los discursos. La escritura exterioriza exponiendo la idea esencial de la obra, proyectando sobre el conjunto social una intención, tal vez un deseo, una aspiración que revela y expone. La centralidad del texto ha permitido al profesor Chartier servirse de las representaciones de la cultura escrita para indagar las prácticas culturales movilizadas por una sociedad dada, distinguiendo entre las estrategias de dominación por parte del poder y las prácticas de apropiación desarrolladas por los potenciales usuarios. Las implicaciones de esta apuesta metodológica superan los límites de la representación, entendida sea como mero recuerdo o como propuesta alternativa de futuro, y han favorecido la reflexión sobre las fuentes del conocimiento utilizadas por el historiador, por una parte, y sobre la construcción del relato resultante, por otra.1
Los lectores, viajeros impenitentes, transitan espacios ajenos, se apropian de las experiencias transformadas en discursos que otros atesoraron. Ellos viajan libres o constreñidos por las convenciones sociales. Acomodan a los objetos que reciben sus formas de apropiación, condicionadas por las convenciones de lectura, por las comunidades de interpretación y por sus propios intereses personales. Muchos de estos lectores depositaron huellas de uso en los mismos libros, sedimentándose unas sobre otras, enriqueciendo las palabras iniciales, primigenias, con otras secundarias introducidas como comentarios exegéticos, notas de lectura o glosas de diverso género. El discurrir del tiempo no lo ha sido en vano, actúa seriamente sobre los textos favoreciendo su inestabilidad; a ella contribuyen las formas de producción y circulación de los discursos, así como las modalidades de apropiación practicadas por los lectores.
La mirada escrutadora del profesor Chartier ha encontrado en el Siglo de Oro español y, especialmente, en sus textos literarios, materiales suficientes para definir un laboratorio de experimentación desde la historia cultural de lo social.2 Las representaciones transmitidas por la literatura del periodo le han permitido estudiar la circulación de los textos entre las comunidades de lectura, las formas de apropiación de los discursos y, en general, las modalidades comunicativas, las prácticas culturales y las realidades sociales conexas. La experiencia alcanzada en el espacio de estudio descrito se proyecta sobre otros periodos históricos en los que analiza las problemáticas íntimamente relacionadas con la circulación de la cultura escrita, sea en el ámbito universitario evaluado en una larga duración, entre el siglo XV y el XXI,3 o la existencia de un conjunto de lecturas en la res publica litterarum contemporánea compartidas por generaciones de lectores.4
El mundo actual, condicionado por la comunicación digital, contempla cómo se han modificado las formas y los espacios destinados para la producción de los textos, los dispositivos utilizados para su diseminación por el ciberespacio, los usuarios potenciales y los lugares de almacenamiento de la memoria, entre otras transformaciones sustantivas. En este contexto, el viaje, como lectores, que nos propone Presencias del pasado aporta claves de análisis desde la perspectiva de la historia cultural de lo social y proporciona elementos de comprensión de las profundas mutaciones a las que nos somete el mundo digital. La experiencia del texto se presenta, pues, como un antídoto, servirá de guía para circular por el desorden informativo del presente y ayudará a discriminar lo sustantivo de lo accesorio. Según el profesor Roger Chartier, a la Historia corresponde «procurar a los ciudadanos de hoy en día los instrumentos críticos que permiten rechazar las falsificaciones y establecer los conocimientos sin los cuales no hay democracia».
FRANCISCO M. GIMENO BLAY
1. «Presencias del pasado».
2. Concretamente en «Curiosidad, lectura y ocio en el Siglo de Oro», «Barroco y comunicación», «La construcción estética de la realidad», «Encuentros. Cervantes en Inglaterra, Inglaterra en Cervantes» y «Los hombres encantados».
3. «Edición y Universidad (siglos XV-XXI)».
4. «Esto no es una ego-historia. Generaciones de lecturas».
DISCURSOSPRONUNCIADOS EN EL ACTODE INVESTIDURA(31 de mayo de 2019)
Rectora Magnífica,
autoridades académicas,
compañeros de claustro,
señoras y señores:
El profesor Roger Chartier se definía a sí mismo, el 3 de marzo de 2019, como «un historiador del libro, de la lectura y de la cultura escrita» preocupado por desentrañar las «modalidades sucesivas de la relación» existente «entre libro y texto, objetos escritos y discursos, materialidad y lectura». Ahora bien, este afán que ha centrado su atención en la Edad Moderna y ha mostrado especial interés, entre otras, por la literatura española del Siglo de Oro no ha alejado su mirada de sus preocupaciones como ciudadano que asiste atónito, como la mayoría de todos nosotros, a las manipulaciones burdas de la realidad producidas en la esfera digital, y que incluyen mentiras y falsedades dentro de un espacio de aparente libertad. El profesor Chartier se ha preguntado constantemente cómo hacer frente a todas aquellas coerciones que, en la actualidad, obstaculizan la difusión del conocimiento y socavan, al mismo tiempo, la vida democrática. Su trayectoria investigadora le ha proporcionado algunas claves que ha expuesto recientemente en el libro Cultura escrita y textos en red.1
El universo de estudio transitado por el profesor Roger Chartier queda perfectamente delimitado por los verbos producir y consumir aplicados a la historia de la cultura escrita de una sociedad determinada. Se trata de dos momentos de singular relieve en el proceso comunicativo, identificados con los mundos del autor y del lector, utilizando la expresión de Augusto Roa Bastos, que Mario Benedetti describió con los versos: «El autor no lo hizo para mí / yo tampoco lo leo para él».
El primer aspecto, producir la cultura escrita, abarca un amplio espacio que atraviesa el tiempo histórico que media entre la tardía antigüedad y el presente. No siempre los autores han mantenido la misma relación con los textos que producen, fruto de su imaginación o estudio, y, además, solo en épocas recientes se han regulado los derechos de autor, el copyright, a los que el profesor Chartier ha dedicado, en ¿Qué es un autor?2 o «Figures d’auteur»,3 entre otros, una interesantísima reflexión sobre el autor a partir de un celebérrimo texto de Michel Foucault.
Aunque la cultura escrita de la época impresa introdujo variaciones sustantivas que afectaron a las formas de circulación de los textos, algunas de sus características fueron herederas de la época manuscrita. No debemos olvidar que el texto, abstracto sensu, no existe. Existe gracias a un objeto material, el libro, que posibilita el encuentro entre el autor y el lector. Este encuentro se halla mediatizado muy especialmente por la pléyade de mujeres y hombres que intervienen en el proceso de elaboración de los textos, como ha puesto de relieve en La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur4 y en «El texto entre el autor y el editor».5 En opinión de Jorge Luis Borges, «el libro no es un ente incomunicado, es una relación, es un eje de innumerables relaciones». Hemos descubierto, con la investigación llevada a cabo por el profesor Chartier, la legión de personas que han contribuido a vertebrar el proceso comunicativo del que han formado parte los textos que el tiempo y nuestros antepasados nos han legado. La materialidad de los textos los hizo tangibles, y nosotros los recordamos por la relación que con ellos establecimos cuando los descubrimos por primera vez; a este respecto, no se puede olvidar la interesantísima reflexión «¿Qué es un libro?», recogida en el libro ¿Qué es un texto?, editado en Madrid por el Círculo de Bellas Artes.6
La materialidad con la que los textos se presentan al lector, la que posibilita el encuentro creativo, no la gobierna el azar; son muchas las personas que intervienen en su configuración definitiva. El profesor Roger Chartier, guiado de la mano de don Quijote en su visita a la imprenta barcelonesa (cap. II, LXII), nos ha enseñado a indagar el entramado de los actores responsables, analizando sus competencias y actuaciones; don Quijote, Víctor Alonso de Paredes, Quevedo, Lope, Calderón, le han descubierto el mundo en el que se produjeron los libros. La concurrencia de todos ellos genera una tensión, o quizá un conflicto, entre la voluntad del autor, los intereses editoriales y las prácticas mecánicas que intervienen en el proceso productivo. Múltiples han sido las contribuciones del profesor Chartier en este sentido, en el que recordaré la monumental obra Histoire de l’édition française, codirigida con Henri-Jean Martín.7
Analizando las prácticas de escritura de una sociedad, el profesor Chartier ha distinguido, asimismo, entre las estrategias de dominación del poder –el cual se sirve de ellas para organizar y controlar una sociedad imponiéndole sus normas– y las prácticas de apropiación por parte de quienes, siendo conscientes de la importancia de los vehículos de comunicación, se adueñan de ellos con la intención de utilizarlos en su propio beneficio. De ese modo la cultura escrita y la literatura de época moderna transitan Entre poder y placer,8 como ha recordado certeramente en múltiples ocasiones. Vivir al margen de la cultura escrita se ha convertido, a través de la historia, en un estigma, cuando no una lacra, soportada y padecida por los analfabetos. Y en este contexto, la pluralidad de competencias alfabéticas se vislumbra como el reflejo de una sociedad injusta que distribuye sus riquezas de manera desigual. El analfabetismo ha golpeado y golpea, todavía hoy, a las clases sociales más desprotegidas y, muy especialmente, a las mujeres, a las que, históricamente, ha marginado. El profesor Chartier ha indagado la relación existente entre «escritura y memoria» a propósito del «librillo» de Cardenio, sirviéndose de la aventura del hidalgo manchego relatada en los capítulos XXIII-XXIV de la primera parte.9
Me referiré a continuación al segundo aspecto del proceso comunicativo, el relativo a la recepción de la cultura escrita. A las manos del lector llega un producto manufacturado, el libro, que le permite acceder a la lectura del texto. Este encuentro ha sido percibido por muchos como un momento creativo. Así, por ejemplo, Italo Calvino aludía a este afirmando: «Leer es ir al encuentro de algo que está a punto de ser y aún nadie sabe que será». Los lectores, además, según Michel de Certeau, «son viajeros: circulan sobre las tierras del prójimo, nómadas que cazan furtivamente a través de los campos que no han escrito». En esta encrucijada concurren, por un lado, la coerción del sistema impuesto y, por otro, la libertad del individuo que lo subvierte en su propio beneficio. Sin olvidar que, como dijo Borges, «una literatura difiere de otra, menos por el texto, que por la forma en que se lee». A las formas de apropiación de los textos ha dedicado el profesor Chartier una parte importante de sus investigaciones, entre las que destacaría dos: la Historia de la lectura en el mundo occidental, codirigida con el profesor Guglielmo Cavallo,10 y Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna.11 Roger Chartier ha expuesto con meridiana claridad la historicidad de un objeto de análisis que aparentemente era difícil de comprender, teniendo en cuenta que la lectura en múltiples ocasiones no deja huella de su existencia. La ausencia de indicios le ha obligado a localizar la información para su estudio en las representaciones que la literatura y las artes en general han proporcionado de esta práctica cultural, viéndose obligado a sortear toda clase de convenciones y modas que las condicionan; ha advertido, además, que la lectura lleva pareja siempre una puesta en escena por parte del lector.
Ha analizado de qué modo la circulación material de los textos, sirviéndose de soportes diferentes, genera productos que, intencionadamente, distorsionan lo acontecido, con la voluntad de imaginar una realidad diferente, tal vez paralela, y –en otras ocasiones– han contribuido a crear de forma decisiva estados de opinión, como se evidencia en Les origines culturelles de la Révolution française.12 Ha escuchado con sus «ojos a los muertos», siguiendo el consejo de Quevedo, en Escuchar a los muertos con los ojos,13 y ha desentrañado los entresijos constitutivos de los discursos, transformándolos en fuentes del conocimiento histórico. Ha observado detenidamente las variantes textuales y paratextuales introducidas en las diversas ediciones de algunas obras, como la Brevísima relación de la destrucción de Indias, de fray Bartolomé de Las Casas en «Textes sans frontières».14 Dicha pesquisa la ha llevado a cabo como si de un viaje se tratase, en el que el lector descubre escenarios diferentes a resultas de los intereses de quienes emprendieron la publicación. Ha estudiado también la performatividad constitutiva de algunos textos preparados para ser representados teatralmente, no para leerlos en silencio, especialmente en La obra, el taller y el escenario,15 «Entre páginas y tablas: las desventuras de Cardenio»,16 y también en Cardenio entre Cervantès et Shakespeare. Histoire d’un piece perdu.17
Vistas así las cosas, la lectura surge en un contexto delimitado por las claves de comprensión inscritas en el propio texto, las convenciones lingüísticas (podría recordarse en este momento el billete con el ambivalente mensaje «Eduardum occidere nolite timere bonum est», sin puntuar, del Eduardo II de Christopher Marlowe, en el que se invitaba a asesinar al rey), la materialidad, las expectativas de la comunidad de interpretación (citaré a modo de ejemplo su estudio Comunidades de lectores) y, finalmente, la libertad del lector analizada en «El lector entre restricciones y libertad».18 La experiencia investigadora acumulada le ha permitido explorar también la circulación y apropiación de los textos en la época digital, un espacio de aparente libertad en el que, con frecuencia, los respectivos domini exhiben sus tentáculos, haciéndonos creer que el mundo digital nos traslada a una especie de Edén en el que nadie controla la producción y el uso de la cultura escrita, y nadie organiza su conservación en los espacios adecuados. Vana ilusión. La transformación de los hábitos de la lectura silenciosa como consecuencia de la circulación digital de los textos ha merecido diversas contribuciones como, por ejemplo, «¿Muerte o transfiguración del lector?».19 Frente a todo ello, como antídoto, solo cabe la experiencia del texto gadameriana.
El profesor Chartier no ha olvidado, finalmente, la reflexión sobre su quehacer como historiador. Merecedoras de elogio, en este Sentido, son las contribuciones recogidas en Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude,20 donde aborda las grandes preocupaciones epistemológicas de los últimos tiempos, analiza la convergencia de la historia con otras disciplinas próximas, vecinas (L’histoire entre géographie et sociologie,21Philosophie et histoire,22 «Bibliographie et histoire culturelle»,23 «Histoire et littérature»),24 así como las formas de escritura de la historia («L’histoire entre récit et connaissance»).25
La excelencia de su investigación ha sido reconocida mediante la concesión de premios otorgados por prestigiosas instituciones como la American Printing History Association y la Académie Française.
El profesor Roger Chartier ha compaginado la investigación, esbozada aquí de forma sucinta, con una brillante e intensísima actividad docente, tanto en Europa como en América. En la actualidad, y desde el 1 de diciembre de 2016, es profesor emérito en el Collège de France, institución a la que estuvo adscrito desde el año 2007, donde ocupó la cátedra Ecrit et cultures dans l’Europe moderne. Desde enero de 1984 es director de estudios de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Ha sido profesor visitante en prestigiosas universidades como Princeton, Montreal, Yale, Berkeley, Cornell, John Hopkins (Baltimore), Chicago o Buenos Aires, así como en instituciones culturales como el Center for Renaissance Studies de la Newberry Library, de Chicago, o el Folger Institute for Renaissance and Eighteenth Century Studies, de Washington.
Ha impartido conferencias en prestigiosas instituciones académicas y cátedras especializadas como la American Historical Society, la Saintsbury Lecture de la Universidad de Edimburgo, la McKenzie Lecture de la Universidad de Oxford y la Panizzi Lectures de la Biblioteca Británica, entre otras. Ha pronunciado, asimismo, conferencias en la mayor parte de las universidades españolas durante las tres últimas décadas. Nueve universidades lo han galardonado nombrándolo doctor honoris causa: Carlos III de Madrid; universidades de Buenos Aires, Córdoba y San Martín en Argentina; Universidad de Santiago de Chile; Universidad de Laval en Québec, Canadá; Universidad de Neuchâtel en Suiza; Universidad de Rosario en Colombia, y Universidad de Lisboa en Portugal.
Roger Chartier forma parte de los comités de la Revue de Synthèse (París), de Iichiko (Tokyo) y de Mana. Estudos de Antropologia Social (Río de Janeiro); es miembro del comité editorial de las colecciones «Studies in Print Culture and the History of the Book» (University of Massachusetts Press) e «In-Octavo» (IMEC Editions et Editions de la Maison des Sciences de l’Homme), así como del consejo editorial de la colección «Historia» de Publicacions de la Universitat de València. Fue presidente del consejo científico de la Bibliothèque de France (1990-1994), miembro del Consejo Científico para la Investigación Universitaria del Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación (1990-1994), presidente del comité científico de la Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (1995-1998) y miembro correspondiente de la British Academy.
Su magisterio e investigaciones proporcionan claves para transitar por el universo digital del presente y posiblemente también del futuro, siendo conscientes, además, de que dichas experiencias son el fruto de una vida intensa dedicada al estudio de la historia de la cultura escrita. Profesor Roger Chartier, muchísimas gracias por su magisterio y por aceptar formar parte, a partir de este momento, del Claustro de la Universitat de València.
Muchas gracias por su atención.
1. Roger Chartier y Carlos A. Scolari: Cultura escrita y textos en red, Barcelona, Gedisa, 2019.
2. Roger Chartier: «¿Qué es un autor?», en íd.: Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, Madrid, Alianza, 1993, pp. 58-89.
3. Roger Chartier: «Figures d’auteur», en íd.: L’ordre des libres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe siècles, Aix-en-Provence, Alinea, 1992, pp. 35-67.
4. Roger Chartier: La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur, XVIe-XVIIIe siècle, París, Gallimard, 2015.
5. Roger Chartier: «El texto entre el autor y el editor», en íd.: Las revoluciones de la cultura escrita: diálogo e intervenciones, Barcelona, Gedisa, 2000, pp. 35-60.
6. Roger Chartier: «¿Qué es un libro?», en íd. (ed.): ¿Qué es un texto?, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2006, pp. 7-35.
7. Henri-Jean Martin y Roger Chartier (dirs.): Histoire de l’édition française, ed. Jean-Pierre Vivet, París, Promodis, 1983-1986, 4 vols. [vol. 1: Le livre conquerant: du Moyen Age au milieu du XVIIe siècle; vol. 2: Le livre triomphant, 1660-1830; vol. 3: Le temps des éditeurs: Du Romantisme à la Belle Époque; vol. 4: Le livre concurrencé, 1900-1950].
8. Roger Chartier: Entre poder y el placer. Cultura escrita y literatura en la Edad Moderna, Madrid, Cátedra, 2000.
9. Roger Chartier: «Écriture et mémoire. Le “librillo” de Cardenio», en íd.: Inscrire et effacer. Culture écrite et littérature (XIe-XVIIIe siècle), París, Gallimard / Seuil, 2005, pp. 33-52.
10. Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (dirs.): Storia della lettura nel mondo occidentale, Roma, Laterza, 1995.
11. Roger Chartier: Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, Madrid, Alianza, 1993.
12. Roger Chartier: Les origines culturelles de la Révolution française, París, Seuil, 1990.
13. Roger Chartier: Écouter les morts avec les yeux, París, Collège de France, 2008.
14. Roger Chartier: «Textes sans frontières», en íd.: La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur, XVIeXVIIIe siècle, París, Gallimard, 2015, pp. 107-142.
15. Roger Chartier: La obra, el taller y el escenario. Tres estudios de movilidad textual, Salamanca, Confluencias, 2015.
16. Roger Chartier: «Entre páginas y tablas: las desventuras de Cardenio», en íd.: Escuchar a los muertos con los ojos, Buenos Aires, 2008, pp. 55-86.
17. Roger Chartier: Cardenio entre Cervantès et Shakespeare. Histoire d’un piece perdu, París, Gallimard, 2011.
18. Roger Chartier: «El lector entre restricciones y libertad», en íd.: Las revoluciones de la cultura escrita: diálogo e intervenciones, Barcelona, Gedisa, 2000, pp. 51-60.
19. Roger Chartier: «¿Muerte o transfiguración del lector?», en íd.: Las revoluciones de la cultura escrita: diálogo e intervenciones, Barcelona, Gedisa, 2000, pp. 101-119.
20. Roger Chartier: Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, París, Albin Michel, 1998.
21. Roger Chartier: L’histoire entre géographie et sociologie. Actes de la recherche en sciences sociales, 35 novembre 1980, pp. 27-36, después en Roger Chartier: Au bord de la falaise, pp. 213-233.
22. Roger Chartier: Philosophie et histoire, París, Editions du Centre Georges Pompidou, 1987, pp. 2736; íd.: «Philosophie et histoire: un dialogue», en François Bédarida (dir.): L’histoire et le métier d’historien en France 1945-1995, París, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1995, pp. 149-169; íd.: Au bord de la falaise, pp. 234-254.
23. Roger Chartier: «Bibliographie et histoire culturelle», en íd.: Au bord de la falaise, pp. 255-268. Publicado como prefacio a la traducción francesa del libro de D. F. Mckenzie: La bibliographie et la sociologie des textes, París, Éditions du Cercle de la Libaririe, 1991, pp. 5-18.
24. Roger Chartier: «Histoire et littérature», en íd.: Au bord de la falaise, pp. 269-287.
25. Roger Chartier: «L’histoire entre récit et connaissance», MLN 109, 1994, pp. 583-600; Roger Chartier: Au bord de la falaise, pp. 87-107.
Rectora Magnífica,
señores y señoras vicerrectores y vicerrectoras,
señores y señoras decanos y decanas,
estimados y estimadas colegas,
queridos y queridas estudiantes,
señores y señoras:
Es para mí un gran honor recibir el doctorado honoris causa de la Universitat de València. Leer los nombres de los cinco franceses que lo recibieron antes que yo es suficiente para medir la importancia de la distinción que me otorga su universidad. Tres doctorados reconocieron la excelencia científica del médico Robert Merle d’Aubigné, del físico Robert Gaston André Maréchal o del biólogo Premio Nobel François Jacob. En 2004, un doctorado honró la obra inmensa de Edgar Morin y quince años antes otro doctorado había sido otorgado a un historiador, Pierre Vilar, cuya obra permanece como una inagotable fuente de inspiración para los historiadores de hoy en día.
Recibir este doctorado me conmueve por otra razón. Al correr de los años, poderosos lazos me vincularon con la Universitat de València. Gracias a la atención generosa del rector Pedro Ruiz Torres, dicté en 1998 un seminario de tres semanas en el marco de la colaboración entre la Universitat de València y la Fundación Cañada Blanch. Antes y después de esta magnífica experiencia, pronuncié varias conferencias en la Universitat y participé en numerosos coloquios organizados por los historiadores de Valencia. Descubrí y aproveché así la intensidad de una vida intelectual que borraba las fronteras tradicionales entre las disciplinas a favor de una conversación permanente entre historiadores y filósofos, entre humanidades y ciencias sociales, entre los saberes de la erudición y el compromiso ético y cívico del conocimiento. Me pareció y todavía me parece un ejemplo admirable e inspirador, particularmente en estos días, cuando en varias partes del mundo las libertades académicas, las ciencias sociales y el pensamiento crítico se encuentran amenazados. Estos peligros, que, en los años noventa del siglo XX, habíamos pensado superados con la instauración o la restauración de la democracia en muchos países ubicados en ambos lados del Atlántico, vuelven en nuestro presente. Manifestar nuestra solidaridad con los colegas y estudiantes víctimas de las políticas que destruyen tanto las instituciones universitarias como los conocimientos es una exigencia que compartimos.
En esta tarea imprescindible, los historiadores deben y pueden desempeñar un papel particular. En varios casos, la destrucción de las libertades académicas y de la independencia de la investigación está acompañada por la voluntad de reescribir la historia, imponiendo desde la escuela primaria hasta la universidad una verdad oficial y única. Es en contra de estas fake truths, de estas verdades falsas, que el trabajo de los historiadores debe afirmar su capacidad para producir un saber verdadero. Sabemos que la escritura de la historia retoma estructuras narrativas y formas retóricas que comparte con la literatura. Sin embargo, sus técnicas propias, sus operaciones específicas y los criterios de prueba a los cuales se somete establecen una radical diferencia entre la fábula y el conocimiento, entre los encantos de la ficción y las operaciones científicas que desenmascaran las falsificaciones y aseguran una representación adecuada de lo que ha sido y que ya no es.
Es lo que mostró, paradójicamente, Max Aub, un valenciano de adopción, cuando publicó en 1958 la biografía de un pintor imaginario, Jusep Torres Campalans. La ficción se apoderaba de todas las técnicas encargadas de acreditar la realidad del pasado tal como está representado por el discurso histórico, pero lo hizo no solamente para el engaño divertido de los lectores, sino también para recordar la distancia que separa los juegos con un pasado imaginado y el conocimiento producido por las reglas, las operaciones y los controles propios de la historia. El epígrafe del libro lo indicaba con ironía: «¿Cómo puede haber verdad sin mentira?». Los sortilegios placenteros de la ficción son así la garantía del saber histórico, tal como el olvido es la condición de la memoria.
Es esta certidumbre la que inspiró a la Universitat de València cuando honró a una serie de prestigios historiadores con su doctorado honoris causa: no solamente Pierre Vilar, al que ya mencioné, sino también John Elliot, Paul Preston o Josep Fontana. Encontrarme en semejante compañía resulta más que intimidante. Es una exhortación para seguir los caminos que abrieron. Fueron diferentes sus senderos, por supuesto, y como los de Borges, algunas veces se bifurcaron. Pero todos recuerdan el rigor que deben respetar las investigaciones históricas, cualquiera que sea su temática.
Mi campo de estudio es la historia de la cultura escrita en la primera Edad Moderna, entre los siglos XV y XVIII. Este trabajo histórico no puede ignorar los interrogantes del presente. ¿Cómo mantener el concepto de propiedad literaria, definido desde el siglo XVIII a partir de una identidad perpetuada de las obras, reconocible más allá de cuál fuera la forma de su publicación, en un mundo donde los textos son posiblemente móviles, maleables, abiertos? ¿Cómo reconocer un orden del discurso, que fue siempre un orden de los libros o, para decirlo mejor, un orden de las producciones escritas que asociaba estrechamente autoridad de saber y forma de publicación, cuando las posibilidades técnicas permiten, sin controles ni plazos, la puesta en circulación universal de opiniones y conocimientos, pero también de errores y falsificaciones? ¿Cómo preservar maneras de leer que construyen el sentido a partir de la coexistencia de textos en un mismo objeto (un libro, una revista, un periódico) mientras que el nuevo modo de conservación y transmisión de los escritos impone a la lectura una lógica enciclopédica donde cada texto no tiene otro contexto más que el proveniente de su pertenencia a una misma temática? Los historiadores son profetas lamentables que a menudo se equivocaron, pero tal vez pueden procurar a sus lectores instrumentos de comprensión que ubican en la larga duración de la cultura escrita los entusiasmos y temores del presente y así domarlos.
Es un placer particular para mí ver que mi trabajo es reconocido por una de las más antiguas universidades de Europa, donde estudiaron dos autores presentes en mi biblioteca histórica: Joan Lluís Vives, encontrado en mis primeros estudios dedicados a la historia de la educación, y Gregori Maians i Siscar, primer biógrafo del autor omnipresente en mis más recientes investigaciones, Miguel de Cervantes. «El tiempo del Quijote» es el título de un magnífico ensayo de Pierre Vilar. Pierre Vilar recibió el doctorado honoris causa de la Universitat de València el 24 de mayo de 1991. Veinticinco años después, lo recibo con inmensa gratitud y humilde orgullo, vinculando en mis pensamientos la lucidez intelectual del historiador y los sueños del hidalgo que esperaba un mundo más justo.
Aquestes paraules, pronunciades per l’Excma. i Mgfca. Sra. Rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre Escrivà, en l’acte d’investidura com a doctor honoris causa del professor Roger Chartier, fan referència també al professor Jürgen Basedow, el qual fou investit, així mateix, com a doctor honoris causa en la mateixa ocasió. Per coherència discursiva, es reprodueixen ací íntegrament.
Excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats acadèmiques,
autoritats del Govern valencià,
membres del Comitè Econòmic i Social de la Generalitat,
antics rectors de la Universitat de València,
representants de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País,
senyores i senyors,
És un plaer donar-los la benvinguda a aquest emblemàtic espai, el Paranimf de la Universitat de València, al seu edifici històric, conegut amb el nom del carrer al qual s’obri una de les múltiples portes d’aquesta casa d’estudis i de ciència, La Nau.
Diverses portes obertes en tots els sentits, com les d’aquesta edificació, que té els seus orígens en la creació de la Universitat de València com a institució, el 1499. Com ens ha recordat el nostre nou doctor honoris causa, el professor Basedow, la butlla del papa Alexandre VI el 1501 i el privilegi reial de Ferran d’Aragó, el rei Catòlic, concedida l’any 1502, suposaren el reconeixement institucional d’una universitat que tenia les arrels en la mateixa creació de l’antic regne de València, quan Jaume I, el rei Conqueridor, va demanar a Innocenci IV butlla papal, concedida el 1245, per poder crear una universitat a la nova València.
Les portes de l’Estudi General de València, de la Universitat de València, obertes a les persones, a la ciència i al coneixement, ho han estat sempre, malgrat que els contextos històrics hagen suposat persecucions per raons científiques, ètniques o polítiques.
Bé que ho experimentà Joan Lluís Vives, l’estàtua del qual presideix el nostre claustre en un reconeixement a la seua destacada figura intel·lectual. Però cal que recordem que Vives va viure fora de la seua ciutat per evitar una persecució ètnica.
No va poder fugir-se’n, malauradament, el nostre catedràtic de Medicina, Lluís Alcanyís, que morí en la foguera inquisitorial. Hi ha molts més personatges històrics que han patit la intolerància, i que han estat vinculats a la nostra Universitat. Em permetran dues referències, la primera a Olimpia Arozena. El quadre que la recorda va ser ubicat recentment en aquest Paranimf, com podran observar en la galeria de personatges illustres que ens envolten.
La doctora Arozena va ser la primera dona professora de la Universitat de València, docent auxiliar en la secció d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres, membre del Laboratori d’Arqueologia. Parlem de l’any 1930. I sis anys després, el 1936, va ser depurada de l’activitat universitària per qüestions ideològiques.
La segona referència és al rector Joan Baptista Peset Aleixandre, afusellat al cementeri de Paterna l’any 1941.
Al llarg de les darreres dècades, com ha assenyalat el nostre nou doctor honoris causa, el professor Chartier, en la seua lectio, pensàvem que havíem superat aquests problemes amb l’extensió de la democràcia fins assolir els seus màxims històrics.
Senyores i senyors, en aquest Paranimf celebràrem recentment el 70 aniversari de la proclamació d’aquesta carta de drets, i em permetran que esmente literalment, «ideal comú pel qual tots els pobles han d’esforçar-se i assegurar-se, per mesures progressives de caràcter nacional i internacional, el seu reconeixement i aplicació universals i efectius».
Malauradament, vivim temps d’incerteses, de democràcies qüestionades, de ressorgiment d’idees extremistes, de confrontació i d’intolerància. Però també ens trobem en una situació creixent de desigualtats que no sols alimenten aquest ideari sinó que suposen un repte per al progrés social i, especialment, per al model social europeu que ha estat posat en perill els darrers anys.
Tot i que al llarg de les darreres dècades hem vist processos de descolonització, la incorporació a la democràcia de diferents estats, especialment del denominat bloc soviètic, i que recentment hem viscut un conjunt de «primaveres àrabs» que han estat considerades com una quarta onada de democratització, tot i que hem experimentat l’expansió de drets civils que han trencat la vergonyosa discriminació racial, hui en dia encara ens enfrontem a desigualtats intolerables.
Vulneracions de drets humans que inclouen atemptats a la integritat física, moral i intel·lectual, entre les quals vull destacar com a especialment important la mutilació genital femenina que encara es practica com a forma cultural i religiosa mal entesa a diferents països del món, de vegades a estats europeus, i que cal combatre. No podem oblidar les guerres que colpegen la població civil. I em permetran un esment especial a Síria i el drama que es viu a la Mediterrània i a Río Grande.
Com tampoc no podem deixar de combatre les situacions de desigualtat que colpegen la dignitat de treballadors i treballadores.
Vull acabar aquesta referència als drets humans amb un reconeixement especial al professor Rafael Altamira, a qui fa uns anys retérem homenatge. Magistrat internacional, ja el 1929 apostava per la protecció dels drets civils, polítics i socials. Drets que encara manquen en molts indrets i que es veuen afectats per processos de manipulació que darrerament tracten d’afectar la llibertat de les persones i condicionar el seu comportament electoral. El doctor Altamira, que va compartir aules amb Vicente Blasco Ibáñez, es va llicenciar a la Universitat de València, a la seua cinc vegades centenària Facultat de Dret.
El professor Jürgen Basedow, destacat jurista, hui ha estat investit doctor honoris causa en atenció als rellevants mèrits que concorren en ell i que han estat esplèndidament lloats pel doctor Juan Bataller en la seua laudatio.
Professor Bataller, moltíssimes gràcies per atendre aquest encàrrec, posant en relleu la trajectòria del professor Basedow, un autèntic europeista des de la seua formació multinacional fins a l’exercici del dret en l’àmbit del dret internacional.
Professor Basedow, moltes gràcies per haver acceptat aquest reconeixement universitari que us integra al nostre Claustre de professorat, del qual en bona mesura en formàveu part per la vostra especial vinculació a la nostra Universitat.
Permeten-me també que agraïsca la col·laboració necessària en aquest acte dels padrins del doctor Basedow, els professors Juan Bataller i Carlos Esplugues, i de la comissió d’acompanyament que han integrat el degà de la Facultat de Dret, professor Javier Palao, i els professors Francisco González Castilla, M.ª Dolores Mas i Rosario Espinosa.
Com ha indicat el professor Basedow en la seua interesantíssima lectio, vivim en un món en transformació, un món que, com saben, ha estat definit com «societat del coneixement», temps «postmodern», caracteritzat per una intel·ligència col·lectiva i treball col·laboratiu en una àmplia dimensió internacional.
Totes aquestes transformacions socials també afecten les institucions acadèmiques. I en aquest sentit, podem dir amb orgull que la Universitat de València és una de les principals universitats d’Espanya en l’àmbit internacional, que destaca per ser considerada la més innovadora de les universitats de l’Estat, i segona o tercera, segons l’any, universitat europea en recepció d’estudiants Erasmus.
Destaquem en una dimensió internacional com a fruit dels més de mil convenis actius de col·laboració amb universitats dels cinc continents, i especialment amb programes de doble titulació internacional de grau i de màster oficial, els Erasmus-Mundus, i la nostra presència permanent a Harvard. Comptem amb un dels quinze millors instituts Confuci del món segons el govern de la Xina, i amb un Centre Rus acordat amb la Fundació Món Rus.
Senyores i senyors, la nostra Universitat va ser creada amb una mirada fixada en Europa, amb una vocació internacional que, més de cinc segles després, continua sent prioritat i realitat.
La recerca d’abast internacional hui es fa palesa en aquest Paranimf reconeixent dos destacats investigadors amb el doctorat honoris causa, màxim reconeixement acadèmic a títol honorífic, que s’ha atorgat a dos destacats professors que mantenen una estreta relació amb la Universitat de València: els professors Jürgen Basedow i Roger Chartier, qui a més forma part del comitè científic de Publicacions de la Universitat de València i és un destacat historiador de la quarta generació de l’Escola dels Annales.
Moltíssimes gràcies a la comissió d’acompanyament del Dr. Chartier, integrada pel degà de la Facultat d’Història, professor Josep Montesinos, l’antic rector d’aquesta Universitat, professor Pedro Ruiz i les professores Isabel Morant, Medalla de la Universitat, i M.ª Luz Mandingorra.
Agraïment que estenc als professors Francisco Fuster i Francisco Gimeno, que han actuat com a padrins en aquest cerimonial. En especial al doctor Gimeno per la seua magnífica laudatio del Dr. Chartier, un home que, en paraules del nostre professor «proporciona claus per transitar per l’univers digital del present, i possiblement del futur». Un profund coneixedor de la literatura del Segle d’Or i que, com ha definit en la seua laudatio