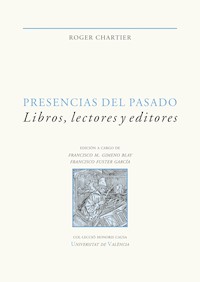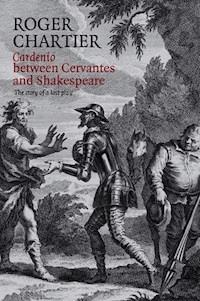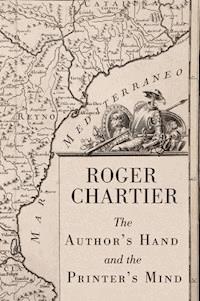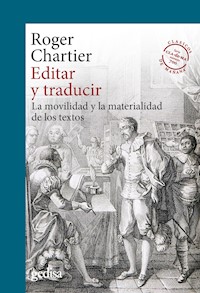
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Cómo entender la relación entre las obras y sus textos? Éstas parecen desafiar al tiempo y mantenerse siempre iguales a sí mismas: Don Quijote ha sido Don Quijote desde 1605 hasta el día de hoy. Sin embargo, las obras siguen siendo leídas y reinterpretadas de numerosas maneras. Difundidas a través de múltiples textos, éstas migraron entre la voz y la escritura, entre los géneros y las lenguas, entre los modos de publicación y las ediciones. Para explicar las diversas modalidades de transformación, creación y circulación de los textos entre lenguas, culturas y formas de expresión, Roger Chartier acude al concepto de «movilidad de las obras». Se trata de un concepto original que se observa en la materialidad de los textos, las diferentes autorías (identidades reales o seudónimos), las relaciones entre los géneros discursivos, las traducciones a otros idiomas, las adaptaciones a otros géneros literarios u otros formatos, las variaciones entre las ediciones impresas, las expectativas de los lectores, las correcciones introducidas por los mismos autores o las intervenciones de editores, traductores, impresores y censores en las nuevas versiones o formatos. Un ensayo brillante que sitúa la materialidad de los textos y la movilidad de las obras en el corazón de la historia cultural y la geografía literaria modernas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roger Chartier
EDITAR Y TRADUCIR
EDITAR Y TRADUCIR
La movilidad y la materialidad de los textos
Roger Chartier
Traducción de Georgina Fraser
Título original en francés: Éditer et Traduire
© Seuil/Gallimard 2021
© De la traducción: Georgina Fraser
Corrección: Marta Beltrán Bahón
Imagen de cubierta: «Don Quijote visita una imprenta», en Sancha, Gabriel, El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, 1798.
Cubierta: Juan Pablo Venditti
Primera edición: septiembre de 2022, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
«Esta obra se benefició del apoyo de los Programas de Ayuda a la Publicación García Lorca del Institut Français de España.»
© Editorial Gedisa, S.A.
www.gedisa.com
Conversión a formato digital: gama, sl
ISBN: 978-84-18914-28-7
Queda prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada de esta versión castellana de la obra.
Índice
Agradecimientos
Introducción. Editar y traducir
I. Decir verdad: retórica, ficción, historia
La voluntad de verdad
Retórica y prueba
Crónicas e «historias»
La novela, la sociedad y los individuos
Verdad de la ficción, poesía de lo real
¿Cómo puede haber verdad sin mentira?
II. Escribir al otro: traducción e intraducible
La profesionalización de la escritura
Traducciones y geografía literaria
Traducciones e historias conectadas
Traducir lo intraducible
Traducción y horizontes de expectativa. Las Casas
El sentido de la obra. Gracián
Traducir lo mismo
III. «Sprezzatura»: traducir a Castiglione
El verbo y la escritura
«Sprezzatura»
Un best-seller
Desprecio
«Nonchalance» y «mépris»
«Recklessness» y «Disgracing»
«Negligenter & (ut vulgo dicitur) dissolutè»
Paradojas léxicas y distinción curial
IV. El salario de Sganarelle
París, 1665
París, 1682
Ámsterdam, 1683
«Sganarelle» antes y después de Sganarelle
El burlador de Sevilla y convidado de piedra
Il convitato di pietra
Movilidades textuales
V. Editar a Shakespeare: la edición como traslación
Pamphlets
Encuadernación
Lugares comunes
El proyecto de Thomas Pavier
Folios
Obras
Bellezas
La obra y el escritor
VI. Encuentro: Shakespeare y Cervantes
1613. Cardenio en Whitehall, Don Quijote en Inglaterra
1653. The History of Cardenio: Fletcher, Shakespeare y Cervantes
1605. ¿Encuentro en Valladolid?
1616. Las últimas palabras
Shakespeare en tierra española
La Inglaterra de Cervantes
Fronteras
VII. «To be, or not to be»: traducirHamlet
Voltaire, 1733. «De l’être au néant»
Voltaire, 1761. «Être ou n’être pas»
1733. «Être, ou n’être point»; «Être, ou cesser d’être»
Pierre-Antoine de La Place, 1746. «Être, ou n’être plus?»
Ducis, 1769. Talma, 1809
La traducción literal como arma crítica
1776. Le Tourneur: traducir todo Shakespeare
Le Tourneur y Moratín
De Ducis a Shakespeare
VIII. Dios traductor
Encuadernar para la eternidad
La edición definitiva
Elegías y epitafios
Enmienda y retiración
¿Edición definitiva o edición príncipe?
La teoría de las ediciones humanas
La edición definitiva
Agradecimientos
Los ocho capítulos de este libro fueron, en un principio, conferencias que dicté en el Collège de France como clases de mi cátedra «Escritura y culturas en la Europa Moderna», en la Universidad de Pennsylvania en el marco de un seminario dedicado a la materialidad de los textos y en forma de comunicación en un coloquio organizado por las Universidades de Brasilia y de São Paulo, en el caso del primer capítulo. Su migración entre oralidad y escritura constituye un ejemplo de la movilidad de los textos, tema central de este libro. Agradezco a los colegas y estudiantes que asistieron a estas conferencias por sus críticas y sugerencias, así como agradezco a Anne Lecomte el rigor y cuidado en su trabajo de edición. Sus valiosas contribuciones muestran que un libro siempre es el resultado de múltiples colaboraciones y que esta constatación no se limita a las obras que se analizan en estas páginas.
Introducción
Editar y traducir
¿Cómo entender la relación entre las obras y sus textos? Éstas parecen desafiar el tiempo y mantenerse siempre iguales a sí mismas: Don Quijote ha sido Don Quijote desde 1605 hasta el día de hoy. Sin embargo, las obras han sido y siguen siendo leídas, escuchadas y entendidas de numerosas y diversas maneras. Difundidas a través de múltiples textos, éstas migraron entre la voz y la escritura, entre los géneros y las lenguas, entre los modos de publicación y las ediciones.
Ya sea transformando la letra, la presentación o el estatuto de las obras, la movilidad de los textos guarda relación con distintas propiedades de los discursos, empezando por el régimen de atribución, que puede preferir el nombre del autor o bien el anonimato.1 En el caso de que un nombre propio figure en la portada, éste puede indicar la identidad de quien escribió la obra, pero también ocultarla bajo un pseudónimo o un nombre prestado. Clélie, atribuida a Monsieur —y no a Mademoiselle— de Scudéry,2 o el Oráculo manual y arte de la prudencia, publicado bajo el nombre de Lorenzo —y no Baltasar— Gracián,3 son algunos ejemplos de tales ocultamientos.
Las variantes de los textos también contribuyen a su movilidad. Más o menos importantes, éstas pueden ser el resultado de revisiones propuestas por el propio escritor (como en las ediciones de 1580, 1582, 1588 y la póstuma de 1595 de los Ensayos de Montaigne),4 correcciones introducidas por los editores en las distintas ediciones (por ejemplo, entre las ediciones de 1537 y 1580 de la traducción francesa de Cortegiano de Castiglione),5 o incluso la diversidad del estado u origen de los textos impresos (pensemos en los tres Hamlet de las dos ediciones in-quarto de 1603 y 1604 y en elFolio de 1623).6
Las transformaciones de las formas de publicación constituyen otra razón de la movilidad de las obras. La noción de «materialidad del texto», en el sentido que le atribuyen Magreta de Grazia y Peter Stallybrass, recuerda que la producción, no sólo de los libros, sino de los propios textos, es un proceso que, además del gesto escritural, implica distintos momentos, técnicas e intervenciones: las que realizan copistas, censores, editores, impresores, correctores y tipógrafos.7 Las modalidades de inscripción de los textos, el formato del libro, la maquetación, la ilustración, las preferencias gráficas y la puntuación son todos elementos materiales y visuales que contribuyen a los diversos significados de las «mismas» obras. El vínculo entre materialidad de los textos y movilidad de las obras es profundo.
En la Francia del siglo XVII, las ediciones de las obras de teatro, publicadas poco después de la puesta en escena, generalmente en el pequeño formato in doceavo, y las recopilaciones que reunían las obras de un único dramaturgo otorgaban a los «mismos» textos estatutos muy distintos.8 Lo mismo sucede con los títulos que migraban de las ediciones parisinas al repertorio de la literatura de colportage, que los editores de Lyon, Ruan o Troyes reservaban a un público más popular que el de las librerías.9 En toda Europa, las ediciones de los chapbooks,10 «pliegos de cordel» o libros de la «Biblioteca Azul» muestran, tal como afirma D. F. McKenzie, que «nuevos lectores crean nuevos textos, cuyas nuevas formas producen nuevos significados».11
La movilidad de las obras también proviene de las migraciones entre géneros textuales. Las narraciones en prosa, al igual que las crónicas históricas, fueron objeto de adaptaciones teatrales. Son profusas las de Don Quijote. La obra perdida de Fletcher y Shakespeare en Inglaterra, las de Pichou y Guérin de Bouscal en Francia y la de António José da Silva en Portugal añaden a la transformación del género un cambio de lengua.12 En los casos inglés y francés, las reescrituras para la escena se valieron de las traducciones de la historia escrita por Cervantes ya publicadas; en el caso portugués, la obra de Antonio José da Silva es una suerte de primera «traducción» de una obra que no se tradujo realmente hasta sesenta años después.
Como lo demuestran varios trabajos recientes, la traducción, así como su contracara, lo intraducible, se convirtieron en temas fundamentales de la historia de la filosofía y la literatura,13 la sociología14 y la historia cultural.15 Las razones de este interés son tanto históricas como metodológicas. El estudio de las traducciones —que constituyeron una de las primeras modalidades de profesionalización de la escritura— es un instrumento central de la geografía literaria, así como de las historias conectadas, ya que permite disipar las ilusiones anacrónicas que olvidan la enorme desigualdad que existe entre lenguas traducidas y lenguas que traducen. Durante los tres siglos que duró la Primera Modernidad, existió un profundo desequilibrio entre las obras italianas y españolas, que se difundían rápidamente por toda Europa —Inglaterra en primer lugar—, y las obras inglesas que eran (casi) desconocidas en el continente. Ya en 1612, se contaba con una traducción al inglés de Don Quijote. Por su parte, no fue posible leer Hamlet en español hasta 1798. Así, los encuentros entre Shakespeare y Cervantes, a los que dedico un capítulo, no tienen nada de recíproco. Si bien Inglaterra resultó quixoted, para retomar un neologismo fraguado durante las guerras civiles de mediados del siglo XVII, España nunca fue inglesa, salvo durante la guerra y, a veces, en tiempo de treguas y viajes. En la Primera Modernidad, las traslaciones de los modelos estéticos y de las normas culturales que se suponía imitar tomaban los caminos que conducían de sur a norte.
El estudio de las traducciones puede llevarse a cabo en distintas escalas. Aquí, privilegiamos las que se centran en palabras o fragmentos, como por ejemplo sprezzatura y su contrario, affettazione, en las traducciones al castellano, francés, inglés o latín del Cortesano en el siglo XVI. O los primeros versos del monólogo de Hamlet en las traducciones francesas y españolas del siglo XVIII, por Voltaire y Moratín. O, en el primer capítulo, la palabra que Aristóteles emplea para designar lo esencial para la retórica. En cada caso, las elecciones de los traductores, en su menor escala, muestran las relaciones entre los recursos léxicos que tenían a disposición, sus preferencias estéticas o filosóficas y su propia comprensión del texto que tradujeron.
Tanto en la Primera Modernidad como en la Edad Contemporánea, la traducción se piensa como una práctica que debe volver al otro comprensible. Ésa es la condición de la «prueba de lo ajeno».16 Para Paul Ricœur, quien se apropia de esta expresión de Antoine Berman, la traducción establece una equivalencia, pero no una identidad perfecta entre los enunciados. Por eso mismo, se trata de una «hospitalidad lingüística» que acoge al otro aceptando «la diferencia insuperable de lo propio y lo extranjero».1718 Paradójicamente, la traducción es prueba de la intraducibilidad. No niega la diferencia, no la borra. La reconoce y la da a conocer: «lo intraducible terminal [es] revelado e incluso engendrado por la traducción».19 De ahí la importancia decisiva de las traducciones y los traductores en los encuentros con los pueblos del Nuevo Mundo y en las empresas para cristianizarlos. No obstante, esta hospitalidad de ningún modo excluye la violencia de las administraciones y justicias coloniales, que despojan a los colonizados de su propia lengua e imponen la del imperio.20
Los procesos de traducción no se limitan al pasaje de los textos de una lengua a otra, sino que también atañen a obras cuya lengua no se modifica, pero que resultan transformadas por las formas de publicación. Es en este sentido que, en este libro, la edición se considera un modo de «traducción». Al dar a las «mismas» obras, en una misma lengua, textos que difieren en su literalidad y en su materialidad, las ediciones sucesivas producen nuevos públicos, usos y sentidos. Como lo muestra El festín de piedra de Molière a través de las últimas palabras de Sganarelle, que son también las de la obra, tanto la censura como la autocensura pueden explicar esa inestabilidad del texto representado o del texto impreso. En el caso de los poemas o las obras teatrales de Shakespeare —cuyas siete vidas, entre los siglos XVI y XVIII, recorremos aquí—, esta diversidad se organiza a partir de dos tensiones centrales. La primera distingue la publicación de las obras integrales de su segmentación. En el Renacimiento, la lectura se propone extraer de las obras los «lugares comunes» que éstas enuncian y, en tanto verdades universales, compilarlas en cuadernos manuscritos y recopilaciones impresas. En el siglo XVIII, la fragmentación de los textos cobra un sentido distinto: recupera los versos y fragmentos que reconocen como «bellezas», en los que se manifiesta el genio singular, incomparable, de su autor. Una segunda tensión opone la circulación de las ediciones de cada obra o poema, impresos en frágiles quartos, con frecuencia unidos a las obras de otros autores, y su compilación en esos monumentos que son los cuatro Folios del siglo XVII y los Works en varios volúmenes el siglo siguiente.
Edición y traducción son dos hilos que se entretejen en la metáfora que es objeto del último capítulo. En su enunciado cristiano, ésta señala a la vida después de la muerte como una edición definitiva, traducida y corregida por Dios. Su lengua carece de imperfecciones y su texto, de erratas. Cuando esta metáfora se seculariza, aún refiere a la teoría de las ediciones humanas, necesaria e incesantemente dichosa, tan apreciada por el Blas Cubas de Machado de Assis. En ambas formulaciones, la metáfora asocia edición como traducción y traducción como edición. Esa misma asociación constituye la trama de los estudios de caso que componen el presente trabajo.
Este libro se abre con un capítulo dictado por la urgencia. Editar y traducir, así como también escribir y leer, son prácticas inscritas en momentos particulares. Se las puede alentar o reprimir, corromper o poner al servicio de la verdad. La historización de estas prácticas hoy, en una época en la que, en todas partes del mundo, es tan poderoso el deseo de reescribir el pasado para justificar las crueldades del presente, no puede olvidar esta realidad. Esas empresas, que imponen representaciones manipuladas y mentirosas de lo que fue, tienen a la memoria en la mira. También la historia se ve amenazada cuando se ultraja o se niega su capacidad para producir conocimiento verdadero. Los antiguos hilos que enlazan el uso de la razón con la deliberación cívica, el saber con la política, son desatados brutalmente. Cuando la exigencia de verdad es desafiada, traicionada o ignorada, el peligro es grande. La responsabilidad de la historia es confrontarlo con el decir verdad que establece la operación de conocimiento, sometida al ejercicio de la crítica. Allí, pues, es menester comenzar.
1. Lodovica Braida, L’autore assente. L’anonimato nell’editoria italiana del Settecento, Laterza, Bari-Roma, 2019.
2. Clélie, histoire romaine, dédiée à Mademoiselle de Longueville, par Mr de Scudéry, Gouverneur de Nostre Dame de la Garde, París, Agustin Courbé, 1654.
3. Oráculo manual y arte de prudencia. Sacada de los aforismos que se discurren en las obras de Lorenço Gracian, Juan Nogués, Huesca, 1647.
4. «Montaigne à l’œuvre», Les bibliothèques virtuelles humanistes, 2 de mayo de 2019, bvh.hypotheses.org/4844. Véase también el sitio del proyecto MONLOE (Montaigne à l’œuvre): https://montaigne.univ-tours.fr/
5. Les quatre livres du Courtisan du Conte Baltazar de Castillon. Reduyct de langue Ytalicque en François, [Lyon] 1537, y Le Parfait Courtisan du Comte Baltasar Castillonois. Es deux Langues, respondans par deux colonnes, l’une à l’autre, pour ceux qui veulent avoir l’intelligence de l’une d’icelles, de la traduction de Gabriel Chapuis Tourangeau, Nicolas Bonfons, París, 1585.
6. Paul Bertram y Berenice W. Kliman (dirs.), The Three-Text Hamlet. Parallel Texts of the Firts and the Second Quartos and First Folio, AMS Press, Nueva York, 1991.
7. Magreta de Grazia y Peter Stallybrass, «The Materiality of the Shakespearean Text», Shakespeare Quarterly, vol. 44, n° 3, 1993, págs. 255-283 [traducción parcial al francés por Delphine Lemonnier y François Laroque: «La materialité du texte shakespearien», Genesis, n° 7, 1995, págs. 9-27].
8. Una investigación pionera sobre los efectos de este tipo de modificaciones es la de Donald Francis McKenzie, «Typography and Meaning. The Case of William Congreve» [1981], en Peter McDonald y Michael F. Suarez (dirs.), Making Meaning. «Printers of the Mind» and Other Essays, Amherst-Boston, University of Massachusetts Press, 2002, págs. 198-236.
9. Henri-Jean Martin, «Culture écrite et culture orale, culture savante et culture populaires dans la France de l’Ancien Régime», Journal des Savants, n° 3-4, 1975, págs. 225-282, incluido en Henri-Jean Martin, Le livre français sous l’Ancien Régime», Promodis, París, 1987, págs. 149-186.
10. Joad Raymond (dir.), The Oxford History of Popular Print Culture, t. 1, Cheap Print in Britain and Ireland to 1660, Oxford, Oxford University Press, 2011.
11. D. F. McKenzie, La bibliographie et la sociologie des textes, traducción al francés de Marc Amfreville, París, Le Cercle de la Librairie, 1991, pág. 53 [trad. cast.: Bibliografía y sociología de los textos, traducción de Fernando Bouza, Akal, Madrid, 2005]; texto en inglés: Bibliography and the Sociology of Texts, Londres, The British Library, 1986, pág. 20.
12. Roger Chartier, Cardenio entre Cervantès et Shakespeare. Histoire d’une pièce perdue, Gallimard, París, 2011 [trad. esp.: Cardenio entre Cervantes y Shakespeare. Historia de una obra perdida, traducción de Silvia Nora Labado, Barcelona, Gedisa, 2012] y «Du livre à la scène» en La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur, Gallimard, París, 2015, págs. 169-199 [trad. cast.: «Del libro a la escena», en La mano del autor y el espíritu del impresor, traducción de Víctor Goldstein, Buenos Aires, Katz-EUDEBA, 2016].
13. Barbara Cassin (dir.), Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles, Seuil, París, 2004 [trad. esp.: Vocabulario de las Filosofías Occidentales. Diccionario de los intraducibles, Labastida, Jaime (coord. general), Prunes, María Natalia y Herzovich, Guido (coord. de la adaptación al español), traducción de Agoff, Irene y 32 al., Siglo XXI Editores, Ciudad de México, 2018, 2 vols.] (y la reseña de Pascal Engel, «Le mythe de l’intraduisible»; En attendant Nadeau. Journal de la littérature, des idées et des arts, número especial n° 1, 2017, dossier «Traduction», págs. 3-7); The Oxford History of Literary Translation in English, Oxford University Press, Oxford, 2005-2010, 5 vols.; Yves Chevrel y Jean-Yves Masson (dirs.), Histoire des traductions en langue française, Verdier, Lagrasse, 2012-2019, 4 vols.
14. Gisèle Sapiro (dir.), Translatio. Le marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation, CNRS Éditions, París, 2008, y Traduire la littérature et les sciences humaines. Conditions et obstacles, París, Ministère de la Culture et de la Communication, 2012.
15. Peter Burke y R. Po-chia Hsia (dir.), Cultural Translation in Early Modern Europe, Cambridge University Press, Cambridge-Nueva York, 2007 [trad. esp.: La traducción cultural en la Europa moderna, traducción de Jesús Martín Izquierdo, Akal, Madrid, 2010]; Karen Newman y Jane Tylus (dirs.), Early Modern Cultures of Translation, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2007; José María Pérez Fernández y Edward Wilson-Lee (dirs.), Translation and the Book Trade in Early Modern Europe, New York University Press, Cambridge-Nueva York, 2014, y el número especial «Translation and Print Culture in Early Modern Europe», Renaissance Studies, vol. 29, n° 1, 2015.
16. Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, Gallimard, París, 1984 [trad. esp.: La prueba de lo ajeno. Cultura y traducción en la Alemania romántica, traducción de Rosario García López, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC, 2003].
17. Paul Ricœur, Sur la traduction, Les Belles Lettres, París, 2016, págs. 10 y 29 [Sobre la traducción, traducción y prólogo de Patricia Willson, Paidós, Buenos Aires-Barcelona-Ciudad de México, 2005].
18. En francés, tanto en la expresión de Bermancomo Ricœur emplean la palabra étranger, que dio «ajeno» en la traducción de Berman de Rosario García López y «extranjero» en la de Ricœur de Patricia Willson. [N. de la T.]
19. Ibid., pág. 42.
20. Tiphaine Samoyault, Traduction et violence, Seuil, París, 2020, en particular, el capítulo 4, «La double violence» (págs. 61-90).
I
Decir verdad
Retórica, ficción, historia
Decir verdad. Ningún historiador puede desentenderse de este mandato, en particular, en una época en la que proliferan las fake news, las falsificaciones del pasado y las creencias en las teorías más absurdas. Reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de la verdad se ha convertido en una obligación que precede cualquier investigación sobre el pasado.
La voluntad de verdad
En El orden del discurso, Michel Foucault propone una primera formulación de este concepto, que pone el foco en la tensión entre la verdad como propiedad del discurso y la verdad como conocimiento.21 La «voluntad de verdad» es uno de los tres «procedimientos de exclusión» destinados a limitar la proliferación de los discursos. Y probablemente se trate del más importante, ya que justifica a los otros dos: la censura de los discursos prohibidos y el rechazo de la palabra de los locos. La voluntad de verdad es, entonces, una
prodigiosa maquinaria destinada a excluir. Todos aquellos que punto por punto en nuestra historia han intentado soslayar esta voluntad de verdad y enfrentarla contra la verdad justamente allí donde la verdad se propone justificar lo prohibido, definir la locura, todos esos, de Nietzsche a Artaud y a Bataille, deben ahora servirnos de signos, altivos sin duda, para el trabajo de cada día.22
La voluntad de verdad, «apoyada en una base y una distribución institucional, tiende a ejercer sobre los otros discursos —hablo siempre de nuestra sociedad— una especie de presión y de poder de coacción». Esta coacción se impuso tanto en la literatura, que «ha debido buscar apoyo desde hace siglos sobre lo natural, lo verosímil, sobre la sinceridad», como en la ciencia, que es el «discurso verdadero», pero también en las prácticas económicas o en el sistema penal.23
Foucault señala cómo «la gran separación platónica» a la ruptura decisiva que desplaza el lugar de verdad del «acto ritualizado, eficaz y justo, de enunciación, hacia el enunciado mismo: hacia su sentido, su forma, su objeto, su relación con su referencia».24 En Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, Marcel Detienne describe este desplazamiento, cuando la palabra inspirada del poeta, del adivino o del rey, quienes tienen acceso al más allá, a lo invisible, a lo eterno, se ve reemplazada por la «verdad» inscrita en los propios discursos.25 Por su parte, Jean Pierre Vernant, en su reseña del libro de Detienne, describe esta sustitución de la siguiente manera:
Interesa saber cómo el personaje del filósofo se constituyó en continuidad y a la vez en ruptura con la tradición de los maestros de verdad; cómo a la palabra mágico-religiosa, dotada de eficacia, anclada en la realidad, se sustituyó otro tipo de palabra, de carácter profano, implicada en el diálogo y la argumentación contradictoria, que ya no se propone incorporarse en el ser, sino actuar sobre el pensamiento del otro.26
Marcel Detienne explica este desplazamiento como la sustitución de la «palabra mágico-religiosa», que no puede desligarse de conductas y valores simbólicos, por la «palabra-diálogo», secularizada:
Desde ahora en adelante la palabra-diálogo la aventajará. Con el advenimiento de la ciudad, pasa a ocupar el primer puesto. Es el «útil político por excelencia», instrumento privilegiado de las relaciones sociales. Por ella los hombres obran en el seno de las asambleas, por ella gobiernan, ejercen su dominio sobre el otro. La palabra no está prendida ya en una red simbólico-religiosa, accede a la autonomía, constituye su mundo propio en el juego del diálogo que define una suerte de espacio, un campo cerrado donde se enfrentan los dos discursos. Mediante su función política el logos se convierte en una realidad autónoma, sometida a sus propias leyes.27
Por ende, la «verdad» se encuentra estrechamente vinculada con los usos del lenguaje. Se abren, entonces, dos caminos: el de las sectas filosóficas que consideran al logos como un medio de conocimiento del Ser Eterno, y el de los sofistas que, como escribió Jean-Pierre Vernant, consideran a la retórica como «una simple herramienta de persuasión, una imitación ilusoria de la realidad, una bella mentira, un modo de engañar a los demás».28 En este caso, la verdad constituye una propiedad del discurso, que de ninguna manera implica el enunciado adecuado de lo que es o lo que fue. Foucault observa que «todo ocurre como si, a partir de la gran separación platónica, la voluntad de saber tuviera su propia historia, que no es la de las verdades coactivas».29
En su lección inaugural, Foucault encuentra estas «verdades coactivas» cuando reconoce su deuda con «los trabajos de los historiadores de las ciencias, y sobre todo de Canguilhem». La ciencia, definida como «un conjunto a la vez coherente y transformable de modelos teóricos e instrumentos conceptuales», ocupa un lugar en las dos historias que Foucault distingue: la de la voluntad de verdad y la de los discursos verdaderos.30 En la tradición de la epistemología histórica, identificar la historicidad de los conceptos e instrumentos que producen los saberes sobre el mundo natural o la criatura humana no impide reconocer la capacidad que éstos tienen para producir conocimiento racional sobre sus objetos. Ése es el sentido de la distinción entre «ideología científica» y «ciencia» que propuso Georges Canguilhem en su último libro, Ideología y racionalidad en la historia de las ciencias de la vida.31 Las ciencias falsas, es decir,
las formaciones discursivas con pretensión de teoría, las representaciones más o menos coherentes de relaciones entre fenómenos, los ejes relativamente duraderos de los comentarios sobre la experiencia vivida: en síntesis, esos pseudosaberes cuya irrealidad surge por el hecho y por el solo hecho de que una ciencia se instituye esencialmente en su crítica,32
pertenecen, en términos foucaultianos, a la historia de la voluntad de verdad. Por su parte, las ideologías científicas también son «no-ciencias» que pretenden decir la verdad:
Cada ideología científica encuentra un fin cuando el lugar que ocupaba en la enciclopedia del saber se ve investido por una disciplina que da pruebas, operativamente, de la validez de sus normas de cientificidad. En este momento queda determinado por exclusión cierto ámbito de no-ciencia.33
Ahora bien, no por ello la ciencia es conocimiento del Ser Eterno:
La veridicidad o el decir-lo-verdadero de la ciencia no consiste en la reproducción fiel de alguna verdad inscrita desde siempre en las cosas o en el intelecto. Lo verdadero es lo dicho del decir científico. ¿En qué reconocerlo? En que jamás es dicho primeramente. Una ciencia es un discurso gobernado por su rectificación crítica.34
Según Canguilhem, si todo historiador de las ciencias «es necesariamente un historiógrafo de la verdad»,35 si la historia de cada ciencia es la historia de la «purificación elaborada de normas de verificación», se desprende que «lo que Gaston Bachelard distinguía como historia de las ciencias caduca, e historia de las ciencias sancionada debe separarse y entrelazarse a la vez. La sanción misma de verdad o de objetividad implica una condena de lo caduco».36
La misma perspectiva caracteriza a los Science Studies, cuyo relativismo metodológico no debe entenderse como un relativismo escéptico. Tanto David Bloor37 como Steven Shapin38 sostienen con vigor esta distinción. Estudiar las controversias científicas considerando los argumentos propuestos por los adversarios —incluso aquellos que la ciencia moderna no ratificó— como igualmente plausibles y racionales de ningún modo implica ignorar su eficacia desigual en la relación cognitiva e instrumental con lo real.39 Esta capacidad para producir enunciados «científicos» es la misma que Michel de Certeau atribuye a la historia, si «científico» se entiende como «la posibilidad de establecer un conjunto de reglas que permitan «controlar» operaciones proporcionadas a la producción de objetos determinados».40 Justamente, estas operaciones y reglas propias son las que permiten rechazar la sospecha de relativismo o escepticismo que nace de la constatación del hecho de que la escritura histórica se vale de tropos retóricos y fórmulas narrativas que comparte con los relatos de ficción.
Retórica y prueba
Esta misma constatación fue la que impulsó las reflexiones sobre la relación entre retórica y verdad. Carlo Ginzburg caracterizó al giro lingüístico, que sedujo a algunos historiadores a partir de los años 1970, como la identificación de la historia con la retórica de los sofistas:
La historiografía, como la retórica, se propone únicamente convencer; su fin es la eficacia, no la verdad; al igual que una novela, una obra historiográfica construye un mundo textual autónomo que no tiene ninguna relación demostrable con la realidad extratextual a la que se refieren; los textos historiográficos y los textos de ficción son autorreferenciales porque tienen en común una dimensión retórica.41
Para Ginzburg, la matriz moderna de estas afirmaciones se encuentra en dos ideas fundamentales, que Nietzsche expresa en su ensayo Sobre verdad y mentira en sentido extramoral,42 publicado de manera póstuma. La primera considera que el lenguaje es intrínsecamente poético y que, como consecuencia de ello, es incapaz de designar lo real. La segunda afirma que la verdad es
una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y ya no son consideradas como monedas, sino como metal.43
Desde esta perspectiva, la retórica sólo puede ser autorreferencial; una técnica de persuasión que reduce la verdad a un conjunto de procedimientos destinados a despertar las emociones. Su historia comienza con los sofistas a quienes Sócrates denuncia en el Gorgias:
A esto lo llamo adulación y afirmo que es feo [...] porque pone su punto de mira en el placer sin el bien; digo que no es arte, sino práctica, porque no tiene ningún fundamento por el que ofrecer las cosas que ella ofrece ni sabe cuál es la naturaleza de ellas, de modo que no puede decir la causa de cada una. Yo no llamo arte a lo que es irracional (Gorgias, 465a).44
Los sofistas que, según Sócrates, enseñaban la retórica «de manera que sobre todos los objetos produzca convicción en la multitud, persuadiéndola sin instruirla» (Georgias, 458e)45 tuvieron numerosos herederos en la Primera Modernidad.
Los peligros de las habilidades retóricas fueron denunciados por los filósofos, quienes opusieron la reflexión racional que habilitaba la circulación de lo escrito al peligroso entusiasmo que suscitaban las palabras persuasivas. Para Condorcet, fue la imprenta lo que permitió que las pasiones generadas por las argumentaciones retóricas dieran paso a la evidencia de las demostraciones basadas en la razón. A partir de la invención de Gutenberg,
se estableció una nueva especie de tribuna, desde la que se comunicaban impresiones menos vivas, pero más profundas; desde las que se ejercía un imperio menos tiránico sobre las pasiones, pero obteniendo un poder más seguro y más duradero sobre la razón; en la que toda la ventaja está a favor de la verdad, pues el arte ha perdido en los medios de seducir sólo porque ha ganado en los de esclarecer.46
De este modo, «esa instrucción, que cada hombre puede recibir a través de los libros, en el silencio y la soledad»,47 permite contraponer el razonamiento desapasionado, el examen crítico y el juicio esclarecedor a las trampas que tienden los discursos.
Por su parte, para Kant, el uso público de la razón por parte de los individuos privados se apoya en la circulación del escrito y no en la escucha de la palabra viva, la de las conversaciones o la de la deliberación conjunta: «Entiendo por uso público aquel que, en calidad de maestro, se puede hacer de la propia razón ante el gran público del mundo de lectores».48 «En calidad de maestro», es decir, como miembro de la «sociedad civil universal»; «ante el gran público del mundo de lectores», es decir, ante un público que no se define por su pertenencia a una «familia» social particular, reunida por una palabra de autoridad o por la sociabilidad. Para Kant, así como para Condorcet, sólo el razonamiento que permite el intercambio de lo escrito —y ningún otro— es el que debe proteger de la engañosa seducción del discurso.
A la definición sofística y nietzscheana de la retórica que retomaron los pensadores de la posmodernidad (Paul de Man, Barthes, Derrida), Ginzburg opone la de Aristóteles:
La concepción de la prueba como núcleo racional de la retórica, que defendía Aristóteles, se opone claramente a la concepción autorreferencial de la retórica que reina en la actualidad, lo que afirma la incompatibilidad entre retórica y prueba.49
Esta lectura de la Retórica aristotélica hace hincapié en un doble rechazo:
Aristóteles rechaza de manera tajante tanto la posición de los sofistas, que consideraban a la retórica como un mero arte de convencer a través de la movilización de las emociones, como la posición de Platón, que en el Gorgias la había condenado por el mismo motivo. Oponiéndose a ambas tesis, Aristóteles identifica un núcleo racional en la retórica: la prueba o, más precisamente, las pruebas.50
Al comienzo del Libro I de la Retórica, en la traducción al francés de Médéric Dufour, Aristóteles declara: «Hasta hoy, quienes compilaban las Técnicas de los discursos no han proporcionado más que una pequeña parte de ellas, ya que sólo las pruebas son técnicas; todo lo demás es accesorio» (Retórica, 1354).5152 El texto, del modo en que lo cita Ginzburg en la versión italiana de su libro, es diferente, y evita el adjetivo «técnicas»: «Sólo las pruebas son un elemento constitutivo, el resto de los elementos son accesorios».53 La diferencia es importante, ya que, a continuación, Aristóteles introduce una distinción fundamental entre pruebas «técnicas», que son los recursos propios del arte de los discursos, y pruebas «no técnicas», que ponen en juego documentos anteriores al discurso, capaces de acreditar los hechos:
Entre las pruebas, unas son extratécnicas y otras, técnicas: por extratécnicas me refiero a aquellas que no fueron provistas por nuestros medios personales, sino que fueron dadas con anterioridad, por ejemplo, los testimonios, las confesiones bajo tortura, los escritos y similares; por técnicas, las que pueden ser provistas por el método y nuestros medios personales. En consecuencia, hay que usar las primeras e inventar las segundas (Retórica, 1355b).54
En la última parte del Libro I, Aristóteles analiza estas pruebas «extratécnicas», independientes del arte del discurso: «Éstas son propias de los discursos judiciales. Son cinco: textos legislativos, declaraciones de testigos, convenciones, declaraciones bajo tortura, juramento de las partes» (Retórica 1375a).55
La palabra griega que Méderic Dufour traduce como «preuves techniques» [pruebas técnicas] y Carlo Ginzburg como «prove» [prueba] es pisteis. Como señala Ginzburg, esta traducción no debe ocultar que «nuestro concepto de “prueba” es muy distinto al de Aristóteles»,56 ya que para éste designa todo el conjunto de «pruebas» producidas por las figuras del discurso, a saber, los ejemplos y los entimemas —silogismos cuya premisa no se enuncia por considerarse obvia—, así como las pruebas basadas en referencias a documentos escritos exteriores al propio discurso. Sin embargo, el uso de esta palabra, que desconoce la diferencia que existe en inglés entre proof y evidence (que, según Ginzburg, podría ser la misma que designa la distinción aristotélica entre «pruebas técnicas» y «pruebas extratécnicas»),57 lleva a otorgar una función central a las «pruebas no técnicas», que son las que permiten rechazar la concepción puramente autorreferencial de la retórica. Ahora bien, cuando la traducción no emplea la palabra «prueba» para traducir pisteis, el foco se desplaza a los dispositivos de persuasión internos del discurso.
La traducción de J. H. Freese de la Retórica al inglés, publicada en 1926, opta por proofs.58 La realizada por W. Rhys Roberts, publicada dos años antes, había preferido modes of persuasion.59 Una nota precisaba que pistis «también puede traducirse como “creencia”, “fe”, “confianza” o “crédito”».60 En 1991, George Kennedy conservó la palabra griega61 y señaló que
pistis (en plural, pisteis) guarda distintos sentidos en distintos contextos: prueba, medios de persuasión, creencia etc. Aristóteles distingue entre las pisteis que dependen del arte y las que no. A las primeras las divide en medios de persuasión basados en el carácter, la argumentación lógica y la excitación de las emociones.62
En la más reciente traducción al inglés de la Retórica, C. D. C. Reeve eligió «means of persuasion» porque éstos «pueden tomar la forma de un argumento, aunque no necesariamente (una evidencia puede persuadir) y, en el mejor de los casos, pueden constituir una demostración, pero también una inducción, y provocan convicción».63 En portugués, Edson Bini tradujo pisteis como «meios de persuasão» [medios de persuasión]. Justificó su decisión haciendo una referencia implícita a la definición exclusivamente judicial de «pruebas extratécnicas» que propone Aristóteles:
Consideramos el término en su sentido amplio y genérico, y no en el sentido estricto y específico de prueba judicial, dado que Aristóteles distingue (y, en cierta medida, privilegia) la retórica pública, política, más allá de la retórica judicial; por lo demás, el sentido amplio no excluye, sino que, por el contrario, incluye el sentido estricto.64
En otra traducción al portugués, los tres traductores, Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto y Abel do Nascimento Pena tradujeron la primera aparición de la palabra pisteis como «argumentos retóricos». Sin embargo, en una nota señalan:
El término pistis puede tener significados distintos según el contexto: fe, medios de persuasión, prueba. En Aristóteles, suele significar «prueba», «prueba lógica», «argumentación», «argumento lógico» o «argumento retórico». En adelante, lo traduciremos simplemente como «prueba». Aristóteles distingue dos categorías de pruebas —vinculadas con el arte y no vinculadas con el arte— y distingue las primeras en tres categorías: prueba ética, prueba lógica y prueba emocional o patética.65
Por su parte, François Hartog propone una alternativa a la traducción francesa como «prueba»:
Aristóteles dice pisteis, que convendría traducir como «argumento concluyente» [raisons probantes], ya que no es dominio del silogismo, sino del entimema (silogismo inferior propio de la retórica).66
Hartog recuerda que pistis también significa «convicción»67 y concluye:
Pistis: ¿se trata de convicción, como señalan las traducciones habituales, o de prueba? Una suerte de argumento concluyente que acarrea una convicción íntima. En todo caso, se está claramente del lado del juez y de las «pruebas» que le permiten forjarse una convicción.68
Las traducciones más antiguas de la Retórica muestran las distintas decisiones respecto de pisteis en su primera aparición. Una traducción latina de 1588 se decide por fides [fe], que también es la palabra elegida por dos traducciones italianas de 1548 y 1549.69 Por su parte, dos traducciones francesas del siglo XVII, fieles a la de Robert Estienne de 1539,70 eligen el término preuve [prueba]. 71 Más adelante en el texto, Baudouin de la Neufville distingue, en 1669, entre «dos tipos de prueba», unas «artificiales» y otras «sin artificio», como «los testigos, las confesiones ante pregunta, los escritos, las firmas y otros similares».72 Una traducción inglesa de fines del siglo XVII no emplea ni «prueba» ni «fe», sino que asocia credit, belief y persuasion, relacionando así medios y efectos.73
En los debates contemporáneos, lo que está en juego en estas diferencias de traducción es la función que se confiere a las «pruebas extratécnicas» en la retórica, y no sólo en la de Aristóteles. ¿Éstas constituyen el «núcleo racional», la modalidad de prueba más importante desde el punto de vista del saber y la verdad, o sólo son accesorias respecto de los otros regímenes de prueba (ética, lógica, patética) propios del arte retórico?
El rechazo a la perspectiva que considera que la retórica es una técnica de persuasión en la que el examen de las pruebas extratécnicas cumple una función meramente marginal puede encontrar fundamento en el Institutio oratoria de Quintiliano. En su Libro V, «De probationibus inartificialis», Quintiliano enumera las pruebas que no son producidas por el discurso, sino basadas en documentos que le son anteriores y exteriores. Así, distingue seis tipos: «De prejudiciis» [de los juicios antecedentes], «De rumore, & fama» [del rumor y de la voz común], «De tormenti» [de los tormentos], «De tabulis» [de las escrituras públicas], «De jure jurando» [del juramento] y «De testibus» [de los testigos].74 Tal como lo señaló Carlo Ginzburg, el Instituto oratoria de Quintiliano, quien recupera la distinción de Aristóteles —quizás incluso sin haberlo leído—, constituyó una referencia esencial para los textos que establecieron una relación entre la forma retórica de los discursos y la búsqueda de pruebas históricas durante el Renacimiento. Ginzburg recuerda que Lorenzo Valla, quien demostró que la donación de Constantino al papa Silvestre era una clara falsificación, tenía dos manuscritos antiguos del libro de Quintiliano, y que incluso había anotado uno de ellos.75 Su discurso, que empleaba las formas y fórmulas del arte retórico (como el género de la declamatio o la invención de diálogos imaginarios), se valía de las «pruebas inartificiales» que menciona Quintiliano, y que permitían evidenciar los anacronismos históricos y lingüísticos de la supuesta donación. Para Valla, la presencia de la palabra satrapis probaba que el documento no era auténtico. Carlo Ginzburg considera este hecho como un gesto fundador:
El recurso a los anacronismos léxicos como instrumento de análisis histórico representa un giro intelectual de un alcance considerable: conduce a Mabillon y Montfaucon, esos dos eruditos de la congregación benedictina de Saint-Maur a quienes Marc Bloch consideró precursores del oficio de historiador en el sentido moderno del término.76
De este modo, se esboza una genealogía que ya no es la de la retórica autorreferencial que lleva de los sofistas a los posmodernos pasando por Nietzsche, sino que pone en relación discurso retórico y prueba histórica.
¿Esta asociación sigue siendo válida al pasar de las figuras de la retórica a los procedimientos narrativos de la historia? Es probable, pero esta continuidad no necesariamente se inscribe en la referencia a Aristóteles. François Hartog destaca que, en la Retórica, las investigaciones de tipo histórico (sobre las constituciones y las leyes, las guerras o los ingresos de las ciudades) tienen como único objetivo brindar ejemplos o premisas para los entimemas.77 Son recursos para las argumentaciones del género deliberativo y, por eso mismo, atañen a la política y no a la retórica:
Es evidente que para la legislación son provechosos los viajes por el mundo (pues en ellos es posible enterarse de las costumbres de los pueblos), como lo son para las deliberaciones acerca de la guerra las informaciones de los que escriben acerca de acontecimientos. Pero todo eso es asunto de la política y no de la retórica (Retórica 1360a).78
En la tipología aristotélica de los tres géneros oratorios: deliberativo, judicial y epidíctico, «no hay espacio para la historia, como tal. Ésta no tiene un lugar propio».79
Ya no sucede lo mismo en el orden del discurso moderno. Desde entonces, la pregunta central refiere a la compatibilidad o, mejor aún, la indisociabilidad entre la pertenencia de la escritura histórica —sea cual fuere— a la clase de los relatos y su capacidad para producir conocimiento considerado verdadero, en tanto se encuentra sometida a las operaciones específicas y a los criterios de prueba de la disciplina. En este sentido, la fuerza crítica de la historia no se limita a desenmascarar las falsificaciones y las imposturas, sino que puede y debe someter las construcciones explicativas de las realidades pasadas a las categorías de validación que permiten distinguir entre las interpretaciones que son aceptables y las que no lo son, sin por ello rechazar una posible pluralidad de interpretaciones científicamente aceptables.
Estas preguntas respecto del estatuto epistemológico propio de la historia han adquirido una importancia particular en nuestra época, amenazada por la fuerte seducción de las historias imaginarias, destinadas a justificar identidades e ideologías. En este contexto, una reflexión sobre las condiciones que permiten considerar los discursos históricos como representaciones adecuadas del pasado que fue y que ya no es resulta una tarea fundamental. Y es posible a condición de que la historia se abra camino entre el relativismo escéptico y el positivismo ingenuo, tal como lo sugiere Carlo Ginzburg:
Las fuentes no son ni ventanas abiertas, como creen los positivistas, ni muros que obstruyen la vista, como sostienen los escépticos: de hecho, hay que compararlas con cristales deformantes. El análisis de las distorsiones específicas de cada fuente implica de por sí un elemento constructivo. Sin embargo, la construcción no es incompatible con la prueba; la proyección del deseo, sin la cual nadie se dedicaría a la investigación, no es incompatible con las desmentidas infligidas por el principio de realidad. El conocimiento es posible, incluso en el ámbito de la historia.80
Crónicas e «historias»
No obstante, el conocimiento histórico debe coexistir con otras verdades sobre el pasado: las que proponen las ficciones. La noción de «energía», que tiene una función esencial en la perspectiva analítica del New Historicism, puede ayudar a entender cómo algunas obras de ficción moldearon representaciones colectivas mucho más poderosas que los escritos de los historiadores.81 El teatro de los siglos XVI y XVII, y luego la novela, en los siglos XIX y XX, se apropiaron del pasado desplazando hechos y personajes históricos al registro de la ficción y llevando a los escenarios o a las páginas situaciones que habían sido reales o que se presentaban como tales. Cuando las obras están habitadas por una fuerza particular, adquieren la capacidad de «producir, moldear y organizar una experiencia colectiva tanto mental como corporal».82 Una de estas experiencias es el encuentro con el pasado.
Tómense, como ejemplo, las obras históricas de Shakespeare. Cuando, en 1623, John Heminge y Henry Condell (quienes, al igual que el propio Shakespeare, habían sido actores de King’s Men, la compañía del Rey) reunieron por primera vez treinta y seis obras del dramaturgo en un majestuoso in folio, decidieron organizarlas es tres géneros: comedies, histories y tragedies. Si bien la primera y la tercera categoría se adecuaban a los géneros de la poética aristotélica, la segunda introducía un género nuevo. En la categoría histories, reunieron diez obras que desplegaban la historia de Inglaterra, desde el rey Juan hasta Enrique VIII, en el orden cronológico de los reinos. Esto excluía otras «historias», las de los héroes romanos o las de los príncipes daneses o escoceses, que fueron incluidas en la categoría de «tragedias». De este modo, los editores transformaron obras que habían sido escritas en un orden que no era el de los reinos en una historia continua de la monarquía y de la nación inglesas, vinculadas indisociablemente.83 Así, las convirtieron en una narración dramática organizada según el mismo orden temporal que el de los cronistas (Edward Hall, John Stow, Richard Grafton y, en particular, Raphael Holinshed) que habían proporcionado a Shakespeare la materia histórica de sus «historias». Antes de la publicación del Folio, las histories (o, al menos, algunas de ellas)84 se contaban entre las obras de teatro más llevadas a escena y más impresas. Éstas moldearon, para sus espectadores y lectores, representaciones y experiencias del pasado nacional mucho más fuertes que las producidas por los relatos de las crónicas.
La historia que ponen en escena es una historia abierta a los anacronismos, una historia regida por cronologías propiamente teatrales, distintas a la de los acontecimientos tal como se sucedieron. La historia de las histories ofrece a la imaginación o a la memoria de los espectadores representaciones ambiguas del pasado. Por ejemplo, en la reescritura de la rebelión de Jack Cade y los artesanos de Kent, tal como aparece en la segunda parte de Enrique VI, la reinterpretación de Shakespeare atribuye a los rebeldes de 1450 un lenguaje milenarista e igualitario, así como acciones violentas, destructoras de todas las formas de la cultura escrita y de quienes la encarnan, que los cronistas habían asociado, de manera menos radical, a la rebelión de Tyler y Straw de 1381. El resultado es una representación ambivalente de la rebelión de 1450, que recupera las aspiraciones y gestos de las revueltas populares, al tiempo que ridiculiza al líder de los rebeldes. Un cruel y manipulado Jack Cade se propone instaurar un mundo del revés carnavalesco, sin escritos, sin moneda, sin diferencias, burlado por sus propios tenientes. La representación es contradictoria, inestable, abierta a la pluralidad de interpretaciones.85
El tiempo de las histories dramáticas no es —o no sólo es— el de los acontecimientos, el de las decisiones y las derrotas, el de los deseos y los conflictos; también es el tiempo de la Fortuna que, de modo inevitable, hace que la caída suceda al triunfo y la miseria, a la gloria. En Enrique VIII, los destinos desafortunados del duque de Buckingham, el cardenal Wolsey y la reina Catalina muestran, por triplicado, las ilusiones de aquellos y aquellas que creyeron posible someter la historia a su voluntad, pero resultaron víctimas del movimiento inexorable de la rueda que los elevó a la cima de los honores, antes de precipitarlos a una desgracia que aceptan en la paz y el perdón.86
Hay un tiempo más en las «historias»: el de los designios de Dios. Los hombres no deben ni pueden descifrarlo, salvo cuando los invade la palabra de la que sólo son intérpretes. Es el caso de los profetas inspirados que anuncian, bien el desastre, como el obispo de Carlisle en Ricardo II,87 o bien la edad de oro, como Thomas Cranmer en Enrique VIII.88 A excepción de estos momentos inusitados, el sentido de lo que sucede sigue siendo opaco para los mortales, sean príncipes o campesinos. La perpetuación de la fuerza de las histories shakespearianas proviene de su capacidad para mostrar las incertidumbres de los tiempos, las contradicciones de los individuos y la imposibilidad de atribuir un sentido seguro, único, a los acontecimientos.
La novela, la sociedad y los individuos
En el siglo XIX, es el turno de la novela de apoderarse del pasado, y lo hace en un nuevo orden del discurso, caracterizado por la invención de la «literatura» tal como la entendemos hoy. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, esta palabra se apartó del significado que la había identificado con la erudición durante el siglo anterior. En el diccionario de Furetière, de 1690, el término se define así: «Literatura, conocimiento profundo de las letras. Scaliger, Lipse y otros críticos modernos eran personas de gran literatura, de una erudición sorprendente».89 Incluso cuando la literatura es sinónimo de «bellas letras», como en el diccionario de Richelet, de 1680, la definición no distingue entre creaciones estéticas y obras de conocimiento: «Las bellas letras son el conocimiento de los oradores, los poetas y los historiadores».90 No es sino en el siglo XVIII cuando se instaura una distinción. En 1762, el diccionario de la Academia Francesa si bien mantiene la definición docta de «Literatura» como erudición, en el artículo «Letras», define «Bellas Letras» de la siguiente manera: «Se entiende por Bellas Letras a la Gramática, la Elocuencia y la Poesía».91 La historia dejó de pertenecer al ámbito de las bellas letras y la literatura, cuando se la identifica con ellas, ya no es erudición.
La nueva definición se basa en tres nociones fundamentales: la individualización de la escritura, la originalidad de las obras y la propiedad literaria. La asociación de estas nociones cobra una forma definida a fines del siglo XVIII, en el momento de la «coronación del escritor», para retomar la fórmula de Paul Bénichou.92 Esta «coronación» se traduce en la conservación y fetichización de los manuscritos autógrafos, convertidos en garantes de la autenticidad de los escritos del autor,93 en el deseo de conocerlo o escribirse con él, en la peregrinación a los lugares donde vivió y en el levantamiento de estatuas y monumentos que lo glorifican.94 En el siglo XIX, este conjunto de gestos culmina en un hecho de considerable importancia: la construcción de la figura del escritor nacional que expresa el alma misma de su pueblo.95
Definida de este modo, la literatura se opone por completo a la escritura de ficción que la precedía y que implicaba otro tipo de prácticas, como la escritura en colaboración, la reutilización de historias ya contadas, el recurso a los lugares comunes compartidos y la continuación o la reescritura de obras existentes. Hasta mediados del siglo XVIII, persiste una fuerte consciencia de la dimensión colectiva de todas las producciones textuales y un escaso reconocimiento del autor. Sus obras no son de su propiedad, no se conservan sus manuscritos, su vida no nutre ninguna biografía, sino sólo recopilaciones de anécdotas. La situación cambia de manera radical cuando la afirmación de la originalidad creadora lleva a entrelazar la escritura y la existencia, a situar las obras en las experiencias de vida y a encontrar estas experiencias en las propias obras. De allí, la necesaria advertencia de João Hansen contra la utilización retrospectiva y anacrónica de categorías subjetivas y psicológicas propias de la Edad de la «Literatura», que no hacen más que ocultar la discontinuidad fundamental que distingue la estética literaria romántica del régimen retórico y poético que la precede.96
En el siglo XIX, una vez que la literatura queda establecida en su definición moderna, la verdad reivindicada por la escritura literaria pasa a ser la de un saber auténtico sobre toda la sociedad, tal como fue y tal como es. Puesto que los historiadores del tiempo, fascinados por los grandes acontecimientos y los grandes personajes, dejan esta verdad de lado, la tarea primaria de la novela consiste en tomar a su cargo el conocimiento verdadero del mundo social. Tal como lo señala Manzoni, oculto detrás de un interlocutor imaginario, en su libro Alegato contra la novela histórica, publicado en 184597 y citado por Carlo Ginzburg, el novelista debe
poner ante mis ojos, en una forma nueva y especial, una historia más rica, más variada, más acabada en comparación con aquella que se encuentra en las obras a que más comúnmente y como por antonomasia se da ese nombre. La historia que de vuestra merced esperamos no es un relato cronológico de tan sólo hechos políticos y militares y, como excepción, de algún acontecimiento extraordinario de otro tenor, sino una representación más general del estado de la humanidad en un momento, en un lugar, naturalmente más acotado que aquel donde habitualmente se expanden los trabajos de historia, en el sentido más usual del término.98
Pensando en su propio libro, Los novios, publicado veinte años antes, en 1827, Manzoni añade que el objeto de la novela es dar a conocer
costumbres, opiniones, ya sea generales o inherentes a esta o a aquella clase de hombres: efectos privados de los acontecimientos públicos que más precisamente se denominan históricos, y de las leyes, o de las voluntades de los poderosos. En todas las formas en que se manifiestan; en suma, todo lo que hay de más característico, en cualesquiera maneras que se expresen; en definitiva, todo cuanto ha tenido más característico, en todas las condiciones de vida, y en las relaciones de unas con las otras, una sociedad dada, en un tiempo dado: he aquí aquello que es voluntad vuestra dar a conocer.99
Desde esta perspectiva, el verdadero historiador es el novelista, puesto que reconoce las diferentes temporalidades que atraviesan una misma sociedad. Balzac lo muestra con especial agudeza en Ilusiones perdidas. En la última frase del primer párrafo del libro, presenta su novela como una «gran pequeña historia».100 Pequeña, porque comienza en un pequeño taller de una pequeña ciudad de provincia:
En la época en que esta historia comienza, la prensa de Stanhope y sus rodillos distribuidores de tinta no funcionaban aún en las pequeñas imprentas de provincias. A pesar de la especialidad que la pone en contacto con la tipografía parisina, Angulema utilizaba siempre prensas de madera, de las que se ha conservado la expresión «hacer gemir las prensas» que hoy en día ya no tiene razón de ser.
En realidad, esta «pequeña historia» es una «gran historia», puesto que el contraste entre las prensas de madera del taller de Angulema y las prensas mecánicas de los talleres de la capital representa las esperanzas de todos aquellos que dejan una provincia rezagada, devaluada, por la capital, donde las ilusiones se despliegan y se pierden. Durante los años de la Restauración, el calendario de París y Angulema es el mismo, pero las dos ciudades viven en tiempos distintos: lo que «ya no tiene razón de ser» en la capital sigue siendo el presente de la provincia.
Cuando la historia de los historiadores abandonó su fascinación por los hechos políticos y los grandes personajes para ocuparse del estudio de las sociedades, la literatura invirtió su objeto y privilegió las singularidades. Escribir las vidas únicas de individuos particulares se convirtió en un género fundamental. Borges menciona a uno de sus precursores en Biblioteca personal: «Hacia 1935 escribí un libro candoroso que se llamaba Historia universal de la infamia. Una de sus muchas fuentes, no señalada aún por la crítica, fue este libro de Schwob». Borges hace referencia a Vidas imaginarias de Marcel Schwob. Para escribir esas vidas, Schwob «inventó un método curioso. Los protagonistas son reales; los hechos pueden ser ficcionales y no pocas veces fantásticos. El sabor peculiar de este volumen está en ese vaivén».101
Es así como Borges incluye en la biblioteca de sus libros favoritos las Vidas imaginarias que Marcel Schwob publicó en Le Journal entre 1894 y 1896, antes de reunirlas en un solo volumen en 1896.102 El «método curioso» de Schwob consistía en separar de manera radical los destinos particulares de los destinos colectivos, privilegiar los «resquicios singulares e inimitables» de las existencias, liberar la escritura biográfica de la verdad histórica.103 Para él, el arte, ya sea literatura o pintura, se define por oposición a la historia: «La ciencia de la historia nos sume en la incertidumbre acerca de los individuos. No nos los muestra sino en los momentos que empalmaron con las acciones generales», mientras que «el arte es lo contrario de las ideas generales, describe sólo lo individual, no desea sino lo único. No clasifica, desclasifica». El arte del biógrafo, como el del pintor japonés Hokusai, consiste en «consumar la milagrosa transformación de la semejanza en la diversidad», «llegar a hacer individual lo que hay de más general». La búsqueda de las «rarezas» o «anomalías» propias de cada individuo de ningún modo supone la sumisión a la realidad: el biógrafo
no tiene que preocuparse por ser veraz; debe crear sumido en un caos de rasgos humanos [...] De esta grosera aglomeración el biógrafo entresaca lo necesario para componer una forma que no se parezca a ninguna otra. No es de utilidad que sea parecida a aquella que fue creada otrora por un dios superior, con tal que sea única, como toda nueva creación.
La biografía, el género en apariencia más histórico debe apartarse de la historia para acercarse a una realidad más profunda, más esencial: «contar con el mismo esmero las existencias únicas de los hombres, así hayan sido divinos, mediocres o criminales». El ideal de la biografía, o de la literatura, consiste en «diferenciar al infinito». La verdad no se ve refrenada por el principio de realidad; surge con más fuerza de la ficción misma.
Tomando este mismo camino, toda una sección de la literatura del siglo XX se apropió de lo que la historia de las poblaciones y las economías, las sociedades y las mentalidades, ignoraba u ocultaba, a saber: vidas únicas, oscuras, frágiles. En las novelas, esta atención se centró en las vidas minúsculas y las historias ínfimas, como los ocho capítulos del libro de Pierre Michon Vidas minúsculas, publicado en 1984,104 o el libro de Pascal Quignard, Las tablillas de boj de Apronenia Avitia, publicado ese mismo año.105 Ahora bien, las existencias anónimas y los destinos ignorados no habitan sólo en la imaginación de los escritores; también pueden hallarse en los archivos, en particular, los de la policía y las cortes de justicia. Si bien esos documentos, que conservan rastros leves y misteriosos de vidas singulares, suelen ser tratados estadísticamente por los historiadores de delitos y penas, también pudieron ser leídos de otra manera.
Destellos de vidas como ésos son los que Foucault quería reunir en la «antología de vidas» que presentó en 1977, en un ensayo concebido como una introducción general a una colección de documentos de los siglos XVII y XVIII, que tituló La vida de los hombres infames. Infames por sin «fama», sin reputación, sin gloria:
Existencias contadas en pocas líneas o en pocas páginas, desgracias y aventuras infinitas recogidas en un puñado de palabras. Vidas breves, encontradas al azar en libros y documentos. [...] Vidas singulares convertidas, por oscuros azares, en extraños poemas; tal es lo que he pretendido reunir en este herbolario.106
Invirtiendo el procedimiento de Schwob, Foucault encuentra en existencias reales, contadas en pocas palabras en informes policiales, registros de detención, peticiones enviadas al rey u órdenes reales de encierro, «un extraño efecto mezcla de belleza y de espanto» que invade a quien las descubre:
He querido que se tratase de existencias reales, que se les pudiesen asignar un lugar y una fecha, que detrás de esos nombres que ya no dicen nada, más allá de esas palabras rápidas que en la mayoría de los casos muy bien podrían ser falsas, engañosas, injustas, ultrajantes, hayan existido hombres que vivieron y murieron, sufrimientos, maldades, envidias, vociferaciones. He suprimido pues todo aquello que pudiera resultar producto de la imaginación o de la literatura.107
En estas vidas, conocidas sólo por los rasgos breves y enigmáticos recogidos por las instituciones, Foucault descubría existencias perdidas, que habrían quedado en el olvido si no fuera por aquel momento en el que chocaron contra el poder o intentaron utilizarlo: «He pretendido en suma reunir algunos rudimentos para una leyenda de los hombres oscuros, a partir de los discursos en los que, en la desgracia o en el resentimiento, ellos entran en relación con el poder».108