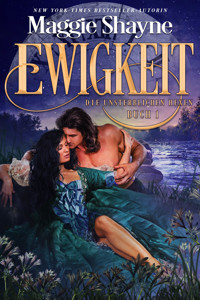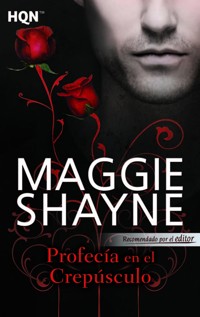
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Salvar a los vampiros, salvar al mundo Según una antigua profecía, solo existía una posibilidad de evitar la completa aniquilación de los Inmortales. Los gemelos James William y Brigit Poe, mitad humanos, mitad vampiros, creían que ellos eran esa posibilidad. Sin embargo, la clave la tenía la mortal, y solitaria, profesora Lucy Lanfair. Mientras el verdadero Armagedón se acercaba, el odio hacia los vampiros desató una guerra que ninguno de los bandos podía ganar, y además provocó que James abandonara sus principios y arrastrara a Lucy a una letal batalla en la que no deseaba tomar parte. Pero Lucy pronto descubriría que el alma del poderoso inmortal estaba en sus manos y que su destino no consistía solo en detener una guerra, sino en salvarlo también a él de su oscuro fantasma interior. Si fracasaba, la raza de los vampiros moriría… y con ella su propio corazón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Margaret Benson. Todos los derechos reservados.
PROFECÍA EN EL CREPÚSCULO, Nº 9 - mayo 2012
Título original: Twilight Prophecy
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0117-2
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Maggie Shayne posee una mente muy creativa, que se desborda cuando escribe romance paranormal, el género al que pertenece Profecía en el crepúsculo.
Se trata de una historia trepidante y llena de acción, que discurre de una manera vertiginosa por los inesperados giros que da la trama y el cambio continuo de escenarios.
Las referencias históricas que aparecen en la novela nos dan una nueva versión de los mitos y leyendas que han aparecido en la Literatura a lo largo de los siglos.
Pero si la historia es increíble, lo son aún más los personajes: una brillante y solitaria arqueóloga, dos gemelos mitad humanos, mitad vampiros, agentes secretos del gobierno, antiguos reyes sumerios, sacerdotisas egipcias y una muchedumbre de mortales enloquecidos que quiere acabar con los vampiros.
En medio de este apocalipsis, nuestros protagonistas viven un amor mágico que se enfrentará a la traición y a la muerte.
Por todo lo dicho hasta ahora, no queremos dejar pasar la oportunidad de recomendar a nuestros lectores Profecía en el crepúsculo.
Feliz lectura
Los editores
Capítulo 1
James vestía de blanco. Bata blanca, pantalones blancos, zapatillas blancas. A veces rompía la pauta con alguna camisa de colores, pero para aquellas visitas se vestía generalmente de blanco. Un color que le encajaba perfectamente.
Eso era importante para él: encajar en algo. Porque en lo más profundo de su ser sabía que no encajaba en ninguna parte. Entre los de su clase, era único. Bueno, el único de un par… porque incluso su hermana gemela tenía un carácter completamente opuesto al suyo.
Pero encajar allí, sin embargo… o al menos proyectar la apariencia de que así era, le resultaba necesario. Una cuestión de vida o muerte, y quizá parte de aquella cosa tan escurridiza que se había pasado toda la vida buscando: la razón de su propia existencia.
Saludaba con una confiada y cortés inclinación de cabeza a la gente con la que se cruzaba en los atiborrados y antisépticos pasillo del hospital infantil de Nueva York. Era un lugar bullicioso, incluso pasadas las horas de visita. Tan pronto como tuvo oportunidad, se metió en una de las habitaciones de pacientes… y se detuvo en seco.
Allí, dormida en una cama, yacía una niña pequeña con un gorro tejido que servía para ocultar que había perdido el pelo. Tampoco tenía cejas, aunque eso era más difícil de esconder, pese a la penumbra que reinaba en la habitación. Estaba como envuelta en un olor dulzón y empalagoso: el del cáncer. Y mientras que la mayoría de los seres humanos eran incapaces de detectarlo, él sí que podía. Al fin y al cabo no era del todo humano, por mucho que detestara admitirlo. Sangre de vampiros corría por sus venas, lo cual agudizaba sus sentidos mucho más de lo que era normal entre los humanos. Era por eso por lo que podía oler el cáncer, mezclado con los densos olores de los antibióticos y del mejunje de yodo que tintaba su piel alrededor de cada punto de sutura. Los bracitos de la pequeña parecían que hubieran servido de acericos. Apenas eran las nueve de la noche pero ya estaba dormida, exhausto su cuerpecillo y agotada su alma. Se llamaba Melinda, tenía diez años y era una enferma terminal.
Sin despegar los ojos de la niña que dormía, se acercó a la cama. Moviéndose sigilosamente, extendió sus manos abiertas y las colocó delicadamente sobre el centro de su pecho, con las palmas hacia abajo, tocándose los pulgares. Cerró luego los ojos y abrió su corazón.
–¿Doctor? –inquirió una mujer.
James abrió los ojos, pero no retiró las manos. No había advertido la presencia de la mujer sentada al pie de la cama.
Ni siquiera se había cuidado de comprobar que la habitación estuviera vacía. Aquella pequeña había constituido su única preocupación. Entrar y salir subrepticiamente de las habitaciones del hospital por las noches era algo que había hecho tantas veces que, al final, se había confiado. Había estado tan concentrado en su trabajo…
–¿Qué está haciendo? –le preguntó la mujer.
James sonrió y se encontró con su mirada, procurando disimular el sobrenatural brillo de sus ojos.
–Simplemente tomarle el pulso.
La mujer, la madre de la pequeña a juzgar por su parecido físico, enarcó las cejas. Podía distinguirla claramente, pese a la oscuridad de la habitación.
–¿No es para eso el estetoscopio?
–¿Le importaría dejarme terminar? –esa vez inyectó autoridad a su voz. Era lo que habría hecho un médico de verdad, al fin y al cabo–. Puede usted quedarse, pero necesito silencio.
Frunciendo el ceño, la madre de Melinda se levantó de la silla para observarlo. James seguía con las manos sobre el torso de la pequeña; podía sentir cómo empezaban a calentarse, consciente de que no tardarían en obrar el milagro. Necesitaba distraerla.
Asintiendo, aunque obviamente todavía algo recelosa de él, la mujer se apartó para acercarse a la mesilla. Y James dejó que el poder que sentía crecer en su interior continuara reverberando por su cuerpo, transmitiéndose a la niña a través de sus manos. Un tenue resplandor dorado emanó de sus palmas durante un buen rato, pero no por ello se detuvo: ni siquiera cuando supo que la madre se dispuso a volverse hacia él. Por la manera que había tenido de contener la respiración, estaba seguro de que lo había visto.
El poder debía fluir durante todo el tiempo que fuera necesario. A veces tardaba un segundo, otras un minuto. No se podía prever: solamente se sabía al final, una vez acabado.
–¿Qué es eso? –preguntó la mujer–. ¿Qué diablos está haciendo?
–Shhh –susurró él–. Sólo un momento, por favor.
–Al diablo un momento… ¿Quién es usted? ¿Por qué no lo he visto antes? ¿Cómo se llama?
El resplandor crecía en intensidad.
–Dios mío, ¿qué es eso? –de repente la mujer se plantó en dos zancadas en la puerta y la abrió–. ¡Socorro! Que alguien me ayude, hay un desconocido aquí y es un…
James se quedó sin palabras, envuelto en el suave rumor que empezó a resonar en su cabeza. Era una vibración, un tono armónico que hacía que su cuerpo entero vibrara como una caja de resonancia, algo como si… bueno, no podía describirlo. Nunca había sido capaz de hacerlo. Pero imaginaba que debía de ser algo así como si el alma de uno abandonara su cuerpo al morir para fundirse con el universo. Era perfección y maravilla, éxtasis y felicidad.
El resplandor se apagó. Las manos se le enfriaron. Una enfermera acudió corriendo y las luces de la habitación se encendieron de golpe, cegadoras. Cuando levantó la cabeza y volvió por fin a la realidad, fue consciente de que varias personas lo miraban desde el umbral, paralizadas.
Pero su principal preocupación era la niña. Tenía los ojos abiertos y lo estaba mirando fijamente: lo sabía. Él sabía que ella lo sabía. El diálogo entre ellos era tan real como silencioso, sobrecargado de sentido. La pequeña tal vez no fuera capaz de describirlo, de explicarlo o incluso de entenderlo, pero en lo más profundo de su ser sabía lo que acababa de suceder entre ellos. James le sonrió cariñoso y asintió con la cabeza en un gesto de afirmación; primero vio alivio, y luego gozo en sus ojos.
Ella le devolvió la sonrisa, pero de repente alguien lo estaba agarrando y retorciéndole los brazos detrás de la espalda para inmovilizarlo, mientras otro le arrancaba la placa con su nombre de la bata, diciendo:
–¡Llamad a la policía!
–La policía ya está aquí –dijo una voz familiar, más que bienvenida–. Llevaba un buen rato rondando por las instalaciones –explicó la uniformada «agente»–. Alguien dio el aviso –lo agarró de un brazo–. Vamos, amiguito. Tú y yo vamos a tener una pequeña conversación en privado…
–Quiero saber qué significa todo esto –exigió la madre.
–¿Le importaría enseñarme su placa? –pidió una de las enfermeras al mismo tiempo, dirigiéndose a su captora.
–Claro, claro –repuso Brigit con un tono de impaciencia–. ¿Pero qué tal si saco antes a este tipo de la habitación de la pobre niña? Necesitaré interrogarles a ustedes tan pronto como lo haya encerrado en el coche patrulla. No se muevan de aquí.
Se colocó detrás de James mientras hablaba, y este sintió el frío metal en las muñecas, y luego el revelador chasquido de las esposas: evidentemente estaba haciendo bien su papel. Agarrándolo de un codo, lo sacó de la habitación de Melinda. En cuanto la puerta se hubo cerrado a su espalda, se oyó la dulce voz de la niña:
–No pasa nada, mamá. Creo que es un ángel. No es de esos hombres malos que secuestran a los niños. Es de esos hombres buenos que hacen que te sientas mucho mejor.
James sonrió al escuchar aquellas palabras. Sí. Aquel había sido su propósito. Era lo único que podía proporcionarle algún placer en aquella solitaria, aislada vida que llevaba: utilizar su don para salvar a los inocentes.
Su captora lo empujó dentro del ascensor y bajaron en silencio. Su «ricitos de oro» llevaba la melena recogida detrás de la cabeza, en un estilo severo, y sus ojos azul claro, de profundas ojeras, evitaban los suyos. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, lo escoltó sin mayores ceremonias hasta el coche que estaba esperando: un Thunderbird azul celeste.
Abrió la puerta y le hizo entrar. Ella rodeó el morro, se sentó al volante y encendió el motor. A continuación se sacó una llave de un bolsillo.
–Vuélvete hacia la puerta –ordenó.
James se volvió hacia la ventanilla, presentándole las manos esposadas. Ella insertó la llave, la giró y las esposas se abrieron. Pero en el instante en que juntaba las manos, James vio que una de las enfermeras de la habitación de Melinda salía del hospital para dirigirse hacia ellos con el ceño fruncido.
–Vienen –musitó.
Segundos después, la enfermera había rodeado el coche y estaba golpeando la ventanilla de Brigit.
Brigit la bajó justo cuando la enfermera estaba gritando:
–¡Lo sabía! ¡Tú no eres una poli, eres una…!
Brigit lanzó de pronto un rugido como el de una pantera a punto de atacar. No era un sonido humano: hasta a James le provocó escalofríos. Sabía que había enseñado sus colmillos, y probablemente también el fulgor de sus ojos.
La enfermera retrocedió tan rápido que fue a dar con su trasero en el suelo. De inmediato, Brigit pisó el acelerador y su T-Bird salió disparado, con un chirrido de neumáticos.
–Eso no hacía ninguna falta.
Lo miró, con los colmillos todavía visibles y los ojos encendidos.
–¿Quién lo dice?
–Lo digo yo. ¿Y te importaría esconder esas malditas cosas?
Brigit se encogió de hombros, pero se relajó lo suficiente para volver a retraer sus aguzados colmillos. Sus ojos recuperaron su habitual color azul cielo.
–¿Vas a dejar por fin de refunfuñar? Preferiría escuchar un: «hola, hermanita, gracias por haberme salvado el pellejo.
¿Qué tal te encuentras?».
James suspiró, sacudiendo la cabeza.
–Me alegro de volver a verte, hermanita. ¿Qué tal estás?
–Bien, por el momento. ¿Y tú?
–Bien.
–Típico. Los monosílabos siempre han sido tu fuerte. Y veo que aún sigues ideando maneras de practicar tu don. ¿Has decidido erradicar la muerte del mundo, o sólo para aquellos que estimas que son demasiado jóvenes para morir?
–No necesitaba tu ayuda y lo sabes –bajó la cabeza–. Hago esta clase de cosas todo el tiempo.
–Ya lo sé. Al contrario que tú, hermano mayor, yo ya tengo bastantes preocupaciones con conservar el pellejo.
James cerró los ojos.
–Preferiría verte más a menudo si dejaras de soltarme ese sermón a la menor oportunidad.
–¿Qué sermón? ¿El de que abandonaste a tu propia familia? ¿O el de que volviste la espalda a quien eres realmente, J.W.?
–Me llamo James.
–Te llamas J.W. Siempre te has llamado J.W. y siempre serás J.W.
–Ni abandoné a mi familia ni di la espalda a quien soy.
–¿Ah, no? ¿Cuándo fue la última vez que enseñaste tus colmillos, J.W.? ¿La última vez que probaste sangre humana?
¿La última vez…? Fue cuando su hermana gemela y él no eran todavía más que unos adolescentes, y su «tía»
Rhiannon insistió en que la bebieran. De un vaso, que no de un caliente cuello recién abierto, y sin embargo aquello todavía lo repugnaba.
–Te mientes a ti mismo –le dijo Brigit–. Fue delicioso.Te encendió el alma y te dejó anhelando más, lo sabes tan bien como yo.
James se quedó sobresaltado, pero sólo por un instante.
–No estoy acostumbrado a estar cerca de alguien que puede leerme el pensamiento.
–Ya, bueno. La culpa no es mía.
–Mira, lo admito: la sangre resultó… apetecible. Eso fue lo que me repugnó. Yo no quiero ser… así. No es que me esté negando a mí mismo: yo escojo quien quiero ser, incluso mientras intento descubrir por qué estoy aquí, por qué me ha sido dado ese poder –alzó las manos y se las quedó mirando como si fueran un enigma, algo que había hecho muchas veces a lo largo de su vida–. El poder sobre la vida y sobre la muerte.
–Tú siempre has estado seguro de que existe una razón –repuso ella.
–Sé que existe, Brigit.
–Bueno –asintió con la cabeza–, detesto reconocerlo, hermanito, pero estás en lo cierto. Existe una razón. Y yo he descubierto recientemente cuál es.
James se quedó mirando a su hermana gemela, aquel ser tan diferente a él en tantos aspectos. Y, sin embargo, sólo existían dos como ellos: eran únicos. Al principio pensó que estaba bromeando, porque siempre se estaba burlando de su búsqueda de alguna explicación, de su sed de conocimiento, de su innato sentido de la bondad y la moralidad. Pero esa vez, Brigit no se rio; ni siquiera sonrió.
Su expresión era absolutamente seria.
–¿Me estás diciendo que sabes por qué nacimos?
–Sí. Y no fue para recorrer la costa resucitando estrellas de mar para devolverlas al agua como solías hacer cuando éramos críos, o para curar a niñas pequeñas enfermas de cáncer –le lanzó una rápida mirada–. Porque era eso lo que estabas haciendo hace un rato, ¿verdad? Curarla.
James se sintió enternecido. Su sonrisa fue genuina:
–Sí. Se pondrá bien.
Los labios de Brigit también esbozaron una sonrisa antes de que pudiera retomar su característica expresión severa.
Era una dura. O al menos le gustaba que la gente pensara que lo era. Llevaban toda la vida jugando sus respectivos papeles, y a menudo James se preguntaba por qué su hermana había aceptado el suyo con tanta facilidad como él.
Porque el de James era fácil: el hermano bueno. El sanador. El chico de oro.
El de ella, en cambio, era más difícil de asumir. La gemela mala. La destructora, por así decir. Y, sin embargo, Brigit jamás se había quejado de aquella etiqueta: más bien había vivido conforme a sus exigencias.
–¿Y bien? –preguntó él al fin–. ¿Vas a contármelo o no?
–Creo que tendré que enseñártelo –señaló una revista enrollada que estaba encajada en el sujetavasos del salpicadero.
James suspiró, a punto de ponerse a discutir, pero cuando se cruzaron sus miradas, encontró la mente de su hermana igualmente abierta. Nada oculto, ninguna barrera, lo cual era ciertamente un detalle muy extraño en ella. Entrecerró los ojos y en su ser percibió solamente sinceridad. Cero pretensiones, cero motivos ocultos.
–El fin del mundo está llegando, hermanito, y nosotros somos los únicos que podemos evitarlo. Para eso nacimos: para salvar a toda nuestra raza. Lee el artículo mientras conduzco. La página está señalada. Sólo espero que no sea ya demasiado tarde.
–¿Demasiado tarde?
–Creo que empezará esta misma noche –le dijo ella.
James sacudió la cabeza, todavía sin comprender.
–¿Qué es lo que crees que empezará esta noche?
Brigit se humedeció los labios teñidos de rojo y volvió a suspirar.
–El Armagedón. Al menos para los de nuestra raza, y quizá también para la de ellos.
–Una cuarta parte de nuestro ser es humana, Brigit. Su raza también es la nuestra.
–Al diablo con su raza –relampaguearon sus ojos–. En cualquier caso, este podría ser el fin de todos. A no ser que nosotros hagamos algo al respecto –miró su reloj–. Durante los próximos cuarenta y cinco minutos, para ser exactos.
–¿Y dónde exactamente va a estallar el Armagedón dentro de cuarenta y cinco minutos?
–En Manhattan –respondió ella–. En una grabación del show de Will Waters –volvió a mirarlo y lo sorprendió contemplándola como si estuviera hablando alguna lengua extraña–. ¿Quieres leer de una vez ese maldito artículo? Y abróchate el cinturón de seguridad. Nos vamos a mover un poco.
Frunciendo el ceño, se abrochó el cinturón y abrió el ejemplar de la revista JANES por la página marcada. El artículo hablaba de una tablilla sumeria recién traducida por una tal profesora Lucy Lanfair. De repente se quedó fascinado con la diminuta foto de retrato de la profesora, casi incapaz de apartar los ojos de ella para leer el texto. Era como si aquellos ojos castaños hubieran saltado de la página para asomarse directamente a su alma.
Brigit hundió el pie en el acelerador, y el potente motor del vehículo rugió como un vampiro con ganas de alimentarse.
Capítulo 2
Lester Folsom había dejado de disfrutar de la vida: una vida que ya estaba más que dispuesto a abandonar. Lo que no quería, sin embargo, era llevarse sus secretos a la tumba. Aquellos secretos valían dinero. Una fortuna. Y, diablos, él se había jugado tantas veces la vida por ellos que, en su opinión, se había ganado el derecho a proclamarlos y recoger los beneficios… antes de despedirse del mundo.
Por esa razón había pasado aquel último año haciendo exactamente eso mismo.
Estaba viejo y cansado; tenía muchos dolores. Un decaimiento que había comenzado de golpe: nada que ver con el gradual declive físico tan esperable en las personas de su edad. No, eso no iba con él. Si una semana se sentía normal, a la siguiente le dolía el simple gesto de levantar los brazos. Tenía la sensación de que las articulaciones de los hombros habían perdido lubrificación, de lo duras y tensas que las tenía. Algo similar sentía en las rodillas y en las muñecas, o en los tobillos. Había empezado a suceder más o menos por la misma época en que su vista se había ido al garete. A partir de entonces, todo había ido cuesta abajo. Había perdido pelo, y el poco que le quedaba se había vuelto blanco. Su espalda se había ido encorvando progresivamente; su piel se había tornado gris, como de papel.
El principio de su final había comenzado, por lo que podía colegir, quince años atrás, inmediatamente después de que se hubiera jubilado de su trabajo en el gobierno. Tenía una buena pensión. Pero no tan buena como el anticipo que la editorial River House le había dado por su revelador libro. Aquel dinero le había permitido pasar el último año en una isla privada del Caribe, descansando y escribiendo. Reviviéndolo todo, y sí, despertándose de cuando en cuando por las noches con escalofríos. Pero no habían sido más que falsas alarmas.
Dejarían de serlo, sin embargo, a partir de esa misma noche. Si sus antiguos jefes no acababan con él, lo harían los sujetos a cuyo descubrimiento había dedicado su vida. Fuera como fuese, ya era historia. Lo tenía aceptado.
Había pasado aquel último año al sol tropical. Las playas de arena y el mar cálido hacían mucho más soportables las bifocales y la artritis. Y ahora el año tocaba a su fin. Dentro de un mes su libro inundaría las librerías: sería todo un éxito. Imaginaba que, al poco tiempo, él estaría muerto. Pero estaba preparado. Todos sus asuntos estaban en orden.
–Cinco minutos, señor Folsom –dijo una voz femenina.
Alzó la mirada a la regidora pelirroja que había asomado la cabeza por la puerta de la sala de espera, contigua a los estudios.
–Muy bien –replicó.
La puerta se abrió un poco más, lo suficiente para permitir la entrada de otra mujer.
–Usted saldrá justo después del señor Folsom –le explicó la pelirroja.
–Gracias, Kelly.
Kelly: ese era el nombre de la joven pelirroja. Debería haberlo recordado de cuando se presentó a sí misma, hacía unos veinte minutos. Pero supuestamente ya no importaba. De algún modo, ya estaba muerto.
La recién llegada tenía aspecto de introvertida intelectual. Lo saludó con la cabeza y miró luego a su alrededor, tal y como había hecho él unos minutos atrás, reparando en la mesa servida con café, té, leche y azúcar, y su espartano surtido de frutas y pasteles. Había un monitor de televisión montado en una esquina, sintonizado con el show en el que ambos iban a participar, pero él había bajado el volumen, aburrido por las palabras del presentador.
La mujer terminó de examinar la habitación y se volvió de nuevo hacia él, para bajar los ojos en cuanto sus miradas se encontraron. Unos ojos bonitos, castaños y soñadores, como los de una cierva, pero escondidos detrás de unas gafas de concha.
–Bueno –dijo él para romper el hielo–, parece que Kelly no es muy amiga de las presentaciones, así que tendremos que hacerlo nosotros por ella. Soy Lester Folsom y he venido a presentar un libro.
La joven le sonrió, sosteniéndole por fin la mirada.
–Profesora Lucy Lanfair –dijo mientras se acercaba para tenderle una mano bonita, de dedos largos.
No era una mano delicada, sino más bien de trabajadora. Eso le gustó. Tenía un cabello color castaño visón que hacía juego con sus ojos, pero que llevaba recogido en un apretado moño en la nuca.
Le estrechó la mano, más aliviado de lo que le habría gustado admitir por la calidez de su contacto.
–Encantado de conocerla.
–Lo mismo digo –retiró la mano y enseguida se limpió la palma en su falda de tweed marrón–. Disculpe que me suden tanto las manos: estoy hecha un manojo de nervios.
Es la primera vez que piso un estudio de televisión.
–No tiene motivos para estar nerviosa –le aseguró él–. Es usted bonita y fotogénica, si es que eso puede servirle de consuelo.
–La verdad es que mi aspecto nunca me ha preocupado demasiado, pero se lo agradezco. De verdad que sí.
Una mujer que no se preocupaba de su aspecto. Aquello se presentaba interesante.
–¿De qué ha venido a hablar?
La joven se sentó en una silla colocada en la esquina opuesta de la habitación, y desenrolló la revista que aferraba más que portaba en la mano.
–Una nueva y sorprendente traducción de una tablilla de arcilla de entre unos cuatro y cinco mil años de antigüedad.
Enarcó las cejas, cautivada ya plenamente su atención.
–¿Sumeria?
–¡Sí! –pareció sorprendida–. ¿Cómo lo ha sabido?
–No son muchas las culturas que poseían un lenguaje escrito por aquellos tiempos. ¿Puedo? –señaló la revista, y ella se la tendió. La cubierta del Journal of Ancient Near Eastern Studies, JANES en acrónimos, presentaba la clásica imagen de un zigurat, sobre la que se leía el siguiente titular:Nueva traducción sugiere otra profecía apocalíptica. La miró–. ¿Es su artículo? –al ver que asentía, comentó–: Sale usted en portada. Impresionante.
–Sí: portada de una revista universitaria con unos tres mil suscriptores. Y, sin embargo, es bonito sentirse reconocida. Aunque la verdad es que podría prescindir del sensacionalismo. Lo que predice la profecía es absurdo.
–Oh, no esté usted tan segura –desvió la mirada hacia el libro del que nunca se separaba–. Y debería alegrarse del tratamiento sensacionalista. Piense que, sin él, puede que no hubiera conseguido eco alguno.
–Supongo que tiene razón.
–¿Entonces es usted traductora? –le preguntó mientras hojeaba las páginas de la revista en busca de su artículo.
–Y arqueóloga, y profesora en la universidad de Binghamton –explicó ella con tono modesto.
No se había jactado: simplemente había declarado los datos simples y escuetos, pensó él. Era una monada. Un poquito más flaca de lo que le habría gustado, aunque las mujeres de su generación eran de otra estética, más curvilíneas.
Iba bastante bien vestida, probablemente para que la tomaran más en serio en su trabajo. Falda tubo, sencilla blusa blanca debajo de un suéter de botones color crema.
–Y ahora escritora de éxito –añadió.
–Es una exigencia de mi especialidad: «publica o muere » es algo más que una manera de hablar.
O, en su propio caso, «publica y muere», pensó él. Encontró el artículo y, sin tiempo para leerlo todo, pasó a la traducción. Ya con las primeras líneas quedó fascinado:
Los retoños del Viejo,
todos los niños del Antiguo,
de Utanapishtim,
de golpe, ya no hay más.
A la luz de los ojos, ya no hay más,
es el final, el mismo final.
A no ser que el propio Utanapishtim (fragmento perdido)
–Lo interesante no es tanto lo que se dice… –comentó de pronto la profesora, interrumpiendo su lectura– como que los sumerios nunca fueron famosos por sus profecías. Y sin embargo…
Él alzó una mano para pedirle silencio mientras sus ojos seguían recorriendo los renglones.
Cuando la luz se encuentre con la sombra,
cuando la oscuridad esté bien iluminada,
cuando lo oculto sea revelado,
estallará la guerra.
Como un león, que devora.
Como una tigresa, que destruye sin misericordia.
Porque el fin se acerca.
El fin de su especie,
el fin de su raza,
la raza que nació de sus venas.
La puerta se abrió entonces y la pelirroja, Kelly, volvió a asomar la cabeza.
–Ha llegado el momento, señor Folsom.
–¡Un minuto! –exclamó, sobresaltando a ambas mujeres. Tenía que terminar de leer. No podía detenerse allí. Tenía que saberlo.
Sólo el Viejo… (fragmento perdido)
El Superviviente del Diluvio,
el Antiguo,
Utanapishtim
Los Dos deben unirse… (fragmento perdido)
Los Dos que son opuestos
y sin embargo lo mismo.
El uno la luz, el otro la oscuridad.
El uno el destructor,
el otro la salvación
–Los gemelos –susurró–. Es la leyenda de los gemelos opuestos.
–¿Perdón? –inquirió la profesora Lanfair.
–Señor Folsom –lo apremió Kelly–. Tenemos que salir al aire.
Ignorando a las dos mujeres, pasó la página, pero no había más. Alzó la cabeza y fulminó a la profesora con la mirada.
–¿Ya está? ¿Esto es todo?
–Sí, al menos lo que tenemos hasta ahora. Contamos con cientos de fragmentos de tablillas de esa excavación almacenadas. Puede haber otras que correspondan a esa tablilla, pero por el momento…
–¡Señor Folsom! –Kelly no parecía dispuesta a conformarse con una negativa.
Él asintió, cerró la revista y se la devolvió a la intelectual con ojos de cierva.
–No es realmente una profecía apocalíptica, profesora Lanfair. Al menos para la raza humana. Se refiere a ellos.
–¿A quiénes?
Suspiró, miró a la pelirroja y se inclinó luego sobre la joven profesora para susurrarle al oído:
–A la raza que nadie cree que exista: la misma que mi libro está a punto de desvelar en el programa de esta noche, a escala nacional –un súbito escalofrío le recorrió la espalda, y se volvió para mirar el monitor del rincón. Cuando la cámara hizo un barrido de la audiencia del estudio, descubrió a un hombre de traje oscuro al fondo, y luego a otro cerca de la salida. Ambos llevaban gafas negras, un extraño detalle dada la penumbra que reinaba en el estudio. Se le secó la garganta.
Pero ya no podía echarse atrás. Tenía que seguir adelante. Volviendo a concentrar su atención en la preciosa profesora que casualmente había tropezado con lo que podría ser la clave de todo, le puso en las manos el ejemplar personal de su libro, el que estaba a punto de presentar.
–Será mejor que guarde bien esto. No deje que nadie se lo quite, no se separe de él. Suceda lo que suceda.
–No sé si…
–Estoy a punto de revelar al mundo que los vampiros existen y que nuestro gobierno lleva en el secreto durante años. El velo de oscuridad, mi querida niña, está a punto de ser rasgado. Y hay gente que no quiere que eso suceda.
Pero la prueba… –golpeó la cubierta del libro con el dedo índice– está aquí –por fin se levantó, señalando con la cabeza el monitor de televisión–: Suba el volumen y preste atención. De alguna manera, esto también la incumbe a usted –y abandonó la sala, dejando que la puerta batiente se cerrara a su espalda.
Acompañó a la joven e impaciente regidora, a la que sólo faltó correr de pasillo en pasillo. Le costó seguirle el paso, y estaba literalmente sin aliento para cuando ella empujó una doble puerta y se hizo a un lado.
–No se apresure a atravesar el escenario –le dijo en un susurro–. Salude a la audiencia. Y tenga cuidado con los cables del suelo.
Will Waters, veterano con veinticinco años de experiencia en informativos, actual presentador del magacín de noticias más visto de todo el país, se levantó para presentarlo.
–Por favor, demos la bienvenida a Lester Folsom.
Esforzándose por recuperar el resuello, Les alzó la barbilla y empezó a andar. El acelerado latido de su corazón apenas resultaba audible a sus propios oídos debido al entusiasmo con que el público obedeció la orden de «aplauso», exhibida en un cartel luminoso. Lamentó haberse perdido la presentación que Will Waters había hecho del tema, aunque se la imaginaba. El verdadero contenido del libro aún no había sido revelado a nadie, a excepción de la casa editorial.
Sólo algunas informaciones contadas habían sido filtradas a la prensa, como por ejemplo que había trabajado en una agencia de alto secreto de la CIA durante más de veinte años, conocida como la División de Investigaciones Paranormales, DPI. Y que su libro desvelaría la existencia de seres que hasta el momento habían vivido únicamente en el reino de la ciencia ficción. De ese tipo de cosas se hablaría esa misma noche. Eso si aquellos tipos de negro que había visto entre el público se lo permitían. Tendría que abordar directamente el tema con Will Waters. No había tiempo para rodeos ni preámbulos.
Evitó un par de gruesos cables que cruzaban el suelo y continuó dirigiéndose hacia el presentador. Will Waters le tendía ya la mano.
Fue sólo cuando se desplomaba que su cerebro registró los sonidos: ¡pop!,¡pop!,¡pop! No era golpes de martillo, sino disparos, balas. No se había esperado algo así. Y fue vagamente consciente de que el famoso veterano de los informativos yacía en el suelo a su lado, convulsionándose mientras se desangraba. «Daño colateral»: así solían llamarlo los tipos del traje negro.
Conforme la luz de aquel mundo empezaba a apagarse y comenzaba a distinguir la de otro en un lejano horizonte, Lester pensó que se habían dado más prisa de lo que había imaginado.
Él había hecho lo correcto, sin embargo. Y a pesar de aquel chapucero esfuerzo por silenciarlo, no podrían ya mantener el secreto por más tiempo. Había abierto la caja de Pandora, para luego hacer un poco elegante, pero oportuno mutis, antes de que el caos y la devastación de lo que había provocado estallaran por fin. Por lo que se desprendía de la profecía de la flacucha profesora, no iba a ser nada agradable. Esperaba que ella pudiera sobrevivir, ahora que era la única que poseía la prueba.
La luz del lejano horizonte fue creciendo en intensidad. En aquel momento podía distinguirla con claridad incluso sin gafas. Hasta que por fin los hombros dejaron de dolerle.
Solo cuando el viejo loco hubo abandonado la sala de espera, se permitió Lucy esbozar la divertida sonrisa que había estado reprimiendo con gran esfuerzo. Incluso rio un poco, para llevarse enseguida la mano a la boca en caso de que él pudiera estar escuchando al otro lado de la puerta.
Eso habría sido cruel. Pero… ¿vampiros? Lester Folsom
padecía evidentemente algún mal de disociación con la realidad.
«Pobre Kelly», pensó. El viejo se lo había hecho pasar ciertamente mal. Lucy tomó nota mental de tratar mucho mejor a la joven regidora para cuando le llegara el turno de salir a escena.
Suspirando, bajó la mirada al libro que el viejo había puesto en sus manos. La verdad. Profecía en el crepúsculo poco imaginativo, pero notable en su simplicidad. Entre sus páginas asomaba un cordoncito, terminado en una diminuta figurilla de jade: Guan Yin, la diosa china de la misericordia y la compasión. Era un colgante. Un objeto precioso, y extraño también para que un hombre lo usara como punto de lectura. Se preguntó si el señor Folsom sería un consumado budista o si le gustaría simplemente el arte del Lejano Oriente. Retiró el colgante del libro y se lo puso al cuello, metiéndoselo bajo la blusa para acordarse de devolvérselo cuando volvieran a encontrarse. Estaba segura de que volvería a verlo de camino hacia el estudio.
El libro lo guardó en su maletín, más que nada para no dejárselo olvidado, no fuera el viejo a volver a por su abrigo y se ofendiera al verlo allí abandonado. Dejó luego su bolso sobre una silla vacía y se acercó al anticuado monitor de televisión para subir manualmente el volumen, ya que no vio el mando a distancia. Sentía curiosidad por lo que diría el intrépido cazavampiros a la audiencia.
Siempre había tenido mucho respeto por Will Waters; mucho se temía que el veterano periodista iba a quedarse de piedra. Tal y como ella lo veía, solamente había dos maneras de manejar aquella entrevista. O Waters presentaba al viejo como un hombre trastornado y senil, o se decidía a seguir el juego de aquel absurdo sensacionalista de los vampiros con tal de subir la cuota de audiencia. Cualquiera de las dos soluciones supondría vulnerar lo que solía entenderse por integridad periodística. Esperaba que estuviera equivocada.
Lucy se sentó a esperar a que terminara la pausa publicitaria. Le había alegrado mucho que la invitaran a aparecer en un magacín de noticias tan prestigioso, pero no porque tuviera algún deseo de disfrutar de su minuto de gloria. Dios sabía que prefería la soledad, el anonimato. Su lugar favorito en el mundo, aparte de alguna excavación arqueológica en medio de la nada, era el polvoriento sótano del departamento de arqueología de su universidad. Y ella no pensaba apuntarse al ejército de agoreros del 2012 como año del final del mundo, tal y como la producción del programa parecía esperar que hiciera. No, ella iba a remitirse a los hechos. Aquella traducción significaba una nueva y extraordinaria fuente de información sobre los antiguos sumerios, sobre su modo de vida y su pensamiento. Punto.
El sensacionalismo era algo que no necesitaba para nada. Y no aceptaría la fama y la gloria ni aunque se la regalaran. El reconocimiento a su trabajo era distinto, eso estaría bien, porque podría redundar en buena publicidad y buenos contactos para el departamento, que a su vez se traducirían en más fondos para financiar su trabajo.
Estaba picando de la bandeja de fruta que había sobre la mesa cuando el tema musical del magacín anunció el fin de la pausa publicitaria. Will Waters apareció entonces para presentar a su chiflado invitado.
Lucy alzó la mirada a la pantalla mientras se llevaba una uva a la boca con gesto distraído, viendo como el señor Folsom atravesaba el estudio. Su paso era lento y pesado; caminaba como encorvado. Le llevó su tiempo acercarse a la mesa, hasta que finalmente estiró una mano para estrechar la del presentador.
Fue entonces cuando se escuchó una serie de sonidos que Lucy reconoció demasiado bien. Se quedó paralizada, sin poder dar crédito a lo que estaba viendo en la pantalla: los dos hombres cayendo al suelo, con manchas rojas empapando sus camisas blancas.
El shock hizo presa en ella mientras su cerebro intentaba traducir lo que acababan de ver sus ojos. Las cámaras empezaron a moverse y a oscilar en medio de una cacofonía de gritos y caos de gente corriendo. Algunos parecieron acercarse al estudio, pero la mayor parte salieron huyendo hacia las salidas.
La pantalla cambió bruscamente a un mensaje de disculpa que hablaba de una «dificultad técnica», y Lucy tardó algunos segundos en darse cuenta de que los gritos de pánico que seguía escuchando procedían no del estudio de televisión… sino del corredor del otro lado de la puerta de la habitación donde se encontraba.
Sólo por un instante, volvió a encontrarse de regreso allí. Durmiendo en la tienda de sus padres en un yacimiento arqueológico del desierto de Oriente Medio. Se oyeron motores acercándose, y luego una serie de gritos de batalla y disparos en la noche. Sintió las manos de su madre despertándola y escuchó su voz casi ahogada de terror:
–¡Corre, Lucy! ¡Corre hacia las dunas y escóndete allí! ¡Date prisa!
A sus once años, cuando se despertó de golpe y escuchó aquellos tiros y gritos, lo que más la asustó fue el miedo en la voz y en los ojos de su madre. Como si hubiera sabido ya, de alguna forma, lo que estaba a punto de suceder.
–¡No me iré sin vosotros! –Lucy miró a su padre cuando se calaba su viejo y gastado fedora. Nunca lo había visto sin aquel sombrero de fieltro en una excavación. Solía decir que le daba suerte. Pero aquella noche no la tuvo.
Vio también que se sacaba un arma de una caja debajo del catre. ¡Un arma! Lucy jamás había visto un arma de fuego hasta aquel momento. Sus padres eran arqueólogos, profesores de universidad. No portaban armas.
–¡Tienes que irte, Lucy! ¡Vamos! ¡Ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde!
–¡Obedece a tu madre! –le ordenó su padre.
Su madre la empujó fuera de la tienda por una salida trasera, mientras hombres ataviados con uniformes militares diversos, todos de faena, bajaban de una media docena de jeeps gritando en lenguas extranjeras y disparando sus armas. Los pies de Lucy se hundieron en la arena, entorpeciendo su paso, pero corrió de todas formas.
Oyó gritos y más disparos. Cada disparo de rifle parecía reverberar en su cuerpo mientras se esforzaba por correr por la arena que se hundía más a cada momento, hasta que finalmente logró esconderse detrás de una duna.
Pero peor que el ruido, peor que los gritos y los tiros, fue el silencio que sobrevino después. Los vehículos se alejaron rugiendo. Y luego no hubo nada. Nada. Sólo una niña de once años, tendida en una duna de arena, temblando, demasiado aterrorizada hasta para levantar la cabeza.
Alguien golpeó la puerta de la sala de espera en la que se encontraba Lucy, interrumpiendo su rememoración. Parpadeando en un esfuerzo por sobreponerse a la parálisis que la invadía, se dio cuenta de que tenía que salir a toda costa de aquel lugar, y cuanto antes. La puerta por la que había entrado no constituía una opción. Era como si hubiera estallado un motín al otro lado. Volviéndose, descubrió la única otra puerta que había en la habitación, señalizada con el letrero Sólo emergencias.
Recogió maletín y chaqueta, empujó la puerta de emergencias y atravesó a la carrera una vasta zona con suelo de cemento. Al final pudo distinguir una puerta en lo alto de una rampa, como la de un garaje, abierta de par en par, con las luces de la ciudad brillando al fondo. Corrió hacia allí y, nada más cruzarla, se encontró en lo que parecía un muelle de carga y de descarga de vehículos. Saltó al suelo, a menos de un metro de altura.
Corriendo ya a toda velocidad, continuó por la pista de asfalto que corría entre dos edificios hasta que salió a la acera de una calle. Una vez mezclada entre el gentío, caminó con rapidez lejos de la escena de violencia que acababa de presenciar.
Chillaron las sirenas, anunciando la llegada de la policía.
De algún lugar cercano le llegó un grasiento olor a comida basura. Al otro lado de la calle, cuatro hombres descendieron de una furgoneta negra. Llevaban trajes y abrigos largos de color oscuro, y caminaban rápidamente hacia el edificio que ella acababa de abandonar. Uno de ellos miró en su dirección, pero ella rápidamente bajó la mirada al suelo y continuó andando. El viento arrastró un papel entre sus pies, se oyó un chirrido de frenos. No se detuvo.
La culpa la devoraba por dentro. Era una cobarde por huir. Sabía que debería buscar a un agente de policía para contarle lo que había visto y oído.
Pero todo en su ser la incitaba a hacer lo opuesto. Y eso fue lo que hizo. Huir, salvarse a sí misma mientras los demás morían. Era lo que mejor sabía hacer, al fin y al cabo.
Y, sin embargo, esa vez no ocurrió así. A su espalda, oyó una voz masculina:
–Quieta ahí, señora –de alguna manera, supo que se estaban dirigiendo a ella.
Sus pies obedecieron, pese a que su corazón corrió todavía más rápido. El dilema entre luchar o huir se decantaba con todo su peso hacia la última opción. Cada célula de su cuerpo parecía agitarse empujándola a correr, haciendo casi imposible que permaneciera inmóvil.
–¿Es usted la profesora Lanfair? –le preguntó el hombre.Era uno de los sujetos de negro que había visto antes. Podía ver su reflejo deformado en el retrovisor del coche más cercano, un pequeño deportivo en el que le habría encantado poder subir y escapar.
–Me temo que va a tener que acompañarme, señora.
«No lo creo», pronunció Lucy para sus adentros.
Su cerebro discutió esa frase, le ordenó tranquilizarse, respirar profundo y colaborar. Porque aquel tipo tenía que ser alguna autoridad oficial, ¿no?
Pero entonces empezó a acercarse. Sus pasos resonaron en la acera húmeda como los de una pistola de fogueo dando la salida… y ése fue el efecto que ejercieron sobre Lucy.
Salió disparada como un caballo de carreras, pero apenas había dado tres pasos cuando sintió un impacto en el centro de la espalda. La fuerza la proyectó hacia delante, como si hubiera sido atropellada por un camión. Ya había caído al suelo cuando su cerebro registró el disparo.
El dolor llegó por fin, como un hierro al rojo vivo que le hubiera atravesado la espalda para salir por el esternón. Su bolso resbaló por la acera y fue a parar a la calzada, desparramando su contenido en todas direcciones.
«Dios mío, me han disparado. Me han disparado», repetía sin cesar. Allí quedó tendida, boca abajo y absolutamente consternada, sobre el charco caliente y cada vez más extenso de su propia sangre. «¿Lo ves?», le susurró una voz interior. «Te dije que no corrieras».
Capítulo 3
James se quitó la bata blanca en el coche, y estaba lamentando ya no llevar más ropa que aquella cuando su hermana aparcó el Thunderbird en un lugar libre que apareció como que ni a propósito. Sabía sin embargo que lo había hecho deliberadamente: la mente de su hermana era mucho más poderosa que la suya. Él también podía leer el pensamiento e imponer su voluntad a los mortales, pero a su lado no era más que un principiante en ambas habilidades.
Alimentarse de sangre humana les permitía desarrollar los poderes vampíricos con los que habían nacido. O al menos eso le aseguraba ella, ya que él no tenía experiencia suficiente para comprobarlo. Ni la tendría nunca…
–Ya hemos llegado –dijo ella–. Y tarde, justo como temía –volvió a mirar su reloj mientras bajaba del coche y empezaba a caminar a toda prisa por las bulliciosas aceras de Manhattan. Había un gran cartel luminoso sobre la entrada del Estudio Tres, pero Brigit se movía demasiado rápido para que James pudiera detenerse siquiera a leerlo, si no quería perderla de vista.
Llegó a la puerta, donde un hombre vestido de oscuro le dijo:
–Lo siento, señora, pero ahora mismo estamos grabando. Tendrá que esperar a que se produzca una pausa para entrar. ¿Puedo ver sus entradas?
Brigit esbozó la más dulce de sus sonrisas y clavó en él sus ojos azul hielo. Al principio el hombre reaccionó como lo habría hecho cualquier otro, con un abierto interés sexual, pero enseguida aquello se convirtió en otra cosa. Sus ojos empezaron a vidriarse. La sonrisa murió en sus labios, y su rostro entero se volvió laxo, blando, sin expresión. Abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarles pasar.
–Qué amable –comentó ella.
–Ya, claro –James no se molestó en disimular su desaprobación.
No estaba bien manipular las mentes de los humanos de aquella manera–. De verdad, hermanita, ¿tanto te habría costado conseguir las malditas entradas?
Entraron en el estudio a oscuras, donde Will Waters había empezado ya su monólogo, el habitual comentario de las noticias de la semana, ante la audiencia compuesta por los invitados al programa. De repente, James sintió un escalofrío. Deteniéndose, agarró el brazo de su hermana.
De pie al fondo, detrás de los bancos de los espectadores, había un hombre ataviado con un largo abrigo negro.En la oscuridad, la vista de James era excelente. Había heredado aquella capacidad, entre otras, del lado vampírico de la familia. Era una de las habilidades de las que no le importaba hacer uso.
De nuevo se preguntó, como tenía por costumbre, si no sería una hipocresía por su parte utilizar determinadas habilidades y rechazar otras. Pero ver en la oscuridad era algo inofensivo, que no hacía daño a nadie. Y resultaba casi tan útil como la capacidad de caminar a la luz del sol sin convertirse en una antorcha viviente, rasgo que había heredado de la rama humana de su familia.
«¿Quién crees que es?», le preguntó su hermana con el pensamiento.
James tuvo que concentrarse para responder. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había ensayado la comunicación mental a ese nivel. Captar pensamientos, sensaciones, vibraciones era una cosa; en cambio la conversación, el lenguaje, era algo mucho más complejo. La recuperó fácilmente, sin embargo. Suponía que debía de ser como aprender a montar en bicicleta: algo que se aprendía para toda la vida.
«No lo sé, pero hay otro a la derecha, y dos más arriba, en la platea, uno a cada lado. Parece gente del gobierno».
«Mmmm. Hombres de negro». Brigit fingió estudiarse las uñas mientras miraba furtivamente en la dirección que él le había señalado. «¿Crees que sabrán de la conexión de la profecía con los inmortales?».
«¿Cómo podría saber alguien eso, excepto nosotros?».
«Mucha gente sabe sobre vampiros, J.W. La D.P.I., el gobierno. Podrían andar detrás de la profesora».
«¿Podrían ser guardaespaldas o algo así, quizás de otra persona? James observó a los hombres, sintiéndose cada vez más alarmado».
«Ni siquiera sé quién más interviene en el programa de esta noche. Oh…».
La comunicación mental de Brigit se interrumpió cuando las palabras de Will Waters sonaron altas y claras:
–A continuación, nuestro invitado sorpresa. Un hombre que trabajó para una supuesta subdivisión de alto secreto de la CIA durante más de veinte años. Acaba de terminar un libro especialmente revelador, en el que afirma demostrar la existencia de cosas que denomina… paranormales. Su libro debía aparecer en las librerías el mes que viene, pero en el último momento nos hemos enterado de que el Departamento de Seguridad Interna ha mandado paralizar la producción. Un portavoz del mismo mantiene que el libro divulga información clasificada que podría poner en riesgo agentes y operaciones secretas. Respecto a las afirmaciones del autor sobre el conocimiento que tiene el gobierno de asuntos sobrenaturales, el portavoz se ríe y asegura que el autor sufre algún tipo de demencia, pero que a pesar de sus delirios se encuentra en posesión de una información sensible que no debe divulgarse. Para responder a todas estas preguntas y hablar del libro que pensaba publicar, está con nosotros el agente retirado de la CIA Lester Folsom.
James y Brigit se miraron asombrados.
–Están hablando de la DPI –musitó Brigit–. Y Folsom… ¿de qué me suena ese nombre?
–¿Tú no sabías nada de esto? –le preguntó él.
–No, y por lo que Waters acaba de decir, parece que nadie tenía ni idea.
Un viejo, supuestamente Lester Folsom, caminaba ya por el estudio, moviéndose con lentitud. Acababa de estirar una mano para estrechar la de su anfitrión cuando de repente empezó el tiroteo. Los impactos de bala sacudieron los cuerpos de los dos hombres mientras saltaba sangre por todas partes.
James vio estupefacto cómo el viejo caía al suelo, y el famoso periodista con él. Alzó instintivamente la mirada a la platea, de donde habían partido los tiros, pero esa vez no vio al hombre de negro. La multitud se había movilizado para correr hacia las salidas.
Se disponía a dirigirse hacia los dos heridos cuando su hermana lo agarró de un hombro.
–Ellos no. Ella. Tenemos que localizarla.
–Ella puede esperar –repuso él mientras la gente los empujaba y golpeaba en su apresuramiento por huir–. Se mueren.
–¡Están ya muertos! Y si intentas ayudarlos, esos canallas te matarán a ti con ellos –gritó Brigit para hacerse oír por encima del creciente griterío–. ¿Crees que es casualidad que Folsom y la profesora Lanfair coincidieran en el mismo programa, la misma noche? Los hombres de negro la localizarán antes que nosotros si no nos damos prisa. Vamos, tiene que estar en alguna parte.
–Pero Brigit…
–La necesitamos, J.W. La necesitamos para salvar a nuestra raza, y quizá la suya también, si es que de esta manera lo ves más claro. Vamos.
Salieron por la puerta, encontrando mucho más fácil moverse a favor de la marea aterrada de gente que en contra. Las sirenas ululaban ya cuando salieron a la noche y corrieron por la acera. James buscaba sin cesar a la mujer cuya fotografía aparecía en la revista que le había mostrado su hermana. La traductora. La profesora Lanfair. Pero la multitud se lo estaba poniendo ciertamente difícil, así como la policía, que había empezado a apartar a la gente a un lado al objeto de reunir testigos.
–Es ella, J.W. ¡Acaba de salir corriendo del callejón trasero!
James miró en la dirección que su hermana le señalaba, pero en aquel momento había decenas de individuos aterrados en la acera. Hasta que oyó una voz gritar:
–¡Quieta ahí, señora!
Vio a uno de los hombres de negro apuntar con su arma a la espalda de una mujer delgada, con una falda de tweed. Desde donde estaba sólo podía ver su nuca, pero era ella. Podía sentirlo.
Volviéndose para mirar con los ojos muy abiertos a su hermana, le preguntó:
–¿Por qué no me dijiste que era una de los Elegidos?
–No lo sabía. ¿Qué di…?
Justo en ese momento la profesora echó a correr. James alzó una mano como para detenerla, en una reacción inconsciente. Gritó: «¡no!», pero para entonces ya era demasiado tarde. El hombre de negro disparó su arma, y la bala atravesó el cuerpo de la profesora. James vio, como a cámara lenta, la sangre brotando de la herida como una niebla frente a ella, mientras arqueaba la espalda y caía boca abajo en la acera.
Nada habría podido detenerlo. Se puso en marcha y pasó al lado del asesino para arrodillarse junto a ella. Su cabello castaño había escapado de su apretado moño y brillaba humedecido por la fina lluvia que había empezado a caer. Le dio la vuelta con extremada delicadeza. Su instintiva, genéticamente codificada necesidad de asistir a alguien de su raza lo impulsó a ayudarla. A salvarla.
Era una de los Elegidos. Uno de los escasos mortales que poseían el antigen Belladona y, por tanto, la capacidad de llegar a convertirse en vampiro. Los vampiros se olían y reconocían entre sí, y no podían reprimir el instinto de protegerse mutuamente. Un instinto que él también había heredado. En el caso de la profesora, sin embargo, podía sentir algo más.