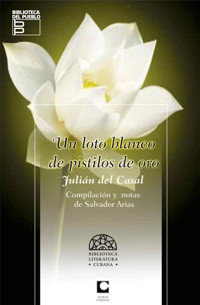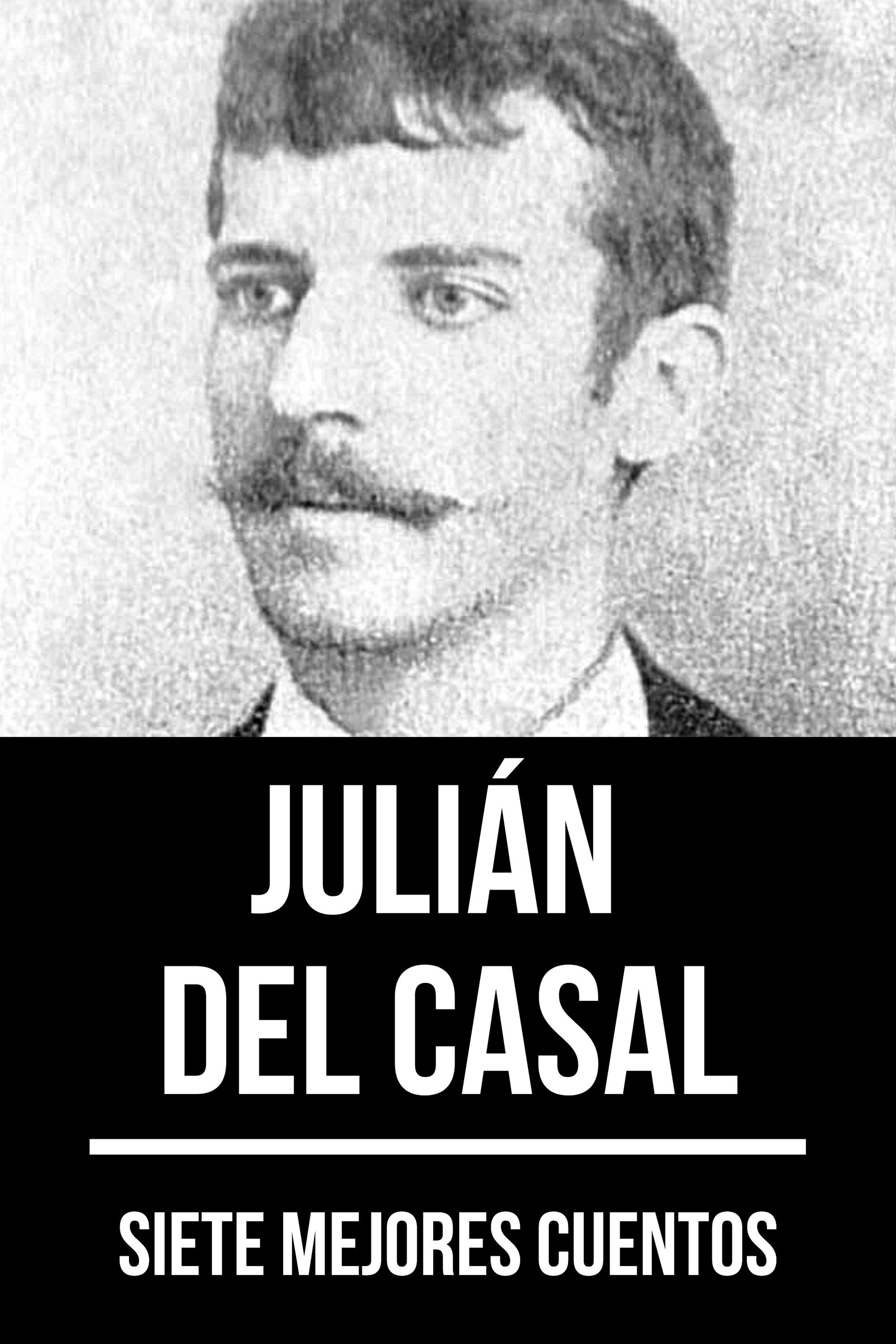Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Vallejo escribió sus crónicas europeas para la prensa hispanoamericana entre los años veinte y treinta. Escribió con pasión sobre el arte de las Vanguardias del siglo XX: el cine, el arte cubista, el surrealismo, la música, el nuevo teatro, la política y la industria editorial: ¿Cómo? Pagando a los pontífices de la crítica circulante, estudios, ensayos y elogios, los mismos que serán publicados y reproducidos, a paga secreta siempre, en cien periódicos y revistas francesas y extranjeras. Grasset, por ejemplo, lanzó el año pasado a Raymond Radiguet; cien mil francos le costó el réclame y lo ha impuesto. Radiguet ha sido traducido ya al alemán, al noruego, al inglés, al italiano, al ruso; Grasset ha llenado su bolsa y hasta Jean Cocteau, furioso panegirista de ese ahijado, ha comido de ahí. El Mercurio de Francia ¿cuánto habrá ganado lanzando e imponiendo con dinero a Paul Fort, a Guillaume Apollinaire, a Francis Careo? La Nouvelle Revue Française ¿cuánto habrá ganado imponiendo a Gide, a Riviére, etc.? El público, por su parte, contribuye a este tráfico de celebridades y fortunas, con su indiferencia. Antes, el público, menos urgido por las circunstancias de la vida y más nivelado espiritualmente con la mentalidad de los escritores, los que, dicho sea de paso, se hacen cada día menos accesibles, ejercía en cierto modo un control a la moralidad del escritor y a su valor intrínseco. Hoy los lectores son embaucados con mayor facilidad que en ninguna otra época y se dejan llevar ciegamente por lo que se dice y por lo que se muestra ante sus ojos. ¿Le Fígaro asegura todos los días que el señor Henry Bordeaux es un gran novelista? Sin duda el señor Bordeaux debe ser un gran novelista… ¿Le Journal asegura que Blasco Ibáñez es "el novelista más universal de nuestros tiempos"? Sin duda, así será…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
César Vallejo
Prosas Edición de Oscar Rodríguez Ortiz
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Prosas.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de la colección: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9007-637-8.
ISBN tapa dura: 978-84-9007-461-9.
ISBN ebook: 978-84-9007-653-8.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 9
Sobre poesía y literatura 13
Desde Lima con Manuel González Prada 15
La vida hispanoamericana. Literatura peruana. La última generación 19
De la dignidad del escritor. La miseria de Léon Bloy 25
La pirámides de Egipto 29
París renuncia a ser centro del mundo 33
Estado de la literatura española 39
Poesía nueva 41
La gran piedad de los escritores de Francia 43
Desde Europa. Dadaísmo político 49
Desde París. Contra el secreto profesional 53
Desde París. La Gioconda y Guillaume Apollinaire 59
Ciencias sociales 63
Sobre el proletariado literario 67
Aniversario de Baudelaire 71
Literatura proletaria 73
Desde París. Ejecutoria del arte socialista 77
La nueva poesía norteamericana 81
Los animales en la sociedad moderna 87
Desde París. Autopsia del superrealismo 91
Vladimiro Maiakovsky 99
Sobre cine 105
Religiones de vanguardia 107
Contribución al estudio del cinema 111
La pasión de Charles Chaplin 115
Sobre metafísica 119
Las fieras y las aves raras en París 121
Los enterrados vivos 127
Sobre las artes plásticas 131
La exposición de artes decorativa de París 133
El Salón de otoño de París 139
La muerte de Claude Monet 143
Desde París. Picasso o la cucaña del héroe 147
La locura en el arte 149
Desde París. Los maestros del cubismo 153
Sobre música y danza 157
La revolución en la Ópera de París 159
Los funerales de Isadora Duncan 163
La música de las ondas etéreas 167
Sobre teatro 171
De Rasputin a Ibsen 173
El nuevo teatro ruso 177
Misceláneas 183
El hombre moderno 185
La fiesta de las novias en París 187
Sobre política 193
Desde Europa. Menos comunista y menos fascista 195
El otro caso de Mr. Curwood 199
Las lecciones del marxismo 203
La vida de Lenin 207
Libros a la carta 213
Brevísima presentación
La vida
César Abraham Vallejo Mendoza (Santiago de Chuco, 1892-1938, París). Perú.
Sus padres eran Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue el menor de once hermanos. Sus abuelas eran indias y sus abuelos gallegos. Sus padres querían dedicarlo al sacerdocio, lo que él en su primera infancia aceptó.
Vallejo estudió en el Centro Escolar N.º 271 de Santiago de Chuco, y desde abril de 1905 hasta 1909 hizo la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo y en 1911 viajó a Lima para estudiar en la Escuela de Medicina de San Fernando. Tras varios trabajos, Vallejo terminó en 1915 la carrera de Letras.
En 1916 frecuentó la juventud intelectual de la «bohemia trujillana» y se enamoró de María Rosa Sandoval. En 1917 conoció a «Mirto» (Zoila Rosa Cuadra), pero el romance duró poco y al parecer César intentó suicidarse tras un desengaño. Poco después se embarcó en el vapor Ucayali con rumbo a Lima donde conoció a lo más selecto de la intelectualidad limeña. Llegó a entrevistarse con José María Eguren y con Manuel González Prada, a quien los jóvenes consideraban un maestro y guía. Asimismo, publicó algunos de sus poemas en la Revista Suramérica.
En 1918 trabajó en el colegio Barros y tras la muere de su director, Vallejo se hizo cargo de la dirección del mismo. Luego, en 1919 fue profesor en el Colegio Guadalupe. Ese año ven la luz los poemas de Los heraldos negros, que muestran cierta influencia modernista.
Su madre murió en 1918 y al volver a Santiago de Chuco Vallejo fue encarcelado durante 105 días, acusado de haber participado en el saqueo de una casa. En la cárcel escribió la mayoría de los poemas de Trilce y en 1921 recibió la libertad condicional. Entonces fue admitido otra vez en el Colegio Guadalupe.
Con el dinero que le debía el Ministerio de Educación se marchó a Europa en el vapor Oroya el 17 de junio de 1923 y llegó a París el 13 de julio.
En París hizo amistad con Juan Larrea y Vicente Huidobro; y tuvo contacto con Pablo Neruda y Tristán Tzara.
En 1926 conoció a Henriette Maisse, con quien convivió hasta octubre de 1928. Fundó junto al poeta español Juan Larrea una revista mientras colaboraba con Variedades y Amauta, la revista de José Carlos Mariátegui. Por entonces profundizó en sus estudios de marxismo. En 1927 conoció a Georgette Marie Philippart Travers y ese año viajó a Rusia.
Hacia 1929 mantiene sus colaboraciones con Variedades, Mundial y el diario El Comercio. En 1930 el gobierno español le concedió una modesta beca para escritores. Poco después viajó a la Unión Soviética para participar en el Congreso Internacional de Escritores Solidarios con el régimen soviético. Tras su regreso a París se casó con Georgette Philippart en 1934 y se integró en el Partido Comunista del Perú fundado por Mariátegui. En 1937 Vallejo y Neruda fundaron en España el Grupo Hispanoamericano de Ayuda a España, en plena Guerra Civil.
En 1938 trabajó como profesor de Lengua y Literatura, pero en marzo sufrió un agotamiento físico. El 24 de marzo fue internado padeciendo una enfermedad desconocida y murió en París el 15 de abril de 1938.
Las crónicas
César Vallejo escribió sus crónicas europeas para la prensa hispanoamericana entre los años veinte y treinta. Escribió con pasión sobre el cine, el arte cubista, el surrealismo, la vanguardia musical, el nuevo teatro, la política y la industria editorial:
El editor que quiere ganar y redondearse en un gran peculado literario, escoge un escritor cualquiera —que se preste a la cucaña, como única condición— y, sin pararse a ver si tiene o no aptitud, lo lanza al mundo, lo revela y lo consagra a punta de dinero.
¿Cómo? Pagando a los pontífices de la crítica circulante, estudios, ensayos y elogios, los mismos que serán publicados y reproducidos, a paga secreta siempre, en cien periódicos y revistas francesas y extranjeras. Grasset, por ejemplo, lanzó el año pasado a Raymond Radiguet; cien mil francos le costó el réclame y lo ha impuesto. Radiguet ha sido traducido ya al alemán, al noruego, al inglés, al italiano, al ruso; Grasset ha llenado su bolsa y hasta Jean Cocteau, furioso panegirista de ese ahijado, ha comido de ahí. El Mercurio de Francia ¿cuánto habrá ganado lanzando e imponiendo con dinero a Paul Fort, a Guillaume Apollinaire, a Francis Careo? La Nouvelle Revue Française ¿cuánto habrá ganado imponiendo a Gide, a Riviére, etc.? El público, por su parte, contribuye a este tráfico de celebridades y fortunas, con su indiferencia. Antes, el público, menos urgido por las circunstancias de la vida y más nivelado espiritualmente con la mentalidad de los escritores, los que, dicho sea de paso, se hacen cada día menos accesibles, ejercía en cierto modo un control a la moralidad del escritor y a su valor intrínseco. Hoy los lectores son embaucados con mayor facilidad que en ninguna otra época y se dejan llevar ciegamente por lo que se dice y por lo que se muestra ante sus ojos. ¿Le Fígaro asegura todos los días que el señor Henry Bordeaux es un gran novelista? Sin duda el señor Bordeaux debe ser un gran novelista... ¿Le Journal asegura que Blasco Ibáñez es «el novelista más universal de nuestros tiempos»? Sin duda, así será...
Sobre poesía y literatura
Desde Lima con Manuel González Prada
El salón de lectura de la Biblioteca, como siempre, concurridísimo. Su paz abstractiva. Una que otra mano fojea impaciente. Los pasos morosos de algún conservador, buscando en los estantes. Óleos de peruanos ilustres en los muros se lastiman con la luz de los viejos ventanales.
Pasamos. En la sala de la dirección. Desde una fina actitud acogedora y sentado en el sofá ligeramente, como auscultando el momento espiritual, el maestro deja caer palabras que nunca soñé escuchar.
Su vigoroso dinamismo sentimental que subyuga y arrastra, la fresca expresión de eterna primavera de su continente venerable tiene algo del mármol alado y suave en que la Hélade pagana solía encarnar el gesto divino, la energía superhumana de sus dioses. No sé por qué ante este hombre, una reverberación extraordinaria, un soplo de siglos, una idea de síntesis, una como emoción de unidad se cuajan entre mis fibras. Se diría que sus hombros vuelan el vuelo legendario de toda una raza; y que en su nevada testa apostólica brota en haces de luz blanca, inapagable, la máxima potencia espiritual de un hemisferio del globo.
Yo le miro sobrecogido; el corazón me late más deprisa, y vuelan disparadas mis mayores energías mentales hacia todos los horizontes, en mil centellas raudas, como si algún latigazo dirigente fustigara de súbito a un millón de brazos invisibles para un trabajo milagroso, más allá de la célula... Es que González Prada, por una virtud hipnótica que en estado normal solo es peculiar al genio, se impone, se adueña de nosotros, toma posesión de nuestro espíritu y acaba por sugestionarnos.
En esta visita, como en las anteriores, Prada habla de arte. No es pródigo en palabras. Sus posturas de concepto son siempre sobrias. Pero llamean de emoción y optimismo y ninguna solemnidad.
¡Cómo se desintoxica uno delante de esa in mensa montaña pensadora!
—Pero los doctores dicen que no —le respondo—. Dicen que tal literatura simbolista es un disparate.
—Los doctores... ¡Siempre los doctores! —sonríe piadosamente.
Ni aun en sus sentencias gasta solemnidad pontificia. La línea, en su silueta hidalga, vibra siempre en un fervor sediento de verdad. No tiene la pausa de la senectud; siente la vida en pleno meridiano, en afán, en inquietud que es renuevo.
Por él no pasa el ala apacible que se abandona horizontalmente, sino el ala en el ritmo acelerado de un vuelo que sube eternamente. Por eso no es solemne. Porque no parece un anciano. Es una perenne flor ecuatorial y rara de rebeldía fecunda.
Le pregunto sobre nuestra poesía nacional.
—Hay en ella la influencia del decadentismo francés —me dice—. Y después, saboreando un pronunciado tinte de complacencia, agrega:
—Y de Maeterlinck.
Hay un ancho reposo de convicción al final de cada una de sus frases, que después de pronunciadas parecen consolidarse, destilar su valor sustancial en sangre, arrellanando fuertemente su melodía ideal en nuestras venas mismas.
Luego le rezo ferviente al gran comentador de Renán:
—Como me manifestaba Valdelomar el otro día, el Perú nunca sabrá pagar la gratitud enorme que le debe.
La tez de su rostro se aviva en una sonrisa que aletea en silencio de lejanas cumbres olvidadas.
—Y la juventud actual —continuó como martillando entusiasmado con los labios un aplauso caluroso— es hija de su excelsa labor de libertad.
—Sí, pues —me contesta—, hay que ir contra la traba, contra lo académico.
Chispea en sus ojos videntes un diamante prócer. Y me acuerdo de aquella Biblia de acero que se llama Páginas libres. Y creo envolverme en el incienso de un moderno retablo sin efigies.
—En literatura —prosigue— los defectos de técnica, las incongruencias en la manera, no tienen importancia.
—Y las incorrecciones gramaticales —le pregunto—, evidentemente. ¿Y las audacias de expresión?
Sonríe de mi ingenuidad; y labrando un ademán de tolerancia patriarcal, me responde:
—Esas incorrecciones se pasan por alto. Y las audacias precisamente me gustan.
Yo bajo la frente.
En la grave distinción de su porte la opaca claridad esplinática de la sala se funde y se marchita. A sus pies se arrastra una lengua de Sol humilde que figura una delicada llama de lunas de ópalo que llegara fugitivo y jadeante de muy lejos.
Al oír las últimas palabras del filósofo pienso en tantas manos hostiles, distantes ya. Y pienso en que mañana habrá aurora.
Con una leve sonrisa que curva en interrogación sutil, que sondea y estudia, González Prada conversa, alargando así los momentos de su acogida intelectual.
Y me obsequia con un entusiasta elogio inesperado.
Me invita a visitarlo de nuevo. Y este maestro en el continente, este orador que ha pulverizado tanto órgano deforme de nuestra vida republicana y cuya labor no es de hojarasca, de mero buen hablar, sino de incorruptible bronce inmortal, como la de Platón y la de Nietszche; este egregio capitán de generaciones, siempre flamante a quien ama y con quien piensa y seguirá pensando la juventud; este gentilhombre, enemigo de todo formulismo, como lo es de toda farsa, me tiende la mano amiga desde la puerta de la Biblioteca Nacional en un rasgo personalísimo de inteligencia y cortesía.
Yo salgo vibrante. Con lo dicho por el autor de Horas de lucha, Minúsculas y Exóticas, siento los nervios en tensión inefable, como lanzas acabadas de afilar para el combate.
Entre los ruidos bronces de la gente que va y viene, llora una flauta de mendigo, tañida por el débil resuello del ayuno; y al doblar San Pedro, distingo que ese sollozo se tiende suplicante a las puertas de la iglesia. Acaso el ciego aquél no sabe que esas puertas son las de una iglesia; y que como nadie habita dentro no le serán abiertas esta tarde de viernes y de pobres.
La Reforma, Trujillo, 9 de marzo de 1918.
La vida hispanoamericana. Literatura peruana. La última generación1
Tras de la generación de Chocano y los García Calderón, hay un jalón de tiempo casi del todo estéril en la literatura del Perú. Una que otra moza inteligencia posibiliza frutos de belleza que por fin no llegan a cuajarse. Se las ve esbozarse y callar luego, sin dejar más que estimables renglones, en los que riela la luz de la generación anterior. Las generosas intenciones no logran sacudirse de dicha influencia, ni llegan a presentar pecho propio en obra alguna. Dos únicos escritores salvan este árido lapso: Leonidas Yerovi y José Lora y Lora, por desgracia muertos ambos trágicamente y en plena juventud. Toda la obra del primero —teatro, poesía— acusa una innegable personalidad, caracterizada por aquel criollismo peruano que en el pasado cuenta con figuras tan eminentes como Ricardo Palma y Manuel Ascensio Segura. José Lora y Lora presenta en su libro Anunciación, prologado por Vargas Vila, inquietudes y atisbos artísticos, liberados ya de la influencia de los escritores que le preceden, y vinculados directamente con las últimas corrientes literarias de Europa y en especial de Francia. Lora y Yerovi representan, de esta manera, la única solución de continuidad entre la brillante generación de los García Calderón y Chocano y la actual juventud; el uno por su sensibilidad moderna y apta para los nuevos vientos extranjeros, que más tarde vendrían a incorporarse plenamente en la producción literaria posterior; y el otro por su valor intrínseco de escritor autóctono, depositario de la tradición nacional.
El año 1916 marca el nacimiento de la última generación. Parece enunciarse ella por una cultura extensa y bien masticada. Se ha repasado lo leído por las falanges anteriores y se ha llegado hasta la misma literatura de guerra. La influencia directriz de la literatura española y de Rubén Darío cede a la más amplia de las literaturas europeas, siendo señaladamente los rusos de todos los tiempos —desde Gogol hasta Averchenko— los de más honda acción orientadora; mas, en esta generación, como acaso en ninguna otra anterior, se afirma y predomina el espíritu de la raza, en obras genuinamente sudamericanas y sustantivas.
Los nuevos escritores que aparecen fomentan su ímpetu creador en una austera y profunda dignidad artística. Vienen celosos de su rol de infinito y llenos de una pura y elevada comprensión estética, muestran el pulso desnudo al aire, contraen su compromiso de vida y de labor con el ambiente, piden espacio y respeto para su pluma y se echan a la esteva triptolémica.
Se fundan revistas. Los diarios publican páginas semanales de arte y letras. La atmósfera se puebla de versos. Después de muchos años —desde Chocano— la burguesía vuelve a sentir la acción urbana e inmediata de los artistas. Empiezan a sonar los nombres nuevos que la conferencia, el linotipo, la pose callejera y el inocente escándalo, buscado para las altas galerías, llevan de boca en boca. Las ciudades de Arequipa y Trujillo toman parte en el movimiento. La feliz circunstancia de haber llegado de Buenos Aires el gran dibujante Julio Málaga Grenet comunica a la agitación intelectual mayor sugestión pública. Por su parte, el formidable músico Alomías Robles, iniciador del folklorismo incaico, suma sus entusiasmos a los de los literatos por medio de recitales y fraternos motivos de belleza.
La cabeza de este renacimiento es Abraham Valdelomar. Él es el centro propulsor. Su aparición a la vida literaria peruana representa una verdadera renovación. Así como Chocano dio su nombre a su generación, la juventud actual está bautizada con el nombre de Abraham Valdelomar, director de la revista Colónida. En torno su yo se agrupan todos los valores coetáneos. José María Eguren, el gran poeta de Simbólicas y La canción de las figuras, a quien González Prada creía un genio, y de cuya labor se han ocupado ya, entre otros críticos de América y Europa, Gonzalo Zaldumbide, Blanco Fombona y el escritor norteamericano Goldberg en su libro en inglés sobre Rubén Darío, Amado Nervo, Santos Chocano, Herrera Reissig y José María Eguren. Junto a Valdelomar surge también Percy Gibson, bello vegetal lírico, en cuya obra se maridan triunfalmente la salud de pan bueno del Arcipreste de Hita y el humorismo inglés de sus ancestros. Tan puros oxígenos, tal sabor terráqueo y sudamericano exhalan sus faenas líricas, que creo hallar en él una dirección paralela a la de Chocano y que la completa y acaso la culmina. Percy Gibson da por sistro lírico la americanidad que Chocano da por trompa épica. Ernesto More trajo luego un libro Hesperos, que por su altísimo tono rapsódico y andino y por su sello de paganía de los griegos, representa, con Gibson y Eguren, los tres más grandes poetas de la última generación. Al lado de ellos surge Enrique Bustamante Ballivián, raro y señorial aedo, autor de Arias de silencio, sutilísimas membranas melodiosas, tañidas como en «bruma y tono menor» septentrionales; Renato Morales de Rivera, bohemio truculento, de escasa producción, aunque cada plumada suya es un mugido de la más pura vibración cardiaca; César Rodríguez, dueño de una técnica segura e irreprochable, en versos de una tersura clásica; Alcides Spelucin, orífice insigne de estrofas y cuentos dignos de una decoración a lo Goncourt; Osear Imaña, de honda entonación rubendariana; Felipe Alva, valor positivo, abanderado en las primeras filas renovadoras; Luis Berninsone, originalismo apolónida en el verso como en su vida heroica y trashumante; Juan Parra del Riego, crepitante brasero de inquietud y extraño preciosista.
La crónica alcanza en Abraham Valdelomar una altura máxima. Sus greguerías, fuegos fatuos, con alguna influencia en lo espectacular de Wilde y de Lorraine, son estiletes lapidariamente trabajados. Las vernaculares crónicas políticas de José Carlos Mariátegui, las dardeantes, a tres filos, de Miguel Ángel Urquieta; y las hondas glosas, llenas de generosa agilidad, de Gastón Roger, anuncian el ático apogeo de la crónica moderna en el Perú.
Pero, sobre todo, el cuento nacional es cultivado en forma intensa y victoriosa. Abraham Valdelomar se hace un maestro en el género. Da dos libros de cuentos, El caballero Carmelo y Los hijos del Sol, volumen éste del cual Clemente Palma ha dicho haber leído con la misma emoción que Los Lusiadas. Augusto Aguirre Morales le disputa ese primer puesto de cuentista incaico, con su notable libro La justicia de Huaina Cápac.
José Eulogio Garrido forma, con Valdelomar y Aguirre Morales, el triángulo en tales narraciones; tal lo dice su libro Las sierras, colección de admirables ambientes de las punas.
En el ensayo aparecen dos grandes prosadores, los más altos de la generación: Federico More y Antenor Orrego, autores de Deberes del Perú, Chile y Bolivia ante el problema del Pacífico y de Notas marginales, respectivamente. Vienen, en segundo lugar, los panfletarios Alberto Hidalgo y Luis Velasco Aragón. Luego el sobrio y sesudo comentarista Federico Esquerre; los notables críticos literarios Luis Alberto Sánchez y Raúl Porras Barrenechea.
En el teatro descuellan, dentro de la incipiencia de la escena peruana, Ladislao Meza, Luis Góngora, Gastón Roger, Julio Hernández, Felipe Rotalde.
En la novela, un solo novelista, el mejor, el único: José Félix de la Puente, que el año pasado fuera laureado con el segundo premio en el concurso de novelas americanas de la Editorial Franco Ibero-Americana de París.
Mozos de rebeldía como Félix del Valle, Pablo Abril de Vivero, Daniel Ruzo, Alberto Guillén, Juan Espejo, Francisco Sandoval, Juan Lora, Federico Bolaños, Magda Portal, José Chioino, Eloi Espinaza, valen un millón de promesas lauriníferas.
Abraham Valdelomar murió en 1919, cuando empezaba aún a esbozar, al decir del gran lírida mexicano Enrique González Martínez, los arrestos de un genio. Pero aquella juventud, que el inolvidable artista juntó en solitario haz batallador, marchará adelante. No es imposible que, pronto, muchos de los nombres que he citado se hagan nombres intercontinentales.
El Norte, Trujillo, 12 de marzo de 1924.
De la dignidad del escritor. La miseria de Léon Bloy
(Los editores, árbitros de la gloria)
París, setiembre de 1925.
Paris-Soir publicaba ayer un artículo de Charles Henry sobre la dignidad del escritor. El articulista contradecía los cargos lanzados por un periódico de New York sobre los novelistas franceses de todos los tiempos, que han ganado fortuna y celebridad a base de réclame comercial. Charles Henry sostiene que al lado de unos cuantos traficantes de la pluma, Francia ha ofrecido siempre egregios paradigmas de dignidad literaria, sacando como ejemplo al pobre Léon Bloy, que se murió de hambre y de genio: «Es un cruel y singular destino el mío —ululaba el gran panfletario— el oír decir sin cesar que tengo talento y hasta genio y perecer día a día aplastado por combinaciones diabólicas, que hacen de mí un hambriento fracasado, a los treinta y siete años...».
Pero, en suma, ¿qué defiende Charles Henry? ¿Qué ha querido decir, por otro lado, aquel periódico norteamericano, recriminando a los traficantes de las letras francesas, en particular, cuando los hay en todos los países? Cuestiones de nacionalismo, he allí el fondo de ambas posiciones: traer a menos a los novelistas franceses, de un lado y del otro, impugnar el ataque, en nombre del prestigio literario de Francia. Eso es todo.
Está en la conciencia universal que en la historia literaria de todos los países ha habido siempre escritores dignos y escritores indignos. La adulación áulica a reyes y presidentes y a los potentados de la banca y del talento; el réclame grosero, francamente comercial, arribista o disfrazado de egoísmo; la pequeña subasta de un gran ditirambo, que lo mismo puede ser adquirido por un tirio que por un troyano; en fin, los más cobardes expedientes estratégicos para triunfar cueste lo que cueste. Junto a este forcejeo intestinal o vanidoso de los más, arrastran una existencia oscura y heroica los puros, los sacros creadores. Tal ha sido el espectáculo de la literatura de todos los países. Solo que en nuestros días el cuadro se ensombrece más y más a favor del arribista.
—Lo que vale —me argumentaba un día un pobre diablo de periodista— alcanza buena cotización en nuestros días. Ya no hay artistas incomprendidos. Se muere de hambre solamente el cretino...
En nuestros días, justamente en los países más adelantados, el escritor arribista cuenta con la confabulación de los nuevos factores: la avaricia del editor y la indiferencia del público. Antes, el editor jugaba un papel de justo alcance literario para el efecto de los fines económicos de su empresa; hoy el editor ha invadido en forma insultante y desenfrenada la esfera literaria, imponiendo su voluntad omnímoda ante el autor y ante el público. En París, al menos, el editor se ha convertido en un árbitro inapelable de los valores literarios, y él fabrica genios a su antojo, ahoga según sus conveniencias, posibilidades inéditas y fulmina talentos ya acusados, según su capricho y las fluctuaciones de su negocio. El editor que quiere ganar y redondearse en un gran peculado literario, escoge un escritor cualquiera —que se preste a la cucaña, como única condición— y, sin pararse a ver si tiene o no aptitud, lo lanza al mundo, lo revela y lo consagra a punta de dinero.
¿Cómo? Pagando a los pontífices de la crítica circulante, estudios, ensayos y elogios, los mismos que serán publicados y reproducidos, a paga secreta siempre, en cien periódicos y revistas francesas y extranjeras. Grasset, por ejemplo, lanzó el año pasado a Raymond Radiguet; cien mil francos le costó el réclame y lo ha impuesto. Radiguet ha sido traducido ya al alemán, al noruego, al inglés, al italiano, al ruso; Grasset ha llenado su bolsa y hasta Jean Cocteau, furioso panegirista de ese ahijado, ha comido de ahí. El Mercurio de Francia ¿cuánto habrá ganado lanzando e imponiendo con dinero a Paul Fort, a Guillaume Apollinaire, a Francis Careo? La Nouvelle Revue Française ¿cuánto habrá ganado imponiendo a Gide, a Riviére, etc.? El público, por su parte, contribuye a este tráfico de celebridades y fortunas, con su indiferencia. Antes, el público, menos urgido por las circunstancias de la vida y más nivelado espiritualmente con la mentalidad de los escritores, los que, dicho sea de paso, se hacen cada día menos accesibles, ejercía en cierto modo un control a la moralidad del escritor y a su valor intrínseco. Hoy los lectores son embaucados con mayor facilidad que en ninguna otra época y se dejan llevar ciegamente por lo que se dice y por lo que se muestra ante sus ojos. ¿Le Fígaro asegura todos los días que el señor Henry Bordeaux es un gran novelista? Sin duda el señor Bordeaux debe ser un gran novelista... ¿Le Journal asegura que Blasco Ibáñez es «el novelista más universal de nuestros tiempos»? Sin duda, así será...
M. Charles Henry debía haber respondido al periódico norteamericano, enmendándole la plana en tono menos chauvinista y más elevado. Escritores traficantes, debía haberle dicho, los hay en todas partes y en todos los tiempos. El deber de la prensa, de éste y del otro lado del mar, está en contrarrestar esa sórdida ofensiva de la farsa y del latrocinio y luchar porque se abra campo y se haga justicia a dignos y grandes escritores que, como León Bloy en Francia y Carl Sandburg en los Estados Unidos, por ejemplo, son víctimas del abuso criminal de los editores y de la indiferencia de los públicos.
El Norte, Trujillo, 1° de noviembre de 1925.
La pirámides de Egipto
París, febrero de 1926
André Breton cuenta en su Manifiesto del superrealismo, que Philippe Soupault salió una mañana de su casa y se echó a recorrer París, preguntando de puerta en puerta:
—¿Aquí vive el señor Philippe Soupault?
Después de atravesar varias calles, de una casa salieron a responderle:
—Aquí.
Un detective que figura en una novela de Chesterton, empeñado en encontrar el asilo de un criminal, dio con él, guiado y atraído de ciertos detalles raros que ofrecía esa casa en su arquitectura.
Un día que salía yo del Louvre, a un amigo que encontré en la puerta del Museo, y me preguntó a dónde iba, le contesté:
—Al Louvre.