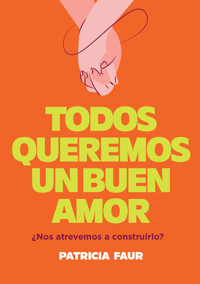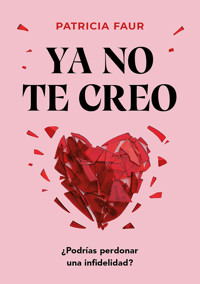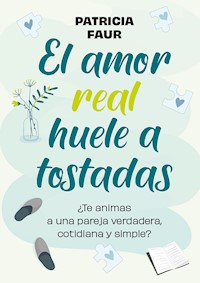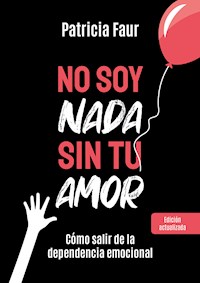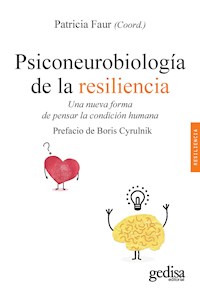
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La complejidad humana desafía los modelos lineales causa-efecto que se han usado en teoría psicológica y en los abordajes clínicos. En este libro, situado bajo el magisterio de Boris Cyrulnik, siete autoras y autores (Carolina Remedi, Eduardo Cánepa, José Bonet, Daniel Cardinali, Ricardo Iacub, Jorge Medina y el propio Cyrulnik) proponen un enfoque integrativo, multisistémico y multicausal para comprender el fenómeno de las memorias del trauma y de las condiciones que dan lugar a un proceso resiliente. Estrés temprano, epigenética, memoria, vejez y resiliencia fueron los ejes centrales por donde discurrieron las Jornadas de las que proceden estos textos (II Jornadas Internacionales de la Sociedad Argentina de Psicoinmunoneuroendocrinología). "El cerebro, máquina de percibir y observar el mundo, está moldeado por las presiones sensoriales de su entorno [...] La música, los juegos e incluso la palabra poseen este poder moldeador. Por este motivo, no vemos el mundo tal y como es, sino que lo vemos tal y como lo sentimos. El mundo es la impresión que tenemos de él." -Boris Cyrulnik
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patricia Faur (Coord.)
Psiconeurobiología de la resiliencia
Colección
Psicología / Resiliencia
Otros títulos de Boris Cyrulnik
publicados en Gedisa:
Los patitos feos
La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida
Super(héroes)
¿Por qué los necesitamos?
Psicoterapia de Dios
La fe como resiliencia
Del gesto a la palabra
La etología de la comunicación en los seres vivos
Me acuerdo...
El exilio de la infancia
El murmullo de los fantasmas
Volver a la vida después de un trauma
Autobiografía de un espantapájaros
Testimonios de resiliencia: el retorno a la vida
Las almas heridas
Las huellas de la infancia, la necesidad del relato y los mecanismos de la memoria
Psiconeurobiología de la resiliencia
Una nueva forma de pensar la condición humana
Prefacio de Boris Cyrulnik
Patricia Faur (Coord.)
Carolina Remedi
Eduardo Cánepa
José Bonet
Boris Cyrulnik
Daniel Cardinali
Ricardo Iacub
Jorge Medina
© Patricia Faur, Carolina Remedi, Eduardo Cánepa, José Bonet, Boris Cyrulnik, Daniel Cardinali, Ricardo Iacub, Jorge Medina
Traducción del Prefacio: Alfonso Díez
Corrección: Carmen de Celis
Cubierta: Juan Pablo Venditti
Primera edición: noviembre 2019, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Avda. Tibidabo, 12, 3º
08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
Correo electrónico: [email protected]
http://www.gedisa.com
Preimpresión:
Moelmo, S.C.P.
www.moelmo.com
eISBN: 978-84-17835-37-8
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
Prefacio
Dr. Boris Cyrulnik
Introducción
Dr. José Bonet
El paraíso perdido: las memorias del estrés temprano
Dra. Carolina Remedi
Experiencias tempranas y la programación epigenética de la expresión génica
Dr. Eduardo Cánepa
Mecanismos, señales y circuitos neutralizadores de adversidades
Dr. José Bonet
Memorias traumáticas: cómo cambiar el relato de una vida
Dr. Boris Cyrulnik
Sueño lento como neuroprotector en el envejecimiento
Dr. Daniel Cardinali
Vejez y resiliencia: enfoque psicológico
Dr. Ricardo Iacub
Olvido
Dr. Jorge Medina
Prefacio
Dr. Boris Cyrulnik
No hay concepto que pueda venir al mundo sin su cultura. Descartes estructuró el pensamiento cristiano separando el cuerpo, extensión mensurable, y el espíritu sin sustancia.1 Esta manera de ver al hombre animó a la medicina experimental e impidió que se considerara al alma como objeto de ciencia. A principios del siglo xx apareció una palabra: «resiliencia». Designa un proceso dinámico e interactivo que nos lleva a dar un nuevo lugar al hombre en el mundo vivo.
Es difícil pensar, como propone Cabanis, que «un cerebro produce pensamiento como el hígado produce bilis».2 Es imposible creer que una idea pueda venir al mundo sola, fuera de un cuerpo y de una sociedad. El pensamiento fragmentado, hiperespecializado, que dio el poder técnico a Occidente no permite responder a esta cuestión. Pero el concepto de resiliencia, evolutivo, integrador y sistémico, nos permite intentarlo.
Los subsistemas del cuerpo, del cerebro, de la palabra, de las relaciones afectivas y sociales, aunque heterogéneos, funcionan conjuntamente en un mismo sistema. Esta actitud epistemológica nos invita a asociar a investigadores de disciplinas distintas, coordinados alrededor de un mismo objeto: la resiliencia. Su definición podría ser: recuperación evolutiva de un nuevo desarrollo después de una detención traumática.
Los estudios sobre la memoria ofrecen una vía de acceso a la proposición de Cabanis. No puede haber memoria individual sin cerebro, ni memoria colectiva sin relatos sociales. Ambas memorias pueden confluir desde que la neurobiología y la neuroimagen miden y fotografían cómo un cerebro es esculpido por su entorno afectivo, compuesto de interacciones y de palabras. Cuando el cerebro se moldea de esta forma, percibe el mundo al que ha sido sensible durante su desarrollo. Luego, el relato que hace de este mundo percibido puede confluir con otro relato hablado o escrito, capaz de evolucionar sin estar contenido en ningún cerebro.
La memoria no es el retorno de los acontecimientos pasados, es la representación de lo que ya no existe. A partir de un cerebro actual, moldeado por las presiones del entorno, el sujeto busca intencionalmente en su pasado imágenes y palabras impresas en su memoria biológica, para hacer de ello un relato que dirige a otro. Cuando el relato del pasado es hablado, se dirige a un oyente que está ahí, en lo real. Cuando el oyente está presente, percibido en el contexto, sus mímicas, gestos y posturas influyen en el discurso del que habla. Aunque calle, es coautor del discurso. El lector, por su parte, no se encuentra en este contexto. No se le percibe, pero es a él a quien se dirigen las ideas y los sentimientos del escritor. La conjunción de la mente y del cerebro se realiza cuando dos cerebros entran en interacción.
Esto equivale a decir que dos cerebros, al interactuar gracias a la palabra, producen representaciones imposibles de percibir pero que pueden ser mediatizadas. Se usan objetos, imágenes y palabras para mostrar una representación imposible de percibir. Esta frase podría ser la definición del símbolo que hace real una representación. Este objeto puesto ahí para representar algo que no está ahí actúa sobre el cerebro tanto mediante la percepción como mediante la representación, haciendo realidad de este modo la conjunción del alma y el cuerpo con la que soñaba Descartes.
Cuando Cabanis escribe que no se puede ver un pensamiento, tiene razón, porque es necesario que dos cerebros se asocien para simbolizar y llegar a un acuerdo sobre la arbitrariedad del signo. Pero cuando escribe que no se puede ver un cerebro pensante ignoraba, en su siglo xix,3 que hoy la neuroimagen permitiría fotografiar un cerebro trabajando, procesar la información de una imagen, una sonoridad verbal o un sentimiento causado por un relato.
Este razonamiento sistémico en el que la biología de un individuo se ve modificada, tanto por sus interacciones reales como por sus representaciones mentales, no es habitual en nuestra cultura cartesiana. Sin embargo, esto es lo que nos muestra la epigenética, en la que vemos que la infelicidad de la madre modifica la expresión biológica del ADN del bebé que lleva dentro. Una representación ignorada, presente en el mundo mental de la madre (mi marido quizás esté muerto, la guerra nos ha arruinado), causa en ella un sentimiento de angustia por el futuro o una infelicidad pasada. Esta emoción, sentida en su alma, entraña un aumento de las sustancias del estrés (cortisol, catecolaminas), que aceleran al corazón y alertan al cerebro, cuyo ritmo alfa se desincroniza y cuyos repuntes son frecuentes. Cuando esta mujer está embarazada, el exceso de sustancias de alerta permanece en el líquido amniótico, del cual el bebé toma cuatro o cinco litros cada día.4 Esto equivale a decir que, cuando la madre es desgraciada, el bebé traga cortisol en dosis tóxicas. Las células de su sistema límbico, particularmente sensibles al cortisol, se edematizan, los canales ionóforos se dilatan y hay una inversión del gradiente sodio-potasio, a consecuencia de lo cual se produce una hiperosmolaridad que hace estallar la neurona. El bebé llega al mundo con una atrofia de los circuitos neuronales de la memoria y de las emociones porque su madre ha sido infeliz debido a su historia difícil, por un marido violento o, más a menudo, por su precariedad social. Pero cuidado: la madre no es responsable del trastorno adquirido por el niño, ¡lo es la desgracia de la madre, resultado de sus relaciones y de su historia!
En caso de estrés crónico materno, las modificaciones metabólicas aumentan la cantidad de radicales metilo (CH3), que se fijan en las cadenas de ADN, en las extremidades de los telómeros de los cromosomas del bebé, modificando así la expresión del ADN. No hay mutación; sin embargo, los desarrollos seguirán direcciones distintas. Lo hereditario no ha cambiado, pero la herencia emocional se impondrá en la construcción del cuerpo y de la mente del niño.
Podemos hablar de trauma cuando una emoción violenta deja pasmado el cerebro y causa una disfunción en el tratamiento de la información. En la lengua corriente decimos que el sujeto está «KO», como en el boxeo, desorientado. En la neuroimagen se ve apagado, consume la energía justa para producir imágenes «azules», «verdes» o «grises». Cuando el cerebro funciona bien, las zonas que trabajan emiten energía que el ordenador capta y traduce en colores rojo, naranja o amarillo. El lóbulo occipital se vuelve rojo cuando procesa información visual, el frontal adquiere un color cálido cuando el sujeto se anticipa a algo y el circuito límbico se «inflama» cuando se emociona.5
Cuando después de nacer un bebé prosigue su desarrollo en brazos de una madre cuyo cerebro está apagado o funciona mal a causa de condiciones existenciales difíciles, el nicho sensorial que envuelve al pequeño se empobrece o es disfuncional.
Un bebé criado en la penumbra hipotrofia su lóbulo occipital6 y esto, gracias a la regulación homeostática, lo hace estar hiperatento a las informaciones sonoras que hipertrofian su lóbulo temporal. Cuando aprende a leer en Braille, palpa las letras grabadas en relieve sobre un papel, cosa que estimula su lóbulo occipital en vez del parietal, el de las estimulaciones táctiles. El cerebro es esculpido, pues, por la estructura sensorial del medio que percibe.7 El cerebro, máquina de percibir y observar el mundo, está moldeado por las presiones sensoriales de su entorno. Una vez construido, ha adquirido la aptitud de percibir un tipo de mundo al que se ha vuelto particularmente sensible. La música, los juegos e incluso la palabra poseen este poder moldeador. Por este motivo, no vemos el mundo tal y como es, sino que lo vemos tal y como lo sentimos. El mundo es la impresión que tenemos de él.
Cuando la madre ha quedado traumatizada, durante su propio desarrollo, por un maltrato o por la extrema pobreza, el niño que trae al mundo se ve envuelto en un nicho sensorial todavía alterado por su trauma. En la República Democrática del Congo o en Kosovo, la violación era un arma de guerra más eficaz que el kaláshnikov. Un gran número de bebés nacieron de esta inmensa agresión. La madre, aturdida por su desgracia, sola con el niño de su violador, se ocupaba del bebé en contra de su voluntad. Muchos niños murieron de deshidratación o, mal estimulados, tuvieron importantes dificultades en su desarrollo. Pero cuando la madre ha sido apoyada por su familia y su cultura, tiene la fuerza e incluso las ganas de ocuparse de su hijo. Lo que se transmite no es el trauma, es la reacción de la madre a su trauma. El aturdimiento se borra cuando la madre está segura en su entorno, pero perdura cuando la mujer se queda sola o se ve rechazada por su cultura. El hijo del violador tendrá, por tanto, un nicho tranquilizador y estimulante o, al contrario, un entorno sensorial aislante, según las reacciones de la cultura a la desgracia de la madre. La estimulación cerebral, las secreciones neuroendócrinas y los comportamientos que de ellas dependen serán muy distintos, resilientes o agónicos, según el entorno afectivo y social de la madre.
En este abordaje sistémico de la transmisión del trauma, la palabra tiene una función más afectiva que informativa. ¿Cómo podrá la madre decirle a su hijo que nació de una violación? Podemos pensar que un anuncio como este tendrá un efecto estresante para el niño según su edad, su desarrollo y el contexto donde se dan los relatos. Una madre violada en Oriente es expulsada por su familia, mientras que en Estados Unidos se la apoya. Estas concepciones culturales estructuran el nicho sensorial del niño, que se adaptará a él de forma distinta.
Este tipo de razonamiento sistémico descalifica las causalidades lineales,8 en las que «la comprensión de toda cosa está en su causa», como diría Descartes, y en las que la razón no tiene nada que ver con el cuerpo.9
Entre nosotros hay algunos que prefieren los razonamientos sistémicos que integran los datos heterogéneos en un mismo conjunto funcional. A estos investigadores les gustan las teorías de la evolución. Otros, en cambio, prefieren las causalidades lineales que, al dar una representación clara de la condición humana, tranquilizan al pensador pero describen un objeto de ciencia terriblemente fijo. Un clínico no puede reducir a la persona que acude a la consulta a una sola de sus determinantes, fijada de una vez por todas. Una determinante genética XX o XY puede evolucionar de forma distinta según las presiones del ambiente. Y la secreción de monoaminas cerebrales (noradrenalina, serotonina y dopamina) es modificada por nuestras relaciones humanas, en contextos culturales distintos y cambiantes.10 Un aislamiento sensorial prolongado deseca las secreciones neuroendócrinas, mientras que una relación agradable, individual, familiar o cultural estimula las neurohormonas y los circuitos cerebrales que proporcionan el placer de vivir.
En este libro, dirigido por Patricia Faur, encontraréis las precisiones sobre esta nueva forma de pensar la condición humana. Los investigadores argentinos que han participado en los trabajos publicados en este libro se formaron en sus países respectivos, en Francia y en Estados Unidos, lo cual explica su mente abierta y el placer que provoca leerlos.
1. Rey, A., Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, París, 2012, pág. 793.
2. Cabanis, G., Rapport du physique et du moral chez l’homme, Baillère, París, 1844.
3. Cabanis, G., op. cit.
4. Busnel, M. C. y Herbinet, E. (dirs.), L’aube des sens, Stock, París, 1995.
5. Le Bihan, D., Le cerveau de cristal, Odile Jacob, París, 2012, láminas fotográficas, págs. 80-81.
6. Hübel, D. y Wiesel, T., «Brain mecanisms of vision», Scientific American, 24 (1), 1979, págs. 150-162.
7. Cohen, D., «The development being the modeling a probabilistic approach to child development and psychopathology», en E. Garralda y J. P. Raynaud (dirs.), Brain, Mind and developmental Psychopathology in Childhood, Jason Aronson, Nueva York, 2012, págs. 3-29.
8. Damasio, A. R., L’erreur de Descartes, Odile Jacob, París, 2010, págs. 174 y 338.
9. Descartes, R., Les passions de l’âme, Flammarion, París, 1998.
10. Bustany, P., «Neurobiologie de la résilience», en B. Cyrulnik y G. Jorland, Résilience. Connaissances de base, Odile Jacob, París, 2012, págs. 45-64.
Introducción
Dr. José Bonet
Este es un momento trascendente y de mucho orgullo para la Sociedad Argentina de Psicoinmunoneuroendocrinología (SAPINE), dado que se ha conseguido un logro muy apreciado, como es la edición de este nuevo libro. Esta sociedad surge en 2011 como un desprendimiento de la Maestría de Psicoinmunoneuroendocrinología (PINE), que se dicta en la Universidad Favaloro de Buenos Aires desde 1993. Un grupo de ex alumnos y docentes se unieron para generar un espacio de reunión e intercambio que dio lugar a las Primeras Jornadas de SAPINE en septiembre de 2011. Nos propusimos desde entonces un formato que se mantiene hasta hoy, en el que en cada jornada se pueda profundizar en un tema bastante específico para evitar el «enciclopedismo» vigente en este tipo de eventos. Además, reunimos en cada una de ellas a investigadores básicos, clínicos, psicólogos y profesionales de otras disciplinas de la cultura en general, para abarcar un tema desde todos sus abordajes posibles y así deconstruir o desagregar el mismo. Quiero que nos detengamos un momento para dedicar un especial agradecimiento al profesor doctor Jaime Moguilevsky, mentor, fundador e ideólogo de la maestría y de muchas de las actividades científicas que surgieron a partir de ella.
La PINE es una teoría que ha tenido una deriva evolutiva desde sus orígenes básicos a mediados del siglo xix, en pleno descubrimiento del efecto de las hormonas sobre el cerebro y la conducta. En este sentido, recordemos el tratamiento exitoso de la locura mixedematosa o del hipertiroidismo tóxico con un preparado de tiroides que, hasta hoy, es considerado por muchos como uno de los modelos que mejor explican el aún esquivo tema de la relación mente-conciencia-cuerpo. La PINE propone una fisiología integral, una especie de «suprasistema» conformado por el accionar conjunto de los tres mayores sistemas de comunicación del organismo: el sistema endócrino, el sistema inmune y el sistema nervioso junto con el psiquismo. El resultado es una propiedad global emergente, que es el producto de este funcionamiento interactivo y modulado de todos los sistemas del cuerpo al servicio de la adaptación y la supervivencia.
Las enfermedades prevalentes de la actualidad son enfermedades crónicas, multicausales, complejas y multisistémicas. La concepción lineal causa-efecto y el modelo biopsicosocial resultan insuficientes para su completa comprensión; por lo tanto, urgen modelos más integrativos que colaboren en el logro de un abordaje clínico y terapéutico más adecuado de estos trastornos. La PINE, si bien no es una teoría completa, intenta dar respuestas más ajustadas a esta problemática. Otras ideas y modelos, como el del estrés, completan y se articulan con la PINE. En la actualidad, estas concepciones han evolucionado hacia constructos como los de alostasis y carga alostática, y se enriquecen con los nuevos aportes de la epigenética y la influencia del ambiente en la expresión de genes, y del programming o la plasticidad fenotípica de períodos tempranos de la vida, que impacta sobre el funcionamiento corporal y tiene consecuencias en las enfermedades del adulto. Otro aspecto central en esta nueva disciplina es el que está ligado a la interocepción, que es una suerte de comunicación online cerebro/conciencia/cuerpo.
SAPINE es una sociedad que ha seguido de cerca esta evolución; si se repasan los títulos de todas sus jornadas científicas, desde el comienzo han girado en torno a estas ideas centrales. La Jornada 2018, que nos ocupa en este libro, estuvo dedicada a un tema relevante: la resiliencia. Las conferencias seleccionadas muestran que, si bien se produce una desagregación del concepto en varios niveles de análisis y descripción, existe una línea coherente, conexa y directriz que apunta a la comprensión global del proceso resiliente.
La Dra. Carolina Remedi es especialista en Psiquiatría Infanto-Juvenil, docente de Psicofarmacología y Psiconeurobiología en la Universidad Católica de Córdoba. El énfasis de su investigación está puesto en el impacto que las adversidades tempranas tienen sobre el cerebro del feto en el período gestacional. Remedi sostiene que el estrés prenatal produce cambios epigenéticos en el cerebro fetal y en la placenta en el momento de la vida en el que la neuroplasticidad alcanza su punto más alto. El estudio abarca el gran impacto que tiene el ambiente uterino sobre el neurodesarrollo. «La genética no es el dictador de nuestra existencia», afirma. Esta aseveración inclina la balanza hacia los acontecimientos ambientales que acompañan las 40 primeras semanas de vida que acontecen antes del nacimiento. La conclusión de este trabajo será, por lo tanto, que la prevención de las enfermedades del adulto comienza reduciendo la adversidad temprana.
El Dr. Eduardo Cánepa es doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet. Cursó estudios de posdoctorado en el Instituto Pasteur de París. El interés de su conferencia está centrado en conocer los mecanismos moleculares epigenéticos que ligan las experiencias tempranas con los comportamientos del individuo. La importancia radica en que estos cambios en la expresión génica van a tener consecuencias sobre el desarrollo cognitivo y el comportamiento adulto. Se mostrarán evidencias de la relación existente entre la metilación del ADN y la regulación de la expresión de genes asociados al ambiente social y a la pobreza, como así también a la calidad de los cuidados parentales. Un tema de enorme trascendencia es el que tiene que ver con la heredabilidad de los mecanismos epigenéticos. Cánepa sostiene que algunos mecanismos son heredables por la reedición de los comportamientos parentales o —muy discutido en la actualidad— a través de la línea germinal.
El Dr. José Bonet es médico psiquiatra del Centro de Estrés de la Fundación Favaloro y director de la Maestría en Psicoinmunoneuroendocrinología de la Universidad Favaloro. En la actualidad, preside la Sociedad Argentina de Psicoinmunoneuroendocrinología. Gran parte de sus investigaciones están relacionadas con los mecanismos del estrés y el impacto que tienen las experiencias traumáticas sobre el sistema biopsicosocial del individuo. En esta ocasión, Bonet indaga sobre los mecanismos de señalización molecular que forman un circuito neutralizador de adversidades. En otras palabras, intenta dar el sustrato neurobiológico y molecular del proceso resiliente. Circuitos neurales, hormonas, citoquinas y otras células que regulan la respuesta inmune forman parte de la compleja batería que, según el autor, contribuye a proteger nuestro sistema y, por consiguiente, a promover, o no, factores de resiliencia.
El Dr. Boris Cyrulnik, invitado internacional central de estas jornadas, es neuropsiquiatra, etólogo, director de estudios en la Universidad de Toulon (Francia) y autor de una gran cantidad de obras que son la referencia obligada en temas como la resiliencia y la teoría del apego. ¿Cómo se reescribe una vida? ¿Qué papel desempeñan las memorias del trauma? En este trabajo aborda el tema de las memorias traumáticas. Las memorias sanas —dice Cyrulnik— son evolutivas, a diferencia de las memorias relacionadas con el trauma, que son fijas y quedan atrapadas en el pasado. Experimentos realizados en distintas partes del mundo demuestran que un nicho sensorial empobrecido desorganiza el comportamiento de los bebés. «Cuando hay una desgracia, no es la madre la que transmite el trauma; es el dolor de la madre el que lo transmite», dice Cyrulnik para resaltar la importancia que tiene el impacto emocional de la madre sobre la vida y el desarrollo del niño. Reescribir la historia, encontrar un contexto que pueda escuchar y dotar de sentido al dolor serán algunos de los elementos que ayudarán a modificar las representaciones del trauma.
El Dr. Daniel Cardinali es médico, doctor en Ciencias Biológicas, investigador superior del Conicet, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y autor de numerosas publicaciones y trabajos de investigación en las más destacadas revistas científicas nacionales e internacionales. En el capítulo del libro correspondiente a su conferencia, el autor se centra en el sueño lento como neuroprotector en el envejecimiento. Como destaca el investigador, una de las consecuencias del envejecimiento es la pérdida de la homeostasis, tanto reactiva como predictiva. Los mecanismos de la homeostasis predictiva en el anciano se empobrecen y dan lugar a un proceso cronodisruptivo con alteraciones del sueño. Un tema que ha cobrado gran importancia en los últimos años es el de la remoción de productos tóxicos durante el sueño, de modo que, al quedar afectado el sueño, impide llevar a cabo con éxito esta tarea. Por último, se abordan las aplicaciones médicas de la melatonina en su función tanto de cronobiótico como de poderoso citoprotector.