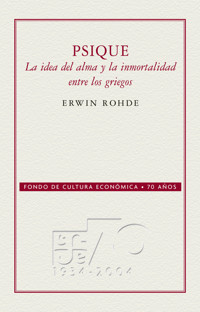
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Rohde analiza dos tesis fundamentales: la correspondiente al culto de los muertos y la que atañe a la inmortalidad, y penetra en el mundo de las creencias griegas. Así, el autor desciende a las profundidades de la religión ctónica y a las simas de la verdadera fe popular, de la que más tarde han de desprenderse las ideas primitivas del culto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 883
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Psique
La idea del alma y la inmortalidad entre los griegos
Erwin Rohde
Introducción de Hans Eckstein
Traducción de Wenceslao Roces
Primera edición, Alfred Kröner, Verlag, 1938 Primera edición del FCE, 1948 Edición conmemorativa 70 Aniversario, 2006 Primera edición electrónica, 2012
Título original:Psyche: Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen
D. R. © 2006, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0908-3 (ePub)ISBN 978-968-16-7708-4 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
Nota preliminar
Al poner por primera vez al alcance del público de habla española esta obra clásica, conocida desde tiempo en casi todos los idiomas cultos, no hemos tenido reparo en utilizar la introducción e indicaciones bibliográficas de Hans Eckstein, quien preparó la edición popular de la Kröner Verlag. En efecto, el estudio de Eckstein, no obstante su envolvente fastidiosidad, apunta muy claramente las razones principales que mantienen en perenne actualidad un libro como la Psique de Rohde. Creemos que Eckstein es muy preciso cuando, al indicar cómo han sido rebatidas las dos tesis fundamentales de Rohde, la correspondiente al culto de los muertos y la que atañe a la inmortalidad, sostiene, sin embargo, que los capítulos en que se explayan esas tesis son los que mejor pueden ayudar a penetrar simpáticamente en el mundo de las creencias griegas. Es una buena lección para los que se llenan la boca con la palabra “superación”. Los libros que realmente mejoran el de Rohde por aportar pruebas que rectifican puntos de vista fundamentales, es lo más seguro que no se puedan entender de verdad sin la previa lectura de Rohde, inexcusable introducción a la materia, como lo seguirá siendo, por ejemplo, el ensayo de Nietzsche La filosofía en la época trágica de los griegos, para cualquier inteligencia mediana de los presocráticos. Pero si es difícil “superar” a Rohde, es bastante fácil “ponerlo al día”, y prolongando las buenas intenciones de Eckstein, no podemos menos de llamar la atención sobre el libro de Werner Jaeger, La teología de los primeros filósofos griegos (México, Fondo de Cultura Económica, 1952), en cuyo capítulo V —“Origen de la doctrina de la divinidad del alma”— se rebate ampliamente la tesis de Rohde, se mejora la de W. F. Otto (Die Manen, oder Von den Urformen des Totenglaubens, Berlín, 1923) y reciben una nueva versión los significados oscilantes de psiché y thymós. También en el capítulo IV, que trata de las “llamadas teogonías órficas”, se le achaca a Rohde una remota responsabilidad en la idea desarrollada por O. Kern (Religion der griechen, Berlín, 1935) de que la épica teogónica contiene el dogma de la religión órfica (Jaeger, op. cit., p. 61). Por último, otra mera alusión de pasada a Rohde, a propósito del “pecado de la individuación” y sus supuestos antecedentes órficos (p. 74).
Erwin Rohde
Erwin Rohde, hijo de un médico, nació en hamburgo el 9 de octubre de 1845. Ya en el “Johanneo”, el centro de estudios de aquella ciudad, a cuya sección académica se incorporó en 1864, después de haber aprobado brillantemente el examen, vemos a Rohde consagrarse por propio impulso a la ciencia de la antigüedad.
Su formación filosófica la debió, sobre todo, a tres hombres: a Ritschl, a Gutschmid y a O. Ribbeck, que más tarde sería su amigo. En la “Asociación filológica” de Leipzig, creada a iniciativa de Ritschl, trabó Rohde conocimiento con Nietzsche, en 1866. La admiración que ambos sentían por Schopenhauer y Wagner echó los cimientos de una larga amistad entre ellos, y el propio Rohde dice, en carta a Nietzsche (el 29 de junio de 1870), que fue esa amistad la que llevó su vida por unos derroteros que ya nunca, probablemente, habría de abandonar.
En 1869 —en el mismo año en que Nietzsche es llamado a ocupar una cátedra en Basilea— se traslada Rohde a Kiel, donde recibe el grado de doctor con una memoria que versa sobre investigaciones de las fuentes en torno a Pólux, a la que le fue discernido un premio, obteniendo en seguida la venialegendi, es decir, el derecho a explicar en la universidad.
A su vuelta de un viaje a Italia (marzo de 1869 a julio de 1870) fue designado para desempeñar una cátedra universitaria en Kiel. En 1876 fue llamado como profesor ordinario a Jena, de donde en 1878 pasó a la universidad de Tubinga y de aquí, en 1886, a la de Leipzig, y, en el mismo año, a la de Heidelberg, donde permaneció hasta su muerte, ocurrida el 11 de enero de 1898.
Nietzsche, cuyo Origen de la tragedia hubo de defender Rohde contra los ataques de Wilamowitz en un ingenioso y valiente panfleto publicado en 1872 con el título de Filologastros, no volvió a encontrarse con él hasta 1886, en Leipzig, después de 10 años de separación. Ambos se dieron cuenta del distanciamiento que entre ellos mediaba, el cual habría de traducirse, un año después, en abierta ruptura.
La obra de Rohde sobre La novela griega vio la luz en 1876, habiéndose publicado la segunda edición en 1910, ya después de su muerte, y la tercera en 1914. La Psique apareció en dos volúmenes, en 1891 y 1894; la segunda edición salió de las prensas en 1897, seguida por otras ocho después de morir su autor. En 1901 se publicaron, editados por Fritz Schöll, los Escritos menores de Erwin Rohde, en dos volúmenes.
Introducción
Las dos grandes obras de Erwin Rohde, La novela griega y sus antecedentes (1876) y la Psique (1894) —obras maestras ambas de profunda investigación y de animada, plástica exposición— han contribuido esencialmente, con El origen de la tragedia, de Nietzsche, en cuyo mundo de pensamientos deben buscarse sus raíces, y con la Historia de lacultura griega de Burckhardt, a la nueva imagen de la Hélade hoy en boga. No sólo han impulsado fecundamente las investigaciones de los especialistas, sino que se han traducido, además, en resultados directos y muy vivos fuera de las fronteras de los estudios especializados y pese a la actitud rigurosamente científica que en estas obras se adopta, de un modo parecido a lo que sucede con otros libros de Burckhardt y con las obras de Mommsen o Gregorovius.
Rohde ganó para sus libros los lectores que paladinamente había expresado el deseo de ganar en su prólogo a La novela griega: no a las gentes del gremio filológico exclusivamente, sino también a investigadores de otros campos más amplios de la historia de la cultura, e incluso, por encima de los horizontes de los lectores propiamente eruditos, “a todos los amigos serios y sinceros de la antigüedad, que indudablemente abundan, a pesar de los estragos producidos por eso que se llama ‘cultura general’”.
Son palabras en las que se trasluce el ideal de cultura del joven Nietzsche. Y no menos “extemporáneo” que esto era el hecho de que una obra de tan profunda erudición y que versaba, además, sobre un tema tan árido e ingrato como la novela griega, la última y débil creación del espíritu griego, fuese dominada con aquella capacidad de plasmación propia de un auténtico artista. El deseo de lanzarse a una investigación y a una exposición encuadradas dentro de una amplia historia de la cultura, deseo que cobró vigor en Rohde precisamente a la luz de este tema, desbordó las estrechas barreras de la filología gremial. Una carta escrita por él a Nietzsche, por los días en que emprendía los primeros trabajos sobre el tema de la novela griega, indica claramente cuál era el modelo en que Rohde se inspiraba:
Te envidio por los cursos de Burckhardt [sobre el estudio de la historia] a que estás asistiendo: no cabe duda de que, si existe un espíritu específicamente histórico, es el suyo […] El arte supremo del historiador consiste, precisamente, en no deslizar en la materia, desde la cátedra, ningún “pensamiento fundamental”, para descubrir y exponer, pensando intuitivamente, la esencia y los actos del pasado, no como los descubre y expone el siglo XIX de los racionalistas, sino como en su tiempo vivió y se desarrolló.
También Rohde domina magistralmente este arte. Su sagaz mirada de psicólogo y su vigorosa y plástica prosa —forjada, principalmente, en la escuela de Gottfried Keller— se acercan, no pocas veces, a su gran modelo en la pintura que traza a las fuerzas motrices y los estados sintomáticos.
Ya mientras trabajaba en La novela griega debió de sentir Rohde deseos de abordar una exposición de la cultura helénica en su conjunto a la luz de algún tema más desligado de la historia literaria, y en 1881 hizo algunas indicaciones concretas sobre estos planes a su amigo Nietzsche, quien ya desde antes venía debatiéndose con ideas bastante parecidas. Proyectaba comenzar por la parte más difícil, el helenismo, con la que le había familiarizado el libro primero de su obra en preparación, y confiaba en que los trabajos sobre ciertos temas de historia literaria de la antigüedad a que por aquel entonces se dedicaba, en Tubinga —los estudios sobre la última fase de la sofística, sobre Homero, sobre Píndaro, sobre los poetas trágicos y la comedia ática, sobre Platón, Leucipo y Demócrito y, sobre todo, los estudios de historia de la religión en que iba concentrándose cada vez más—, le fuesen útiles para una historia de la cultura, aun sin guardar una relación directa con ella.
Rohde, como lo demuestran ya los escritos en que sale resuelta y valientemente a la defensa de la obra primeriza de Nietzsche, El origen de la tragedia, contra los ataques de los filólogos, en cuyo portavoz se erigiera el joven Wilamowitz, luchaba cada vez más de lleno por sacar a los problemas filológicos de su aislamiento para enfocarlos con una más amplia perspectiva histórico-cultural, y esta orientación era, ahora, todavía más resuelta que en la época de La novela griega, cuya visión universal causara ya asombro en su tiempo.
En 1882 escribe a su amigo y colega Ribbeck que está experimentando en su persona y en sus estudios “la gradual transformación de la valoración estética y absoluta de la antigüedad en una valoración histórica y relativa […] No me arrepiento, ni mucho menos, de haber comenzado personalmente por la valoración estética, ya pasada de moda, pero ahora tengo que buscar el modo de ir cambiando la piel poco a poco”. Este cambio, paralelo al proceso que hacía al “redomado escéptico” volver la espalda a la filología, era una de las premisas fundamentales para poder captar los pensamientos del culto antiguo, que a partir de ahora empezaron a preocupar a Rohde cada vez más de lleno, e hicieron que se perdiese por entero en medio de estas investigaciones aquel plan tan audaz de una historia de la cultura griega. De estos estudios nació una obra de tema más limitado, pero de una perspectiva mucho más amplia en el campo de la historia de la cultura, que él tituló: Psique, o el cultodel alma y la fe en la inmortalidad, entre los griegos.
El verdadero meollo del libro como vivencia debe buscarse en la pintura del orgiasmo dionisiaco, en la que cobran su expresión más vigorosa, dentro de la ciencia de la antigüedad, los pensamientos de Nietzsche acerca de este fenómeno. Rohde era, a la verdad, lo bastante afecto al gremio de los eruditos para negar al herético filólogo del porvenir la mención honorífica que éste otorga a un escritor como Fustel de Coulanges, harto sospechoso desde el punto de vista de lo que para Rohde debía ser el rigor filológico (v. nota 9, cap IV). Existe, evidentemente, una cierta antítesis entre las ideas de Rohde y las de su amigo de juventud. No obstante, el autor de la Psique se inspira en éstas para su profunda concepción del orgiasmo dionisiaco y en ellas hay que buscar también, incluso, la raíz de su discrepante concepción sobre la fe griega en los misterios.
Nietzsche, en su obra primeriza, plantea el problema de lo dionisiaco no desde el punto de vista de la historia de la religión, sino como psicólogo: para él, el problema cardinal no reside en el culto tributado a Dionisos, con sus ritos y sus símbolos. En rigor, El origen de la tragedia sólo ve en la antítesis entre Dionisos y Apolo —que, para comprenderla, hay que situar dentro del marco de la historia de la cultura— el punto de partida para establecer una antítesis psicológica más general: la que media entre la embriaguez y el sueño. Dionisos y Apolo son para Nietzsche, ante todo, las encarnaciones de aquellas fuerzas contrapuestas cuya vinculación polar encierra, a su juicio, el enigma de la tragedia. No hace girar su investigación sobre la historia de la cultura, sino sobre el sentimiento vital a que el culto dionisiaco sirve de vehículo y medio de expresión.
Pocas obras habrá, a pesar de ello, tan fecundas para la historia de la religión antigua como El origen de la tragedia, de Nietzsche, aunque O. Gruppe, en su Historia de la mitología y la religión clásicas, guarde un silencio tan porfiado acerca de esa obra como el propio Rohde, el cual, en su espléndida pintura del orgiasmo dionisiaco, se limita, en verdad —hay que reconocerlo—, a exponer con el rigor filosófico proverbial en él lo mismo que Nietzsche sugiriera en genial esbozo.
Una más profunda concepción del culto de Dionisos había sido preparada ya por Friedrich Creuzer —autor celosamente estudiado por Nietzsche—, quien en su Simbolismo y mitología (1810-1812), obra combatida hasta el ridículo por Johann Heinrich Voss, pintaba el estado de ánimo de las Ménades de un modo explícitamente reconocido por Karl Otfried Müller. Según Creuzer, el rasgo fundamental y el carácter permanente de las Ménades es:
aquella serena melancolía que se produce cuando el espíritu sin freno se hunde en un abismo de pensamientos, intuiciones y sentimientos religiosos. Aquel sombrío retraimiento proclama exteriormente lo que se desarrolla en las ocultas profundidades del alma […] Cuando aquella multitud de emociones y sentimientos recónditos sale al exterior y se desencadena, se produce el estado de solemne furia en que la Bacante o la Ménade lleva a cabo los actos más orgiásticos.
Creuzer era lo bastante romántico para ser capaz de comprender por propia experiencia el impulso místico de fusión, el sentido del éxtasis, aquel entusiasmo que su amigo Goerres describía en 1805, en su obra Fe yciencia, con las siguientes palabras:
Cuando la personalidad, en la suprema llamarada de todas sus fuerzas, se sacrifica a lo supraterrenal e infinito en un acto de pura entrega, se halla en estado de santidad; se siente verdaderamente poseída por Dios, absorbida por la divinidad; […] no es ella misma la que vive, sino que vive la divinidad en ella […] Es una fase de preparación para la fiesta de aquellos misterios […]; la inhibición de la propia conciencia señala el comienzo de la santa agonía.
Las ideas de Creuzer sobre la naturaleza del orgiasmo dionisiaco —pues los escritos mitológicos de Goerres no llegaron a ser, apenas, conocidos de los especializados en la ciencia de la antigüedad— viéronse sustancialmente completadas y ahondadas por un autor tan erudito como animado y espiritual: Karl Otfried Müller, cuyos méritos señala Rohde en una nota: fue él quien hizo resaltar del modo más expreso, contra J. H. Voss, que el factor originario en el culto de Dionisos no era el vino, sino el orgiasmo, y que sólo en los últimos tiempos se comenzaba a partir de esta concepción, en el intento de exponer genéticamente la religión dionisiaca.
Rohde se remite asimismo al importante artículo de F. A. Voigt sobre Dionisos que figura en el Diccionario de mitología de Roscher y que fue escrito, evidentemente, sin que el autor tuviera conocimiento de El origen dela tragedia, de Nietzsche. Pero en los estudios de los especialistas del siglo anterior sobre problemas de religión y mitología, hasta llegar a Rohde, predominaba menos el espíritu romántico de Müller que el espíritu racionalista de los antisimbolistas, sobre todo el de aquel filólogo, concienzudo, pero extraordinariamente superficial en materia de mitología que se llamó Christian August Lobeck, quien asestó anónimamente el primer golpe al “simbolista” Creuzer y prosiguió luego la lucha en unión de J. H. Voss, el conocido traductor de Homero, cuyas ideas hizo suyas de un modo casi incondicional.
Mientras que Müller, en sus Prolegómenos a una mitología científica (1825), obra todavía notable hoy, preparaba el terreno para un reconocimiento de los símbolos y mitos religiosos urdidos en el culto, de su realidad, sus relaciones mutuas y su significación ritual —adelantándose con ello a las investigaciones de Bachofen y de nuestros días—, Lobeck, con su desmedida estimación de la importancia de los problemas etnológicos y su total incomprensión para todo lo que fue símbolo, mito, culto; para su significación en la historia religiosa, sus condiciones espirituales y sus relaciones mutuas, daba pruebas, en realidad, de aquella “pobreza casi regocijante de instinto […] propia de una rata desecada entre libros”, sobre la que hubo de volcar su sátira mordaz Nietzsche, en El ocaso de los ídolos. Nadie puede disputar a Lobeck, evidentemente, el mérito de haber reunido, en su Aglaofamo, valiosos materiales, abundantemente utilizados por Rohde en su estudio sobre los misterios griegos y, sobre todo, el de haber reunido los fragmentos órficos.
El haber fijado la tradición es obra que hay que reconocer al filólogo Lobeck. En cambio, sus esfuerzos como investigador de la religión son todos, hasta en los más modestos empeños, completos fracasos. Nietzsche habla de ello sardónicamente, aunque sin faltar a la verdad, en palabras que queremos transcribir aquí, tanto más cuanto que se refieren, sustancialmente, al culto de Dionisos:
Lobeck ha dado a entender, con gran lujo de erudición, que todas estas curiosidades no interesan en lo más mínimo. Es posible que, en realidad, los sacerdotes comunicaran a los copartícipes de estas orgías algunos conocimientos no carentes de valor; por ejemplo, el de que el vino incita al placer, el de que el hombre vive a veces de frutas, el de que las plantas florecen en la primavera y se marchitan en el otoño. En cuanto a esa riqueza tan sorprendente de ritos, símbolos y mitos de origen orgiástico de que está literalmente plagado el mundo antiguo, Lobeck toma pie de ella para mostrarse todavía un poquito más ingenioso. “Los griegos —dice este autor en su obra Aglaofamo, t. i, p. 672—, cuando no tenían otra cosa que hacer, reían, saltaban, corrían de un lado para otro, o bien, pues también a veces siente el hombre deseos de hacer esto y gusto en ello, se sentaban y se ponían a llorar y a gemir. Más tarde, vinieron otras gentes y se pusieron a indagar las razones de esta extraña conducta; fue así como surgieron, para explicar aquellos usos, numerosos mitos y leyendas de fiestas. Por otro lado, creíase que aquellos extraños manejos producidos, concretamente, en los días festivos formaban necesariamente parte de la fiesta y sus ceremonias y constituían un complemento indispensable del culto religioso.”
Si bien otros investigadores no llegaron nunca a dar pruebas de ese grado de trivialidad —como reacción, aunque otra cosa no fuese, contra los excesos del simbolismo de Creuzer—, lo cierto es que la concepción de Lobeck, dentro del reconocimiento general de sus méritos filológicos, apenas encontró una resistencia seria hasta fines de siglo, salvo por parte de Otfried Müller. El racionalismo de los antisimbolistas habíase encargado de ahogar los gérmenes, llenos de esperanza, de una mitología y una historia de la religión nutridas del romanticismo, que el joven Karl Otfried Müller había empezado a desarrollar en una concienzuda y metódica investigación. Aquel proceso general de “desromantización” caracterizado y señalado en detalle por Alfred Bäumler en su introducción a la edición de Bachofen por Schröter El mitode oriente y occidente, hubo de manifestarse con especial rudeza y con consecuencias harto funestas en la lucha fanática mantenida contra Creuzer por los Voss, los Hermann y los Lobeck.
Todavía vivía por aquel entonces Friedrich Gottlieb Welcker, a quien Rohde alcanzó aún en sus primeros cursos de la universidad de Roma como un venerable anciano entregado por entero a sus libros, “lo que era para éstos una gran ventaja, pues vivía en ellos un hombre verdaderamente extraordinario”. Con Welcker, cuya Mitología griega (1857-1863) sigue siendo hoy la más importante exposición de conjunto sobre la historia de la religión en Grecia, coincide Rohde en el postulado programático de una investigación que (empleando las palabras con que hubo de formularlo el propio Welcker en 1828) “indague por doquier lo originario y peculiar, lo verdaderamente creído y pensado […] abriendo bien los ojos a la fe y al descreimiento, a la sagacidad y a la demencia del mundo”, postulado que, sin embargo, apenas cumplió Welcker en su obra mitológica fundamental, desde luego mucho menos que había de cumplirlo Rohde. Welcker se enfrenta vivamente a las ideas de Creuzer y de Grimm sobre el símbolo y el mito, sin llegar a reconocer su verdadero valor para la historia religiosa y, a pesar de su estrecho contacto con las ideas románticas, se hallaba demasiado imbuido de la concepción clásica del helenismo —no en vano era amigo de Guillermo de Humboldt— para poder alcanzar una visión profunda de lo que eran la religión no olímpica y el orgiasmo dionisiaco. Al igual que Eduard Gerhard, Viktor Hehn y Ludwig Preller, Welcker concebía el orgiasmo dionisico como un sentimiento de simpatía y de reminiscencia con la vida de la naturaleza: “el sacrificio de un niño despedazado parece referirse simbólicamente al despedazamiento de Dionisos y éste a la aniquilación de la vida vegetal”.
Es Voigt el primero que rechaza resueltamente la interpretación de los ritos orgiásticos como una representación mímico-alegórica de los sentimientos sugeridos por los fenómenos naturales, para presentarla como una “acción real que aspira a realizar su anhelo de renovación de la vida de la naturaleza”, como el encanto de la vegetación. Trátase, evidentemente, como dice Crusius en su biografía de Rohde, “de una palmaria visión unilateral, que se ve, además, que no satisface mucho al autor”. Pero Voigt intenta, por lo menos, remontarse sobre los subjetivismos de los anteriores intentos de interpretación. Cuando se compara el capítulo que Rohde consagra al culto dionisiaco con las investigaciones del gremio de filólogos hasta Welcker e incluso hasta Voigt, se ve claramente la gran importancia de su obra. Es él también quien asegura a la hazaña descubridora de Nietzsche una ancha proyección en la ciencia de la antigüedad.
Había, sin embargo, un autor de quien Rohde, al parecer, podía aprender mucho: nos referimos a J. J. Bachofen, el cual, por cierto, no pertenecía al gremio de los filólogos. En realidad, ya los mismos títulos de las obras de Bachofen, El simbolismo sepulcral y la Doctrina de la inmortalidad en la teología órfica, parece que debieran haber incitado al investigador del culto del alma y de la fe en la inmortalidad entre los griegos a echar mano de ellos. No es seguro, sin embargo, que llegase a conocerlos. Caso de que fuese así, lo más probable es que Rohde los dejara en seguida a un lado, no sólo porque aquel audaz intérprete de los símbolos y mitos antiguos tenía necesariamente que inspirarle sospechas como filólogo y antojósele excesivamente imaginativo como investigador de la religión, sino también porque, dadas las premisas de que él partía, no podía sentirse atraído, en modo alguno, por la concepción bachofiana acerca de las relaciones entre el símbolo y el mito y en cuanto a la importancia religiosa del segundo, independiente de todo aspecto poético.
Ya el programa mitológico formulado por Otfried Müller (en los Prolegómenos) y que tanto recuerda el método seguido por Bachofen se mantuvo de todo punto indiferente para la obra de Rohde, a pesar de que la Psique fue concebida después de haber sido elaboradas las obras de August Böckh y Müller. Lo único que Rohde tomó del gran historiador romántico de los pueblos helénicos y amigo de los hermanos Grimm fue su “mitología de los héroes”, en la que el propio Müller se aparta de su programa de 1825. La interpretación simbólico-natural de Bachofen, sobre todo, no encajaba para nada con la concepción profesada por Rohde. Sin embargo, éste arriba alguna que otra vez a ideas ya antes de él formuladas por Bachofen, por ejemplo, cuando ve en los juegos agonales la periódica reiteración de las ceremonias fúnebres en honor de un difunto.
Bachofen partía, en sus conclusiones, de hallazgos arqueológicos y remontábase a una concepción a base de una extensa investigación en torno a la historia de los símbolos sobre el huevo como símbolo cósmico; Rohde, en cambio, no presta la menor atención al símbolo del huevo, como no se la presta a ningún otro símbolo sepulcral; se atiene, en lo esencial, solamente a los testimonios literarios y también en lo tocante al culto de los héroes se inclina al individualismo griego, “que hizo la grandeza de Grecia” y tuvo su escuela en los juegos agonales, cuya raíz no era otra que el culto a los héroes.
Tampoco en el capítulo sobre los misterios eleusinos se detiene Rohde a estudiar los símbolos en ellos empleados, a cuyo esclarecimiento había abierto ya el camino Bachofen hasta el punto de que la comprobación aceptada hoy con carácter general y que pasa por ser un descubrimiento, a saber: la concepción del cisne místico como símbolo del claustro materno no puede sorprender a quien esté iniciado en la obra del autor del Matriarcado (cfr. nota 4, cap. VI).
Rohde rechaza, con razón, evidentemente, la interpretación simbólico-natural de Preller y otros, que no pasa de la superficie de los fenómenos, aunque despliegue una gran fuerza de sentimientos y una calurosa simpatía. Pero no acierta a poner en su lugar una interpretación más profunda del símbolo. Se niega, conscientemente, a admitir la concepción romántica del símbolo y el mito. Polemiza en contra de ella, como contra el concepto romántico del pueblo en que se presenta a éste como una potencia inconscientemente creadora, engendradora de mitos, etc., concepto que, siguiendo las huellas de Jacobo Grimm, había puesto en boga Otfried Müller y también —como auténtico romántico que era— el propio Bachofen.
Rohde era, no cabe duda, un romántico recatado; sentía gran amor y devoción por Jean Paul “y principalmente por sus sentimentalísimas poesías”, como ha revelado el filósofo Johannes Volkelt, amigo de Rohde y, además, excelente conocedor e inteligente intérprete de Jean Paul. “Claro está —dice Volkelt— que cuando se habla del romanticismo de Rohde no debe olvidarse que este romanticismo […] encierra una nota marcadamente escéptica […] Y esta actitud de escepticismo se manifiesta, sobre todo, ante los problemas de carácter religioso.” Pero la gota de romanticismo que había en la sangre de Rohde no debía de pesar mucho, como lo revela bien la actitud por él adoptada ante las investigaciones de Otfried Müller. Y no habría sido otra, evidentemente, la que, de conocerlas, habría mostrado ante Bachofen y sus ideas acerca del culto dionisiaco, pues en este caso aún eran más reducidas las posibilidades de una fecunda inteligencia. La gran importancia de las investigaciones de Rohde sobre la religión no debe buscarse, pues, en la historia de los símbolos. Así lo demuestra, entre otras cosas, el modo como trata nuestro autor el fenómeno dionisiaco.
El precedente de Nietzsche —el Nietzsche de El origen de la tragedia— condiciona considerablemente el modo, fuertemente orientado hacia lo psicológico, como Rohde trata el culto de Dionisos, tratamiento que va, al fin y a la postre, en detrimento de una verdadera interpretación de los símbolos y actos del culto, aun a trueque de poner al descubierto mucho más a fondo el lado psicológico de este fenómeno verdaderamente central en la historia de la religión. Rohde, llevado de esta tendencia unilateral, llega incluso a decir: “La meta, y hasta podría decirse que la misión, de este culto consistía en exaltar hasta el ‘éxtasis’ la emoción de quienes en él participaban, de elevar sus ‘almas’ como espíritus libres a la comunidad con el dios y el tropel de espíritus que lo rodeaban”.
El culto dionisiaco, que al igual que todos los cultos representa un acto o una serie de actos que se bastan a sí mismos y llevan dentro de sí su propio fin, se convierte así, para Rohde, en un medio cuyo fin se halla al margen del culto; es decir, concretamente, en aquello que Rohde sostiene: en la fe en la inmortalidad basada en las experiencias recogidas en el éxtasis y que descansa en la naturaleza misma del alma humana. En la embriaguez de las danzas orgiásticas, el alma —dice Rohde—, el espíritu que vive invisible en el hombre [!], se libera del cuerpo. El sentimiento de su carácter divino, logrado a través del éxtasis, va desarrollándose fácilmente hasta llegar a la permanente convicción de que el alma tiene un origen divino y está llamada a gozar de una vida divina tan pronto como el cuerpo la libre para siempre de sus trabas, con la muerte, lo mismo que el éxtasis la libró transitoriamente de ellas. De las experiencias que el éxtasis brinda se desprende —según Rohde— una fe en la inmortalidad del alma basada en la antítesis entre el alma y el cuerpo, tal como la proclamaron los órficos y los filósofos y, principalmente, Platón.
También en El origen de la tragedia se consideraban los misterios como la continuación de la “concepción dionisiaca del mundo” propia de la tragedia después de la súbita desaparición de ésta con Eurípides. El despedazamiento del Dionisos órfico, de Zagreo, es, para Nietzsche, “el dolor auténticamente dionisiaco”. Estas ideas resuenan, tal vez, en Rohde cuando éste, en su interpretación del mito de Zagreo, dando un paso más, ve en la distinción de los órficos entre lo titánico y lo dionisiaco en el hombre, nacido, según su teoría, de las cenizas de los Titanes después de haber devorado a Zagreo, la expresión de “la distinción popular entre el cuerpo y el alma”, vestida con un ropaje alegórico (infra, p. 259), dando además por supuesta como algo evidente en los tiempos anteriores esta moderna distinción popular.
Rohde, que jamás se deja llevar de una inspiración momentánea sin consultar concienzudamente las fuentes, en una carta a Crusius en que aboga en pro de su punto de vista, invoca un testimonio importante en favor de él: el de Plutarco. “Es absolutamente falso —escribe Rohde, en dicha carta— que la ‘inmortalidad’, debidamente concebida, se aprendiese en los misterios eleusinos. Plutarco, puesto a decir sobre qué descansan sus esperanzas en la inmortalidad, cita explícitamente los misterios dionisiacos. Esto sólo bastaría para señalar el camino. Hay, además, otras mil razones…” Pero, aun suponiendo que Plutarco (cosa que no podemos afirmar) quiera referirse a esa “inmortalidad debidamente concebida” de que habla Rohde, esto por sí solo no nos dice nada acerca de las esperanzas que el hombre griego de tiempos anteriores, el del siglo VII, supongamos, extraía de los misterios dionisiacos. No hay que olvidar que Plutarco es un platónico y aquella “distinción popular entre el cuerpo y el alma” a que se refiere Rohde es de origen platónico o incluso moderno, pero no procede de la Grecia antigua. Es posible que el sentido de los misterios dionisiacos cambiara posteriormente, en relación con la fe en la inmortalidad, tal como nosotros la entendemos hoy, pero ello no demuestra, ni mucho menos, que esta fe tuviera su origen en la mística dionisiaca.
Es aquí, cabalmente, donde se revela la problemática de toda la obra, que tiene su punto álgido en el concepto de “alma”, interpretado por Rohde en un sentido moderno y que descubre, volviendo los ojos a la Hélade antigua, en las doctrinas de Platón, acerca del cual dice lo siguiente, en carta a Crusius (1894):
Es al llegar a él [a Platón] cuando se revelan la meta, el sentido y el peso del espiritualismo de los tiempos anteriores; yo, por mi parte, estoy convencido de haber situado por primera vez su teoría del alma [en la Psique] en el lugar que le corresponde, presentándolo como remate y coronación de un edificio que venía construyéndose desde hacía largo tiempo.
Lo que ocurre es que Rohde proyecta las ideas platónicas sobre los pensamientos prehistóricos del culto, lo que le permite, evidentemente, reconocer como esencialmente distintos el culto del alma y la fe en la inmortalidad, pero desdibujando las fronteras y desplazándolas considerablemente hacia atrás. Así seducido por Platón, Rohde desemboca en una concepción diametralmente opuesta a la del Niezsche de años posteriores sobre el verdadero sentido de los misterios dionisiacos.
Es muy probable que Nietzsche le hubiese salido muy enérgicamente al paso si Rohde hubiera creído oportuno exponerle sus concepciones, cosa que no hizo, ya que las relaciones entre los dos amigos se habían enfriado desde muy pronto. La distinción entre el concepto del alma y el del cuerpo, de la que Rohde parte como de algo evidente por sí mismo, es precisamente la que Nietzsche trata de superar con aquella teoría que levantaba como grito de combate el nombre de Dionisos. Ya la obra sobre El origen de la tragedia busca derroteros completamente distintos. En ella, se contrapone al hombre dionisiaco “el hombre teórico que labora al servicio de la ciencia y cuyo prototipo y héroe epónimo es Sócrates”, y en su día Rohde se mostró de acuerdo con este punto de vista de quien antes era su amigo. Más tarde, en El ocasode los ídolos, dice Nietzsche, refiriéndose a las revelaciones de los misterios dionisiacos:
En los misterios dionisiacos, en la psicología del estado de espíritu dionisiaco, se revela el hecho fundamental del instinto helénico: su “voluntad de vida”. ¿Qué trataba de asegurarse el heleno con estos misterios? La vida eterna, el perenne retorno de la vida; el porvenir, consagrado y prometido en el pasado; la afirmación triunfante de la vida sobre la muerte y los cambios; la verdadera vida como la perpetuación por medio de la procreación, por medio de los misterios de la sexualidad. He aquí por qué el símbolo sexual era, para los griegos, el símbolo venerable por excelencia, la verdadera y más profunda clave de toda la devoción antigua. Todo lo relacionado con el acto de la procreación, el embarazo, el parto, despertaba los más altos y solemnes sentimientos. En la teoría de los misterios se santifica el dolor: los “dolores del parto” rodean con el halo de la santidad el dolor en general; toda génesis, todo crecimiento, todo lo que garantiza el porvenir está condicionado por el dolor […] Para que exista el eterno placer de crear, para que la voluntad de vivir pueda afirmarse de por sí eternamente, es necesario que “el dolor de parir” sea también eterno […] Todo esto es lo que se cifra en el nombre de Dionisos: no existe, a nuestro modo de ver, más alto simbolismo que este simbolismo griego, el de los misterios dionisiacos. Se encierra en él, religiosamente sentido, el más profundo instinto de la vida, el que arrastra al hombre al porvenir de la vida, a su eternidad, el camino mismo hacia la vida, la procreación como el camino sagrado…
Rohde, que habla ya de Más allá del bien y del mal como de los “discursos de una persona harta, después de haber comido” y opina que al autor de esta obra “no le vendría mal ponerse de una vez a trabajar honradamente y como un buen artesano”, ya no reconocía a su amigo, evidentemente, como persona competente para proclamar la fe implícita en los misterios eleusinos. Y, sin embargo, hay que reconocer que Nietzsche supo calar con su mirada más hondo que el cauto intérprete del culto griego del alma, y no sólo porque éste guarde silencio acerca de los símbolos sexuales en el culto dionisiaco y en el de la diosa Deméter. Cuando Nietzsche no habla de una inmortalidad personal —según él, el “alma” individual no pervive en un más allá, sino que queda adherida a este mundo y se transforma en él—, no cabe duda de que pone al descubierto el punto en que deben buscarse, en verdad, los orígenes de la antigua fe en los misterios: el círculo de pensamientos del primitivo culto del alma. Los misterios no infunden esperanza alguna en la inmortalidad personal, sino en la eternidad de la vida dentro del eterno ciclo del nacimiento y la muerte, en el que ésta “no es la destrucción de la existencia, sino una mutación liberadora de vida” (Klages). Tal es la profunda concepción sobre la que Nietzsche hace descansar su teoría del eterno retorno. Con ello, se acerca a la idea primitiva del culto mucho más que Rohde, quien no enlazaba los misterios dionisiacos tanto a esta idea como a la fe en la inmortalidad, cuya aparición tiene por premisa la extinción del primitivo culto del alma, del que es exponente también el culto de los misterios dionisiacos, y no al revés.
En la época en que se ocupaba en la redacción de su obra sobre La novelagriega, Rohde marchaba ya por buen camino y corría menos peligro de relacionar la fe en la inmortalidad con la primitiva mística dionisiaca. He aquí una inscripción asentada en su diario, por aquellos días:
¡Cuán instructivo podría ser un libro absolutamente imparcial sobre los cambios y vicisitudes de la fe en la inmortalidad! No cabe duda de que esta fe nació y sigue naciendo todavía hoy de un sentimiento desbordante de dolor y de miseria y, sobre todo, de los injustos rumbos de la vida del hombre y de la frustración de todas las esperanzas humanas. Lo contrario de lo que el hombre espera encontrar en un “mundo mejor”. Hubo un tiempo en que aún no se había manifestado este sentimiento: a esa época pertenece, por ejemplo, el poeta de la Iliada. Él no necesitaba todavía, evidentemente, de una compensación (su Hades no se la ofrece, ni mucho menos). Es un estado de ánimo muy difícil de comprender y que sólo cabe sentir por simpatía, poéticamente.
En realidad, es la conciencia de “la frustración de todas las esperanzas humanas” la que provoca aquel miedo a la muerte, considerada como la destrucción de la vida y las aspiraciones personales del hombre y, por reacción contra él, el apasionado anhelo de vencer a la muerte, de conseguir la inmortalidad individual. Pero la fe en la bienaventuranza del más allá tiene como premisa la idea en que el hombre se considera situado al margen del eterno ciclo de la vida y la muerte, se imagina vivo frente a un mundo puramente existente de cosas muertas. Lo que, por tanto, hace el creyente en la inmortalidad es desplazar a un más allá la vida después de la muerte.
El culto prehistórico del alma, en el que se ensalza a Dionisos “en su primigenio modo de ser”, como señor de las almas, cree por el contrario, como la obra de Rohde nos lo hace ver nítidamente a la luz de muchos convincentes ejemplos, en la continua presencia de las “almas” en este mundo, pues para él no viven solamente los hombres, sino también las “cosas muertas”; el muerto se transforma ante nosotros, y ese culto no reconoce para nada un alma que sea algo divino por oposición al cuerpo. Por eso, el hombre que creía en el poder de las “almas de los muertos” no podía sacar del estado de éxtasis la convicción de la inmortalidad (en el sentido estricto de la palabra) del alma “divina”, fe que, según Rohde, se basa en la antítesis entre el alma y el cuerpo. Lo que se experimenta en el éxtasis es, por el contrario, lo que ya en El origen de la tragedia expresaba Nietzsche de un modo abstracto, siguiendo las huellas de Schopenhauer: “el conocimiento fundamental de la unidad de todo lo existente, la idea de que la individuación era la raíz primigenia de todo mal […], la gozosa esperanza de que el conjuro de la individuación podía romperse, como la intuición de una unidad restaurada”.
Ahora bien, el conjuro de la individuación no lo rompe solamente el éxtasis: lo rompe también la muerte. Las palabras de Nietzsche en El ocasode los ídolos se enlazan directamente a los pensamientos expuestos en El origen de la tragedia. También Rohde sabe que el éxtasis significa “la desaparición del individuo en la divinidad” y recuerda, a este propósito, la sentencia de Dshelaledin Rumi: “Pues allí donde nace el amor muere ese sombrío déspota que es el yo”, palabras que expresan claramente de qué se libera el alma en éxtasis: no del cuerpo, precisamente, sino del yo.
Bajo la coacción de su tema, que es la inmortalidad, vemos cómo luego se manifiesta en Rohde la orientación hacia lo platónico; se percibe claramente, en su exposición, cómo, con vistas a esta meta, se nos habla de la liberación del alma con respecto al cuerpo allí donde Rohde, basándose en su propia experiencia y sin preocuparse para nada de las categorías platónicas, había hablado y debiera realmente hablar de su liberación con respecto al yo.
Rohde estaba convencido de que en los capítulos sobre el culto dionisiaco pisa —como lo expresa en carta de Crusius— “el terreno de lo que no es absolutamente susceptible de ser probado y que sólo parcialmente puede alcanzarse por los caminos de la poesía y la sensibilidad”. No comprendía que se dejaba llevar demasiado, en su concepción, del concepto moderno y también del platónico, concepto que desplazaba, sin darse cuenta de ello, a aquellas ideas del culto que no encerraban siquiera las premisas de su propio nacimiento. Pero, a pesar de este desplazamiento de criterios valorativos, Rohde, apoyándose en un sinnúmero de testimonios antiguos, en observaciones de los etnógrafos modernos y en los resultados de las investigaciones psicológicas de nuestro tiempo, ha sabido aclararnos la naturaleza del orgiasmo dionisiaco y del éxtasis, no ya simplemente en una investigación en torno a conceptos abstractos, sino con una fuerza plástica verdaderamente arrolladora, hasta el punto de que sus páginas traen a nosotros, hombres de una civilización tan alejada de aquellos orígenes, como un eco o una reminiscencia de aquellas vivencias tan profundas y tan revolucionadoras de la humanidad prehistórica.
No importa que ciertas ideas de Rohde, como la que se refiere a los orígenes de la fe en la inmortalidad, se hayan revelado como “erróneas”: esto no merma ni en un ápice el valor permanente de los dos grandes capítulos de la obra, los que versan sobre el culto dionisiaco entre los tracios y los griegos, en los que aparece tratado, sustancialmente, este problema. Solamente estas páginas bastarían para asegurar a la obra y a su autor un nombre inolvidable. Pero los problemas que dejamos esbozados en nuestras páginas anteriores, problemas nacidos de la tendencia de Rohde a derivar la fe en la inmortalidad de la mística dionisiaca y, en última instancia, de su propio platonismo, contribuirán, sin duda, a dar al lector algunas orientaciones que podrán serle de utilidad cuando ahonde en los problemas cardinales de la historia de la cultura antigua por primera vez tratados en esta obra dentro de un marco histórico-religioso y cultural tan amplio y con un dominio tan profundo de la psicología.
Y se dará también, probablemente, cuenta de que hoy no nos movemos ya, por lo que a estos problemas se refiere, en el terreno de las cosas no enteramente susceptibles de ser probadas, como se movía, hace ya más de un cuarto de siglo, el autor de la Psique. Acerca del estado del éxtasis nos ilustra muy esencialmente el libro de Ludwig Klages Sobre el eros cosmogónico, libro tan ingenioso y profundo como fanáticamente unilateral, basado en gran parte sobre los resultados de las investigaciones de Rohde. Tal vez no sea posible tomar parte, sin sentir el vértigo, en los audaces vuelos a que nos conduce la argumentación de Klages; pero quien lo acompañe en ellos saldrá, sin duda alguna, enriquecido, no diremos que en material de hechos, pero sí en puntos de vista nuevos y en nuevas maneras de abordar los problemas.
El tema de la Psique se bifurca, como ya el mismo Rohde lo indicaba con el subtítulo de “El culto del alma y la fe en la inmortalidad, entre los griegos”, en dos direcciones. Y así lo subrayaba, con palabras inequívocas: “No cabe duda de que, en última instancia y desde diversos puntos de vista, ambas manifestaciones, la del culto del alma y la de la fe en la inmortalidad, se funden y entrelazan; pero es también innegable que tienen distintos puntos de partida y siguen, casi siempre, caminos separados”.
En estas consideraciones preliminares nuestras hemos dado la preferencia al problema de la fe en la inmortalidad porque, a juzgar por aquel asiento de su diario que lleva fecha de 1874 y que más arriba transcribíamos, fue de él del que partió Rohde y, además, porque este problema de los orígenes de la idea de la inmortalidad habrá de aparecer luego en relación directa con la más intensa vivencia del autor: la que se manifiesta en los capítulos sobre el orgiasmo y el éxtasis en el culto dionisiaco.
Queda por aclarar, desde el otro lado, cómo la posición de Rohde, al partir del concepto platónico —o presuntamente platónico— de la psique y de la fe moderna en la inmortalidad, se manifiesta también en el modo como expone el culto prehistórico del alma, lo cual es importante, ya que la crítica suscitada por sus manifestaciones se apoya principalmente y con notable éxito en este punto.
La “popular distinción entre el cuerpo y el alma”, que encuentra su expresión mítica en la leyenda de Zagreo, aparece ya, según Rohde, en Homero y en el hombre prehomérico. Así como el espíritu místico saca del culto a Dionisos, y concretamente del éxtasis, la convicción del carácter divino del alma, la fe primitiva en el alma deriva su origen de vivencias como los sueños, la impotencia y el mismo éxtasis. En las páginas 51 ss. pone Rohde en claro su concepción, muy análoga a la llamada teoría animista de Tylor y Spencer y al concepto del alma tomado de Platón. En este pasaje de la obra se manifiestan el mismo acusado interés psicológico de Rohde y las mismas ideas, inspiradas en la psicología de la época, que se exteriorizarán más adelante, en los capítulos dedicados al culto a Dionisos. Para Rohde, es perfectamente inconcebible que la psique homérica, por muy sustancialmente distinta que pueda ser, como él mismo hace notar en diversas ocasiones, del concepto de la psique de los filósofos, tenga tan poco de común con lo que, según la concepción de los últimos tiempos de la antigüedad y la de los modernos, representa el alma como lo verdaderamente vivo por oposición al cuerpo y lo llamado a sobrevivir a éste. Aunque hable de un “otro yo” del hombre, del alma o la psique, permanece siempre aferrado a una concepción, que no toma de Homero, sino que desplaza inconscientemente a los tiempos homéricos.
Sólo una vez y por breve tiempo dudó acerca de la firmeza de su punto de vista: cuando se trataba de deslindar nítidamente entre sí los conceptos homéricos de la psique y el thymós. Sabía por la obra de J. G. Müller sobre Lareligión primitiva de América, afanosamente utilizada por él, y por la obra de Tylor, Primitive Culture, que entre los llamados pueblos primitivos se hallaba muy generalizada “la creencia en varias almas”, y en una nota deslinda campos entre su punto de vista y la “teoría de las dos almas” sostenida por Gomperz (v. nota 14, cap I). Y aún se expresa más a fondo acerca de este problema en una carta al mismo Gomperz (transcrita en la citada nota 14). Por aquel entonces, todavía abrigaba algunas dudas, pero más tarde se creía ya obligado, por consideraciones de orden psicológico, a decidirse por la teoría de Spencer.
Aquí es donde interviene la crítica más importante que hasta hoy se ha hecho de la obra de Rohde, rectificando sus ideas en un punto central, aunque sin poner en tela de juicio, por ello, el valor y la importancia de su exposición de conjunto en torno a la idea y a los ritos del culto a los muertos entre los griegos, en su trayectoria a través del tiempo. Por el contrario, quien no conozca ni se asimile de un modo vivo el panorama trazado por Rohde con una fuerza plástica tan extraordinaria tropezará con grandes dificultades para llegar a comprender las nuevas investigaciones acerca de estos problemas o verá cerrado en absoluto el acceso a ellas. A medida que el lector vaya ahondando en la materia que la Psique le ofrece, se verá obligado a tomar partido ante otras obras posteriores al libro de Rohde. Nos referimos al decir esto, principalmente, a la obra de Walter F. Otto sobre Los manes (1923), tan ponderada críticamente y que ha encontrado tan buena acogida en casi todos los círculos de especialistas; este libro constituye, en realidad, un complemento importantísimo al capítulo primero de la que el lector tiene en sus manos.
Los materiales etnográficos considerados en proporciones considerables desde que Rohde escribió su Psique han venido a restringir en gran medida —para expresarnos de un modo prudente— el radio de acción de la teoría de Tylor y Spencer. Poniendo a contribución las nuevas investigaciones relacionadas con la psicología de los pueblos, Otto ha emprendido la tarea de estudiar las formas primitivas de la creencia en los muertos entre los griegos, romanos y semitas, y sobre todo la idea del culto a los muertos en Homero. Digamos, siquiera sea brevemente, cuáles son los resultados más esenciales de su investigación.
También los griegos de los tiempos remotos distinguían, como los pueblos primitivos, entre el “alma vital” y el “espíritu de los muertos”. Homero da a la primera el nombre de thymós y es definida por Rohde como “la más alta y más general de las fuerzas vitales inherentes al hombre”. El thymós se escapa del cuerpo al acaecer la muerte; Homero no dice que permanezca, que perdure, lo que no puede, ciertamente, interpretarse, como lo hace Rohde en su citada carta a Gomperz, en el sentido de que se esfume como el aroma de las flores marchitas, para convertirse en nada. Según Otto, el thymós esel “alma vital” que, tal como se lo representa la creencia de los pueblos primitivos, abandona el cuerpo para ir a albergarse en otro (cfr., en nota 4, cap I, la cita de Tylor), mientras que la psique, o sea el espíritu de los muertos, flota después de la muerte o emigra al reino de las sombras, al Hades. Por consiguiente, según esto, la psique no es el “alma” libre de las ataduras del cuerpo —hasta más tarde no se emplea la palabra psique, en la Hélade, con esta acepción de “alma”—, sino “la imagen durable de la persona”, el “cuerpo exánime”, en el verdadero sentido de la palabra. Pero tampoco es el “otro yo” que en vida mora dentro del hombre, sino la sombra a que queda reducido el cuerpo al perder su sustancia material y su “alma vital”, la “forma corporal vacía”, que, al beber un trago del zumo de vida que es la sangre, puede revivir, reanimarse, por un instante.
Por tanto —así lo confirman también, en efecto, las investigaciones de Otto, pese a las otras conclusiones que de ellas se han sacado—, el alma no se desprende del cuerpo para seguir viviendo, incorpórea, en un lugar cualquiera, en este mundo o en el otro, sino que se transforma y se incorpora al eterno ciclo de la vida y la muerte; se infunde a un nuevo cuerpo, lo que quiere decir que no existe ni puede existir jamás sin el cuerpo o por oposición a él. Ni el cuerpo goza de vida sin el alma, ni el alma tiene realidad sin el cuerpo. Por otra parte, el alma o thymós no se halla adherida al ser individual. En su metamorfosis o en su nueva encarnación, no se sobrepone al cuerpo: lo que hace es romper el “conjuro de la individuación”.
Lo que queda y sufre el tránsito al Hades, la forma corporal incorpórea, vacía, la psique despojada de sustancia y de sentido, no es ya el cuerpo, sino su “sombra”. La psique es, como señala Otto, algo estrictamente individual. Así lo indican también ciertos testimonios antiguos, según los cuales la psique revela todas las señales del cuerpo como cicatrices y permanece en la postura que el hombre, cuya sombra es, tuviera en el momento de morir (cfr. nota 19, cap I).
La importancia que la humanidad primitiva atribuía al anhelo de inmortalidad personal puede medirse por la noción que se formaba del poder de la psique. Lo que Homero nos dice acerca de esto es, exactamente, lo que los tiempos primitivos creían. Es la teoría de la metem-psicosis de la mística posterior la que enlaza la creencia en la capacidad de transformación del alma, del “alma vital”, con el anhelo de inmortalidad personal, y es muy posible que en el mismo sentido, sobre poco más o menos, se transformara luego la fe primitiva en los misterios. Por otra parte, Eleusis abona la vitalidad de la antigua fe en los misterios, ya que allí se mantuvieron los símbolos primitivos hasta llegar a los tiempos de la Ilustración griega, sin que se profesara en sus misterios, como Rohde ha demostrado, el principio de la inmortalidad.
En la segunda parte de esta obra, la que trata de la fe en la inmortalidad, ocupan el lugar más importante y el más extenso los capítulos dedicados a los filósofos, a Píndaro, a los poetas trágicos, a Platón y a la filosofia postplatónica.
En carta a Crusius, Rohde escribe:
Estos pensadores no sólo se hallan “relacionados” con la religión popular, sino que ellos mismos crean religión; sus obras y sus hechos religiosos, en la medida en que tienen algo que ver con la religión del alma (y nosotros nos guardamos muy bien de divagar fuera de los marcos de ésta), tienen una íntima relación con nuestro tema. Son —y lo mismo podemos decir de la órfica, de los intentos de χαυαρταί, etc.— conatos de una religión que llamaríamos reflexiva o sistematizada, formada a base de la religión popular, pero que no ha conducido (como en Persia, la India, entre los judíos, etc.) a un tipo secundario de religión plenamente desarrollado […] La religión popular no llega a desaparecer, sobre todo en Grecia.
Viene luego, en la misma carta, el pasaje sobre Platón a que más arriba nos referíamos y, a continuación, pasa a hablar Rohde del poderoso lugar central que ocupa con respecto a la posteridad y de la gran importancia que en ella está llamada a tener la fe platónica en el alma. También algunos críticos modernos, como Crusius, destacan como un mérito especial de Rohde el que éste, “a diferencia de lo que hacían los anteriores historiadores de la religión […] coloque a las grandes personalidades en el lugar que en justicia les corresponde”. El criterio valorativo que hoy se aplica es otro; para nosotros, los capítulos que versan sobre los poetas y los filósofos, sin carecer del todo de valor, son, desde luego, mucho menos importantes que la primera parte de la obra, la que, desde un punto de vista verdaderamente universal, encierra una exposición de conjunto en realidad impresionante del culto del alma entre los griegos, que, a pesar de contener, en detalle, algunas cosas “superadas”, y por encima de su interés limitado a la antigüedad, tiene un valor permanente como historia de la religión de gran estilo y proyectada sobre una amplia perspectiva histórico-cultural.
Precisamente los capítulos en los que Rohde descubre y deslinda con segura mano los estratos superpuestos y entrelazados de las ideas y ritos del culto a los muertos antes de Homero, en Homero y después de él, han encontrado como lectores, desde el primer momento, por lo menos, a tantas gentes interesadas en los temas puramente etnológicos y de la ciencia de la religión como a “los amigos serios y sinceros de la Antigüedad” deseosos de extraer de esta viva estampa de la cultura una visión más profunda de lo que fueron el helenismo y su religión.
Los capítulos sobre la fe en la inmortalidad en los filósofos, en Píndaro y en los poetas trágicos conducen, necesariamente, a un resultado relativamente exiguo, por no decir que negativo. Los filósofos marchan por sus propios derroteros; sus doctrinas interesan más a la historia de la filosofía que a la ciencia de la religión y contribuyen, de seguro, a crear religión en una medida mucho menor que la que Rohde admite. En cuanto a la tragedia ática, refleja menos las concepciones del siglo V, el de la ilustración griega, que aquellas ideas del culto que, procedentes de los mitos de la época prehistórica y transformadas o modificadas bajo la acción de las aguas del río vivo de la tradición, se deslizaron hasta llegar a aquellos tiempos de acusado individualismo helénico. El problema de historia de la religión que la tragedia ática nos plantea reside mucho menos, en todo caso, en lo que se refiere a la fe de sus poetas que en lo tocante a las ideas primitivas del culto que, en la época de Esquilo y Sófocles y a despecho de ellos, siguen abrigando, por oposición a las concepciones de la minoría culta. En este punto, Rohde procede, en su investigación, más que como historiador de la religión, como filólogo, como historiador del espíritu y la cultura.
La obra iniciada por Otfried Müller y la que en el campo de la mitología y el folclor germánicos llevaron a cabo los hermanos Grimm fue acometida antes que por nadie por Erwin Rohde en lo referente a la Grecia antigua con esa resuelta mirada universal que ahora, en el campo de la historia de la religión, como antes en el campo de la historia literaria, abrió brecha en la muralla que la cultura clasicista, cuidadosa e higiénicamente, había levantado en torno a los griegos. Rohde desciende, con su obra, a las profundidades de la religión ctónica y a las simas de la verdadera fe popular, de la que más tarde han de desprenderse las ideas primitivas del culto. Con su asombrosa capacidad de selección crítica y su talento verdaderamente genial para entrelazar los más diversos testimonios, esclarece y depura sustancialmente las ideas referentes a la religión ctónica. La imagen goethiana de la Antigüedad vivía en Rohde con la fuerza suficiente para que el punto de vista universal en que se colocaba no borrase ante su mirada el carácter concreto y lo normativo del helenismo. La belleza y la profundidad de la religión helénica se revelan maravillosamente en él. Un cierto escepticismo ante las concepciones románticas le hace retraerse de toda audaz penetración en los tiempos prehistóricos y de cuanto sean aventuradas interpretaciones. Ninguna mano mejor que la mano segura y prudente de Rohde para guiarnos a través de las tenebrosas galerías de este mundo subterráneo.
Hans Eckstein
Acerca de las notas y adiciones
En el prólogo a la segunda edición de su Psique, que hemos tomado como base para ésta nuestra, habla Rohde, con suave ironía dirigida contra sí mismo, de “la prolijidad y minuciosidad, a ratos un tanto pedante, de las notas puestas al pie del texto”.
El editor ha creído que, dado el carácter de la obra, no era conveniente prescindir en absoluto de las notas, por dos clases de razones.





























