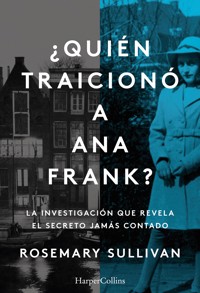
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Harpercollins Nf
- Sprache: Spanisch
«Sabíamos que no iba a ser fácil. El caso teníamás de setenta y cinco años. El delator y la mayoría delos testigos inmediatos habían muerto, probablemente.Y la cuestión no era tanto el quién, sino el porqué». Utilizando nuevas tecnologías, documentos recién descubiertos y sofisticadas técnicas de investigación, un equipo internacional ha resuelto por fin el misterio que ha obsesionado a varias generaciones desde la Segunda Guerra Mundial: ¿quién traicionó a Ana Frank y a su familia? ¿Y por qué? Más de treinta millones de personas han leído el diario que escribió la joven Ana Frank mientras vivía escondida en una buhardilla de Ámsterdam con su familia y otras cuatro personas durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que los nazis los detuvieron y los enviaron a un campo de concentración. Pese a las muchas obras —reportajes periodísticos, ensayos, teatro y novelas— que han tratado la historia de Ana, hasta ahora nadie había conseguido explicar de forma concluyente cómo esas ocho personas lograron sobrevivir sin ser descubiertas durante más de dos años y quién o qué hizo que los nazis se presentaran finalmente en su puerta. Con exquisita dedicación, el exagente del FBI Vincent Pankoke y un equipo de infatigables investigadores estudiaron decenas de miles de documentos, muchos de ellos inéditos, y entrevistaron a numerosos descendientes de personas que tuvieron relación directa con los Frank. Empleando métodos desarrollados por el FBI, el Equipo Caso Archivado reconstruyó minuciosamente los meses que precedieron a la nefasta detención y llegó a una conclusión impactante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
¿Quién traicionó a Ana Frank? La investigación que revela el secreto jamás contado
Título original: The Betrayal of Anne Frank
© 2022, Rosemary Sullivan & Proditione Media B.V.
Posfacio, © 2022 Vincent Pankoke
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción, Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Diseño de cubierta: Joanne O’Neill
Imágenes de cubierta © Spaarnestad Photo/Bridgeman Images; © Anne Frank Fonds Basel/Getty Images
Los mapas son cortesía de Shutterstock/Bardocz Peter
Maquetación y conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
ISBN: 978-84-9139-621-5
Índice
¿Quién traicionó a Ana Frank?
Prefacio. El Día del Recuerdo y la memoria del cautiverio
Primera parte: El trasfondo de la historia
1. La redada y el policía verde
2. El Diario de Ana Frank
3. El Equipo Caso Archivado
4. Las partes interesadas
5. «¡A ver qué puede hacer el hombre!»
6. Un paréntesis de tranquilidad
7. La embestida
8. Prinsengracht, 263
9. El escondite
10. Te lo pedían y decías que sí
11. Un incidente angustioso
12. Anatomía de una redada
13. El campo de Westerbork
14. El regreso
15. Los colaboracionistas
16. No van a volver
Segunda Parte: La investigación del caso
17. La investigación
18. Los Hombres Documento
19. La otra estantería
20. La primera traición
21. El chantajista
22. El barrio
23. La niñera
24. Otra teoría
25. Los «cazadores de judíos»
26. La V-frau
27. Sin pruebas concluyentes, primera parte
28. «¡Idos con vuestros judíos!»
29. Sondeando la memoria
30. «El hombre que detuvo a la familia Frank, descubierto en Viena»
31. Lo que sabía Miep
32. Sin pruebas concluyentes, segunda parte
33. El frutero
34. El Consejo Judío
35. Un segundo vistazo
36. El notario holandés
37. Expertos en acción
38. Una nota entre amigos
39. La mecanógrafa
40. La nieta
41. El caso Goudstikker
42. Un bombazo
43. Un secreto bien guardado
Epílogo. La ciudad de las sombras
Posfacio
Agradecimientos
Archivos e instituciones
Glosario
Bibliografía
Notas
Imágenes
PREFACIO El Día del Recuerdo y la memoria del cautiverio
Llegué al aeropuerto de Schiphol el viernes 3 de mayo de 2019 y tomé un taxi para ir hasta una dirección de Spuistraat, en pleno centro de Ámsterdam. Una representante de la Fundación Holandesa para la Literatura me esperaba allí y me mostró el apartamento en el que iba a alojarme durante el mes siguiente. Me hallaba en Ámsterdam con el fin de escribir un libro acerca de la investigación sobre quién traicionó a Ana Frank y a los demás ocupantes de la Casa de atrás el 4 de agosto de 1944, un misterio que nunca se había esclarecido.
Casi todo el mundo conoce a grandes rasgos la historia de Ana Frank: que la adolescente judía se ocultó, junto con sus padres, su hermana y algunos amigos de la familia en un desván de Ámsterdam durante más de dos años durante la ocupación nazi de los Países Bajos, en la Segunda Guerra Mundial. Pasado ese tiempo, alguien los denunció y fueron enviados a campos de concentración, de los que solo salió con vida Otto Frank, el padre de Ana. Todo esto lo sabemos principalmente gracias al extraordinario diario que Ana dejó en la Casa de atrás aquel día de agosto, cuando los nazis fueron a detenerlos.
El caso de Ana Frank forma parte indisociable del acervo cultural de los Países Bajos y siempre ejerció una fuerte atracción sobre el cineasta neerlandés Thijs Bayens, quien en 2016 invitó a su amigo el periodista Pieter van Twisk a unirse a un proyecto que comenzó siendo un documental y pronto derivó en un libro. El proyecto fue cobrando impulso poco a poco, pero en el año 2018 había ya un mínimo de veintidós personas trabajando de manera directa en la investigación, además de numerosos colaboradores externos que realizaban labores de asesoramiento. La investigación comenzó con el reto de identificar al traidor, pero pronto fue mucho más allá. El Equipo Caso Archivado, como se llamó al grupo de investigadores, se propuso llegar a entender qué le sucede a una población sujeta a ocupación enemiga cuando el miedo se entreteje con la vida cotidiana.
Al día siguiente de mi llegada, el sábado 4 de mayo, era el Día del Recuerdo, la fiesta nacional con la que los holandeses conmemoran las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y la costosísima victoria aliada. Thijs Bayens me invitó a acompañarlos a su hijo Joachim y a él en la procesión silenciosa que recorre las calles de Ámsterdam y que marca el inicio de las conmemoraciones.
Éramos unas doscientas personas, quizá, aunque el gentío fue aumentando a medida que recorríamos la ciudad. Estuvimos escuchando un rato a la orquesta gitana que tocaba delante de la Ópera y atravesamos luego el barrio judío, pasando por la monumental sinagoga portuguesa, el Museo Histórico Judío y el Hermitage, donde hay placas conmemorativas incrustadas entre los adoquines del suelo. Torcimos luego a la izquierda y seguimos el río Ámstel, cruzamos el Magere Brug, el «puente flaco» de madera blanca que los nazis cercaron con alambre de espino el 12 de febrero de 1941 para acordonar la judería de la ciudad (y que quedó abierto de nuevo al cabo de unos días, debido a la presión del consistorio municipal). Seguimos atravesando el centro de la ciudad hasta llegar al Dam, la plaza mayor, donde se habían congregado cerca de 25 000 personas para ver a los reyes y escuchar el discurso de la alcaldesa, Femke Halsema, quien dijo estas palabras:
Escribir una nota o llamar. Hacer oír tu voz o no. Abrazar a tu pareja, cruzar la calle o no. Venir aquí esta noche, al Dam, el 4 de mayo. O no. Cada vez, cientos de veces al día, elegimos. Sin pensar, sin coacción (…) ¿Qué le ocurre a una persona cuando pierde todas las libertades? ¿Cuando vive bajo la ocupación enemiga? Cuando el espacio que la rodea se encoge. Nuestra libertad vino precedida de dolor y enormes sufrimientos (…) Por eso hemos de transmitir el recuerdo de la falta de libertad, como si la guerra hubiera sido ayer mismo. Por eso la conmemoramos (…) este año, el próximo y todos los venideros.[1]
Al día siguiente, tras instalarme, cené con Thijs. Hablamos de política europea; en especial, de la xenofobia y la creciente hostilidad hacia los inmigrantes. Después, le pregunté por qué había decidido abordar la investigación del caso. Me dijo que, como cineasta, uno traslada vivencias propias a su trabajo. Él se había criado en Ámsterdam en la década de 1970, cuando la ciudad era famosa en todo el mundo por su idiosincrasia y su apertura de miras. Había okupas, comunas de artistas, manifestaciones pacifistas. Te sentías libre y lo demostrabas. Todo eso ha cambiado. En los Países Bajos, en Europa, en Norteamérica, asistimos a una marea de miedo y de racismo.
Unos meses atrás, al pasar por Prinsengracht, Thijs se topó con una larga cola de visitantes que esperaba para entrar en la Casa de Ana Frank. Mientras observaba a la gente, le dio por pensar que la familia Frank y las otras personas escondidas en el anexo trasero eran personas normales y corrientes de un barrio como otro cualquiera, lleno de conocidos y compañeros de trabajo, de vecinos y tenderos, de tíos, tías y parientes. Era así de sencillo. Y, entonces, las insidiosas maquinaciones del fascismo fueron ganando terreno. Poco a poco, pero de manera implacable, las relaciones humanas se vieron afectadas por la presión y las personas se volvieron unas contra otras.
Thijs se alejó de la gente que hacía cola frente a la casa museo y tomó una decisión: quería iniciar un debate público. Ámsterdam había dejado de ser un bastión del individualismo. Donde antes reinaba la tolerancia, ahora había desconfianza. ¿En qué momento nos desprendemos unos a otros? ¿Cuándo decidimos a quién defendemos y a quién no? La detención de Ana Frank sería una forma de poner ese debate sobre la mesa. Thijs me contó que en el norte de Ámsterdam hay un mural de dieciocho metros de altura que casi domina por completo la ciudad. Es un retrato de Ana acompañado de una cita de su diario: Que me dejen ser yo misma. «Creo que es a nosotros a quien está interpelando», me dijo Thijs.
Quería enseñarme algo y fuimos dando un paseo hasta el cercano Torensluis, uno de los puentes más anchos de Ámsterdam, que cruza el canal de Singel. Delante de mí se alzaba una gran escultura sobre un pedestal de mármol. Thijs me explicó que era una efigie del novelista decimonónico Eduard Douwes Dekker, considerado uno de los grandes escritores neerlandeses, famoso principalmente por una novela en la que denunciaba los abusos del colonialismo en las Indias Orientales holandesas. Me llevé una sorpresa cuando me dijo que la escultura era obra de su padre, Hans Bayens, de quien hay numerosas obras diseminadas por Ámsterdam, Utrecht, Zwolle y otras localidades del país.
Me contó que su padre rara vez hablaba de la guerra. Era un trauma demasiado grande. Su madre decía que, años después de acabar la contienda, su padre solía tener pesadillas y se despertaba aterrorizado, señalaba la ventana y gritaba que estaban pasando los bombarderos.
Thijs no conoció a sus abuelos, fallecidos antes de que él naciera, pero había oído contar historias sobre ellos. Lo que más le impresionó fue descubrir que su casa había sido una doorgangshuis, una «casa de tránsito» de las que usaba la resistencia para ocultar a judíos. Siempre había varios judíos escondidos en el sótano, algunos durante semanas, mientras la resistencia les buscaba un lugar en el que pudieran ocultarse de manera permanente.
Cuando se embarcó en el proyecto Ana Frank, Thijs habló con el mejor amigo de su padre para preguntarle qué recordaba de la guerra. El amigo le recomendó que entrevistara a Joop Goudsmit, un anciano de noventa y tres años que había pasado una larga temporada en casa de sus abuelos durante la guerra. Goudsmit se convirtió en parte de la familia Bayens y pudo describirle la casa, la habitación del sótano donde vivió escondido, la radio oculta bajo la tarima del suelo del ropero, y la cantidad de judíos que pasaron por allí. Le dijo que el riesgo que corrieron los Bayens —por sus contactos con falsificadores de documentación, entre otras cosas— fue extremo.
Resulta desconcertante pensar que el padre de Thijs nunca le hablara de esto, y sin embargo es algo muy típico. Después de la guerra, fueron tantos los que se atribuyeron falsamente el mérito de haber formado parte de la resistencia, que quienes se arriesgaron de verdad, como sus abuelos, a menudo prefirieron guardar silencio. La guerra, no obstante, afectó profundamente a su familia y Thijs era consciente de que indagar en los hechos que condujeron a la redada en la Casa de atrás le permitiría adentrarse en el laberinto de su propia historia familiar. La historia de Ana Frank es todo un símbolo, pero también es tan corriente que resulta aterrador: se dio centenares de miles de veces a lo largo y ancho de Europa. Thijs me dijo que para él era también una advertencia. «No se puede permitir que esto vuelva a suceder», dijo.
1La redada y el policía verde
El 4 de agosto de 1944, el agente de las SS Karl Josef Silberbauer, de treinta y tres años, sargento del Referat IV B4, la sección del Sicherheitsdienst (SD) conocida popularmente como «unidad de caza de judíos», se hallaba en su despacho de la calle Euterpestraat de Ámsterdam cuando sonó el teléfono. Contestó a pesar de que estaba punto de salir a comer, y más tarde se arrepentiría de ello. Quien llamaba era su superior, el teniente alemán Julius Dettmann, que le informó de que acababa de recibir una llamada denunciando que había judíos escondidos en un almacén industrial, en el número 263 de Prinsengracht, en el centro de Ámsterdam. Dettmann no le dijo quién era el denunciante, pero estaba claro que se trataba de alguien de confianza; de alguien a quien el servicio de inteligencia de las SS conocía bien. Había habido numerosos soplos anónimos que resultaban ser falsos o estar desactualizados; cuando llegaba la unidad de caza de judíos, los escondidos ya se habían trasladado a otro lugar. El hecho de que Dettmann movilizara a sus efectivos nada más recibir la llamada significaba que confiaba en el informante y sabía que valía la pena investigar la denuncia.
Dettmann telefoneó al sargento inspector holandés Abraham Kaper, de la Oficina de Asuntos Judíos, y le ordenó que enviara a algunos de sus agentes a aquellas señas de Prinsengracht para acompañar a Silberbauer. Kaper encargó la misión a dos policías holandeses, Gezinus Gringhuis y Willem Grootensdorst, de la unidad IV B4, y a un tercer agente.
Hay muchas versiones de lo que sucedió antes y después de que Silberbauer y sus hombres llegasen al número 263 de Prinsengracht. Lo único que se sabe con certeza es que encontraron allí a ocho personas escondidas: Otto Frank, su esposa Edith y sus dos hijas, Ana y Margot; Hermann van Pels, amigo y compañero de trabajo de Otto, su esposa Auguste y su hijo Peter; y el dentista Fritz Pfeffer. Los holandeses tienen un verbo que designa esta forma de esconderse: onderduiken, «sumergirse».[1] Llevaban «sumergidos» dos años y treinta días.
Una cosa es estar preso, aunque sea injustamente, y otra bien distinta estar escondido. ¿Cómo puede uno soportar veinticinco meses de reclusión absoluta: no poder asomarte a la ventana por miedo a que te vean; no salir nunca a la calle ni respirar aire fresco; tener que guardar silencio durante horas y horas para que los empleados del almacén de abajo no te oigan? Para mantener esa disciplina, hay que tener un miedo atroz. La mayoría de la gente se habría vuelto loca.
Durante esas largas horas de encierro, cada día laborable, mientras hablaban en susurros o andaban de puntillas y abajo los empleados se dedicaban a sus quehaceres, ¿qué hacían los escondidos? Estudiar, escribir. Otto Frank leía historia y novelas (sus favoritas eran las de Charles Dickens). Los jóvenes estudiaban inglés, francés y matemáticas. Y tanto Anne como Margot llevaban un diario. Se estaban preparando para la vida de posguerra. Creían aún en el futuro y la civilización, mientras fuera los nazis y sus cómplices e informantes intentaban darles caza.
En el verano de 1944 cundió el optimismo en la Casa de atrás. Otto clavó en la pared un mapa de Europa y seguía las noticias de la BBC y los partes del Gobierno holandés exiliado en Londres a través de Radio Oranje. Aunque los alemanes habían confiscado los aparatos de radio para impedir que la población neerlandesa escuchara los noticiarios extranjeros, Otto consiguió llevar consigo uno cuando se escondieron y seguía el avance de las fuerzas aliadas escuchando las noticias de la noche. Dos meses antes, el 4 de junio, los Aliados tomaron Roma y cuarenta y ocho horas después tuvo lugar el Día D, la mayor invasión anfibia de la historia. A finales de junio, los estadounidenses se hallaban empantanados en Normandía, pero el 25 de julio lanzaron la Operación Cobra y la resistencia alemana en el noroeste de Francia se vino abajo. En el este, los rusos iban ganando terreno en Polonia. El 20 de julio, varios miembros del alto mando de Berlín llevaron a cabo un intento de asesinato contra Hitler que causó gran alegría entre los ocupantes de la Casa de atrás.
De pronto, daba la impresión de que solo faltaban unas semanas para que acabara la contienda, o un par de meses, quizá. Todo el mundo hacía planes para después de la guerra. Margot y Ana empezaron a hablar de volver a clase.
Y entonces sucedió lo inimaginable. Como diría Otto en una entrevista casi dos décadas después: «Cuando llegaron los de la Gestapo con sus pistolas, todo se acabó».[2]
Dado que Otto fue el único de los ocho que sobrevivió, solo disponemos de su relato para conocer lo ocurrido desde la perspectiva de los ocupantes de la Casa de atrás. Recordaba la detención con tanta viveza que está claro que llevaba ese momento grabado a fuego en la memoria.
Eran, contaba, sobre las diez y media de la mañana. Él estaba arriba, dando clase de inglés a Peter van Pels. Al hacer un dictado, Peter escribió mal la palabra double: le puso dos bes. Otto le estaba señalando la falta cuando oyó que alguien subía por la escalera estruendosamente. Se sobresaltó, porque a esa hora todos los ocupantes de la casa procuraban hacer el menor ruido posible para que no se los oyera en las oficinas de abajo. Se abrió la puerta y apareció un hombre que los apuntó con un arma. No vestía uniforme policial. Levantaron las manos. El desconocido los condujo abajo a punta de pistola.[3]
De su relato de la redada se desprende una sensación de profundo estupor. Durante un acontecimiento traumático, el tiempo se ralentiza, parece dilatarse y algunos detalles cobran un extraño relieve. Otto se acordaba de la falta de ortografía, de la lección de inglés, del crujido de la escalera, de la pistola apuntándoles.
Recordaba que estaba dando clase a Peter. Recordaba la palabra en la que se equivocó el chico: double, con una sola be. Esa es la regla ortográfica. Otto creía en las reglas, pero una fuerza siniestra iba subiendo las escaleras con intención de aniquilarlo a él y a todo cuanto amaba. ¿Por qué? ¿Por ansia de poder, por odio o simplemente porque podía? Con la perspectiva del tiempo, se ve que Otto mantuvo a raya ese horror abrumador, que conservó su dominio de sí mismo porque otras personas dependían de él. Al ver la pistola que empuñaba el policía, se acordó del avance de los Aliados; de que la suerte, el azar o el destino aún podían salvarlos a todos. Pero se equivocaba. Su familia y él viajarían en los vagones de carga del último tren que salió con destino a Auschwitz. Era impensable, pero Otto era consciente de que lo impensable podía suceder.
Cuando Peter y él llegaron a la planta principal de la Casa de atrás, encontraron a los demás en pie con las manos en alto. No hubo ataques de histeria ni llantos. Solo silencio. Estaban todos estupefactos, anonadados por lo que estaba ocurriendo, cuando ya veían tan cerca el final.
En medio de la habitación, Otto vio a un hombre al que supuso de la Grüne Polizei, como llamaban los holandeses a la policía alemana de ocupación debido al color verde de su uniforme. Era, claro está, Silberbauer (que en rigor no pertenecía a la Grüne Polizei, sino a las SS). El sargento de las SS aseguraría posteriormente que ni él ni los agentes de paisano sacaron sus armas. Pero el de Otto es el relato más fidedigno de lo ocurrido. El testimonio de Silberbauer, como el de la mayoría de los miembros de las SS después de la guerra, tenía como único fin exonerarse de responsabilidades.
La calma con la que reaccionaron los escondidos pareció irritar al nazi. Cuando les ordenó que recogieran sus cosas para el traslado a la sede de la Gestapo en Euterpestraat, Ana agarró el maletín de su padre, que contenía su diario. Otto Frank contaba que Silberbauer le arrancó el maletín, tiró al suelo el diario con las tapas a cuadros y las hojas sueltas y llenó el maletín con los pocos efectos de valor y el dinero que Otto y los demás conservaban aún, incluido el paquetito de oro de dentista que guardaba Fritz Pfeffer. Los alemanes estaban perdiendo la guerra. En aquellos momentos, gran parte del botín que las «unidades de caza de judíos» requisaban para el Reich acababa en los bolsillos de algún particular.
Paradójicamente, fue la avaricia de Silberbauer la que salvó el diario de Ana Frank. Si ella se hubiera aferrado al maletín, si le hubieran permitido llevárselo cuando la detuvieron, no hay duda de que al llegar al cuartel del SD le habrían quitado sus escritos y los habrían destruido o se habrían perdido para siempre.
Según Otto, en aquel momento Silberbauer reparó en el baúl gris guarnecido con herrajes que había debajo de la ventana. En la tapa se leía Leutnant d. Res. Otto Frank: teniente reservista Otto Frank. «¿De dónde ha sacado ese baúl?», preguntó Silberbauer. Cuando Otto le dijo que había servido como oficial en la Primera Guerra Mundial, el sargento pareció impresionado. Tal y como contaba Otto:
Se llevó una sorpresa mayúscula. Me miró extrañado y por fin dijo:
—Entonces, ¿por qué no ha informado de su graduación?
Yo me mordí el labio.
—¡Pero, hombre, habría recibido un trato decente! Lo habrían mandado a Theresienstadt.
No dije nada. Por lo visto pensaba que Theresienstadt era una casa de reposo, así que me callé. Me limité a mirarlo. Pero de repente desvió los ojos y de pronto me di cuenta de una cosa: se había puesto firme. En su fuero interno, aquel sargento de policía se había puesto firme. Si se hubiera atrevido, hasta podría haberme saludado llevándose la mano a la gorra.
Luego, bruscamente, giró sobre sus talones y corrió escalera arriba. Volvió a bajar un momento después, subió de nuevo, y así estuvo un rato, arriba y abajo, arriba y abajo, mientras decía a voces:
—¡No hay prisa!
Esas mismas palabras nos las gritó a nosotros y a sus agentes.[4]
Según el relato de Otto, es el nazi quien pierde la compostura y se pone a correr arriba y abajo como el Sombrerero Loco mientras los demás conservan la calma. Otto advirtió el culto germánico a la obediencia castrense en la reacción instintiva de Silberbauer al saber que había sido oficial del ejército, pero puede que subestimara su racismo reflejo, automático. Años después diría: «Quizá [Silberbauer] nos hubiera salvado si hubiera ido solo».[5]
Es muy dudoso que lo hubiera hecho. Tras conducir a los detenidos al camión que esperaba para trasladarlos al cuartel de la Gestapo, donde serían interrogados, Silberbauer regresó al edificio de Prinsengracht para interrogar a una empleada de la oficina, Miep Gies. Es posible que no ordenara su detención porque era austriaca, como él, pero ello no le impidió sermonearla. «¿No le da vergüenza ayudar a esa gentuza judía?», le dijo.[6]
Karl Silberbauer aseguraría posteriormente que se enteró años después, al leerlo en el periódico, de que entre las diez personas a las que detuvo ese día se encontraba la quinceañera Ana Frank.
En 1963, cuando un periodista de investigación dio con su paradero, afirmó:
No me acuerdo de la gente a la que sacaba de su escondite. Habría sido distinto si hubiera sido gente como el general De Gaulle o algún cabecilla de la resistencia, o algo así. Esas cosas no se olvidan. Si no hubiera estado de guardia cuando mi compañero recibió la llamada (…) no habría tenido ningún contacto con esa tal Ana Frank. Me acuerdo todavía de que estaba a punto de salir a comer algo. Y como ese caso se hizo famoso después de la guerra, es a mí a quien le toca aguantar este jaleo. Me gustaría saber quién está detrás de este asunto. Seguramente el Wiesenthal ese o alguien del ministerio que intenta congraciarse con los judíos.[7]
Cuesta imaginar una respuesta más deleznable y que denote una sensibilidad más embotada. En aquel momento, Silberbauer sabía ya perfectamente que «esa tal Ana Frank» a la que detuvo el 4 de agosto de 1944 había muerto de hambre y tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Es como si la joven fallecida no importase: como si fuera anecdótica, irreal o su sufrimiento fuera insignificante. Como si la víctima en realidad fuera él. Es curioso que al matón, al verse desenmascarado, lo embargue siempre la autocompasión.
2El Diario de Ana Frank
El Diario de Ana Frank es uno de los libros más desgarradores que pueden leerse, si se lee como lo que es en realidad: el relato cotidiano de la vida en cautiverio de una niña de trece años durante la aterradora ocupación nazi de su ciudad. Ana Frank plasma en él cada detalle de los más de dos años de claustrofóbica existencia que pasó con su familia en el anexo trasero de la empresa de su padre, temiendo siempre que los «cazadores» nazis llamaran a la puerta.
Ana sabe lo que hay fuera. Al igual que las otras siete personas con las que comparte espacio, vive en un estado de miedo constante; pasa hambre; tiene pesadillas en las que sueña que se la llevan; convive con el peligro inminente de que los descubran y los maten. No fue la primera persona que tuvo esa experiencia, pero puede que sí sea una de las primeras que escribió sobre ellas mientras estaban sucediendo. Las otras obras maestras sobre el Holocausto —La noche, de Elie Wiesel, y Si esto es un hombre, de Primo Levi— las escribieron años después personas que sobrevivieron a él. Ana Frank, en cambio, no sobrevivió.
Por eso leer su diario es tan conmovedor. El lector sabe desde el principio cómo acaba la historia; Ana, en cambio, lo desconoce.
Ana Frank recibió su diario como regalo por su decimotercer cumpleaños, el 12 de junio de 1942. Pasado menos de un mes, el 6 de julio, su familia se escondió después de que a su hermana mayor, Margot, que entonces tenía dieciséis años, le llegara una citación para unirse al Arbeitseinsatz, el servicio obligatorio de trabajo en Alemania. Otto Frank sabía ya que ese «servicio laboral» era un eufemismo que enmascaraba el trabajo esclavo.
Ana, que anhelaba tener una compañera íntima, se inventó a una amiga a la que dio el nombre de Kitty y a la que comenzó a escribir con absoluta franqueza. En su diario, escribe acerca de la esperanza, de los misterios de su cuerpo de mujer, de su pasión adolescente por un chico de diecisiete años cuya familia compartía la Casa de atrás con los Frank… Sigue siendo una niña: recorta fotografías de estrellas de cine y de miembros de la familia real y las pega en la pared de su cuarto. Aunque nacida en Fráncfort (Alemania), llegó a Holanda con cuatro años y medio y su idioma de uso cotidiano es el neerlandés, la lengua en la que escribe su diario. Aspira a ser escritora. Sueña con un porvenir en el que será famosa. Para el lector, todo esto es demoledor porque sabe que para Ana no hay futuro.
El mundo en el que vive nos resulta irreconocible. En julio de 1943, la familia descubre que Ana necesita gafas. Miep Gies, una de las protectoras de los habitantes de la Casa de atrás, se ofrece a llevarla al oftalmólogo, pero Ana se queda petrificada al pensar en salir a la calle. Cuando intenta ponerse el abrigo, la familia descubre que se le ha quedado pequeño, lo que, sumado a su palidez, hará muy fácil identificarla como judía escondida. Ana tendrá que pasarse sin sus gafas. En agosto de 1944, hará veinticinco meses que no pisa la calle.
Si abrían las ventanas, la gente de los negocios vecinos podía darse cuenta de que la Casa de atrás estaba ocupada. Para respirar aire fresco, Ana tiene que inclinarse y aspirar el poco aire que entra por la rendija de la ventana. En su diario, escribe que estar encerrada en aquellas habitaciones estrechas le produce una claustrofobia inmensa y que el silencio que han de guardar los escondidos agrava el terror, que no parece disminuir en ningún momento. Ana se descubre subiendo y bajando las escaleras una y otra vez, atrapada como un animal enjaulado. La única solución es dormir, y hasta el sueño se ve interrumpido por el miedo.[1]
Aun así, siempre se sobrepone al desánimo. Le cuenta a «Kitty» que, para mantener a raya el miedo y la soledad, es necesario buscar el recogimiento en la naturaleza y la comunión con Dios. De ese modo, sentada junto a la ventana de la buhardilla, contemplando el cielo despejado, se olvida durante un rato de que no puede salir de la Casa de atrás. ¿Cómo es posible que sea tan efervescente, tan optimista, que esté tan llena de vida en medio de una represión tan brutal?
Hacia el final del diario, habla de una noche especialmente aterradora en la que unos ladrones entraron en el almacén y alguien —la policía, con toda probabilidad— zarandeó la estantería que ocultaba la entrada a la Casa de atrás. Ana le dice a Kitty que creyó que iba a morir. Al sobrevivir a aquella noche, su primer impulso fue declarar que iba a consagrarse a las cosas que más amaba: los Países Bajos, el idioma holandés y la escritura. Y no se detendría hasta cumplir su propósito. [2]
Es una declaración de intenciones extraordinaria para una adolescente a punto de cumplir quince años. La última anotación que hizo Ana Frank en su diario data del 1 de agosto de 1944, tres días antes de su detención y la del resto de los escondidos. Otto Frank sería el único de los ocho habitantes de la Casa de atrás que regresaría de los campos de exterminio.
Tras su liberación al acabar la guerra, muchos supervivientes fueron incapaces de expresar con palabras lo que habían vivido. El escritor Elie Wiesel tardó una década en poder escribir La noche. Se preguntaba: «¿Cómo podía uno rehabilitar y transformar palabras que el enemigo había traicionado y pervertido? Hambre, sed, miedo, transporte, selección, fuego, chimenea… Todas esas palabras tienen significado intrínseco, pero en aquellos tiempos significaban otra cosa». ¿Cómo podías ponerte a escribir sin usurpar y profanar el sufrimiento espantoso de ese «universo enloquecido y glacial en el que ser inhumano era ser humano, en el que hombres vestidos de uniforme, educados y disciplinados, venían a matarte?».[3]
Cuando Primo Levi propuso su libro Si esto es un hombre a la editorial Einaudi de Turín en 1947, tanto Cesare Pavese, que por entonces era ya inmensamente conocido, como Natalia Ginzburg, a cuyo marido habían asesinado los alemanes en Roma, rechazaron publicarlo. Levi probó suerte con muchos otros editores y todos rechazaron el libro. Era demasiado pronto, alegaban. Los italianos tenían otras preocupaciones; no les interesaba leer sobre los campos de exterminio alemanes. Lo que querían era decir «¡basta!», olvidarse de ese horror.[4]
La obra de teatro El diario de Ana Frank y la película posterior van creciendo en intensidad hasta alcanzar el clímax en este comentario de Ana perteneciente a las últimas páginas del diario:
Es un milagro que todavía no haya renunciado a todas mis esperanzas, porque parecen absurdas e irrealizables. Sin embargo, sigo aferrándome a ellas, porque sigo creyendo en la bondad interna de los hombres.[5]
A la gente le resultaba imposible afrontar lo que había ocurrido: el asesinato a escala industrial, las fosas comunes que borraban todo recuerdo personal de las víctimas… Tanto en la obra teatral como en la película se hablaba no de «alemanes» sino de «nazis» y se atenuaban las referencias al sufrimiento de los judíos. Se evitó, por ejemplo, mencionar el Yom Kippur. Supuestamente, se hizo así para reforzar el mensaje universal, secular, de la historia. El traductor de la edición alemana del diario, publicada en 1950, rebajó «todas las referencias hostiles a los alemanes y a lo alemán» alegando que «a fin de cuentas, un libro que va a venderse en Alemania no puede maltratar a los alemanes».[6]
El diario parece ser, pese a todo, un documento vivo. Su acogida cambia dependiendo de lo que sabemos o estamos dispuestos a afrontar. A principios de la década de 1960 se crearon numerosos libros, largometrajes, museos y monumentos destinados a conmemorar el Holocausto. La gente estaba por fin preparada para mirar de frente la locura que había sido el nazismo y analizar la indiferencia ante la violencia que había permitido que el fascismo se extendiera como un virus.
Ahora nos resulta mucho más sencillo comprender lo que comenta Ana hacia el final del diario: «Hay en el hombre un afán de destruir, un afán de matar, de asesinar y ser una fiera, mientras toda la humanidad, sin excepción, no haya sufrido una metamorfosis, la guerra seguirá haciendo estragos».[7]
Cabe preguntarse qué sentido tiene a estas alturas tratar de descubrir quién delató a Ana Frank en medio de una guerra ya tan lejana. La respuesta es que, transcurridas casi ocho décadas desde el final de la contienda, parecemos haber caído en la complacencia y pensamos, como pensaron los holandeses en su momento, que es imposible que aquello ocurra aquí. La sociedad contemporánea, sin embargo, parece ser cada vez más proclive a la confrontación ideológica y más susceptible al atractivo del autoritarismo, y olvida la verdad más elemental: que el fascismo incipiente se propaga como un cáncer si no se le pone freno.
El mundo en el que vivió Ana Frank lo deja bien claro. ¿Cuáles son las verdaderas herramientas de la guerra? No se trata únicamente de violencia física, sino también de violencia retórica. En un intento por determinar cómo había llegado Hitler al poder, la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos encargó en 1943 un informe que explicaba la estrategia del dictador: «No reconocer nunca un error o una falta; no asumir jamás la culpa; concentrarse en un enemigo cada vez; culpar a ese enemigo de todo lo que va mal; aprovechar cada oportunidad de generar crispación política».[8] De este modo, la hipérbole, el extremismo, la difamación y la calumnia se convirtieron muy pronto en vehículos de poder aceptables y normalizados.
Al observar la transformación de una capital como Ámsterdam bajo la ocupación nazi, se hace evidente que, aunque había personas que apoyaban a los nazis —ya fuera por oportunismo, por autoengaño, por avaricia o por cobardía— y personas que se les oponían, la mayoría de la gente trataba simplemente de pasar desapercibida.
¿Qué sucede cuando los ciudadanos no pueden fiarse de las instituciones que deberían protegerlos? ¿Qué ocurre cuando se desmoronan las leyes fundamentales que definen y salvaguardan lo que es un comportamiento decente? En la década de 1940, los Países Bajos fueron como una placa de Petri en la que podía observarse cómo reaccionaban a la catástrofe, cuando esta tocó a su puerta, personas que habían crecido en libertad. Esa es una pregunta que todavía vale la pena hacerse hoy en día.
3El Equipo Caso Archivado
La oficina del Equipo Caso Archivado se encuentra en el extremo norte de la ciudad. Para llegar hasta ella, hay que cruzar el río IJ en el ferri que sale de la Estación Central y conecta el centro de la ciudad y Amsterdam-Noord. Con sus dos torres de reloj, sus chapiteles y su fachada de estilo gótico renacentista, la estación es tan grande que es fácil confundirla con un palacio real hasta que entras y ves las tiendas, los restaurantes, las vías del tren, las bocas del metro y los muelles de los transbordadores. Cruzarla en la actualidad y subir a bordo de un barco en el río Ámstel, entre pasajeros con bicicleta, es una experiencia casi irreal. Hasta ese punto seduce la libertad que emana de todo ello. Sin embargo, no cuesta imaginarse a los soldados de la Wehrmacht cruzando el enorme edificio a paso marcial o, afuera, en la plaza, armados con porras, llevándose a hombres, mujeres y niños calle abajo (una escena a la que asistió Ana Frank al mirar por una rendija de las cortinas del despacho delantero de Prinsengracht 263 y que la dejó horrorizada).
La oficina del equipo, ubicada en una zona residencial de nueva construcción, resultó ser un espacio grande y diáfano, organizado en tres secciones: la de los documentalistas, la de los investigadores y la del personal de administración. Según me contaron, en enero de 2019 albergaba a un equipo de veintitrés personas. Había una «sala de operaciones», diagramas y ejes cronológicos en las paredes y fuertes medidas de seguridad para restringir el acceso. Un MuteCube insonorizado permitía que hasta cuatro personas conversaran confidencialmente.
Una de las paredes estaba llena de fotografías de jerarcas nazis, colaboracionistas holandeses del SD e informantes denominados V-Männer (hombres) y V-Frauen (mujeres) —la uve correspondía a vertrouwens, «de confianza» en holandés— que desempeñaron un papel activo en la persecución de los judíos. Debajo de esta galería fotográfica había una pequeña maqueta tridimensional del número 263 de Prinsengracht, incluido el anexo de la parte trasera.
En la pared de enfrente había fotografías de los habitantes de la Casa de atrás —la familia Frank, la familia Van Pels y Fritz Pfeffer—, así como de sus protectores: Johannes Kleiman, Victor Kugler, Bep Voskuijl y Miep y Jan Gies. Las paredes de la sala de operaciones estaban ocupadas por planos de Ámsterdam en tiempos de la guerra y por un diagrama temporal lleno de fotos y recortes que representaban acontecimientos importantes relacionados con la delación.
Una fotografía aérea de un metro cuadrado del canal Prinsengracht, hecha por un avión de la RAF inglesa el 3 de agosto de 1944, cubría gran parte de otra pared. Se tomó apenas doce horas antes de la detención de los ocupantes de la Casa de atrás. En ella se distinguen claramente el despacho de Otto Frank, el almacén y el anexo trasero. Los escondidos aún estaban dentro. Ignoraban entonces que aquella sería su última noche de relativa libertad. Thijs me explicó que tener a la vista aquella fotografía hacía que el equipo se sintiera extrañamente unido a los escondidos, como si el tiempo se hallara suspendido.
Su socio, Pieter van Twisk, tiene el carácter arisco de todos los bibliófilos, debido quizá a su minuciosidad y a su obsesión por el detalle; se puede tener la certeza de que cualquier conclusión a la que llegue Pieter estará respaldada por pruebas documentales. Para él, al igual que para Thijs, la investigación que había abordado el equipo adquirió un carácter mucho más personal de lo que esperaba en un principio. En las primeras fases del proyecto, tuvo que bucear en los archivos municipales de Groninga en busca de información sobre un colaboracionista holandés llamado Pieter Schaap. Hacia el final de la guerra, Schaap estuvo en Groninga siguiéndole la pista a un líder de la resistencia apellidado Schalken. A Pieter, el apellido Schalken le sonaba de algo.
Finalmente, descubrió en el archivo local un documento en el que figuraban el nombre y las señas personales de miembros de la resistencia. Dicho documento confirmaba que Schalken había sido uno de los jefes de las Brigadas Nacionales de Asalto (Landelijke Knokploegen o KP), el brazo armado de la resistencia. El documento indicaba asimismo que Schalken había estado escondido en casa de los abuelos de Pieter. Él había oído contar esa historia a su familia, pero nunca se la había tomado muy en serio.
En el documento que encontró figuraba el nombre de su abuelo (que se llamaba igual que él, Pieter van Twisk), con el siguiente párrafo al final de la página:
¿Este era peligroso y por qué? Sí, porque mientras duró su actividad en la resistencia la suya fue la dirección de contacto de las KP, el OD, la LO, etc. Varios combatientes importantes de la resistencia, entre ellos Schalken, se escondieron en la casa de la familia. A dichas personas las buscaba el SD. Anteriormente, participó en la ocultación de armas.[1]
A Schalken nunca lo atraparon y los abuelos de Pieter nunca fueron detenidos. Pieter recordaba que su tío, que era todavía un niño durante la guerra, le había contado que admiraba mucho a Schalken. Una vez, durante una redada nazi, el hombre salió tranquilamente de la casa, se paró, encendió un cigarrillo y, sin perder la calma, subió a su moto y se marchó. Los agentes nazis no sospecharon que era a él a quien buscaban.
Evidentemente, en los Países Bajos es difícil encontrar a una familia que no tenga una historia que contar sobre la guerra.
Durante las décadas inmediatamente posteriores a la contienda, se popularizó la idea de que la mayoría de la población holandesa estaba contra los nazis y de que mucha gente había participado activamente en la resistencia o la había apoyado. La mayoría de los países europeos hicieron suyo este discurso durante la posguerra, aunque la realidad fuera, de hecho, mucho menos monocromática. Pieter opina que en los últimos treinta años ha ido surgiendo una imagen más matizada de la relación de los Países Bajos con el Holocausto, primero entre los historiadores y después entre una parte de la población.
Su país es la patria de Baruch Spinoza, el filósofo del liberalismo, y atesora una larga historia de tolerancia que llevó a muchos judíos a exiliarse allí tras el ascenso de Hitler al poder en 1933. En Holanda el antisemitismo era moderado en comparación con muchos otros países europeos. Y, sin embargo, de allí salieron más judíos hacia los campos de exterminio del este que de cualquier otro país de Europa occidental. De los 140 000 que vivían en el país, 107 000 fueron deportados y de ellos solo regresaron 5500.
Pieter me explicó que si se había unido al proyecto era en buena medida por la necesidad de entender por qué esta cifra era tan alta en los Países Bajos. ¿Es acaso el racismo una especie de patógeno de la psique humana que se activa en determinadas circunstancias? En el Museo de la Resistencia (Versetzsmuseum) de Ámsterdam, la implacable ferocidad de la propaganda antisemita se muestra en toda su crudeza: carteles en los que se ve a «bolcheviques judíos» homicidas alzándose sobre cadáveres; un crucifijo ensangrentado en el suelo; caricaturas grotescas de usureros judíos vestidos con traje y bombín; imágenes aterradoras de judíos como parásitos culturales subhumanos… ¿Cómo podía la gente dar crédito a semejante propaganda? Pieter confiaba en que, estudiando la sociedad en la que vivió Ana Frank, llegaría a entender lo que sucedió, que es la única manera de que no vuelva a repetirse.
Tras tomar la decisión de investigar a fondo los acontecimientos que desembocaron en la redada en la Casa de atrás, Thijs y Pieter se pusieron a buscar financiación recurriendo a distintas fuentes: el crowdfunding, el Ayuntamiento de Ámsterdam, inversores privados y editoriales. A continuación, reunieron a un equipo de investigadores, historiadores y documentalistas holandeses, que acabó incluyendo a Luc Gerrits, un exinspector de homicidios de la policía; Leo Simais, investigador especializado en crímenes violentos, jefe del Departamento de Casos No Resueltos y Personas Desaparecidas del Cuerpo Nacional de Policía; varios agentes de policía jubilados y un investigador del Servicio General de Inteligencia y Seguridad de los Países Bajos (AIVD).
En la primera reunión del equipo, el 30 de junio de 2016, Leo introdujo las llamadas sesiones FOT (de Feet on the table, «pies encima de la mesa»). En esta postura tan relajada, se ponían a hablar, a plantear hipótesis y analizar datos. ¿Por dónde empezar? Leo lo tenía clarísimo: por la presunta llamada telefónica que el delator hizo al SD denunciando que había judíos escondidos en un almacén del número 263 de Prinsengracht. ¿Hasta qué punto era probable que esa llamada se hubiera producido de verdad? En Ámsterdam, en 1944, ¿quedaba alguna cabina telefónica pública? ¿No se había aprovechado el cobre de las líneas telefónicas para la fabricación de armamento? ¿El número de teléfono del SD era de conocimiento público? Y así sucesivamente.
En esta fase preliminar de la investigación, se hizo evidente enseguida que la policía de Ámsterdam había desempeñado un papel muy dudoso durante la ocupación nazi. Como cualquier institución pública de los Países Bajos, la policía estaba obligada a colaborar hasta cierto punto con los ocupantes, pero al parecer algunos agentes habían ido más lejos de lo estrictamente necesario al ayudar a los nazis.
Thijs planteó que, precisamente por eso, sería interesante tener en el equipo un colaborador independiente, alguien que no fuera holandés. Le preguntó a Luc si conocía a algún agente del FBI que pudiera encabezar la investigación. La delación es un delito no forense porque no implica pruebas materiales y, para hacer algún progreso, el Equipo Caso Archivado tendría que trabajar con métodos novedosos de recogida y análisis de información. Leo recurrió a Hans Smit, jefe de la brigada de operaciones secretas de la Policía Nacional, que había recibido formación del FBI, y Smit sugirió que Thijs se pusiera en contacto con un excompañero de la unidad de operaciones encubiertas del FBI que se había jubilado hacía poco. «Es lo que estáis buscando», le aseguró. «Se llama Vince Pankoke».
Poco tiempo después, Thijs y Pieter hablaron por Skype con Vince, que en aquel momento vivía en Florida. Quedaron impresionados por la amabilidad y la profesionalidad del investigador, que se mostró muy interesado por el proyecto.
Tras trabajar ocho años en la policía, Vince había sido agente especial del FBI durante veintisiete años y había participado en importantes operaciones encubiertas contra narcotraficantes colombianos.
También había intervenido en el caso contra Sky Capital, cuyo consejero delegado, Ross Mandell, recordaba un poco al personaje ficticio de Gordon Gekko en la película Wall Street. Al conocer a Vince, nadie sospecharía que tiene semejante bagaje a sus espaldas. Se diría que aún vive de incógnito: vestido con su guayabera, parece un hombre corriente, hasta que descubres su pasión por las carreras de motos peligrosas o sus ansias de nuevos retos.
Tiene un carácter afable y habla con naturalidad de su familia y sus orígenes alemanes. Su padre combatió en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Ya de niño, cuando su padre le contaba anécdotas de la guerra, a Vince le impresionaba que los soldados contra los que disparaba su padre pudieran ser parientes suyos. Es evidente que Vince cree en el mal y que lo ha visto a raudales. El escritor ruso Aleksandr Solzhenitsyn dijo una vez, recién salido de los gulags, que el mundo tiene cierto umbral de tolerancia para el mal; siempre habrá maldad en el mundo. Pero cuando se sobrepasa ese umbral, la moral se resquebraja y los seres humanos son capaces de cualquier cosa.
¿Cómo fue posible, se preguntaba Vince en voz alta, que la cultura alemana —sofisticada, avanzada, democrática— sucumbiera a una dictadura totalitaria, se desintegrara y perdiera el norte hasta el punto de iniciar una guerra en la que acabarían muriendo cerca de setenta y cinco millones de personas, entre civiles y militares del Eje y los Aliados? Por su experiencia como agente secreto del FBI, Vince sabe que hay un factor omnipresente: el dinero y quién se lo embolsa. Los industriales alemanes financiaron a Hitler en secreto desde 1933 y hubo grandes empresas como Bayer, BMW, Krupp, Daimler e IG Farben que obtuvieron inmensos beneficios y salieron fortalecidas de la contienda. Vince daba por sentado que, en la Holanda ocupada, la brutalidad burocrática con que los alemanes se dispusieron a expulsar a todos los judíos del país era solo equiparable al sigilo con que saquearon sus bienes.
Como la mayoría de sus compatriotas, Vince supo de la existencia de Ana Frank en el colegio. Visitó la Casa de Ana Frank cuando ya llevaba años trabajando como investigador y le asombró descubrir que el misterio de quién había traicionado a los Frank no se hubiera dilucidado definitivamente. Según dijo, nada le gusta más que un reto y aceptó de inmediato formar parte de la investigación para aclarar el caso. Sin embargo, cuando ya estaba inmerso en el proyecto, hubo momentos en que se preguntó qué le había impulsado a indagar en un caso que tenía más de setenta y cinco años de antigüedad, en el que tanto el denunciante como la inmensa mayoría de los testigos habían muerto y que presentaba, además, muchas otras complicaciones añadidas. «Las circunstancias de partida no podían ser más difíciles», cuenta. Aun así, no podía sacudirse la impresión de que tenía que hacerlo. Uno de sus primeros pasos fue crear un equipo de expertos en cuestiones policiales de tiempos de la guerra y en historia de Ámsterdam y del colaboracionismo, así como de los grupos de fascistas holandeses que se dedicaban al pillaje y de la resistencia.
Monique Koemans, que trabaja como analista criminal para la administración holandesa, se sumó al equipo en octubre de 2018. Además de ser doctora en Criminología, tiene formación de historiadora. Cuando recibió un correo electrónico invitándola a formar parte del equipo, no se lo pensó dos veces. Pocas veces se le presentaba un proyecto en el que podía poner en juego su experiencia como criminóloga y sus conocimientos de historia. Pidió un año de excedencia en el trabajo.
Leyó el diario de Ana Frank más de veinte veces cuando era joven y escribió sobre ella cuando, al comenzar su carrera, trabajó como periodista. Aunque se trate de un caso tan antiguo, siente que el presente nunca está muy lejos del pasado.
En Ámsterdam, al menos, los vestigios de la guerra siguen estando muy presentes en las calles: cuando iba a trabajar, Monique solía pasar por delante de Het Parool, el periódico de tirada nacional fundado en 1941 como órgano de la resistencia. Cuenta que en La Haya, donde vive actualmente, las cicatrices de la guerra son muy profundas. Cuando cruzaba Bezuidenhout, el barrio donde vivían sus abuelos y en el que su abuela se salvó por causalidad de un bombardeo devastador, pasaba por delante de la casa donde estuvo escondido su abuelo cuando trabajaba para un periódico de la resistencia. Un antiguo vecino, hijo de una superviviente del Holocausto, le contó que al final de la guerra los nazis abandonaron en medio de un bosque un tren lleno de prisioneros procedentes del campo de concentración de Bergen-Belsen. Su madre y su abuela iban en ese tren. Consiguieron sobrevivir comiendo bayas hasta que por fin las encontraron las tropas aliadas. Para su madre, salir de Bergen-Belsen en aquel momento supuso sobrevivir a la guerra. Ana y Margot Frank, que tuvieron que quedarse en Bergen-Belsen, no sobrevivieron.
Otras jóvenes historiadoras —Christine Hoste, Circe de Bruin y Anna Foulidis— se hicieron cargo de casi todo el trabajo de investigación en los archivos locales, incluidos los del NIOD (el Instituto Estatal de Estudios sobre la Guerra, el Holocausto y el Genocidio) y el Stadsarchief, el Archivo Municipal de Ámsterdam. Revisaron miles de documentos, tomaron notas y redactaron informes, concertaron citas y prepararon entrevistas. Cuando se les pregunta cómo les afectó esa indagación en el Holocausto, cuentan que fue doloroso hurgar en ese pasado, pero que al menos su labor se centró únicamente en los Países Bajos; por ejemplo, en el campo de tránsito de Westerbork, que ahora es un museo (a cuyo director entrevistaron). Christine no cree que hubiera podido soportar tener que indagar en lo que ocurrió en los campos de Alemania y Polonia.
Thijs invitó a su amigo Jean Hellwig, profesor invitado de Historia Pública de la Universidad de Ámsterdam, a formar parte del equipo como director de proyecto. Era una continuación natural de su proyecto previo, Warlovechild, que recogía historias, filmaciones y fotografías acerca de los hijos de soldados holandeses abandonados tras la guerra colonial en Indonesia, entre 1945 y 1949.[2] «Vi con mis propios ojos la capacidad de restañar heridas que tiene el hecho de encontrar la verdad histórica», cuenta. Jean invitó a once estudiantes a ayudar en la investigación, permitiéndoles hacer sus prácticas universitarias con el Equipo Caso Archivado.
El último en incorporarse al equipo fue Brendan Rook, un investigador que había servido como oficial de infantería en el ejército australiano y había trabajado más de una década para el Tribunal Internacional de La Haya investigando crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidios en todo el mundo. Mientras trabajaba aún para el FBI, Vince había colaborado estrechamente con la Policía Nacional holandesa y uno de sus principales contactos de aquella época le presentó a Luc Gerrits. Vince le contó a Luc que necesitaba a alguien con quien contrastar hipótesis, un investigador con una experiencia similar a la suya, capaz de identificar los datos que podían conducir a la resolución del caso y de centrarse en ellos. Luc conoció a Brendan en La Haya y, al enterarse de que tenía experiencia como investigador, le habló del equipo. A Brendan le interesó muchísimo el proyecto y al poco tiempo había pedido una excedencia para poder sumarse al equipo.
Vince y Brendan son almas gemelas. Tienen en común una forma única de ver las cosas. La Casa de Ana Frank es hoy en día un museo frente al cual hacen cola cientos de visitantes; para ellos, en cambio, era el escenario de un delito. Se imaginaban con toda viveza los acontecimientos del 4 de agosto de 1944 y en qué lugar exacto ocurrieron aquella mañana aciaga.
Brendan afirma que cada vez que visita el lugar donde ha sucedido un crimen descubre nuevos detalles. Y al situarse delante del edificio de Prinsengracht y mirar sus cuatro plantas, el desván delantero y las ventanas, tiene claro que un policía profesional habría deducido sin lugar a dudas que había un anexo trasero y no habría tardado mucho en dar con la entrada secreta.
4Las partes interesadas
En esta investigación cada vez más compleja de un caso pendiente de resolución, Vince era un extranjero que observaba desde los márgenes, por decirlo de algún modo: tenía que averiguar cosas que para los holandeses eran evidentes. Esto tenía la ventaja de que no le afectaban situaciones que sacaban de quicio a los demás. El primer shock que sufrió el equipo fue descubrir el grado de acritud existente entre las distintas partes interesadas en el legado de Ana Frank.
Thijs describe la primera reunión que mantuvieron Pieter y él con una persona a la que define como «del ámbito Ana Frank»: Jan Van Kooten, jefe de proyectos educativos y exposiciones de la Casa de Ana Frank entre 1983 y 2004.[1] Thijs le propuso que se reunieran para hablar de los distintos organismos dedicados a la conservación del legado de la familia Frank. Quería saber cómo trabajaban esas instituciones y cómo colaboraban entre sí.
El viernes 4 de marzo de 2016, Thijs y Pieter visitaron las oficias del Comité Cuatro y Cinco de Mayo, el organismo que se encarga de las celebraciones anuales del Día del Recuerdo y el Día de la Liberación.[2] Van Kooten, que en aquel momento dirigía el Comité, tenía un aspecto imponente, sentado detrás de su enorme escritorio. Thijs y Pieter estaban un poco nerviosos porque aquella era la primera reunión que tenían con la administración para explicar su proyecto: una investigación a fondo de lo que se conocía popularmente como «la traición a Ana Frank». Su primera pregunta fue muy cauta: ¿qué necesitamos saber antes de empezar?
Van Kooten sacó rápidamente una hoja de papel en blanco y un rotulador de un cajón. Tras quedarse mirando el papel un momento, se puso a dibujar círculos y rayas. Hablaba con voz suave pero firme. Sus interlocutores tuvieron la sensación de que conocía al dedillo el mundo que estaba describiendo y escogía con extremo cuidado sus palabras.
Su dibujo fue haciéndose cada vez más complejo y pronto les quedó claro que el universo en el que iban a internarse era difícil de explicar. Lo esencial era lo siguiente:
Existen tres versiones del diario de Ana Frank:
A. El diario original.
B. La reescritura del diario que hizo la propia Ana durante sus últimos meses en la Casa de atrás, antes de la redada. (En la emisión de Radio Oranje del 28 de marzo de 1944, el ministro holandés de Educación, Artes y Ciencias aconsejó a la población que conservara sus diarios a fin de que hubiera una crónica de lo que había sufrido la nación y a lo que había sobrevivido. Ana reescribió el suyo con intención de publicarlo algún día).[3]
C. El diario reescrito con las enmiendas que hizo Otto Frank o que se introdujeron bajo su supervisión. Esta es la versión que se publicó en todo el mundo.
Hay dos fundaciones dedicadas a Ana Frank, ambas creadas por su padre:
1. Casa de Ana Frank (AFS)/Anne Frank Stichting de Ámsterdam. Fundada por Otto Frank en 1957 para salvar de la demolición la casa y el anexo trasero de Prinsengracht 263. Sus principales objetivos son la gestión de la casa museo de Ana Frank y la divulgación de la historia y el ideario de la joven. La fundación organiza exposiciones y proyectos educativos y auspicia publicaciones basadas en la vida de Ana, además de gestionar la Colección Ana Frank y la apertura del «escondite» al público.
2. Anne Frank Fonds (AFF), con sede en Basilea (Suiza). Otto Frank creó esta fundación en 1963 con el fin de difundir el diario de su hija y gestionar los derechos de autor de la familia Frank.[4] La fundación tiene un centro educativo en Fráncfort, presta apoyo a numerosas organizaciones asistenciales y participa en la producción de libros, películas y obras de teatro.
Todo claro, hasta ahí. Después, las cosas se complican. La Versión A del diario es propiedad del estado holandés. La Versión B era antes propiedad de la Casa de Ana Frank en Ámsterdam, pero ahora pertenece a la fundación Anne Frank Fonds de Basilea, y en cualquier caso los derechos de imagen siempre han sido propiedad de esta última (incluidas las imágenes del texto). La Versión C también es propiedad de la Anne Frank Fonds.
Las dos fundaciones han pasado por diversos pleitos para dirimir la propiedad de los derechos de autor. Lo que se haga con una puede, por tanto, repercutir en la otra. Eso era, en definitiva, lo que intentaba explicarles Van Kooten con su diagrama.
Durante la fase inicial del proyecto, Thijs quedó con un amigo y, mientras se tomaban un té, le explicó su planteamiento de la investigación. Su amigo le contó entonces que durante una de sus visitas al lujoso hotel La Colombe d’Or, en el sur de Francia, había coincidido con un miembro del patronato de la AFF, la fundación Anne Frank Fonds (AFF). (El hotel es famoso por sus cuadros de Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall y muchos otros pintores célebres, que dejaron sus obras en las paredes del establecimiento como pago por su estancia). Su amigo le dijo que, cuando quisiera, podía ponerle en contacto telefónico con dicha persona. Thijs esperó a estar seguro de que el proyecto contaba con financiación suficiente para salir adelante. Cuando por fin hablaron, el miembro del patronato de la fundación le informó de que no veía con muy buenos ojos el proyecto, pero que aun así lo consultaría con los demás integrantes de la junta directiva. El resultado fue una invitación a visitar la sede de la AFF, y el miércoles 28 de septiembre de 2018 Thijs, Pieter y Vince viajaron a Basilea, un trayecto de apenas una hora en avión.





























