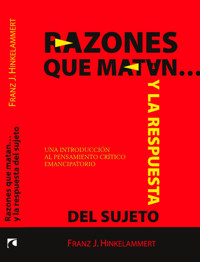
Razones que matan… y la respuesta del sujeto. Una introducción al pensamiento crítico emancipatorio E-Book
Franz J. Hinkelammert
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Estructurado en cuatro partes, esta obra recoge, en su mayoría, escritos que Hinkelammert ha publicado en diversos libros y revistas durante más de 25 años. Los textos fueron seleccionados con la intención de construir un ensayo que hurgue en las claves y nos permita escudriñar las causas profundas de la crisis global de nuestro tiempo. El ideal compartido de que el mundo es complejo, pero las soluciones ante cualquiera de los problemas que debemos enfrentar son simples, es uno de los mitos que provee de sentido a la experiencia cotidiana. Propone recorrer el camino opuesto y en esa intención reside, quizás, uno de sus mayores aciertos. No existen problemas estrictamente económicos, políticos o tecnológicos. Las soluciones relevantes son complejas y enfrentarlas desde todos los niveles de la vida humana nos coloca en mejores condiciones para construir "otros mundos posibles".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Coordinación Editorial:Ricardo Leyva / Joel Suárez / Marcel Lueiro
Edición:Yohandry Manzano Castillo
Diseño, diagramación y cubierta: Eduardo Solano Estrada
Sobre la presente edición:
© Editorial Caminos
©Editorial [email protected]
La Habana, Cuba, 2023
ISBN:978-959-303-226-1
ISBN: 978-959-7197-61-4
Para pedidos e información diríjase a:
Editorial Caminos
Ave 53, no. 9609 e/ 96 y 98,
Marianao, La Habana, Cuba.
Teléf.: (53) 7 260 3940 / 7 260 9731
www.cmlk.org
Editorial [email protected]
Instituto de Filosofía
Calzada no. 251 esquina a J,
El Vedado, Plaza de la Revolución,
CP: 10 400, La Habana, Cuba.Teléf.:(53) 7 8320301
www.filosofia.cu|[email protected]
Prólogo
Este libro, como lo indica el subtítulo, intenta ser una introducción (y solo una introducción) al pensamiento crítico en la tradición iniciada por C. Marx, con su «imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable»; pero con antecedentes importantes ya en Pablo de Tarso y su crítica de la ley. No incluye estrictamente «la economía», ya que esta se presenta en Hacia una economía para la vida. Preludio a una segunda crítica de la economía política (Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI, 2005 y otras ediciones posteriores).
La selección de los textos se ha realizado con la explícita intención de construir un ensayo que hurgue en las claves que nos permitan escudriñar y arrojar alguna luz sobre las causas profundas de la crisis global de nuestro tiempo y a la vez; una reflexión sobre las condiciones; individuales y sociales, materiales y espirituales, para construir «otros mundos posibles»; sobre la base de un mundo donde quepan todos los seres humanos y la naturaleza también. Recoge, en su gran mayoría, escritos que he publicado en diversos libros y revistas durante los últimos veinticinco años.
A varios lectores les podría parecer que el título es desconcertante (Razones que matan...), pero se trata, para el pensamiento crítico, de una de las claves fundamentales que condiciona hasta sus entrañas el devenir de la crisis global, esto es, la racionalidad instrumental dominante. Y es que, si leemos cualquier periódico serio, cualquier día del año, en cualquier parte del mundo; encontraremos infinidad de señales (muchas veces ocultas, invertidas o deformadas) que justifican esta tesis. El desorden climático, el calentamiento global, las crisis del agua potable y de la biodiversidad, la contaminación ambiental, la acidificación de los océanos, la desertificación del suelo, la extinción de especies (animales y vegetales), las burbujas económicas, la narco-economía, las crisis financieras y económicas recurrentes de nuevo cuño, la trata de personas, la crisis de empleo, la crisis energética, la exclusión y muerte de población «sobrante» (sobrante para producir y consumir en la lógica de la acumulación de capital), la monumental defraudación fiscal convertida hoy en «industria global», la escandalosa desigualdad de ingresos, las migraciones forzadas y sus crisis humanitarias de refugiados, los reiterados escándalos de corrupción, la inminencia de epidemias globales, el vaciamiento de las democracias, el terrorismo en sus diversas expresiones, el individualismo exacerbado y la supuesta crisis de valores, los asesinatos en masa en escuelas, lugares públicos y centros de trabajo (asesinatos/suicidio), la amenaza nuclear, química y bacteriológica, etcétera.
Todas estas son claves y a la vez síntomas de una compleja crisis global que se busca entender desde una perspectiva crítica y transdiciplinaria, primera condición para actuar eficazmente sobre ella. Pero en apariencia, muchos de estos dramáticos hechos cotidianos resultan contrarios a la racionalidad y a la inteligencia (serían el resultado de la ignorancia, el fanatismo y la estupidez humana, se escucha con frecuencia); por lo que, si nos ciñéramos al don de la razón, estas crisis podrían resolverse y hasta prevenirse. Al contrario, muchas de estas sinrazones son producto de la misma racionalidad que se ha impuesto durante los últimos quinientos años, con pretensiones de volverse universal (totalizante) a partir de la segunda mitad del siglo xx: laracionalidad instrumental medio-fin.
Optamos por hacer explícitas cada una de las claves seleccionadas y cada una de las condiciones de posibilidad propuestas, a partir de pequeños capítulos organizados en cuatro partes. Ni las unas ni las otras pretenden ser un catálogo de «códigos descifrados» al estilo de un embustero ejercicio de prestidigitación; y nuestro esfuerzo se concentra en hacer explícitos aquellos nodos de la Modernidad (en especial, de la Modernidad tardo-capitalista-imperial) que consideramos fundamentales; lo mismo que en construir una ilación lógica y comprensible entre ellos, sin duda la tarea más desafiante.
Cada una de estas cuatro partes tiene un capítulo de apertura y un capítulo de cierre. El de apertura sitúa el problema que se busca posicionar. Los capítulos de cierre van construyendo «las respuestas del sujeto», que se desarrollan con mayor amplitud en la última parte de este libro.
Las tres primeras sitúan las «claves» en tres niveles diferentes pero íntimamente imbricados: 1) el de la racionalidad instrumental y el cálculo utilitario del interés propio (Racionalidades que matan); 2) el nivel de la organización económica a través del mercado y su pretensión de transformarse en «sociedad de mercado» con su correspondiente legitimación y sacralización (El mercado totalizado y su sacralización); y por último, 3) el análisis de la modernidad, sus mitos de dominación y su espiritualidad del poder (La modernidad y sus mitos: la espiritualidad del poder). El propósito es lograr una exposición que avance de lo abstracto a lo menos abstracto, pero no obviamente de manera lineal.
La cuarta parte y final (Otros mundos posibles y sus condiciones de posibilidad), se pregunta por las condiciones de posibilidad de otros mundos posibles frente al avasallante sometimiento impuesto por los poderes dominantes, sus instituciones, sus estructuras y sus mitos. Hoy ya resulta evidente que, ante la crisis global que amenaza la vida misma, se requiere una «gran transformación» de la sociedad y sus instituciones; pero nos interesa, más que desarrollar alternativas concretas (que sin duda son muy necesarias), exponer las condiciones —individuales y sociales, materiales y espirituales— necesarias para esta transformación. El título de la obra pretende captar el recorrido descrito. Desde las razones que matan y la necesaria y urgente respuesta del sujeto a estas razones (razón del sujeto, ética del sujeto), hasta una ética de la convivencia y una espiritualidad de la liberación como condiciones para otro mundo posible; mismo que ha de tener como horizonte utópico una sociedad donde quepamos todos los seres humanos, y la naturaleza también.
Aunque no es usual en un prólogo, hay una aclaración conceptual que debe hacerse desde el inicio. Se trata del significado que se asigna al «sujeto». En la filosofía occidental aparece el sujeto tal como lo reflexiona Descartes. Pero el sujeto de Descartes ya no es un ser humano viviente, como lo encontramos en la tradición paulina de la crítica de la ley, sino que es un observador sin cuerpo, una «instancia» que abstrae del hecho de ser un ser corporal. Entonces se puede transformar al propio ser humano en objeto de las ciencias empíricas, sean estas ciencias naturales o ciencias sociales. Un sujeto concebido en términos de la abstracción de su corporalidad, provoca que la reflexión sobre la propia vida se torne irrelevante, o al menos, que pierda su centralidad.
En cambio, el ser humano, «como sujeto», ostenta al menos tres rasgos distintivos que debemos resaltar desde ahora y que lo diferencian del mero individuo (propietario, calculador y pretendidamente aislado), pero también, del «actor» o «agente» que interactúa en un entramado social preestablecido y siempre guiado por cálculos del interés propio, aunque estos puedan ser cálculos «de grupo» y «a largo plazo».
En primer lugar, hablamos del ser humano como un ser corporal, necesitado, viviente; y esta vida corporal ha de ser, necesariamente, el criterio primero de verdad y de racionalidad (y no simplemente, una moral). El segundo aspecto lo podemos presentar en términos de una paradoja: la vida humana no se puede asegurar si no es dentro de un sistema institucionalizado de relaciones sociales, con sus correspondientes normas, leyes e instituciones (también mitos); pero tampoco es posible la vida si este sistema es absolutizado; en cuyo caso aplasta al ser humano. El sujeto se enfrenta a una ley con la cual tiene que vivir, pero cuyo cumplimiento, en cuanto que se hace absoluto, es tanto o más desastroso que no tener ley alguna. Entonces, el sujeto es una instancia de discernimiento y de libertad; es la instancia mediadora que interpela y potencialmente resuelve la paradoja. En tercer lugar, el ser humano no es sujeto, sino que enfrenta una realidad en la cual se revela que no se puede vivir sin hacerse sujeto. Se revela entonces, que el ser sujeto es una potencialidad humana y no una presencia positiva. Se revela como una ausencia que grita y está presente, pero lo es como ausencia que quiere vivir, y al oponerse a su negación se desarrolla como sujeto.
Una dificultad obvia que hemos debido enfrentar, tanto en la selección de los textos como en su ordenamiento, es la intrincada relación («dialéctica») y el enorme cúmulo de conexiones que existen entre tantos aspectos de la realidad que aquí se analizan. Por eso, se hacen explícitos aspectos clave del método de investigación en los capítulos 32 (La recuperación del humanismo de la praxis) y 40 (La crítica emancipatoria y su método); sin que por ello los mismos sean de necesaria lectura previa. No se trata de un decálogo metodológico, pero ayudan, junto con otras indicaciones diseminadas a lo largo de la obra, a comprender el método de la crítica que se utiliza.
En otro orden de propósitos, el libro pretende, además de dialogar, interpelar de manera respetuosa, pero directa, al economista, al sociólogo, al filósofo, al jurista, al teólogo, al actor político, al activista social o ecologista y, también, al ciudadano; en fin, a toda persona preocupada por el rumbo amenazantemente apocalíptico por el que marcha nuestra sociedad global, donde el «vive peligrosamente» de Nietzsche pareciera ser lo que da sentido a la vida, aunque la vida misma se apueste como en una ruleta rusa en un «juego de locuras».
Los materiales para la presente obra fueron primeramente seleccionados y editados gracias a la colaboración y al denodado trabajo de Henry Mora Jiménez, quien además ha agregado más de un centenar de comentarios como notas a pie de página. Estos se identifican con las iniciales H. M. entre corchetes al final de cada una de las notas al pie. El resto de las notas ya aparecían en los textos originales.
Deseo también dejar constancia de mi gratitud a las y los integrantes del Grupo Pensamiento Crítico, que desde el año 2008 viene realizando «Encuentros» de reflexión sobre distintos ejes de trabajo, pero todos bajo la sombrilla de un proyecto colectivo de investigación. A todas ellas y ellos, mi mayor e imperecedera gratitud.
Franz J. Hinkelammert
Moravia, Costa Rica.
Enero de 2021.
A Franz J. Hinkelammert
Maestro, mentor, amigo
En el noventa aniversario de su natalicio
La idea de emprender esta obra se gestó en el año 2016, cuando aún me desempeñaba como diputado de la República. La producción intelectual de Franz Hinkelammert es tan prolífica y extensa, que por aquel entonces le propuse suplir la necesidad de presentar una «introducción» a la misma. Así, la idea fue tomando forma, en consulta permanente, claro está, con el propio Hinkelammert, hasta llegar a un borrador final en noviembre de 2020. Luego solo fue cuestión de «afinar detalles» durante diciembre 2020 y enero de 2021.
Las cuatro partes y los cuarenta capítulos que conforman esta obra recogen pasajes de una gran diversidad de artículos y libros escritos por Hinkelammert, especialmente durante los últimos veinticinco años, con la única excepción de una conferencia de 1986 impartida en Berlín que apareció en Democracia y totalitarismo (DEI, 1987) y que constituye la base del capítulo 18.
Para mí ha sido un gran honor y un enorme e insustituible aprendizaje haber colaborado con Franz Hinkelammert para que esta introducción a su pensamiento se haya hecho una realidad justo en el mes de su nonagésimo cumpleaños. Espero que la misma suscite en las nuevas generaciones el mismo entusiasmo que provocó en mí, cuando hacia 1999 comencé a estudiarlo de manera sistemática; si bien desde 1988 conocía algunos de sus trabajos, económicos principalmente.
Y confío en que pronto podamos tener una segunda edición mejorada de un texto que nos introduce, no solo en el pensamiento de Hinkelammert, sino y fundamentalmente, en las claves para entender la crisis global de nuestro tiempo y en las condiciones y posibilidades para otros mundos posibles.
Henry Mora Jiménez
Barva de Heredia, Costa Rica.
Enero de 2021
Parte IRacionalidades que matan
- 1 -
Amenazas globales en un mundo globalizado que da la espalda a la globalidad*
* Una primera versión del texto que sirve de base para este capítulo fue dictada por Franz Hinkelammert como conferencia de recepción del Doctorado Honoris Causa que le fue otorgado por la Universidad Nacional de Costa Rica en 2001. La misma conferencia apareció como capítulo ocho del libro El sujeto y la ley: el retorno del sujeto reprimido (2003). Ligeramente modificado conformó parte del capítulo 11 de Hacia una economía para la vida, (Hinkelammert y Mora, DEI, 2005 y en ediciones posteriores de este libro). Para la presente edición nos hemos basado en esta última versión. [H. M.]
La vida diaria y la conciencia cotidiana lo expresan de manera contundente (aunque como veremos, a la vez de manera paradójica): ¡El mundo se ha hechoglobal!
En el sentido más general del fenómeno (el de la globalidad o la transformación del mundo en aldea global), se puede afirmar que el impresionante desarrollo tecnológico en las telecomunicaciones y en los medios de transporte de las cinco últimas décadas ha llegado a un punto tal, que se ha vuelto imposible no tomar conciencia de la globalidad de nuestro planeta y nuestra cultura, la cultura humana. Se trata ciertamente de un proceso histórico de larga data, de al menos quinientos años de evolución, y que de modo progresivo ha conducido al ser humano a una vivencia y conciencia de globalidad que hoy muchas veces ignoramos, o pretendemos ignorar, cuando se habla de la globalización. Se trata, en efecto, de una vivencia de globalidad que ha implicado un corte histórico y que podría llegar a distinguir nuestra historia presente y futura de toda la historia humana anterior, aunque no en el sentido apuntado por los globalizadores.1
1 Esto es, los estrategas, conductores y «ganadores» de la actual estrategia de acumulación de capital a escala mundial denominada comúnmente, globalización. [H. M.]
Hay entonces un sentido y una referencia histórica de la palabra globalidad, que hemos de tener presente en cualquier discusión acerca de la globalización. Sin embargo, esta globalidad, que en principio es un hecho impresionante de la evolución humana (la tierra convertida en una gran aldea global, potencialmente hermanable); ha llevado en los últimos setenta años a la aparición de un conjunto deamenazas globales sobre la vida en el planeta que están implicando una transformación sustancial de toda la vida humana, y cuyo primer y dramático acto tuvo lugar en 1945 con el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. En efecto, la detonación de esa primera bomba atómica significó el surgimiento de la primera «arma global», ya que su uso futuro comprometía la existencia de la propia vida humana sobre la Tierra, zozobra que aún hoy no desaparece y que coexiste junto a la disponibilidad de otras «armas de destrucción masiva» (químicas, biológicas).
Desde ese momento comenzó a desarrollarse una nueva conciencia de la redondez y finitud de la Tierra, de la globalidad de la vida humana y de su frágil equilibrio con la naturaleza, de la cual también somos parte.2 Si la humanidad ha de seguir viviendo, si opta por asegurar las condiciones que hacen posible la reproducción de la vida; poco a poco ha ido quedando claro que debemos asumir una responsabilidad que hasta hace poco no era sentida como necesaria, y que siglos atrás únicamente se podría haber soñado. Se trata de la responsabilidad por la vida sobre la Tierra, ante «[...] su irresponsabilidad y falta de cuidado» (L. Boff).
2 A pesar de que existe una toma de conciencia creciente acerca de estas amenazas globales, se trata de una nueva conciencia cuya emergencia resulta tan traumática como la implicada por la revolución copernicana y los descubrimientos científicos de Galileo en los albores de la Modernidad y que nuevamente choca de manera frontal con la «ciencia normal» y los poderes establecidos, hoy tanto o más poderosos.
Esta responsabilidad se presenta hoy como una obligación ética, pero al mismo tiempo como una condición de posibilidad de toda vida futura. En cuanto obligación ética y como condición de posibilidad de la vida, se han fusionado en una única exigencia, a pesar de que por largo tiempo toda la tradición positivista las ha considerado separadamente (el ser y el deber ser, ambos por lo demás, deformados por la lupa del empirismo).3 La muerte y la devastación a escala planetaria causadas por la guerra y el consiguiente lanzamiento de la bomba atómica en 1945 alertó, por primera vez, sobre la posibilidad real de una crisis de dimensiones apocalípticas causada, no ya por la furia vengativa y purificadora de un creador (como en el mito del diluvio universal), o por alguna catástrofe planetaria de origen cósmico (como el impacto de un gran meteorito o una gran tormenta solar); sino, por la misma acción del ser humano.
3 El «ser» reducido a juicios de hecho de tipo medio-fin. El «deber ser» reducido a valores opcionales, incluso, en ciertos extremos, «gustos».
Aun así, el genocidio atómico aparecía todavía como algo externo a la acción humana cotidiana, como un recurso trágico y extremo al que Estados Unidos «se vio obligado» a acudir para poner fin a cinco años de guerra fratricida. Parecía entonces, que si se lograba evitar su aplicación por medios al alcance de la política de los estados, se podía seguir viviendo como siempre. Pero la crisis de los misiles en Cuba (1962), la «guerra de las galaxias» (Strategic Defense Initiative) de Ronald Reagan (1983) y la desintegración de la Unión Soviética (1991), con la consiguiente proliferación de armas nucleares, pusieron en jaque esta pretensión.
Y desde los años setenta nuevas amenazas globales se hicieron evidentes. Primeramente, por medio del llamado Informe del Club de Roma (Meadows y otros, 1972)4 sobre los límites del crecimiento mundial y la amenaza de una catástrofe ambiental, informe que salió a la luz pública en 1972. Esta advertencia sobre los «límites del crecimiento» (ver capítulo 11) expresó de una manera nueva la redondez de la tierra, su carácter de globo, y no de planicie infinita y eternamente disponible para su expoliación. Quedaba mucho más claro que la amenaza provenía, ya no de un artefacto diabólico que aparentemente era posible de controlar por acuerdos internacionales; sino, de la acción humana cotidiana, de su práctica económica y de su relación depredadora con la naturaleza.
4 El Club de Roma encargó el conocido informe Los límites al crecimiento (en inglés The Limits to Growth) al MIT (Massachusetts Institute of Technology) y fue publicado en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo, y ha tenido varias actualizaciones. La autora principal de dicho informe, en el que colaboraron 17 profesionales, fue Donella Meadows; biofísica y científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas. [H. M.]
Por esa misma época comenzó a hablarse del «efecto invernadero», esto es, el calentamiento de la atmósfera terrestre provocado por el dióxido de carbono y otros gases con efectos similares. Aun cuando es generalmente aceptado que una parte de este efecto es originado por fenómenos naturales como las erupciones volcánicas o que guarda relación con los ciclos geofísicos del planeta; por lo menos desde 1970 una proporción cada vez mayor de la comunidad científica internacional acepta que este amenazante fenómeno, que progresivamente descongela los casquetes polares y los glaciares del Himalaya, es debido a la propia acción humana.5 Se habla alegremente de la globalización en cuanto supuesto proceso irreversible, pero le damos la espalda a la globalidad del planeta, al que seguimos considerando una planicie infinita, o al menos nos seguimos comportando dominantemente según esta cosmovisión precopernicana.
5 Esta ha sido, por ejemplo, la posición inicial de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), sobre el calentamiento de la Tierra, con la que coincide un número creciente de científicos. Aun así, el gobierno de los Estados Unidos bajo la administración de George W. Bush se negó a reconocer este hecho (tesis «negacionista»). No obstante, los diversos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (constituido en 1988 por la OMM y el PNUMA) lo han venido confirmando, aunque no faltan detractores de estos informes.
Efectivamente, en mayor o menor medida, toda la acción humana, desde las empresas, los estados, y la misma acción cotidiana de cada persona, está involucrada en la fragua de este posible ecocidio global.6 La humanidad amenazada está entonces obligada a dar respuesta a estos efectos de su propia acción cotidiana.
6 Se llama ecocidio a la destrucción extensa o a la pérdida de ecosistemas de un territorio concreto, normalmente deliberada y masiva, bien por medios humanos u otras causas. Como consecuencia, la existencia de los habitantes de ese territorio se ve severamente amenazada. No son tan infrecuentes ni tan lejanos como podría pensarse (civilización maya, Isla de Pascua, guerra de Vietnam, etcétera). Las destrucciones de selva, de manglares, de biodiversidad son, al contrario, realidades muy presentes. Las armas de destrucción masiva y el calentamiento global han abierto la posibilidad de un suicidio/ecocidio global. [H. M.]
Pero no es la acción humana en general la que necesariamente conduce a este suicidio/ecocidio hoy posible. Una de las tesis centrales expuestas en esta obra es que, es la orientación y canalización unilateral de la acción humana por el cálculo individualista de utilidad (el interés propio), o dicho de otra forma más habitual (pero seguramente incompleta —ver capítulo diez), la obsesiva pretensión de maximizar las ganancias en los mercados, y de obtener las mayores tasas de crecimiento económico posibles; lo está ahora en entredicho. No se trata, por cierto, de una simple crítica moralista al egoísmo (ver capítulo cuatro), ni de la maniquea presunción de abolir el interés propio, que es parte de la condición humana; tampoco de satanizarlo como el lado oscuro o antihumano del interés general; sino de crear las mediaciones adecuadas entre ambos polos. Pero no es menos cierto el hecho de que la crítica y trascendencia del cálculo individualista de utilidad y de la acción egocéntrica, que reprimen la utilidad solidaria y someten la acción asociativa y la responsabilidad por el bien común, se ha convertido en una condición de posibilidad de la propia vida humana, y también, en una exigencia ética.
El conjunto de estas amenazas globales (crisis ecológicas, crisis de exclusión, crisis de las relaciones humanas)7 está desembocando en una crisis general de la convivencia humana que José Saramago expone magistralmente en sus novelas (Ensayo sobre la ceguera, Ensayo sobre la lucidez; especialmente). La subversión de las relaciones humanas en curso, impacta ya en la propia posibilidad de la convivencia. Cuanto más aparece la cruenta exclusión de grandes sectores de la población humana (crisis humanitarias de los migrantes, por ejemplo), cuanto más se generaliza el comportamiento inhumano en relación con este drama de la exclusión económica y social; cuanto más se banaliza la indiferencia hacia el sufrimiento humano, este es incluso asimilado en el comportamiento mutuo entre los mismos «incluidos». Ya no se da solo una polarización entre los incluidos, quienes sí mantendrían la capacidad de convivencia, frente a los excluidos, que la pierden, sino que la pérdida se transforma en pérdida general. Se trata entonces de una nueva amenaza global que a la postre puede resultar letal, porque incapacita frente a la necesidad de enfrentar a las otras. Aparece entonces, esta necesaria responsabilidad frente a la misma capacidad de la convivencia humana, como exigencia ética y como condición de posibilidad de la vida.
7 En las citas intergubernamentales y en los grandes foros empresariales es usual hablar de la «amenaza terrorista mundial»; pero esta es, en realidad, parte de la misma crisis de la convivencia humana que analizaremos más adelante (ver capítulo 26). Similarmente ocurre con la mayoría de las amenazas relacionadas con las epidemias y pandemias mundiales. [H. M.]
Mientras tanto, la historia ha seguido su curso y nuevas experiencias mundiales atestiguan la redondez, finitud y globalidad de la tierra, e igualmente, nuevas amenazas globales siguen apareciendo. Y nuevas formas de responsabilidad por el bien común se hacen más necesarias.
En el Informe anual 2015 del Worldwatch Institute (Worldwatch Institute, 2015)8 se habla expresamente de «hacer frente a las amenazas para la sostenibilidad»; y su codirector, Michael Renner se refiere en la introducción del informe al «germen de las amenazas modernas», enfatizando, sin embargo, las amenazas referidas al «estrés ecológico».9 ¿Cuál es este germen según Renner?
8 Véase también Klein, 2015.
9«La situación apurada de la humanidad constituye tan solo la última manifestación —si bien con mucho la más problemática— de que su trayectoria choca con los límites del planeta. El estrés ecológico es evidente en muchos sentidos, desde la pérdida de especies, la contaminación atmosférica y de las aguas y la deforestación, hasta la muerte de los arrecifes de coral, el agotamiento de las pesquerías y la desaparición de humedales. La capacidad del planeta de absorber residuos y contaminantes está cada vez más explotada». (Wordlwatch Institute, 2015, p. 22).
Nuestro sistema económico es como un gran tiburón blanco, que necesita que el agua circule constantemente a través de sus agallas para captar oxígeno, y muere si deja de moverse. Por tanto, el reto es más amplio que un mero conjunto de cambios tecnológicos. Como define la activista Naomi Klein, salvar el clima requiere reconsiderar los mecanismos fundamentales del sistema económico supremo del mundo: el capitalismo. (Wordlwatch Institute, 2015, p. 22)
Que estamos colisionando contra los límites del planeta,10 que se requiere mucho más que un conjunto de cambios tecnológicos para enfrentar tales amenazas; son avances cognoscitivos y políticos frente al eficientismo energético y el mito del progreso tecnológico que todo lo podrían solucionar. Que el capitalismo se pueda entender llanamente como un «sistema económico» depredador («un gran tiburón blanco») con sus respectivos «mecanismos fundamentales», sigue siendo una visión problemática que limita nuestro entendimiento y reduce nuestras posibilidades de respuesta. El capitalismo no es solamente eso. Es, al decir de Walter Benjamin, una religión; y una religión con su respectiva espiritualidad que, en este caso, es una espiritualidad del poder. Más adelante retomaremos este punto (ver capítulo 23), crucial para entender lo que el capitalismo realmente es (y lo que no es), lo mismo que sus posibilidades de transformación o superación.
10 En septiembre de 2009, la revista científica Nature publicó un especial en el que trataba de establecer los «límites planetarios» que la humanidad no podría sobrepasar pues de lo contrario enfrentaría una situación irreversible. Los artículos fueron elaborados por un grupo de 28 reconocidos investigadores liderados por Johan Rockström, un científico sueco especializado en temas de sostenibilidad mundial, director del Centro de Resiliencia de Estocolmo. En enero de 2015 dos nuevas investigaciones publicadas en la famosa revista Science advirtieron que cuatro de esos límites planetarios ya fueron superados. Se trata del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio en el uso de la tierra y los altos niveles de nitrógeno y oxígeno generados por el excesivo uso de fertilizantes. [H. M.]
Por ahora insistimos en que, efectivamente, las «amenazas locales» y los «problemas globales» se han transformado en amenazas globales sobre el planeta, los seres humanos y la vida en general; y que estas guardan estrecha relación con un determinado comportamiento humano interiorizado que no podemos reducir a moralismos ni a determinados mecanismos de ciertas omnipresentes estructuras; y que tiene sus raíces en la racionalidad moderna, pletórica de logros humanos pero, al mismo tiempo, fragua (especialmente en su actual fase tardo-capitalista-imperial) de amenazas formidables para la supervivencia y la convivencia humanas.
- 2 -
¿Una crisis de valores o la aplastante supremacía de un valor central?*
* Para este capítulo se ha utilizado como fuente el libro Lo indispensable es inútil. Hacia una espiritualidad de la liberación (Arlekín, 2012, pp. 175-182). [H. M.]
Ciertamente, vivimos en una sociedad que muestra un franco deterioro en la capacidad de convivencia entre los seres humanos y de estos con la naturaleza, y bien podríamos pretender achacar este deterioro a la pérdida de ciertos valores «tradicionales», «cristianos», «humanistas»; en especial, aquellos que supuestamente han forjado nuestra civilización occidental y nuestra cultura: la libertad, la democracia liberal, la igualdad, la solidaridad cristiana y el respeto por la ley.11 Pero quizás el problema central no reside en los valores que se tornan decadentes, sino en los valores que efectivamente se imponen. Si este es el caso, llamar a la recuperación de pretendidos valores «occidentales» no aportaría más que un ápice al entendimiento del deterioro de nuestra capacidad de convivencia.
11 Véase, por ejemplo Erlanger, 2015. [H. M.]
Debemos intentar, más bien, un análisis de las razones que posiblemente puedan explicar este deterioro. Partamos de lo que es, de lo fenomenológico, para pasar en el capítulo siguiente al análisis de lo que no es (la ausencia presente).12
12 Con estos términos, lo que es y lo que no es, Hinkelammert no se refiere al ente y a la nada (Heidegger), tampoco a las apariencias y la esencia de la dialéctica esencialista. Véase Hinkelammert, 2010a, pp. 240-251. Véasetambién nota al pie número 17 del capítulo 3. [H. M.]
Tenemos que hablar entonces de los valores centrales de nuestra sociedad, aquellos que en estas lamentaciones sobre la «pérdida de valores» casi no se mencionan. Estos son: la competición (rivalidad, lucha), la eficiencia, la racionalidad instrumental, el egoísmo calculador, la masculinidad patriarcal y, en general, los valores de la ética del mercado y del patriarcado.13 Los podemos sintetizar en un valor central, el valor del cálculo de la utilidad propia, sea por parte de individuos o de colectividades que se comportan y que calculan como individuos; incluyendo a los estados, las instituciones, las empresas y las organizaciones corporativas y gremiales en general. Son, para efectos de su cálculo de la utilidad propia, «individuos colectivos».
13 Entre los valores y prácticas de la cultura patriarcal podemos mencionar: el manejo explosivo de las emociones, el autoritarismo, el poder como dominio, la coerción y la violencia; en suma, la «masculinidad hegemónica». [H. M.]
Este cálculo de la utilidad propia es diferente del simple cálculo de la ganancia: el sujeto mismo es ahora transformado en un calculador de utilidad, y este comportamiento tiende a universalizarse más allá del cálculo de la ganancia empresarial. No estamos en el capitalismo del siglo xix con su «cálculo de ganancias» limitado al ámbito empresarial. Más allá del ego y el superego freudiano, en el capitalismo del siglo xx presenciamos la introyección del cálculo de utilidad en la misma subjetividad; tal como se expresa especialmente en la teoría del capital humano del economista de la Universidad de Chicago Gary Becker.14 El «capital humano» es subjetivo, en el sentido de que cada uno dispone de su cuerpo y de su inteligencia y conocimientos como su propio capital. Es decir, yo trabajo y vivo para mi servicio, como mi propio capital, y al buscar la maximización de mi capital persigo mi propia maximización subjetiva; de lo cual resulta un tipo humano calculador en extremo. Estos son los valores que se han impuesto en nuestra sociedad actual con su estrategia de globalización.
14 En el año 1964 Becker publicó el libro El capitalhumano, trabajo por el cual fue premiado con el premio Nobel (1992). Por ejemplo, desde el punto de vista económico, Becker plantea que para los padres, sus hijos pueden ser considerados como bienes de consumo que producen muchas satisfacciones, como sus primeras palabras, el primer día de colegio, o la llegada de los nietos, pero que a su vez tienen un precio. El precio consiste en el tiempo y los bienes asociados a su nacimiento y crianza (pañales, tiempo sin dormir, enfermedades, pago de colegiatura y universidad). Además, es fundamental el costo de oportunidad de la madre, pues a medida que la madre es más exitosa en su plano profesional, el costo de tener un hijo va siendo mayor. Con esto, el ser humano se convierte en un maximizador de sí mismo, convertido ahora en «capital humano». Si este fuera el caso, todo sería calculable, pero también, vendible; incluso los sentimientos y lo sagrado. Estaríamos en presencia de una «sociedad de mercado total», y la convivencia democrática no sería posible.
Más allá de reiterados sermones moralistas, la vigencia de estos valores del cálculo de la utilidad propia no se cuestiona, e incluso se protege por todo un aparato de leyes, en lo civil y en lo penal. Desde esta perspectiva, no hay ninguna crisis de tales valores. La crisis más bien debemos verla como una crisis de la convivencia humana que precisamente estos valores incuestionados están provocando y que llevan incluso a la trata «calculada» de personas o al tráfico de órganos humanos sin ningún cargo de conciencia.
Llama en seguida la atención que estos valores vigentes son todos valores formales y jamás se refieren al contenido mismo de las acciones humanas. Son los valores de lo que se llama la racionalidad, muchas veces reducida a la racionalidad económica (homo economicus). Se basan y se forman en el marco de su respectiva ética formal, mejor explicitada en la ética de Kant con su imperativo categórico. Esta ética está directamente presente en nuestros códigos civiles, surgidos de la recepción y adaptación del derecho romano. Es ética vigente, aunque sea muchas veces violada. Pero solo excepcionalmente se cuestiona su vigencia, que es protegida por todo un aparato de leyes afirmadas por el Estado, protegidas por los cuerpos policiales, sentenciadas en los tribunales y ejecutadas en las cárceles y en los patíbulos.
Insistimos: no hay ninguna crisis de estos «valores occidentales» dominantes. En su formalismo tienen una vigencia absoluta y hasta cierto grado son efectivamente vigilados y protegidos. En su formalismo declaran, con Hans Kelsen, que «lo que no está expresamente prohibido está permitido».
El deterioro moral que se lamenta está en otra parte. Al imponerse el cálculo de utilidad propia en toda la sociedad y en todos los comportamientos, se imponen a la vez las maximizaciones de las tasas de ganancia, de las tasas de crecimiento y de la perfección de todos los mecanismos de funcionamiento en procura de su eficiencia formal. Todo es visto ahora en la perspectiva de mecanismos de funcionamiento que procuran su perfeccionamiento funcional (ver capítulo cuatro).
Pero después de todo, aparece un solo obstáculo en esta carrera por la eficiencia abstracta y la competitividad: ¡la necesidad de la convivencia! Vistas desde este cálculo de utilidad propia, todas las exigencias de la convivencia humana y de esta con la naturaleza aparecen como obstáculos, como distorsiones, como barreras hostiles. Para los valores efectivamente vigentes de nuestra sociedad, la convivencia y sus exigencias son distorsiones que impiden la perfección de los mecanismos de funcionamiento, son por tanto, irracionales.
Con el dogma del homo economicus«convertido en papilla para el uso doméstico de la burguesía» (Marx) y elevado a máxima de las escuelas de negocios alrededor del mundo; se hace incluso muy difícil mantener y respetar las reglas morales que supuestamente dan sentido al capitalismo y a su ética formal. Si lo único importante es maximizar mi satisfacción, entonces podríamos preguntarnos si, buscando y aplicando una estricta relación entre costes y beneficios, ¿no resultaría más provechoso engañar a mis propios socios, sobreexplotar a mis trabajadores, estafar a los proveedores y clientes, u optar por la mentira en la oficina y por el fraude fiscal sistemático? Cuando el único valor es el aumento ad infinitum de las ganancias, entonces ¿la misma racionalidad de un sistema maximizador basado en el egoísmo, nos lleva necesariamente a preferir el engaño, el ocultamiento y la mentira si esto es útil para aumentar la cuenta bancaria?15 Debido a esto, transparencia se ha vuelto una palabra de moda y generadora de múltiple legislación nacional e internacional, especialmente en las acciones públicas (transparencia política, leyes anticorrupción), pero también en las privadas (transparencia tributaria, por ejemplo).
15 Paradojas de este tipo analiza Amartya Sen en su célebre conferencia «Los tontos racionales: una crítica de los fundamentos conductistas de la teoría económica». En Hahn y Martin, 1986, pp. 172-217. [H. M.]
Por eso, para que los discursos sobre la recuperación de los valores no sea simple moralina, es necesario y urgente reconocer cuáles son los verdaderos valores dominantes de la sociedad actual y el impacto que estos generan en las relaciones humanas. Antes que «volver a los valores» necesitamos una nueva racionalidad, tanto económica como de la convivencia.
- 3 -
El cálculo utilitario del interés propio y su interpelación: la utilidad de lo «inútil indispensable»
Interpelar el cálculo de los intereses materiales es útil e indispensable para que la vida siga siendo posible16
16 Este apartado se basa en el capítulo 12 de El sujeto y la ley (2003, pp. 492-494). [H. M.]
Pasamos ahora del análisis de lo que es, a lo que no es.17 El ser humano, como ser corporal, no puede dejar de orientarse por sus intereses materiales. Toda nuestra vida es corporal y necesitamos satisafacer nuestras necesidades en términos corporales. Las necesidades llamadas «espirituales» descansan también sobre la satisfacción de necesidades corporales. Por eso, la reacción contra la persecución irracional de los intereses materiales no puede orientarse en contra de estos intereses en cuanto tales, pretendiendo su abolición. Tampoco esta imposibilidad de abolición puede simplemente sustituirse por «el amor» (ver capítulo 35). Tiene que orientarse por un criterio racional material que permita interpelar e intervenir la propia persecución de los intereses materiales para impedir la autodestructividad resultante del sometimiento irrestricto al cálculo instrumental medio-fin de estos mismos intereses. Los intereses materiales tienen que trascenderse a sí mismos, y al hacerlo necesitan ser enfrentados por una racionalidad que responda a la irracionalidad de lo racionalizado (ver capítulo cuatro). Hay que supeditarlos a otra racionalidad que la propia persecución calculada en términos medio-fin no pueda someter. Esta sería la racionalidad del sujeto (ver capítulo 35)
17Sobre la dialéctica de lo que es y lo que no es, en relación con el pensamiento de Pablo de Tarso, puede consultarse (aparte de la referencia sugerida en la nota al pie número 12), Hinkelammert, 2010a, pp. 35-55.
Para Hinkelammert, lo que no es, no es la «nada», sino lo que cambia el mundo, y con ello, la posibilidad de liberación. Lo que no es, revela lo que es, y es por tanto, el centro de la dialéctica (más allá de Hegel). Vivimos lo que no es como la presencia de una ausencia. Ignacio Ellacuría, refiriéndose a Heidegger, escribió: «quizás en vez de preguntarse por qué hay más bien ente que nada, debería haberse preguntado por qué hay nada —no ser, no realidad, no verdad, etcétera.— en vez de ente» (citado en Hinkelammert, 2010a, p. 39). Lo que Ellacuría aquí dice sobre Heidegger, Pablo lo ha dicho antes sobre la filosofía griega, que juzga lo que es a partir de lo que es y lo hace desde la sabiduría de este mundo. Pero nunca estamos meramente ante «lo que es», sino que siempre estamos también frente a «lo que no es»; y ese «no es» es el resquicio que permite el discernimiento de la ley, la crítica de la economía política y la rebelión del sujeto. [H. M.]
De lo que se trata es de cuestionar el propio interés calculado como última instancia de todas las decisiones sobre los intereses materiales, al nivel del sistema global y de todos sus subsistemas. Paradójicamente, este argumento se fundamenta en el propio campo de los intereses materiales, pues si estos necesitan ser resguardados, no pueden serlo si no colocamos el propio cálculo de los intereses en un lugar secundario, subordinado. Se trata, por tanto, de levantar una ética de los intereses materiales, que es necesaria para que la vida humana, que descansa sobre la satisfacción de las necesidades corporales, sea siquiera posible y para que se logre impedir la totalización de la ética de la banda de ladrones (ver capítulo 17).
Esta ética de los intereses materiales surge del campo de lo útil que se enfrenta a la utilidad calculada, que en su lógica autodestructiva destruye lo útil, en nombre de lo cual se presenta. Por eso, se trata de una ética necesaria sin la cual la humanidad no podría seguir viviendo: es condición de posibilidad de la vida humana frente a las amenazas de autodestructividad de los intereses calculados totalizados. Esta ética habla en nombre de intereses y de lo útil, pero por eso se contrapone precisamente a la lógica de los intereses materiales calculados. Habla en nombre de una racionalidad que contesta a la irracionalidad de lo racionalizado que surge de la absolutización de la racionalidad medio-fin.
La utilidad de lo inútil (lo que no es)18
18 Este apartado se toma del libro Lo indispensable es inútil. Hacia una espiritualidad de la liberación (2012, pp. 177-179). [H. M.]
Desde la crítica a esta perspectiva del cálculo de la utilidad propia podemos entender la célebre frase del dadaísta Francis Picabia en el café Voltaire en Zúrich19 mientras transcurría la primera guerra mundial: «Lo indispensable es inútil» (Il n’y a d’indispensable que les choses inutiles). Lo indispensable es la convivencia solidaria, la paz, el cuidado de la naturaleza; y como este «indispensable» no entra y no puede entrar en el cálculo propio de utilidad, es, por tanto, inútil. Donde más aparece esta «utilidad inútil», menos se respeta la convivencia: en el negocio de la guerra y en la destrucción de la naturaleza. Lo indispensable es inútil.
19 El dadaísmo fue un movimiento cultural surgido primero en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Nació en el Cabaret Voltaire en Zúrich (Suiza) entre 1916 y 1922 con Hugo Ball como fundador, cuando un grupo de artistas de distintas nacionalidades se encontraron como refugiados en esa ciudad durante la Primera Guerra Mundial. Posteriormente fue adoptado por el rumano Tristan Tzara, quien se convertiría en su figura más representativa. [H. M.]
Para el cálculo del interés propio, destruir el Amazonas es lo más útil que puede hacerse. Entonces ¿para qué cálculo de utilidad propia es útil no talar ni destruir la Amazonía? Para ninguno. Sin embargo, ¿no será útil no destruirla? Sería sumamente útil, evidentemente indispensable; pero ningún cálculo de utilidad propia revela este útil indispensable. Nuevamente: lo indispensable es inútil. Se trata de la utilidad de lo inútil. El cálculo de la utilidad propia es completamente ciego y hostil ante esta utilidad de lo inútil. Y este es el cálculo que guía nuestras acciones cotidianas, las decisiones de las grandes empresas transnacionales, pero también, la de los propios estados.
Cuando en el año 2009 se reunieron en Copenhague representantes de la mayoría de los estados del mundo para tomar medidas frente al cambio climático, todos hicieron su cálculo de utilidad correspondiente.20 ¿Qué decisión les daba el máximo de utilidad propia? Actuar era algo indispensable, pero al hacer sus cálculos de utilidad propia, casi todos los estados aplicaron la máxima «lo indispensable es inútil». Cuando se trata de lo indispensable, siempre y necesariamente el que menos aporta sale ganando, es la lógica del free rider.21 Los otros cubren los costos y el que nada aporta o nada hace, igualmente se beneficia.22
20 La XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático se celebró en Copenhague, Dinamarca, del 7 al 18 de diciembre de 2009 y denominada COP 15 («15a Conferencia de las partes»). La cumbre fue calificada de fracaso por numerosos gobiernos participantes, así como por los colectivos ecologistas ya que no se alcanzaron acuerdos vinculantes para detener y revertir el cambio climático. No muy diferente han resultado las conferencias posteriores.
21 En economía neoclásica, se llama free rider a aquellos individuos que consumen más que una parte equitativa de un recurso del que se benefician, o que no afrontan una parte justa del costo de producción de un bien del cual también se benefician (por lo general un bien público). El problema del free rider se ocupa de cómo evitar que alguien se aproveche de situaciones semejantes o por lo menos cómo limitar sus efectos negativos. [H. M.]
22 Cuando el entonces ministro alemán de Medio Ambiente Norbert Rottgen declaró que Alemania continuaría con su meta de reducción de emisiones de CO2 a pesar del fracaso de Copenhague, aunque los otros no lo hicieran, el presidente de la Federación de la Industria Alemana (BDI), Hans-Peter Keitel lo declaró loco, irracional.
Desde el punto de vista de lo que nuestra sociedad considera como racional, eso era lo más racional que podía hacerse: ¡no hacer nada! Visto desde el cálculo de la utilidad propia, lo indispensable es inútil. Y la política se convierte en servidora del poder económico.
La reunión de Copenhague (como otras que le siguieron) no fracasó porque los participantes calcularon mal, fracasó porque calcularon bien. Pero claro, eso vale solamente a condición de que el conjunto sobreviva. Si no es así, y esa es la percepción creciente, todos perecen por hacer bien sus cálculos.
En este tipo de decisiones siempre aparece un juego de estrategias. Respetar la convivencia es la estrategia perdedora («locura») si se lo ve desde el cálculo de la utilidad propia; pero el sometimiento al cálculo de utilidad propia es la verdadera locura si se lo ve desde lo indispensable de la convivencia (que incluye a la naturaleza), y por tanto, desde el bien común. El juego de estrategias se convierte en un juego de locuras (ver capítulo seis).
Análisis similares al anterior pueden hacerse para las crisis financieras, para las crisis del petróleo, para las crisis de los alimentos o para las crisis de los migrantes: lo racional —a la luz de la teoría de la acción racional dominante— es volverse loco; con lo que corremos el riesgo de seguir evadiendo estas crisis desde una respuesta convivencial.23 Se hace el cálculo de utilidad propia y se elige consecuente y racionalmente la salida «ganadora»: la destrucción de la naturaleza, la exclusión de los seres humanos «desechables» y las «guerras humanitarias». ¿La razón? A la luz del cálculo de la utilidad propia, lo indispensable, es decir, el bien de todos, se torna inútil y, por tanto, invisible e indefendible. Lo que es aplasta lo que no es y la locura se celebra como razón.24
23 Ch. Kindleberger, economista canadiense, en sus estudios sobre los pánicos de la bolsa, cita a un bolsista, que dice: «Cuando todos se vuelven locos, lo racional es, volverse loco también» (1989, p. 34). Como lo indispensable es inútil, el cálculo de la utilidad propia como principio de racionalidad obliga a volverse loco. Por eso Kindleberger saca la conclusión adecuada: «Cada participante en el mercado, al tratar de salvarse él mismo, ayuda a que todos se arruinen» (1989, pp. 178 y 179). Todos y cada uno se arruinan, al ser racionales según nuestra teoría dominante de la acción racional. Al volverse todos locos, se arruinan todos. Lo hacen, porque se comportan racionalmente.
24«Es como el siguiente cuento: La bruja o el brujo envenenó la fuente del pueblo, de la cual todos tomaron agua. Todos se enloquecieron. Excepto el rey, que no había bebido, porque estaba de viaje cuando eso ocurrió. Cuando volvió, el pueblo sospechaba de él, y lo buscaba para matarlo. El rey, en apuros, también bebió y enloqueció. Todos lo celebraron, porque había entrado en razón» (Hinkelammert, 2012, p. 181). Este cuento se conoce como «El rey sabio».
Una crítica no moralista de la codicia25
25 Este apartado se basa en el libro La maldición que pesa sobre la ley. Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso (2010a, pp. 77-79). [H. M.]
«No codiciarás los bienes de tu prójimo», reza el décimo mandamiento de las «tablas de la ley» según el libro del éxodo.26
26«No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo» (éxodo 20:17).
Concentrémonos en el análisis de la codicia en la forma de acumulación de cosas y dinero, tal como lo hace Pablo de Tarso en su Carta a los Romanos y como lo anticipó Aristóteles con su diferenciación entre economía y crematística. La economía era para Aristóteles una economía del sustento humano; la crematística, en cambio, era un modo para ganar dinero y, a través de este, más dinero aún. Aparece entonces la posibilidad de una codicia infinita que no conoce fronteras y que subvierte la economía del sustento. Esta codicia es destructiva, pero no viola ninguna ley. Pablo va más lejos: sin ley no puede haber socialización humana, pero toda ley debe estar supeditada a la justicia. La ley en cuanto ley de cumplimiento, sin referencia alguna a un criterio de la acción humana, «aprisiona la verdad en la injusticia» (Romanos 1:18).27
27«No codiciarás» no es una norma en el sentido de un marco legal. Un marco legal no puede basarse en normas de este tipo. Sin embargo, la convivencia necesita estas normas de contenido material para poder controlar las normas formales y el crimen que se comete cumpliéndolas sin ningún reparo.
En la teoría del psicoanálisis de Lacan, quien interpreta la codicia desde el goce, se recupera y amplía este análisis de la codicia. Para Lacan, la maximización del goce destruye el mismo goce y lo subvierte. El imperativo categórico «goza» vacía el propio goce. Podemos considerar este análisis como un análisis desde el prisma psicológico de la propia maximización de la acumulación de riquezas y de dinero. Ambos análisis de la codicia, como maximización y como acumulación, sea del dinero o del goce, se complementan. Sin embargo, ni Lacan ni Žižek advierten este desdoblamiento del problema. (citado en Hinkelammert, 2010a, p. 78).
Por eso esta codicia no debe entenderse tampoco en el sentido de: «lo que está prohibido nos atrae». Viéndolo en términos categoriales resulta ser algo muy diferente. Es una acción calculada en función de la codicia y que tiene como su centro «cumplir con la ley» (ver capítulo 14). Esta subordinación del cumplimiento de la ley bajo la codicia —maximización, sea del goce o del capital y el dinero— es el problema central de la crítica de la ley que hace Pablo, quien ve este sometimiento de la ley bajo la dinámica de la codicia en conflicto con el amor al prójimo. Transforma al prójimo en un objeto de explotación en función de la maximización de la propia codicia. El otro deja de ser sujeto y por eso deja de ser el prójimo.
Esta codicia no es de ninguna manera algo como un instinto, envidia o simple «deseo exagerado de ser rico». Interpretarla de esta manera, elimina cualquier posibilidad de una crítica no moralista. Se trata más bien de una acción racional«con arreglo a la codicia»28 y que se vuelve amenazadora precisamente al realizarse en cumplimiento de la ley. Eso ocurre paradigmáticamente en el mercado y constituye el principio de vida del capitalismo actual. En el mercado y a través del dinero adquiere su forma metódica, calculable.
28 Parafraseando a Max Weber, quien establece una diferencia entre la acción social «con arreglo a valores» de la acción social racional «con arreglo a fines».
- 4 -
La absolutización del cálculo de utilidad propia y de la eficiencia abstracta en los «mecanismos de funcionamiento»*
* Este capítulo se basa en Lo indispensable es inútil. Hacia una espiritualidad de la liberación (2012, pp. 185-195) y en Hinkelammert y Mora, Economía, vida humana y bien común (2014, pp. 142-148). [H. M.]
La empresa mercantil como mecanismo de funcionamiento
El cálculo del interés propio, fundamento de la racionalidad moderna, se extiende ampliamente en un determinado momento histórico. Presupone relaciones mercantiles generalizadas, pero presupone igualmente un sujeto del cálculo y para el cálculo, capaz de reducir todo a un objeto de cálculo.
El momento histórico en el cual aparece este cálculo de manera sistemática es el Renacimiento, entre los siglos xiv y xvi. Pero no lo queremos presentar a partir de la filosofía del Renacimiento y el florecer de las ciencias, las artes y las matemáticas; sino a partir de una técnica social que bien podemos catalogar de revolucionaria y que es fundamental para toda la evolución posterior de la sociedad moderna. Esta técnica social aparece con la llamada contabilidad italiana, a partir del siglo xv, en las ciudades de Venecia, Florencia y Génova; y especialmente en la primera. Aparece el «balance contable» de la empresa con su «debe» y «haber» y su correspondiente cálculo de ingresos, gastos, pérdidas y ganancias. Posteriormente y hasta hoy recibe el nombre de contabilidad por partida doble. Goethe se refiere a esta contabilidad diciendo que hay dos grandes inventos en la historia humana: el invento de la rueda y la contabilidad italiana.29
29 No olvidemos que toda la contabilidad moderna debe mucho a la matemática árabe de los siglos anteriores, con sus aportes decisivos a la aritmética, como el sistema de numeración posicional, el uso del cero y de las fracciones decimales; lo mismo que la invención del álgebra y sus algoritmos para la resolución de ecuaciones. Es incluso probable que el «método de restaurar e igualar» (ambos lados de una expresión algebraica) atribuido a Al-Jwarismi (siglo ix) haya inspirado la invención de la contabilidad por partida doble. [H. M.]
En efecto, con esta contabilidad aparece una nueva visión del mundo que caracterizará a la modernidad. Es la visión del mundo como un mecanismo de funcionamiento, misma que desde entonces no ha dejado de extenderse.30
30 La noción de «mecanismo» se arraigó en la filosofía natural del siglo xvii, con los trabajos de Galileo, Descartes, Huygens y otros científicos y filósofos fundadores de la filosofía mecánica, aunque la palabra y su correlato —el mecanicismo— se asocia más estrechamente al pensamiento de Descartes. La razón es que Descartes se propuso reemplazar las explicaciones aristotélicas que recurrían a las «formas» por un modelo de comprensión surgido de los artefactos





























