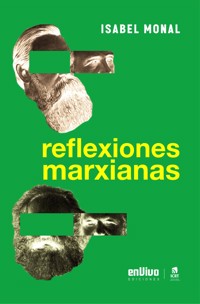
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Los textos reunidos en este libro y puestos a disposición de los lectores hispanohablantes agrupan un conjunto de obras de inmenso valor teórico y práctico. Destaca su posicionamiento respecto a la opción de la revolución socialista como respuesta a la llamada de la justicia y de la razón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España. Este y otros libros puede encontrarlos en ruthtienda.com
Edición y corrección: Neyda Izquierdo
Diseño de cubierta: Alejandro Fermín Romero Ávila
Diseño interior y composición: Idalmis Valdés Herrera
© Isabel Monal, 2024
© Sobre la presente edición:
Editorial EnVivo, 2024
Editora Historia, 2024
ISBN En Vivo: 9789597276166
ISBN Instituto de Historia: 9789593091312
Ediciones en Vivo - Instituto de Información y Comunicación Social
Calle 23, no. 258, entre L y M,
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
CP 10400
E-mail:[email protected]
www.envivo.icrt.cu
www.tvcubana.icrt.cu
Editora Historia
Instituto de Historia de Cuba
Amistad 510, e/ Reina y Estrella
Centro Habana, La Habana 2, Cuba
CP 10200
E-mail:[email protected]
www.ihc.cu
La teoría se convierte en fuerza material tan pronto se apodera de las masas.
Carlos Marx
A la memoria de los luchadores contra la opresión.
Prólogo
Los textos reunidos en este libro y puestos a disposición de los lectores hispanohablantes agrupan un conjunto de obras de inmenso valor teórico y práctico. Aunque no son la obra completa de Isabel Monal —sus escritos no cabrían en un solo volumen, ni mucho menos—, lo que sí dejan entrever es una obra de inestimable valor. Por ello, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al editor cubano de Reflexiones marxianas por su iniciativa de sacar a la luz esta publicación, y por el honor de haber sido invitado a escribir el prólogo. Trataré de explicar, brevemente, cómo la disponibilidad de estos trabajos sobre Marx y el marxismo representa una oportunidad y un aporte considerable para todos nosotros, pero también relacionarlos y ponerlos en diálogo con otros escritos importantes de la autora, en particular los que dedicó a José Martí y a Cuba, para mostrar su valor general y su profunda coherencia.
Situada en el contexto de su obra, esta selección de textos de Isabel Monal inspira una serie de lecciones que considero muy importantes para los estudiosos del pensamiento marxista (progresistas) de todo el mundo y para las luchas actuales. Cuatro son las lecciones fundamentales, que, en mi opinión, se derivan de esrtos textos. La primera es que el marxismo, una producción colectiva que ha sobrevivido a su fundador e iniciador Karl Marx, y su estrecho colaborador, Friedrich Engels, sigue siendo hoy una herramienta absolutamente esencial de análisis científico —conceptual, teórico y metodológico— y, añadiría yo, el arma intelectual más eficaz de que disponen los pueblos y los trabajadores para conquistar su emancipación. La segunda es que, en el caso de Cuba y su Revolución, el marxismo solo ha desplegado su poder transformador al fundirse con el espíritu liberador de José Martí. La tercera es que el pensamiento y la acción revolucionarios de Marx y Martí se sintetizaron y, se fundieron con las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro, quien, como Lenin había hecho antes, pero en un contexto completamente diferente, permitió realizar las potencialidades de justicia, igualdad y fraternidad, sino que reveló a la humanidad la grandeza de la Cuba socialista al poner en primer plano la ética revolucionaria y la solidaridad internacionalista. Una cuarta lección es que, con la estricta condición de que la búsqueda de la verdad y la honestidad intelectual, el rechazo de dogmatismos y simplificaciones, y la consideración de las evoluciones y contradicciones, contribuyó a impulsar el espíritu revolucionario, el socialismo, como esfuerzo prometeico de las masas populares unidas y orientadas hacia la realización del proyecto comunista —que hay que llevar lo más lejos posible—, que sigue siendo en la actualidad, y a escala internacional, la verdadera alternativa que se ofrece a los pueblos y a los trabajadores ante la destrucción del capitalismo en crisis y agresiones del imperialismo en general. Revisemos en detalle cada una de estas tesis.
Al asumir la concepción histórica del capitalismo, Marx llevó a cabo una crítica radical de la economía política de su época, que sólo formulaba una interpretación fetichista atribuyendo el poder a los objetos. Insistió en las relaciones sociales. El capital se analiza entonces como una relación social de producción inscrita en una estructura social y un momento histórico determinados son los medios de producción monopolizados, por una parte de la sociedad, los que se imponen en una relación de dominación y explotación, a los trabajadores que viven de su salario. Marx criticó a los clásicos por identificar “leyes económicas” sin comprender que estas leyes son históricas y expresan las contradicciones y los cambios de la sociedad. Pero el marxismo también dio forma a los conceptos fundadores del auténtico conocimiento científico, opuesto a una apología del capitalismo visto como un horizonte insuperable. Fue con Marx y Engels, en el marco de una concepción materialista de la historia —conocida como materialismo histórico— que se examinaron las condiciones materiales y las singularidades de la vida humana, y se determinaron las características del modo de producción capitalista, los vínculos (las relaciones) entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que plantearían los límites de los antagonismos de clase y el curso de sus incesantes luchas, se declararían los secretos invisibles de la explotación, los complejos movimientos del capital, se marcaría la gravedad de sus crisis y se abrirían, en la práctica, los horizontes de las revoluciones venideras.
Como bien ha dicho Isabel Monal, el marxismo aún no ha sido superado desde el punto de vista científico. Hoy en día, no tiene ningún competidor serio. Sigue siendo pertinente, entre otras cosas porque seguimos viviendo en un mundo en el que el sistema capitalista sigue siendo dominante a escala mundial, aunque es evidente que ha experimentado cambios sustanciales, de los que hay que dar buena cuenta. A pesar de los numerosos ataques de que ha sido objeto desde su fundación y de los repetidos anuncios de su muerte, el marxismo es duradero, resistente, “indestructible” diría yo, y el punto de referencia teórico indispensable para cualquiera que piense en las vías y condiciones para el advenimiento de un “mundo mejor”. A pesar de la desaparición de la URSS y del bloque soviético, en cuyo seno había terminado demasiado a menudo por dogmatizarse y a veces por volverse contra sí mismo, el marxismo sigue siendo hoy indispensable, una referencia insustituible para todos los que luchan por el socialismo.
La obra de Marx es un proyecto científico, la elaboración de una teoría racional de la sociedad y la historia. Dada la magnitud y la ambición de esta tarea, solo podía seguir siendo un trabajo en curso. Esa era su naturaleza. Marx revisó su obra muchas veces. Dejó muchos Manuscritos... sin publicar, muchos de ellos inacabados. Esto se debe a que quería producir una teoría general, que abarcara todas las ciencias humanas de la época, tanto si ya estaban establecidas como si estaban en proceso de hacerse autónomas o incluso emergentes, y este deseo enciclopédico hace de él un pensador sin parangón. El material que escribió era variado —“complejo y transdisciplinar”, dice Isabel Monal—, se centraba sobre todo en las características específicas del capitalismo, pero en realidad investigaba desde las formaciones sociales más antiguas hasta las matemáticas, pasando por los descubrimientos de los grandes científicos de la época (en ciencias naturales, agronomía, lingüística, antropología naciente, etcétera), y pretendía formar parte de un vasto edificio razonado y ordenado, del que tenemos alguna idea gracias a los planos que trazó.
Algunos dirán que Marx se equivocó, e inmediatamente aprovecharán para distanciarse del marxismo. El capitalismo no se ha hundido. Yo me pregunto: ¿cuánto tiempo más durará?
El comunismo solo será una utopía. Mi respuesta es: puede ser, pero lo mejor que podemos hacer es trabajar por ese ideal, a través de nuestras luchas por las transiciones socialistas. Algunos dirán, y no sin razón, que las revoluciones que Marx esperaba no ocurrieron donde él esperaba que ocurrieran, es decir, en los países donde el capitalismo estaba más “avanzado”. El hecho es que las clases trabajadoras de los países capitalistas del Norte no hicieron revoluciones, o más bien revoluciones victoriosas, como tampoco lo hicieron la Spartakusbund alemana de Rosa Luxemburgo, el Biennio rosso italiano de Antonio Gramsci, o la Segunda República española —porque contra todos ellos se lanzó el fascismo—, sino que prefirieron el compromiso, o la transacción, antes de verse desarticuladas, laminadas y atomizadas por el neoliberalismo. Este último argumento es ciertamente válido, dado que en estos países “desarrollados”, salvo raras excepciones, la movilización popular es lenta, desorganizada e ineficaz, el internacionalismo proletario está debilitado y el reciente ascenso de la extrema derecha es preocupante.
Sin embargo, Marx estaba menos equivocado de lo que piensan los comentaristas que se apresuran a liquidarlo. En sus escritos sobre Irlanda, China y, sobre todo, Rusia, él mismo cuestionó la idea de que la revolución solo era posible en el capitalismo central. Afirmó repetidamente que no había nada lineal o predeterminado en el curso de la historia. Entendía que las luchas por la liberación nacional y la emancipación social podían articularse; y que el proletariado de las metrópolis capitalistas, tras la represión de la Comuna de París, no podía imponerse a una burguesía que controlaba las fuerzas armadas y las instituciones; o que las revoluciones solo podían producirse en lo que Lenin llamaría más tarde “los eslabones débiles” y en coordinación con levantamientos de las masas campesinas.
Esto se confirmó, y no invalida la tesis de que la revolución solo puede triunfar y durar si toma prestadas algunas de sus “conquistas” del capitalismo durante un periodo de transición. En los últimos años de su vida, Marx consiguió finalmente librarse de la visión eurocéntrica de la historia de Hegel (y de Occidente), rompiendo así definitivamente con este prejuicio del maestro del idealismo alemán. Marx nunca dejó de renovar su problemática en relación con la de su juventud, como estudia detenidamente Isabel Monal. Todo ello refleja un pensamiento siempre en movimiento, curioso, vigoroso y valiente, que nunca dudó en matizar, diferenciar, complicar y rectificar. Y es también a través de esta capacidad de cuestionar constantemente sus hipótesis iniciales como podemos discernir la especificidad de una ciencia dentro del marxismo, aunque este asumiera claramente sus posiciones filosóficas y tomara partido abiertamente, porque el objetivo último era la revolución comunista y su extensión a escala universal.
Aunque Marx se negó a jugar al adivino o al profeta, fue capaz, no obstante, de establecer algunos de los hitos que arrojarían luz sobre las transformaciones venideras del capitalismo. Por ejemplo, las del capital financiero. La tarea de descifrar esas transformaciones correspondió a sus sucesores, y en este volumen Isabel Monal nos ofrece penetrantes análisis de pensadores que reconocieron el estatuto científico del marxismo y figuraron entre los dirigentes más importantes de las revoluciones comunistas, algunas victoriosas, como las encabezadas por Lenin o Fidel, otras no, como en el caso de Luxemburgo, brutalmente asesinada, o de Gramsci, encarcelado durante largo tiempo. Todos estos colaboradores se han esforzado por hacer avanzar el marxismo, en particular en la teoría de la lucha de clases y del imperialismo, pero es un eufemismo señalar que la investigación teórica no era la única actividad que ocupaba sus vidas.
El hecho es que los lectores, tanto cubanos como extranjeros, querrán saber —y con razón— cómo el marxismo puede ayudarles a descifrar el mundo en que viven y proporcionarles las herramientas para reconfigurarlo desde una perspectiva socialista. Esta es también la cuestión abordada en este libro, que constituye un antídoto contra las interpretaciones reductoras, distorsionadoras y sesgadas de Marx. El marxismo al que se refiere el autor es una inspiración liberada del determinismo en el que demasiados “ortodoxos” han confinado esta corriente post-Marx. Es un marxismo que da la espalda al dogma, que vuelve a conectar con el espíritu revolucionario original de Marx y que llama a la acción en los múltiples caminos hacia el socialismo.
En Cuba, la Revolución tuvo que seguir siendo martiana para convertirse en marxista. Fue necesaria esta mezcla de pensamiento marxiano y martiano para que se produjera su prodigiosa fuerza transformadora. Isabel Monal, directora de la prestigiosa revista internacional de filosofía marxistaMarx Ahora, es también, como sabemos, una de las más eminentes especialistas en la obra de José Martí. La obra de Martí, como la de Marx, es extraordinariamente amplia y rica, está enteramente orientada hacia la acción, y además se pone al servicio de un proyecto social; en este caso, el de la independencia nacional de Cuba, que era entonces, en el mismo movimiento, el de una nueva etapa en la emancipación de América al sur del Río Bravo. Porque cuando Martí hablaba de Nuestra América, estaba diciendo que había otra, que había dos Américas.
Lo que Isabel Monal nos hace comprender es que los escritos de Martí se desarrollaron con el tiempo, de forma muy significativa, se fueron racionalizando, por así decirlo, a medida que se hacían más radicales,másrevolucionarios. De hecho, estos análisis evolucionaron gradual y continuamente desde un liberalismo republicano inicial hasta un democratismo mucho más subversivo, tanto igualitario como antiimperialista. Tal trayectoria de radicalización parece ser única en América Latina, y tal vez solo podría compararse con la de Karl Marx en el continente europeo, aunque operando en un marco político-ideológico claramente diferente.
Se consolidó todo el pensamiento martiano, y, en primer lugar sus temas centrales, en particular, los argumentos que esgrimió sobre la propiedad común de la tierra y las razones de su opción por el bando de los pobres. No olvidemos que, cuando Marx murió, declaró que Marx “merecía honores porque luchó al lado de los más débiles”. Martí dejó así de criticar a los grupos socialistas de la época y estrechó sus relaciones con ellos, al mismo tiempo que se consolidaban sus posiciones antiimperialistas. Esto se debió a que había cambiado sus puntos de vista sobre los Estados Unidos. Vivió allí el periodo de metamorfosis total de la economía norteamericana, que pasaba de la competencia entre pequeños propietarios al imperio de los oligopolios financieros, y se dio cuenta del cambio de su naturaleza y de las consecuencias esperadas en términos de nuevas formas de imperialismo. Fue testigo de las desmesuradas pretensiones de dominio de los propietarios, que provocaban desigualdades sociales entre clases en el interior y agresiones de naciones periféricas en el exterior.
Ante el peligro que corrían Cuba y América Latina, encontró las respuestas que expresaban su pluma y sus dotes organizativas convertidas en “fuerzas materiales”, como hubiera dicho Marx. Comprendió que el capitalismo cambiaba de piel, que se volvía imperialista y, ante el peligro que representaba el hegemonismo ascendente de Estados Unidos, que el momento histórico del Sur no era el anticapitalismo, sino, por un tiempo, la modernización y, por tanto, la independencia nacional de Cuba y la segunda independencia latinoamericana. José Martí, al igual que Carlos Marx, logró alcanzar, como dice Isabel Monal, el máximo radicalismo revolucionario posible en su época.
Pronto, Marx y Martí iban a reunirse en Cuba. Era imperativo. Sin ello, nada habría sido posible. Esta tarea recayó en Fidel Castro. Él y el pueblo cubano entrelazaron sus voluntades, a través de íntimos lazos de devoción recíproca, e hicieron de la isla un país a la vez anticapitalista y antiimperialista, donde la lucha por la igualdad de todos los seres humanos, la soberanía nacional y la emancipación socialista se fundieron en una unidad político-conceptual, donde las conquistas sociales se generalizaron y donde el proceso revolucionario logró mantenerse excepcionalmente vigoroso —quizá más y durante más tiempo que en otros lugares. Como nos recuerda Isabel Monal, entre Martí y Fidel tuvo que haber intermediarios, menos trascendentes que ellos, pero cruciales para pasar la antorcha y continuar los avances: Carlos Baliño López, uno de los primeros introductores del marxismo en Cuba, que actuó de enlace entre el Partido Revolucionario Cubano y el (primer) Partido Comunista, o Julio Antonio Mella, que añadió o más bien unió el marxismo al pensamiento-acción de Martí, entre otros muchos (como Rubén Martínez Villena, Antonio Guiteras Holmes...), cuyo papel en necesario destacar.
¿Por qué el socialismo en el mundo actual? Digámoslo sin rodeos y sucintamente. En mi opinión, el capitalismo contemporáneo está en crisis sistémica, lo que significa que ya no puede ni quiere encontrar soluciones internas a su lógica contradictoria. Esta es una de las razones por las que la forma más extrema de “desvalorización” del capital, en este caso la guerra militar, y no solo la guerra económica, está siendo utilizada cada vez más a menudo —de hecho, todo el tiempo— por los representantes de las finanzas en el poder.
La probabilidad de que esta crisis se agrave es ahora alta. El capital ha llegado a un callejón sin salida. Está en peligro, amenazado de colapso, incluso en el centro del sistema, donde la mayoría de las principales economías, desde Alemania a Japón, están estancadas o incluso en recesión, mientras que Estados Unidos, bombardeando el mundo y bombardeando la riqueza del resto del mundo, está con respiración asistida. Desde la Gran Depresión de los años 30 —que golpeó con extrema dureza a la Cuba prerrevolucionaria— el capitalismo ha sabido forjar las instituciones e instrumentos de intervención pública que le permiten “gestionar” las crisis que experimenta y amortiguar los efectos más devastadores, al menos en los países del Norte, sin que estas reorganizaciones de la dominación del capital eliminen sus contradicciones. En estas condiciones, a escala internacional, la situación actual se asemeja a la lenta pero inevitable decadencia de la etapa actual del capitalismo financiarizado y oligopolista. Este sistema está condenado.
A medida que el capitalismo se debilita, y es esencialmente destructivo, se vuelve aún más peligroso para los pueblos y los trabajadores. A través de la violencia combinada de sus crisis y guerras, es ahora la principal amenaza para la humanidad, e incluso para la vida en la Tierra. Si no se derrumba más rápidamente es porque sus Estados la sostienen a distancia, como ocurrió durante la llamada crisis “financiera” de 2008, cuando las autoridades monetarias estadounidenses inyectaron enormes cantidades de liquidez en la economía y concedieron a los bancos centrales del Norte y a ciertos países claves del Sur un acceso ilimitado al dólar; o durante la llamada crisis “sanitaria” tras la pandemia de Covid-19, cuando las economías capitalistas solo funcionaron gracias al goteo de dinero público. ¿Qué significa esto? Significa que no saldremos de un “problema sanitario” con gobiernos neoliberales que desmantelan el servicio público hospitalario y maximizan los beneficios de las empresas farmacéuticas privadas transnacionales; ni saldremos de un “problema financiero” con la rapacidad espantosa de los accionistas individuales de los oligopolios bancarios que, frenética y descaradamente, no paran de especular. Tampoco saldremos de ningún “problema social” con el pseudoreformismo de los social-liberales; ni de un “problema religioso” con los altos dirigentes del G7 y sus aliados compradores que avivan las llamas del racismo y el comunalismo vendiendo la educación nacional a los mercaderes del templo; ni del “problema medioambiental” con los gestores del capitalismo y sus amigos petroleros disfrazados de defensores de la naturaleza. Ninguno de estos “problemas” se resolverá realmente en el marco del sistema capitalista. Entendámoslo.
No es posible otro tipo de capitalismo, “razonado”, “reformado” y “con rostro humano”. Sin embargo, el sistema actual solo caerá bajo la presión de las luchas antisistémicas de masas, en el Sur y en el Norte. Este proceso abre amplias perspectivas para las transiciones postcapitalistas y nos anima a reconsiderar las alternativas para la transformación socialista. Para ello, la referencia al marxismo sigue siendo pertinente, e incluso más necesaria que nunca. Porque mientras la acumulación de capital continúa en todo el mundo, a un ritmo más lento, a pesar de los avances en la innovación tecnológica, se topa con límites inexorables e insuperables: los recursos naturales se agotan, el coste de las materias primas aumenta, las catástrofes medioambientales se multiplican y los riesgos globales empeoran. Todo ello acabará pesando sobre las tasas de beneficio de los capitalistas. La degeneración del sistema capitalista ha entrado en su fase final y nos está atrapando a todos en una espiral exterminadora. Nada prueba que la civilización humana, hoy amenazada de muerte, no vaya a ser a su vez engullida por los escombros y fragmentos del capitalismo. El capitalismo no es compatible ni con la reducción de las desigualdades sociales dentro de los países y entre ellos, ni con un orden mundial pacífico, ni con la protección del medio ambiente.
Por eso la opción de la revolución socialista es una respuesta a la llamada de la justicia y de la razón. Es una cuestión de supervivencia, ni más ni menos. El socialismo no es un encantamiento, es una lucha permanente y difícil para construir una nueva sociedad solidaria. Ni siquiera es un fin en sí mismo; es una perspectiva, un proceso de transición, extremadamente complicado, ciertamente exigente, y capaz de tomar muchos caminos diferentes hacia la liberación del trabajo de la dominación del capital. Solo el socialismo, que puede perfeccionarse constantemente en todos los ámbitos, es capaz de elaborar planes para una sociedad justa, igualitaria, democrática, pacífica y moral; solo la planificación socialista —y especialmente la planificación ecológica— será capaz de salvar un planeta habitable. Si el propio Marx nos invitaba a dudar de todo, una cosa es cierta, en Cuba como en todas partes: es el socialismo el que marcha con la historia.
Remy Herrera
Economista, investigador en el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Francia) y profesor el Centre d’Économie de la Sorbonne de París.
Preámbulo
La idea de hacer un libro como este tomó cuerpo hace ya más de dos lustros. Se presentó el proyecto a la Editora Política la cual lo acogió inmediatamente. En realidad, los compañeros de la Editorial estuvieron trabajando en él con interés y seriedad para llevar el proyecto adelante. Si finalmente aquellos esfuerzos no llegaron a culminar plenamente, fue responsabilidad de la propia autora debido a las muy variadas y continuas tareas que tubo que llevar a cabo en aquellos años.
Es esta la ocasión de expresar mis reconocimientos más sinceros a la Editorial EnVivo por haberse interesado y comprometido con la edición y la publicación de las Reflexiones Marxianas, así como al Instituto de Historia de Cuba, que tan vivamente requirió en ser parte de la realización del proyecto con vistas a la Feria del Libro de este año. Y claro, esta gratitud se extiende a los compañeros de la antigua Editora Política.
Algunos lectores quizás se interroguen sobre la opción de utilizar el término de “marxiana” en lugar de “marxista”. En realidad, no hay nada extraño o singular en esta elección. Claro que se trata de textos marxistas, el vocablo, en rigor terminológico, se refiere a Marx y a todo su extenso legado posterior incluyendo, como cabe entender, a grandes figuras teóricas y políticas que actuaron durante el siglo xx, así como en el que ya comenzó hace más de dos décadas. En cambio, el uso de “marxiana” se refiere directa y específicamente a Carlos Marx de manera definida y concreta. Así los enfoques y apreciaciones sobre la variedad de temas examinados y analizados aspiran a inscribirse y nutrirse de la teoría y las concepciones legadas a los saberes y comprensión de la sociedad y su devenir, así como también, por supuesto, a la cosmovisión que logró conformar, todo ello en elaboración conjunto con Federico Engels.
La presente obra está constituida por artículos y ensayos escritos y publicados durante décadas a partir de los años sesenta de la centuria pasada. Algunos fueron publicados en el extranjero y no siempre se llegaron a publicar en nuestro país. La función de los asteriscos que aparecen en los títulos de los trabajos individuales tienen precisamente la de aclarar algunas informaciones al respecto. La lógica temática ha definido la agrupación de los textos en tres bloques o partes. No obstante, existe siempre una unidad y coherencia conceptual gnoseológica como corresponde a escritos de tipo teórico.
La Parte I está dedicada al análisis e interpretación de los textos de juventud durante el período que va desde 1842 hasta La sagrada familia. Desde antes de la década del sesenta del siglo pasado el devenir intelectual y político de Carlos Marx y Federico Engels se convirtieron en uno de los centros de los estudios y los debates marxistas en muchas partes del mundo incluyendo nuestro país. Fue en aquel contexto que un reducido grupo de docentes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Habana se interesó vivamente en aquella problemática como para dedicarle un serio y continuado esfuerzo a su estudio y elaboración de algunos artículos. Fue así, que en tanto responsable de la superación para los docentes del entonces Departamento de Filosofía organizamos un seminario para el estudio e intercambio del joven Marx; el compañero hispano-soviético Pretel aceptó entonces nuestra solicitud para que dirigiera aquel seminario en el participaron, entre otros, Carmen Gómez y Thalía Fung. Aquel seminario y los artículos posteriores que se produjeron daban entonces testimonio —junto a otras actividades académicas de superación— de cómo nuestro trabajo en el terreno del marxismo procuraba no quedar al margen de las cuestiones candentes del momento. Aquellos primeros artículos fueron entonces publicados en la Revista de la Universidad de La Habana en el número dedicado al sesquicentenario de Carlos Marx.
Con el decursar de los lustros mi interés por aquellas problemáticas no disminuyó y de manera algo intermitente seguí trabajando en ellas; mis conocimientos de otros o nuevos idiomas avanzaron y ello me permitió enriquecer y ampliar el arco de informaciones y saberes de una mayor diversidad de autores y enfoques, así como mantenerme al día en una parte significativa de los estudios que se estaban llevando acabo. La estancia en la antigua RDA primero y en Francia después fueron esenciales para esos propósitos. Así el texto que inicia la Parte I es resultado de la fusión de estudios, escritos y publicaciones de todo ese largo período y, en consecuencia, también, de la evolución de mis propias ideaciones y posibilidad de profundizaciones. En cuanto al tercero de los materiales es bueno aclarar que se trata de una “entrada” para elDiccionario histórico-crítico de marxismoque se viene publicando en Alemania. Con posterioridad se publicó también en Brasil y durante varios años ha sido material de referencia para las tesis sobre el joven Marx en particular en la Universidad de Campinas.
Las temáticas de la Parte II son variadas y cubren cuestiones esenciales de las elaboraciones teóricas y revolucionarias de Marx y Engels. Introduzco la relación con las problemáticas de la complejidad y lo transdisciplinar. No ignoro los álgidos debates respecto sobre todo al primer asunto. Pero en nuestro caso no se trata en lo absoluto de un intento de remodelar o “completar” el marxismo sino todo lo contrario. En realidad, la teoría elaborada por Marx y Engels no hizo más que complejizarse toda su vida. No son pocos los estudiosos del mundo que consideran no solo a Hegel sino también a Marx un nombre imprescindible en el surgimiento de la esfera de la complejidad; el argumento sobre la transdisciplinariedad es todavía más fuerte y sólido. Lo que debe quedar claro respecto a la complejidad que no es cuestión de deformar el marxismo a partir de la mayoría de las teorías de la complejidad a pesar que la dialéctica está claramente situada en el terreno de lo complejo. Diríamos que, al igual que en otros asuntos, se trataría de proceder como lo hacían Marx y Engels, esto es, una apropiación crítica y vigilante marxista y no lo contrario.
Otra cuestión que probablemente llame la atención de muchos lectores es la falta de uso de la expresión terminológica de “marxismo y leninismo”. Desde finales del año 1991 dejé de utilizar la expresión de “marxismo-leninismo”. A nivel global el Termidor soviético trajo como una de sus muchas nefastas consecuencias el rechazo casi total de Lenin; Engels hacía años que estaba bajo fuego intenso, en primer lugar, dentro de la corriente que se reclamaba como marxista. No era concebible la exclusión de Lenin si se piensa en la revolución o en cambios radicales de la sociedad en aquellos países que anteriormente se denominaba Tercer Mundo. Descartar a Lenin significaba, entre otras muchas cosas, renunciar a la teoría del imperialismo, a la unión entre lo social y lo nacional y toda la extensa problemática de los pueblos colonizados y oprimidos, y un muy largo etcétera. Teniendo en cuenta que la terminología de “marxismo-leninismo” no me parecía una cuestión de principio y que cargaba con una pesada carga histórica era necesario, a nuestro entender, que había que concebir un uso terminológico que no resultara en un empantanamiento, pero que tampoco renunciara a Lenin y su gigantesco legado histórico, el cual, no se debe olvidar, fue esencial para el proceso de la Revolución cubana. Fue así que ya a partir de aquellos meses comenzara a utilizar la frase terminológica de “marxismo y leninismo”.
La Parte III está dedicada a descollantes figuras que enriquecieron significativamente el legado y la concepción de Marx y Engels, en primer lugar, el propio Lenin. Los otros, Rosa, Gramsci, Mariátegui, el Che y Fidel completan el cuadro de estas reflexiones. Cada uno con sus contribuciones y especificidades y también con sus estilos. No se debe en ningún momento olvidar las condiciones y complejidades en las que vivieron y se desempeñaron. El legado de Marx hoy resultaría casi extraño e incomprensible sin ellos. Y nuestra Cuba revolucionaria no estaría quizás aquí sin ese genio político que fue Fidel Castro. Eso insólito que a veces trae la historia: que en el lapsus de un siglo una pequeña isla del Caribe haya producido dos genios políticos: José Martí y Fidel Castro.
El presente y el futuro de Nuestra América están hoy en una existencial disputa. Urge afilar nuestros saberes para ganar esta decisiva batalla, y el legado de Marx es una de sus armas imprescindibles.
Isabel Monal
La Habana
Febrero de 2024
ParteI
Devenir intelectual de Marx y Engels hasta La sagrada familia
Marx y Engels: filosofía y política entre 1842 y 18441
Introducción
Algunas consideraciones gnoseológicas y metodológicas sobre la evolución intelectual de Marx en el período de juventud
El proceso de formación y desarrollo de la cosmovisión marxista en el período que antecede al Manifiesto Comunista y que culmina en él, no es una simple cuestión de valor histórico-erudito, sino que es, sobre todo, una importante cuestión teórica e ideológica que tiene mucho que ver con aspectos fundamentales de la doctrina marxista.
Una visión global de la evolución del pensamiento de Marx y Engels permite, en este tema de la cosmovisión y de la unidad interna del marxismo, ver con más claridad cómo se manifiesta la relación de lo lógico y lo histórico y permite precisar, además, si existió o no, por parte de Marx y Engels, una estrategia del desarrollo de su concepción histórica. Asimismo, la correcta comprensión de esta evolución resulta un elemento esencial en el importante debate ideológico en torno a la relación Marx-Engels, el cual ha cobrado gran fuerza en los últimos años.
Especial valor tiene el esclarecimiento de cómo se produjo el desarrollo del pensamiento de Marx y Engels en la etapa que se extiende hasta el Manifiesto Comunista y, más específicamente, hastaLa ideología alemana, tanto en lo que a la cosmovisión como a la Filosofía, propiamente dicha se refiere.
El análisis de esta etapa, la de los años de surgimiento del marxismo, va a arrojar luz sobre importantes cuestiones teórico ideológicas, tales como:
1. La relación de la filosofía con las otras partes integrantes del marxismo.
2. La dialéctica de la unidad independencia relativa de las partes integrantes.
3. La interrelación entre los diversos aspectos de la filosofía y su unidad interna.
4. La relación del marxismo con sus fuentes.
5. La relación entre cosmovisión, sistematización y unidad.
6. La precisión del sentido y el contenido del concepto de “praxis”.
7. La clarificación de en qué consiste el materialismo de Marx, etcétera.
Por otra parte, ciertas tendencias del revisionismo moderno pusieron de moda, desde hace algunos años, una peculiar interpretación de los orígenes del marxismo, que, con su deformación y mistificación de la actividad teórica de Marx en el período de su juventud, ha dado lugar a lo que pudiéramos llamar un reformismo jovenmarxista. En el intento de enfrentar estas desviaciones, algunos marxistas han desarrollado concepciones que han producido, a su vez, sus correspondientes debates.
Por todo ello, y por razones teóricas también, el análisis de los orígenes de la cosmovisión marxista y, ciertamente, la demostración misma de que la concepción de Marx y Engels constituye una cosmovisión obliga a una interpretación del sentido y del significado de las obras de juventud de Marx (sin excluir las Tesis y La ideología…) y demanda, asimismo, la previa precisión de algunas cuestiones gnoseológico-metodológicas.
Algunos de los marxólogos contemporáneos, en lugar de ver en las obrasde juventud de Marx, particularmente en losManuscritos del 44,un momentodentro de la evolución del pensamiento de Marx, han pretendido, en cambio, demostrar que ellas brindan la auténtica muestra de su pensamiento. Así, se trata unas veces de interpretar al Marx maduro a través de sus escritos de juventud, otras de suprimir cualquier diferencia o simplemente de escamotear la producción de madurez, todo lo cual representa esencialmente lo mismo: considerar los escritos de juventud de Marx como la expresión del verdadero marxismo.
De esta forma se nos da un Marx más o menos “liberal” cuyas preocupaciones teóricas y políticas giran fundamentalmente alrededor de la temática del individuo y de su autonomía, así como de una temática de tipo ético y existencial.
Al supervalorar o al equipar la producción de juventud de Marx con su producción más madura, buscan estos marxólogos, los cuales ejercen su influencia sobre el pensamiento latinoamericano de nuestros días, colocarse en condiciones más propicias para interpretar cuestiones tales como el carácter del estado, la revolución, o la caracterización de la sociedad capitalista, según fueron presentados por Marx en sus años iniciales. Esto propicia, a su vez, la interpretación de la concepción del Marx maduro en términos de esencia humana, naturaleza del hombre, asociación de individuos libres, etc. Siguiendo esa misma línea argumental se intenta demostrar que el concepto de enajenación es el fundamental de la concepción de Marx y que su contenido en los Grundrisse o en El Capital es idéntico al de los Manuscritos...
Si posición se sintetiza, en esencia, desde el punto de vista metodológico, en una visión ahistórica del pensamiento de Marx, se prepara, a su vez, las condiciones para sustentar una supuesta contradicción entre Marx y Engels, lo que conduce, en el plano teórico, a una subversión de los fundamentos mismos del marxismo, en general, y de su filosofía, en particular. De hecho se sustituye una cosmovisión por otra.
En un esfuerzo por enfrentarse al reformismo jovenmarxista, Louis Althusser y su grupo intentaron, en la década del sesenta, oponerle la teoría del llamado “corte epistemológico” (coupure epistémologique). Sin pretender negarle a Althusser el mérito que le cabe en esta cruzada contra el reformismo, no es menos cierto que él y su grupo, al apropiarse primero y al aplicar después la teoría de la coupure, han brindado, en cambio, una visión metafísica y antidialéctica de la evolución del pensamiento de Marx.2
La teoría del “corte epistemológico” que, como se sabe Althusser toma de Bachelard, ofrece una interpretación estructuralista del proceso del conocimiento que establece, entre otras cosas, una brecha insalvable entre la ideología y la ciencia. Al mismo tiempo se limita el término de ideología a su acepción de falsa conciencia.
Tanto la interpretación althusseriana del “corte” como el concepto de ideología a él unido han logrado mantener en buena medida su popularidad desde que fueron esbozados por primera vez, hace más de diez años, y se siguen encontrando, en consecuencia, con cierta frecuencia en muchos países de Europa y entre muchos intelectuales (no solo filósofos) latinoamericanos.
En cuanto a la evolución específica del pensamiento de Marx, Althusser considera que la “problemática” (problématique) de la segunda etapa de la juventud de Marx (de los años 1842-1845) está caracterizada por un humanismo antropológico de tipo feurbaquiano que se diferencia radicalmente de la “problemática” científica posterior. Parece válido el reclamo metodológico althusseriano de no perder de vista la unidad teórica del pensamiento de una etapa dada o de tomar frases sueltas o ideas aisladas extraídas de su contexto teórico general (recurso este por lo demás muy socorrido del reformismo jovenmarxista) y tratar de dar una interpretación general de los textos a partir de ellas.3
Sin embargo, la interpretación estructuralista de esta unidad conduce a serios errores en la comprensión del desarrollo del marxismo, ya que pierde de vista la dialéctica y la relación entre las diversas etapas o períodos (esto es, de la unidad), así como también la dinámica o movilidad interna de los mismos.
Por ello, como he hecho notar en otra parte, podría decirse que Althusser y su grupo, y los que a ellos todavía hoy se adhieren en mayor o menor medida, soslayan dos cuestiones importantes. A saber:
1. La dinámica interna de esa unidad, en que las relaciones y la organización específica de los diversos planteamientos se modifican.
2. Los cambios importantes nada despreciables, del significado y la funcionalidad del conjunto teórico.4
La concepción de la coupure es, en esencia, una deformación de la teoría marxista del conocimiento, lo que es válido tanto para la interpretación althusseriana de “ruptura” como para muchos de los reformistas jovenmarxistas que también apoyan sus posiciones en una doctrina de la “ruptura”, aunque esta sea entendida en un sentido opuesto a Althusser.
Solo una teoría epistemológica de la dialéctica del conocimiento puede ofrecer el único enfoque metodológico y gnoseológico de la evolución del pensamiento de Marx y Engels, a saber, la dialéctica de la continuidad y el salto (o ruptura).5Los defensores de la “ruptura”, tanto los de derecha como los de izquierda, no han hecho más que quebrar esa unidad dialéctica para absolutizar, metafísicamente, el momento del salto. El concepto de “ruptura” ha devenido así, a través de la propia práctica del debate ideológico, en la expresión de un “salto” sin continuidad, producto de una comprensión metafísica del conocimiento, por lo cual les resulta inaprehensible a sus defensores la unión dialéctica entre ambos: uno es solo concebido como opuesto absoluto y excluyente del otro.
El destacado filósofo marxista mexicano Adolfo Sánchez Vázquez en su referencial libro La filosofía de la praxis, si bien habla de un “proceso continuo y discontinuo” acepta, sin embargo, la ruptura y la ubica en el Manifiesto Comunista, “obra en que fundamenta el encuentro del pensamiento y la acción. Solo después de haber llegado al Manifiesto, puede decirse que existe el marxismo como filosofía de la praxis”. Y sigue acotando en una nota al pie: “La ruptura no se opera, pues, exclusivamente al nivel de la teoría, sino en relación con una praxis estrechamente vinculada a ella en cuanto la genera...”.6 Resulta difícil comprender cómo es posible que elManifiesto signifique la ruptura a nivel de la praxis (en él se da “el paso de la teoría a la práctica”) y que no sea, pese a fundamentar “el encuentro del pensamiento y la acción”, un documento teórico la fundamentación de ese encuentro es un hecho teórico y no práctico que esboza y fundamenta de manera amplia, por primera vez, la doctrina del Comunismo Científico. La ruptura en el plano de la praxis o “el paso de la teoría a la práctica” habría comenzado, si se quiere ser coherente con este tipo de argumentación, con anterioridad, cuando Marx y Engels trabajaban intensamente con el primer partido del proletariado y dotarlo de un programa científico. En este sentido la proclamación del Manifiesto por parte de la Liga de los Comunistas es el resutlado de la praxis revolucionaria que le precedió y no el momento en que por primera vez los fundadores del comunismo científico lograron “el encuentro del pensamiento y la acción”.
En esta obra, Sánchez Vázquez acepta, en definitiva, la teoría de la coupure y de la escisión estructuralista entre ideología y ciencia a ella unida. En lugar de la concepción de la ruptura epistemológica sugiere la variante de varias rupturas. La identificación de la ruptura como ruptura gnoseológica o epistemológica no le parece aplicable a una filosofía que enarbola como bandera fundamental la transformación revolucionaria del mundo. Propone, entonces, considerar “el paso de la teoría a la práctica” como el momento de la plena y verdadera ruptura, e identifica, consiguientemente, ese momento con el Manifiesto. De esta manera se corre el riesgo de una cierta confusión de tipo lógico entre el plano de la teoría y de la praxis, al considerar que la “teoría de la organización de la revolución”, es decir, el partido, significa “el paso de la teoría a la práctica”. La fundamentación de la necesidad del partido se desenvuelve en el plano de la teoría, el paso a la práctica solo se realiza en la práctica misma, es decir, en la creación real de ese partido. O para decirlo con otras palabras, es en el hecho mismo de la constitución del primer partido del proletariado, es decir, con la unión del movimiento obrero con el socialismo científico, donde se plasma por primera vez, en la praxis y no en un documento escrito lo que no niega que ese documento simbolice esa plasmación, el encuentro de la praxis y la teoría.
Por todo ello puede concluirse que la diferencia esencial entre Sánchez Vázquez y Althusser, en este orden de cosas, consiste sobre todo en ubicar el corte en otro momento de la evolución de Marx.7
En rigor, el enfoque de Sánchez Vázquez, si se aplica de manera inflexible, podría dejar fuera de la filosofía de la praxis obras como las Tesis sobre Feuerbach, La ideología alemana y La miseria de la Filosofía, lo que a todas luces no es lo que busca el destacado pensador; tampoco parece ser una manera amplia de entender la filosofía de la praxis por él defendida8 (esto sin entrar a considerar si una tal denominación de la filosofía del marxismo es la más correcta).
En la aplicación de la tesis marxista de la dialéctica de la continuidad y el salto a la propia evolución de su devenir, lo más oportuno parece ser partir de las propias consideraciones que tanto Marx como Engels hicieron de este proceso. Ellos indicaron, en más de una ocasión, dónde habría que ubicar el momento del salto, el cual, en esencia, se puede localizar en la época en que ambos amigos produjeron La situación en de la clase obrera en Inglaterra, las Tesis sobre Feuerbach y, especialmente, La ideología alemana. Esta última queda precisada, tanto por parte de Marx como de Engels, como la obra en que diáfanamente se saldó cuentas (abrechnen) con su conciencia anterior.9 Se puede coincidir con Cornu, pues, cuando refiriéndose a las primera afirma: “La elaboración del materialismo histórico la continuaron Marx y Engels después de La Sagrada Familia, primero por separado, Marx en Bruselas con las Tesis sobre Feuerbach, Engels en Bremen con La situación de la clases obrera en Inglaterra”.10
Pero en los clásicos del marxismo no se encuentra solo la indicación del salto (expresada sobre todo en relación aLa ideología…),sino que la relación dialéctica entre salto y continuidad fue subrayada por ellos con la misma fuerza. Así Engels, esa peculiar perspectiva gnoseológica de la que dio muestra en más de una ocasión, hizo dos observaciones muy sugerentes, en donde la relación dialéctica del salto y la continuidad se muestran con cierta claridad. Una de ellas es su conocida apreciación sobre las tesis sobre Feuerbach, y cuya profundidad gnoseológica no ha sido siempre debidamente aceptada. Para él, las tesis representaron “el primer documento, donde aparece enKeim (germen)la nueva concepción del mundo”.11LasTesisconstituyen, por tanto, lo que pudiéramos quizás considerar un momento único del proceso cognoscitivo de Marx. No son una expresión de lo nuevo sin desarrollar, lo que significa, en cierta medida, el comienzo del salto; salto que rompe y se apoya, al unísono, en lo que le antecede.
Las acertadas apreciaciones de Engels al respecto se complementan con la observación sobre su propia obra La situación de la clase obrera en Inglaterra. Esta observación se diferencia de manera muy sutil de la que hace sobre las Tesis. En su libro sobre La situación... hacía notar como en el año 1844 no existía todavía el socialismo internacional moderno el cual solo nacería como ciencia con Marx; en ese contexto su libro representaría entonces una fase embrionaria de ese desarrollo y del de la filosofía clásica alemana.12
La idea de fases que se van superando es muy clara aquí. Un proceso en que lo nuevo deja ver todavía las huellas de lo viejo. La idea de la continuidad queda debidamente resaltada. Esto no cuadra ni con el supuesto corte, ni con la tendencia contraria que no ve, o no acentúa debidamente, las diferencias esenciales (el salto) entre las obras tempranas y el conjunto representado por La situación, las Tesis, y La ideología...13
Por eso es importante no solo lo “nuevo” que va surgiendo en la producción de juventud de Marx y Engels, sino que es también significativo constatar en qué medida subsiste o se elimina lo “viejo”. Luego no es lo mismo el caso de los Manuscritos del 44, por ejemplo, donde los elementos nuevos van apareciendo dentro de la vieja problemática o concepción (la llamada problemática antropológica), sin quebrarla, a el caso de La situación de la clase obrera en Inglaterra, en donde la nueva concepción es más evidente, aquí los marcos de la vieja concepción han sido quebrados, pero permanecen, a la vez, amalgamados, los rezagos de la concepción anterior.
Y no es que antes del salto no se hayan producido cambios importantes en que de manera continuada las nuevas ideas y conceptos hubieran emergido o se hubieran abandonado viejas posiciones. El salto señala el momento de la radicalidad máxima, en que una nueva concepción logra fraguarse, como tal, en sus rasgos esenciales, aunque el proceso de desarrollo no se detenga ahí tampoco.
La valoración que Marx y Engels hicieron en 1846 en La ideología alemana de los escritos de Marx aparecidos en los Anales Franco-alemanes (Deutsch-Französische Jahrbücher), arroja, finalmente, un ejemplo magistral de la dialéctica del salto y la continuidad. Según esa valoración: “Esta trayectoria [camino hacia una interpretación materialista del mundo/observación empírica de las premisas materiales de la realidad/concepción realmente crítica] se apuntaba ya en los Anales Franco-alemanes, en la Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel y en el trabajo Sobre la cuestión judía. Y como esto se hizo, por aquel entonces, todavía en la fraseología filosófica, las interrecurrentes expresiones filosóficas tradicionales tales como las de ‘esencia humana’ (menschliches Wesen), ‘género’ (Gattung), etcétera, dieron a los teóricos alemanes la deseada ocasión para tergiversar el sentido real de la exposición, creyendo que se trataba, una vez más, de darle solamente un nuevo giro a sus desgastadas levitas teóricas...”.14
En este contexto es quizás entonces oportuno subrayar lo indicado en páginas anteriores y que resultan claves para la mejor comprensión del concepto de la dialéctica de la continuidad y del salto en sus matices y complejidades. De cómo en una concepción teórica-conceptual hay que identificar dentro de su necesaria unidad modificaciones.
El despertar político y la filosofía
ElEsbozo de una crítica de la economía políticay losManuscritos del 44representan un momento particularmente importante en elprocesode evolución teórica que condujo a Marx y a Engels —mediante un esfuerzo que se desarrolló primero por separado y luego en conjunto—, a la elaboración de una nueva concepción del mundo, esto es, a la cosmovisión marxista.
LosManuscritos...representan, entre otras muchas cosas, el primer documento en que Marx logró conformar una cosmovisión integral que incluía, en un haz coherente, una filosofía, una economía política y una concepción del comunismo. Esta cosmovisión, si bien no significó todavía la plasmación unitaria de lo que serían, a partir deLa ideología alemana,las tres partes integrantes del marxismo tampoco era, como se verá más adelante, una simple suma de sus antecedentes inmediatos; antecedentes estos que fueron elaborados a partir de sus fuentes mediante un proceso de crítica apropiación y superación de los mismos. Así, los tres aspectos que conforman la cosmovisión de losManuscritos...se dan como una especie de cosmovisión antecedente de aquella otra que se plasmará enLa ideología alemana; es solo a esta última a la que puede denominar, en rigor, como marxista. De hecho, el avance que Marx mostraba en losManuscritos...demuestra que si bien no había liquidado plenamente su “conciencia anterior” (ehemalige philosophische Herstellungen), importantes diferencias lo alejaban, sin embargo, de ella. Por otra parte, aun en el momento mismo de la incorporación de algunas ideas extraídas de aquellas fuentes, Marx no fue nunca un asimilador acrítico. Y esto es así desde la disertación de Doctor hasta la propia ideología alemana.
ElEsbozo…de Engels, por su parte, si bien es cierto que nos brinda el amplio campo conceptual y teórico de losManuscritos..., representó para su autor el momento de la verdadera incorporación de la Economía Política a su concepción general, con lo que quedaba completa también en su caso e inclusive antes que, en Marx, una cosmovisión integrada por tres partes (filosofía, economía política y concepción del comunismo). También respecto a Engels, aunque no de manera tan profunda como en Marx, es válida la observación de que el joven aquel no se caracterizaba por una postura acrítica hacia las corrientes que influían en la formación de su cosmovisión.
Karl Marx: de laGaceta Renanaa losAnales Franco-alemanes
La actividad de Marx, como colaborador primero y como redactor después de laRheinische Zeitung (Gaceta Renana),en los meses que van desde la primavera de 1842 hasta marzo del siguiente año, significó un momento importante en el proceso de su evolución teórica. En estos trabajos periodísticos Marx comienza a ocuparse de las cuestiones sociales y económicas, lo cual lo condujo a la unión de la filosofía con la política. Con ello se introduce un cambio importante en su cosmovisión, aunque todavía esta sea idealista y esté en gran medida determinada por su hegelianismo.
A pesar de que en la carta de 1857 dirigida a Lassalle, Marx destacaba el hecho de que ya en su disertación de Doctor él había enfocado su estudio sobre Epicuro más sobre la base del interés político que del interés filosófico,15es posible concluir, sin embargo, que es en la época de su actividad en laRheinische Zeitungcuando la filosofía y la política logran plasmarse en un todo teórico único y unitario.
No es suficiente destacar, como es costumbre, esta unión, sino que es necesario entenderla en su justa dimensión; esto es, no aprehenderla como la simple unión de dos aspectos (filosofía y política) que se reúnen, sino más bien, como una verdadera integración teórica que nos revela, a su vez, el concepto de praxis que tenía Marx en aquellos años iniciales. Aquí el concepto de praxis, como bien destaca Heinrich Opitz, “obtiene durante su actividad en laGaceta Renanaun marcado aspecto de lucha política y revolucionario”.16
El tema central sobre el cual gira la problemática de estos artículos de Marx es la cuestión de la esencia del estado y su relación con la sociedad. En la consideración de los problemas concretos que enfrenta, Marx parte, sobre todo, de la teoría del Estado y del Derecho, lo cual, aunque se desenvuelve todavía dentro de la línea hegeliana, muestra una relación mucho más estrecha con la realidad, con lo que se iba apartando, cada vez de manera más radical, de sus antiguos compañeros de ruta, los jóvenes hegelianos, todavía inmersos en un abstraccionismo vacío.
Esta preocupación por los problemas reales y concretos de la vida le hizo comprender las insuficiencias de que adolecía la filosofía, o, más específicamente, la filosofía alemana. Era hora ya, a su juicio, de que la filosofía cumpliera la misión para la cual estaba destinada y, abandonando su morada de soledad y aislamiento, se sumergiera en el mundo, del cual, en definitiva, era parte integrante.17
Dentro de la línea del radicalismo democrático, los artículos sobre el robo de la leña y sobre la situación de los campesinos del Mosela muestran una cierta relevancia. En el primero de ellos fue donde Marx se expresó por primera vez sobre cuestiones de tipo económico, aunque no hay que entender que en este o en cualquier otro de la serie Marx mostrara interés por la economía política como tal. Esto es, Marx se ocupó de aquellos problemas económicos que tenían directamente que ver con los temas que trataban sus artículos pero no los enfocaba desde el punto de vista de la teoría económica, ni llegaba tampoco a generalizaciones conceptuales en este campo. Esta impronta, como se sabe, no aparecerá hasta los Manuscritos del 44.
Los artículos de la Reinische Zeitung muestran de manera evidente cómo la problemática religiosa, de la cual se había ocupado Marx al igual que los demás jóvenes hegelianos, cede su lugar en importancia a la problemática política, lo que se hace más evidente en los trabajos sobre el robo de la leña y sobre la situación de los campesinos del Mosela; hay que notar, no obstante, que el primero parte más bien del punto de vista jurídico-moral, mientras, en el segundo, el aspecto político-social ocupa un plano más destacado.
En su nueva cosmovisión filosófico-política el interés por la masa, especialmente por el hombre pobre, ocupaba un lugar central; también se manifestó contra los beneficios excesivos de las capas privilegiadas del país, todo lo cual no excluye que Marx se declarara hostil al comunismo. Pero las razones de esta hostilidad van a quedar más claramente expresadas en otros escritos posteriores.
A pesar de sus grandes avances en esta época y a pesar de que ya daba pruebas de que las ideas de Feuerbach no le eran indiferentes,18 Marx se sigue moviendo dentro de una concepción idealista del mundo. Es debido a esta visión idealista que llegó a afirmar: “El mismo espíritu que construye los sistemas filosóficos en el cerebro de los filósofos es el que construye los ferrocarriles con las manos”.19 Sin embargo, este idealismo no era vago ni nebuloso y, mucho menos, absoluto, lo que le permitió, en artículos como el de la situación en el Mosela, entrar en consideraciones que tienen mucho que ver con ese tránsito hacia el materialismo que en los próximos meses se hará palpable.20 Y es que en este escrito del Mosela se destaca la apreciación que ya Marx tenía de la importancia de los intereses materiales en la vida social.21 Este descubrimiento es inseparable, a su vez, del sentido político, de lucha, que había alcanzado su concepto de praxis; todo lo cual integrado junto con la filosofía, sintetiza la esencia de su cosmovisión en esta época. Resulta pues manifiesto cómo, desde época tan temprana, para el joven Marx el descubrimiento de la importancia de lo material, de la importancia de la acción práctica (aunque todavía no revolucionaria y circunscrita a lo político) y de la interacción de la filosofía y el mundo tienen un nacimiento conjunto y unitario. Su evolución ulterior demostrará lo imprescindible de esa unidad en la fundación del marxismo propiamente dicho y de su enriquecimiento posterior.
Singular valor posee la correspondencia del año 42, tanto para la plena comprensión de los artículos de la Rheinische Zeitung como el verdadero estado de desarrollo espiritual del joven Marx en aquellos momentos. En ella se palpa cómo enfrentaba los problemas concretos de la lucha política, esto es, con los pies sobre la tierra y a partir de la comprensión de la acción práctica. Todo esto fluye de manera evidente de su forma de interpretar la función política de la revista misma a partir de su alianza con la burguesía liberal, ocasión que pone de manifiesto la maestría táctica de aquel joven veinteañero y todavía en gran medida inexperto. En aquel contexto de la situación de Alemania, Marx no deja de estar consciente de las limitaciones de la burguesía liberal, pero tampoco ignoraba que las circunstancias aconsejaban, como táctica política, la alianza con esta burguesía liberal que buscaba ciertas transformaciones democrática en el país; por ello se negaba a enfrentarlas hostilmente, como pretendían los jóvenes hegeliano inspirados en su abstraccionismo filosófico-político. Marx, por el contrario, decidió que no era el momento de provocar un conflicto contra aquellos que se enfrentaban al absolutismo prusiano. Y desde entonces, como se ve, comprendía el peligro que encercaba el izquierdismo a ultranza, tan alejado de una interpretación objetiva de los hechos.22
En otro orden de cosas, es interesante notar cómo en los días próximos a su salida de la Rheinische Zeitung, Marx escribió una significativa carta a Ruge,23 donde deja entrever cómo concebía él la única posibilidad de una filosofía verdadera. Esta opción la vislumbra en la vinculación de la filosofía con la política.24 En esta apreciación se encierra la insinuación de un posible programa filosófico para el futuro. Y a él se dedicó Marx en los meses siguientes, especialmente en los Manuscritos del 44.
Al terminar su actividad en la Rheinische Zeitung, en marzo de 1843, Marx se había transformado. Su cosmovisión se había alejado, cada vez más, de una visión puramente filosófico de la vida; simultáneamente comenzaba a comprender las limitaciones de la filosofía (entiéndase, la filosofía alemana de aquel momento) y le asaltaba, siempre con mayor urgencia, la necesidad de sumergirse en la solución de los problemas concretos de la vida.
Era natural, pues, en cierto sentido, que después de la Rheinische Zeitung, cuando ya Marx había cobrado conciencia de la importancia de los problemas económicos y sociales, se dedicara al estudio crítico de la filosofía del Derecho y del Estado de Hegel, puesto que, precisamente, había contemplado en el Estado y en la organización jurídica de la sociedad el punto de vista para la comprensión de la sociedad. El tránsito que ahora se operaba hacia posiciones filosóficas y políticas más radicales debía pasar primero por el camino de la crítica, lo cual era una forma de saldar cuentas con una concepción que, hasta entonces, había sido medular en su pensamiento.
Para modificar su visión del Estado y del Derecho y del papel que ambas desempeñan en la sociedad tenía Marx que modificar también su concepción general de la sociedad misma, cosa que comenzó a realizar en su Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel.25 Este empeño no lo condujo todavía, sin embargo, a adentrarse en la crítica general de la filosofía de Hegel de manera específica.
Como he hecho notar en otro trabajo anterior,26 el avance más importante que muestra esta obra es que en ella ya se hace evidente el tránsito de Marx hacia el materialismo filosófico. Apoyado en el materialismo naturalista de Feuerbach, Marx criticó al idealismo hegeliano, específicamente en aquello que concierne a la relación del Estado y del Derecho con la sociedad. Al hacerlo, iba más allá de Feuerbach, quien limitaba su materialismo a la esfera de la naturaleza y del hombre como parte de esta.27





























