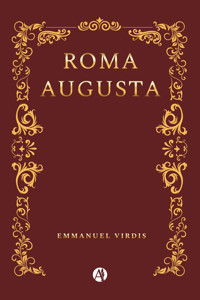
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
A través de un análisis minucioso y profundamente documentado, "Roma Augusta" de Emmanuel Virdis narra cómo Roma emergió como una fuerza dominante en Occidente tras la Segunda Guerra Púnica. El texto explora las tensiones políticas, la resistencia cultural y la influencia de líderes visionarios en una era de transformaciones. Con un enfoque en la figura de Escipión el Africano y su enfrentamiento con Aníbal, la obra desvela cómo las decisiones militares, las intrigas senatoriales y los ideales filosóficos griegos moldearon el destino de Roma, cimentando su papel en la historia universal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
EMMANUEL VIRDIS
Roma Augusta
Virdis, Emmanuel Roma Augusta / Emmanuel Virdis. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5825-1
1. Ensayo. I. Título. CDD A860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenido
ADVERTENCIA
I – CONFORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD ROMANA
II – LA ANTORCHA DE ANÍBAL
III – CANNAS: EL DESASTRE DE LA CAMARILLA DEMOCRÁTICA
IV – LA POLÍTICA AGRESIVA DE LA ARISTOCRACIA
V – LA CONQUISTA DE SIRACUSA
VI – EL FINANCIAMIENTO DE LA GUERRA
VII – QUID DEBEAS, O ROMA
VIII – EL ASCENSO DE ESCIPIÓN
IX – LA EXPEDICIÓN DE ÁFRICA
X – LA SUMISIÓN DE CARTAGO
XI – EL AFRICANO
XII – TITO QUINCIO FLAMININO
XIII – KUVOS KΕΦΑΛΑΊ
XIV – EL HÉROE DE LA CULTURA HELÉNICA
XV – LA POLÍTICA ROMANA EN ORIENTE
XVI – EL TRIUNFO DE FLAMININO
XVII – REPLIEGUE DEL IMPERIO SELÉUCIDA
XVIII – LA CAÍDA DE ESCIPIÓN
XIX – ROMA: SEÑORA DE OCCIDENTE
INDICE DE AUTORES CITADOS
Por heredarme una ardorosa devoción por Italia, progenitora de Roma, y celosa abogada de la crismada estirpe latina, es con sumo afecto que consagro la obra a mi abuelo
ADVERTENCIA
Procura examinar el estudio el advenimiento de Roma como primiceria potencia occidental en el breve período de un decalustro (218 - 168 antes de Cristo). Ante tan vasto horizonte, he resumido someramente los remotos comienzos de la ciudad, para pormenorizar en los acontecimientos desarrollados en la segunda guerra púnica, evento que agilitó la unión de Roma con Italia y opuso descomunales desafíos a la república.
Custodia Roma de la indómita estirpe dimanada de los sagrados fuegos de Vesta, operó Aníbal su disolución y la de los viriles pueblos de linaje latino; expuesta a los avatares y vicisitudes, halló Roma en diestros capitanes el escudo con que había de salvaguardar a Italia, y en el arrojo y la audacia de Publio Cornelio Escipión, la espada con la que despedazar infamantes cadenas.
Resguardada la república por cálida espiración divina, propendieron los genios a las palmas de Marte y los laureles de Atenea. Desvalijadas Grecia y el Asia menor, desasosegado por que perpetuara Roma una política de conquista, se empeñó Escipión en donar toda su actividad en aras de la fundación de una clase directora exenta de las desoladoras infiltraciones imperialistas; y, sobre todo, receptiva de las corrientes filosóficas griegas, con el sumo horizonte de plenificar la educación nacional en las casas grandes.
Halló supremo designio una enérgica oposición en la adusta naturaleza de Marco Porcio Catón, perennemente cautivo de la prístina idea de una Roma intrínsecamente latina, deviniendo, por mor de su enfrentamiento personal, intensas y desagradables disputas en la Curia. Intensificadas las intrigas entre agrupaciones políticas, recrudeciendo las animosidades mediante obscuros procesos judiciales, pronunciado un penoso declive de las instituciones y operando el advenimiento de una prolífica oligarquía mercantil, acabaría fatal curso por impulsar la política de conquista y destrucción característica del último tercio del período republicano.
Procura condensar la obra las vicisitudes por las que debió pasar la sociedad romana: los torbellinos políticos y las influencias sociales; las crisis religiosa y socioeconómica desencadenadas tras la guerra anibálica; las hostilidades subyacentes en las agrupaciones aristócratas, y cómo este pronunciado resquebrajamiento delimitó la política acometida durante los conflictos suscitados en la Galia y Oriente.
Advertirá el lector que he recuperado en la apertura de la obra las inaugurales líneas del superador estudio de Guglielmo Ferrero: «Grandezza e decadenza di Roma»; a mi vergüenza, ruego dispensa: es decorosa deferencia mi modesto tributo al que estimo como dilecto exponente de la historiografía romana.
Emmanuel Virdis
La Plata
Encomendado a la inspiración de Clío, y al fidedigno testimonio de Alétheia,
me someto al infalible juicio de los
custodios del saber histórico
I
CONFORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD ROMANA
Hacia la segunda mitad del siglo quinto antes de Cristo aún era Roma una república aristocrática de campesinos, ocupaba una extensión en torno a los mil kilómetros cuadrados,1 y tenía una población libre, diseminada por todo el campo, y dividida en diecisiete tribus rústicas que albergaban, en su conjunto, alrededor de 150 000 almas.2 Poseía la generalidad de las familias una pequeña heredad; y padres e hijos, habitando juntos la misma cabaña,3 la sembraban íntegramente de trigo, plantando viñas y algunos olivares. Desde sus legendarios y velados umbrales,4 hubo la familia de fundar y constituir, en el fondo y en las formas, la base de la sociedad, forjada por la agrupación de antiguas asociaciones. Eran las uniones civiles entre el patriciado, en el circuito de la ciudad, un justum matrimonium,5 y su progenie inscripta en la lista de ciudadanos; gozaban los hijos de pariguales derechos que sus progenitores, pero hacia la constitución interior del hogar, quedaban sometidos a la autoridad delpadre: rey, sacerdote y juez supremo de la esposa, los hijos, los nietos y los esclavos, guardaba la obligación de castigar las faltas según las severas reglas dictadas por las costumbres, a veces a muerte,6 aun cuando no fuera lo usual, por sus delitos contra la familia o las instituciones.7
Inconmovible espíritu disciplinario y de penitencias, semejante a las máximas inflexibles operadas en ponderados y ascéticos monasterios, dio forma a una sociedad adiestrada en el crisol tradicional para el gobierno y la guerra:8 aprendían los varones de memoria la Ley de las XII tablas,9 un manual que condensaba a un alto grado de depurada concisión expresiva el derecho civil y político; a sentir temor de los dioses, a desarrollar una obediencia pasiva,10 a la vara y el látigo;11 a recitar en prosa, a ejercitar cuerpo y mente, a convertirse en eficientes dirigentes. Aprendían las mujeres a conservar el decoro, a asimilar hábitos templados, a conducirse con gravedad y morigeración, respetar la autoridad del esposo, participar del culto doméstico,12 ocuparse de las necesidades del hogar.13 Acondicionado para rozar la excelencia en competencia cívica y militar,14 hacía el patricio sus primeros ensayos en la guerra cuando mozo;15 y, aún mozo, deposaba a una viripotente que le aportaba una pequeña dote, principal distintivo de dignidad femínea entre el patriciado,16 y de la que debía engendrar muchos hijos.
Residía la fuerza de Roma en el autodominio y la supervisión de todas las manifestaciones del espíritu; fueron intangibles conceptos obligatoriamente aplicados a los departamentos de la primitiva y castiza república: vigilaba el Senado a los magistrados; administraba el erario público; aprobaba las leyes votadas y las elecciones hechas por los comicios de las centurias y de las tribus,17 y discutía las cuestiones sobre la guerra y la paz.18 Bravos y apasionados, con asiduidad entraban los pueblos de Italia en conflagraciones. En múltiples ocasiones fue menester a Roma vencer a los pueblecillos vecinos, consolidando gradualmente su hegemonía en la región e impregnándose de nuevas culturas.
No parecieron los vínculos con las republiquillas del Lacio agrietar la fisonomía de la auténtica Roma aristocrática y campesina; con encomiable entereza propendían la religión y el derecho a preservar la sobriedad en las casas grandes: confortaba el colegio de pontífices a practicar la ruda austeridad, despojando de malmandados espíritus la satisfacción de los goces y los bienes terrenales, fiscalizando, mediante la jurisprudencia divina, las potenciales fugas y vacíos legales en función del ordenamiento jurídico y social. En este cenáculo inexpugnable se almacenó intacto el depósito de las antiquísimas tradiciones, salvaguardándose el desarrollo de la procedura con una fuerza misteriosa e inmutable, perpetuamente al servicio de los preceptos divinos, tutelados por hombres justos y vigorosos, y con el ineluctable concurso de la mujer.19
Se consagraba Roma a una debida estructura ordenada bajo la disciplina y la sacralidad;20 fue la escrupulosa observancia de la tradición decisiva para prevalecer ante los enemigos y difundir en Italia su estirpe y su lengua,21 pilares precipuos para asentar los cimientos de su sociedad, materializada en una perfecta estratificación de clases. Sobresalía el patriciado, poco ilustrado, pero disciplinado y poderoso; más abajo, la clase media rural, de necesidades satisfechas; y más abajo aún, los esclavos, poco numerosos y dóciles,22 tratados con dureza, pero sin crueldad.23 Sumiso al arrimo del patriciado,24 conservaba la plebe las costumbres de sus ancestros: continuaba ligada a la tierra,25 habitaba en humildes cabañas diseminadas en los extensos bosques y suministraba robustos campesinos y soldados;26 hacía vida solitaria y local, profesaba una dieta frugal, y verificaba todos los menesteres en la casa, el pan como los ropajes, los utensilios y los muebles, sirviéndose de sus mujeres y sus esclavos.27
Pero según extendía Roma sus raíces en suelo itálico, odios feroces se incubaban entre potentados y egenos: aumentaba la población de modo acelerado; se agotaba la tierra con facilidad por mor del intenso cultivo de cereales;28 y se apropiaba el patriciado de las mejores tierras del menudo pasto público,29 condenando a los pequeños propietarios a las deudas,30 la usura y la esclavitud por medio del nexum.31 Naturalmente, se repartían las magistraturas entre un grupo exclusivo de patricios y se excluía de toda participación a los plebeyos:32 de ahí los impulsos inmoderados de las trifulcas, pendencias y asonadas.33
No obstante, como resultado de las constantes conflagraciones, fueron conquistando los potentados plebeyos importantes puestos en las bancas de la república; agobiado por las necesidades de una vigorosa política castrense, cedió el patriciado ante las demandas para alivianar la pesada carga fiscal,34 envagueciéndose su monopolio en las altas magistraturas y en el ordenamiento jurídico. En el dominio social, pudieron reclamar los representantes de la plebe la suavidad del régimen de las deudas;35 en el dominio jurídico, lograron la facultad para poder celebrar matrimonios mixtos;36 en el dominio político, el acceso al consulado37 y la validez legal de los plebiscitos;38 y en el dominio religioso, la participación en los sacerdocios.39 Conformemente, trocó el antiguo patriciado hereditario y exclusivo en una nobleza patricio - plebeya de potentados propietarios,40 la cual hizo concesiones al espíritu democrático de la clase media a medida que aumentaba en importancia,41 por mor de su bienestar y a las victorias, cuyo mérito correspondía en parte.42
Sorteadas las sediciones, las crisis sociales y la espantosa invasión gala del 387/6 antes de Cristo,43 se aumentaron a veinticinco el número de tribus,44 y, por un espacio de casi un siglo, desplegó Roma un conjunto de operaciones militares en aras de asegurar su supervivencia. Pundonorosos descendientes de Marte,45 era la guerra un bien preciado y necesario en la educación viril. Era el romano la armoniosa constitución entre el campesino y el soldado;46 bajo esa premisa, a fuerza de institución, y por motivos puramente defensivos para no alimentar la ferocidad de los dioses,47 se atendieron expeditas las campañas, invariablemente enmarcadas en celosos procedimientos jurídicos.48 Luego se daba marcha al habitual programa de distribución de la tierra para su labrado y su siembra, siendo una obligación moral la participación de las casas grandes,49 a disposición perpetua de la voluntad divina, con el único imperativo de consagrar a Italia.50 Subordinada a los preceptos celestes, amplificó Roma su territorio anexionando el Lacio, parte de la Etruria oriental y occidental, la mayor parte de la Umbría, de las Marcas y de la Campania, reduciendo a sus ciudades a municipia y sus moradores a ciudadanos sujetos al servicio militar y al tributum, pero privados del derecho de voto.51 Merced a una extraordinaria política agraria, se fundaron numerosas colonias latinas, y se incorporó a Nápoles hacia el 326; Arezzo, Camerino, Cortona y Perusa en el 310; frentanios, marcos, marrucinos y pelignios en el 305; vestinos en el 302; y más tarde se conminó a Ancona y a Tarento a concertar coaliciones y suministrar contingentes militares.
Pertinente programa socioeconómico y castrense se vio conminado cuando Pirro. Desalojados con iniquidad los comerciantes romanos de Tarento, recuestó el Senado una reparación. Bravíos se prodigaron samnitas, lucanos, brucios y apulios en la salvaguardia de la célebre apoikía espartana; era Pirro su principal baza: corajoso desembarcó cursado capitán una batería de veinticinco mil soldados y una veintena de proboscidios en Tarento para desarmar al ejército de Publio Valerio Levino. No aconteció Publio Decio Mus con superior fortuna que su predecesor; pero cuando menos pudo diezmar las fuerzas enemigas, forzando al rey a entablar comunicaciones para convenir la paz. Desestimado el ofrecimiento, hizo Pirro de Sicilia su bastión, en una guerra que duró un lustro y acabó por convertir a Roma en potencia.
En tan venturoso cuadro, se intituló Roma soberana de Italia. Tras la explotación de las costas y el alto Apenino, y la afluencia de metales preciosos en forma de abundantes botines de guerras,52 hacia el 269 ó 268,53 se dio inicio a la acuñación de monedas de plata, con un pundonoroso carácter divino.54 Derivante del raudo y brusco incremento financiero, se multiplicaron las familias de los pequeños propietarios en el territorio de las colonias, residiendo en una posición más holgada y pudiendo procurarse los refinamientos de la civilización helénica mediante el comercio con la Italia meridional. No manifestaron la prosperidad y los asiduos intercambios culturales debilitar las tradiciones ni tampoco propiciaron profundas reformas políticas, sino que vinieron a consolidar la fuerte posición de la aristocracia.55 Quedó, a la sazón, pequeña Italia ante los espíritus que perseguían proyectos de suma envergadura, y se dio vista a la poderosa y opulenta Cartago:56 con enorme esfuerzo se construyeron arsenales y numerosas escuadras,57 indispensables para contrarrestar la probada experticia de los almirantes cartagineses; victoriosa, y ya sin aparentes adversarios en el horizonte, propagó sus dominios Roma hasta la Magna Grecia, el grueso de Sicilia,58 Cerdeña y Córcega.
Hacia el último cuarto del siglo tercero, ostentaba Roma un dilatado territorio de 27 000 kilómetros cuadrados,59 y se gloriaba de dominar una vasta nación poblada en torno a los cinco millones de hombres, del que, en caso de supremo peligro, hubiera podido extraer alrededor de 650 000 soldados de caballería e infantería;60 pero aunque coadyuvara la campaña contra Cartago a la unidad italiana en una causa común, en absoluto era Italia una auténtica nación: era, en esencia, una confederación de pequeñas repúblicas, las cuales vivían de ellas y para ellas, y que únicamente se hallaban ligadas a la autoridad de Roma por flojos lazos políticos. Mas, habían de bastar los tratados para preservar la fraternidad en el Lacio y en la Italia meridional, precisamente donde había establecido Roma las bases de su consistencia económica.61
Intermediaria natural Italia entre las recónditas tierras del levante y el Occidente más distante,62 descubrieron en el comercio las clases media y baja la oportunidad de acrecentar sus patrimonios.63 Tal dinámica suscitó que la aristocracia, que, a la sazón, había velado únicamente de la administración de las tierras y la rentabilidad de los créditos hipotecarios,64 se insinuara en los negocios y arrojara flotillas a la mar para traficar con las exportaciones de Sicilia, prodigándose en el lujo y estimulando en la Curia míseras ambiciones expansionistas:65 ¡abominable coronamiento del desarraigo con la esfera divina!66 Ya no le bastaba a la aristocracia con reaccionar ante las agresiones en legitimidad de los principios de una guerra justa, y muchos menos extender los dominios para consagración de la tierra como tiempo ha, sino el mero poseer por poseer, absorbente símbolo de engrandecimiento y de poder. De aquí la transgresión de los tratados67 y la estimulación de nuevas conflagraciones, mácula de la otrora mansa y augusta subordinación a infrangibles leyes celestes.
En este pernicioso cuadro económico - especulativo, propiciado por mor de incipientes y exclusivas sociedades de publicanos o abastecedores, cedía la antigua disciplina;68 absurda cosa: pudiéndose disponer de cualesquiera de los tantos y útiles y funcionales elementos de culturas avanzadas en competencia intelectual, se desperdiciaba la estupenda ocasión de importar los conocimientos científicos y las teorías generales. Se desdeñaba la educación de los saberes, la filosofía y las artes, persistiendo llecas las artes plásticas e inamovible la lengua literaria en su pobreza y hosquedad: únicamente algunos cantos religiosos y populares en metro saturnino, y unas pocas y deslucidas composiciones dramáticas, como los cantos fescenios, las sátiras y las representaciones mímicas, eran las expresiones toscas, mal concretadas y de imaginación limitada del pueblo romano.69
Venturosamente, por divina intercesión de Melpómene, Polimnia y Talía, Andrónico, un griego hecho prisionero en el 272 cuando la conquista de Tarento y vendido a Lucio Livio que le emancipó, se encargó de traducir la Odisea en su integridad70 en versos saturninos, lo que era una proeza, aun con sus yerros;71 abrió en Roma una escuela de griego y latín; y tradujo y adaptó varias comedias y tragedias griegas, concitándose la admiración de las familias grandes. Pero únicamente Andrónico podía presumir del reconocimiento de un reducido valor de la nobleza: los otros poetas, harto menospreciados,72 debían recitar sus versos en la península.73
Se desapreciaba en Roma la instrucción de las artes y la exploración del mundo del conocimiento y las ideas, reduciéndose todo elemento de sabiduría a la instrucción en derecho; y seria cosa: era el descuido de las leyes motivo de deslustre entre los patricios:74 de aquí que pocos tuvieran la sutileza de emplear pintores de la Italia meridional para agraciar sus moradas,75 de contratar escultores de Sicilia y la Campania para la producción de sus obras artísticas,76 de cultivarse en una varia enciclopedia, más perfectiva y superadora para la cognición que las nociones básicas procuradas por la lectoescritura o la aritmética;77 meras instrucciones técnicas divulgadas entre la nobleza para la proba administración hogareña. Recelaban las grandes casas tradicionalistas de las bellísimas expresiones orientales del espíritu humano, no pudiendo observar en ellas otra cosa que la pecaminosa adulteración del virtuosismo; pero cuando menos fue un estimable número de familias prominentes lo bastante lúcido como para acoger los manuscritos de renombrados pensadores y literatos griegos78 y censurar una vana existencia de crápula, de agio, de frivolidad, banalidad, vulgaridad. Redrojos del germinante espíritu expansionista y mercantil.79
Precipitaron el mercado y el intercambio cultural la mutación del carácter patrio, dañándose el hierático himen de la república, escudo de la antigua sencillez y del generoso patriotismo.80 Se concedían bochornosas licencias a funcionarios encargados de blandir políticas egoístas y venales, desbordados por las nuevas necesidades y atenciones, y engolfados en medrar por sobre la administración de la república. Hasta reputados senadores incurrían en la corrupción y en la malversación de fondos públicos:81 no sin razón detectaron las mentes clarividentes en la promiscuidad financiera el deterioro de las facultades latinas en las generaciones venideras.
Mucho contribuyó al desvío la polarización gubernamental. Tenía rato que se había fracturado el Senado, constituyéndose agrupaciones con fines e intereses muy diversos,82 representadas en materia política, económica, jurídica y legal por familias con principios de un gobierno aristocrático y tradicionalista, renuente a emprender grandes concesiones a la plebe urbana y la plebe rural,83 y una embrionaria oposición de índole democrática,84 también aristocrática y conservadora en esencia, pero benefactora, precipuamente, de la plebe rural y los manumitidos;85 eran sus divergencias profundas: gozaban los aristocráticos de plena potestad para deliberar sobre las cuestiones administrativas, la distribución de provincias, acaparar las primeras magistraturas, imponiendo todo tipo de límites a las fórmulas propuestas por la oposición. Sulfurados ante tan deplorable mezquindad, alcanzaron a redactar los representantes democráticos proyectos de ley en aras de sofrenar la supremacía aristocrática; pero por lo usual quedaban caducos, abriéndose brechas irreconciliables en el corazón del vulgo. De un modo u otro, se daban maña los aristocráticos para debilitar la influencia del elemento plebeyo - democrático en el seno de la organización de centurias y proseguir gobernando a placer. Transcurrida la guerra pírrica, robustecieron latinos y samnitas las filas plebeyas:86 poco se necesitó para que intensificaran las discordias y los desencuentros.
En esta agria coyuntura también la religión debió padecer sus embates: pues distinguidos magistrados comenzaban a incursionar en la indiferencia religiosa.87 Podrido fruto de la descarada impiedad y el progresivo intercambio cultural con la Magna Grecia, fue inevitable la inoculación y el sincretismo entre doctrinas; infaustas e inevitables secuelas de navegar en los límites extremos de la locura por el grandor y el poder.
Evidenciada a las potencias su fuerza militar, hecha Roma de Sicilia, los mercaderes italianos, en estrecho contacto con nuevas civilizaciones, se desprendían de la sacra educación tradicional y con mal genio acobijaban dogmas y cultos foráneos; epatante cosa: a casi nadie parecía inquietarle. Se restringía el Senado a propender nuevas victorias y grandes botines, cosechando la admiración de la ecúmene, pero destratando con sonora alevosía la debida piedad a los dioses. Pero cómo cesar estremecedora inercia, si habían de ser las sumisiones de Cerdeña, Córcega e Iliria motivo de impresión en Grecia y en Macedonia, forzándose lazos económicos y civilizatorios; fue determinante el establecimiento marítimo en el Adriático para dicho proceso: ventajoso resultante del conflicto desencadenado por mor de la intemperancia de los piratas.
Infestaban esquinados patógenos las costas griegas, dispersando su inmundicia y porteando por todos los sitios el pillaje y la guerra.88 En puridad, prácticamente que fue acarreada Roma a marchar contra Iliria. Rebasados en hierro aqueos y etolios por la prodigiosa destreza de ávidos corsarios, las protestas de los mercaderes italianos, las peticiones de auxilio de los habitantes de Apolonia y las imploraciones de los iseos, sitiados en su ínsula desde la alborada hasta el crepúsculo, impelieron al Senado a no persistir sofrenado ante el prepotente avance ilirio y remitir una legación. Solicitaron el cese de las depredaciones los hermanos Gayo y Lucio Coruncanio a Teuta, pero como consentía la ley iliria la piratería arguyó que no habría de vedarlas; y, para peor: enervada por las reprensiones de la posición adoptada, las cuales bruscas y desafiantes,89 perpetró un malicioso asalto cuando procuraban entrambos hermanos su embarque, pereciendo el menor.90 Perplejo y desconcertado ante el aberrante suceso, no tuvo otra alternativa el Senado que alistar al ejército y acondicionar una armada. Hacia la primavera del 229 antes de Cristo se hicieron presente doscientos buques en las aguas de Apolonia gobernados por firme timón:91 sitiada en su última fortaleza, suscribió Teuta en el 228 las condiciones de paz: fue la nobleza de Escodra reducida a los estrechos límites de su antiguo territorio; y las póleis griegas, así como las ciudades de los ardeos en la Dalmacia, las de los partinios, próximas a Epidamnar, y la de los atintanos en el Epiro septentrional, recobraron su libertad.92
Concedió a Roma la supresión de la piratería en el Adriático una indisputable supremacía política, económica y militar: debieron pagar los ilirios de Escodra una indemnización; se lo instaló a Demetrio de Faros en las ínsulas y costa de Dalmacia, y servirían las ciudades redimidas a las legiones en ulteriores campañas. Circunscritas a sus dominios las importantes plazas del Adriático, distinguieron los griegos en Roma a una especie de redentora; y, en aras de obtener su arrimo definitivo, con afición y entusiasmo la admitieron en los Juegos Ístmicos93 y en los misterios eleusinos,94 ahondando en el corazón de Italia la simiente de la discordia en la simbiosis religión y patria.95 Comenzaron a entreverarse entonces las divinidades latinas con las helénicas,96 se adoptaron ritos y fórmulas desconocidas97 y gozó el oráculo de Delfos de una desproporcionada estimación: fue la descomposición cultual significativa: el sacerdocio, piedra angular del esplendente edificio de la república, lenta pero gradualmente era corroído por una corriente impía que rebatía las instituciones para consagrarse a dioses orientales.
Desviada Roma en la esfera divina, las familias patricias, amenguadas por mor del influjo plebeyo, el cual ya nada precisaba de sus antiguos apoderados, sugestionados por una desbordante propensión a restaurar sus patrimonios y preservar el poder, acogieron en su seno a la emergente clase de publicanos, concertándose peligrosas esponsales: pronto dispuso la plebe de un absoluto allanamiento a las oficinas de la república, pudiendo participar en los negocios públicos; percatado de tan inusitada disfunción social, el orden ecuestre, asentado en las colonias en las tierras confiscadas a etruscos, volscos, ecuos y galos, las cuales eran ordenadas por los órganos supremos con un carácter propiamente militar, una suerte de campamentos fortificados y de orden sagrado, donde poco interesaba las relaciones de comercio,98 sino la protección de las agresiones,99 repitió a la plebe y ponderó la prosperidad política y comercial.
Entre tanto desorden religioso, político y social se fundieron la arcaica y la nueva Roma en un estropicio moral.100 Prestamente se beneficiaron los potentados inversores de los saqueos a Italia y del flujo financiero de las rutas comerciales del Adriático, y mutaron las clases medias rurales en una fábrica de abastecedores y especuladores. Subvertía la avidez de medro la ruda austeridad de antaño: con voluntad desmedida se encomendaban los espíritus a una nueva vida propensa al lujo y las oportunidades, ensanchándose el hambre de botines y gloria una vez transcurrida la guerra contra los galos (225 - 222) y la segunda guerra ilírica (220 - 219). Sin embargo, para sosiego de los hombres rectos y sobrios todo tiene un límite; y mientras explotaban los potentados las tierras usurpadas en el valle del Po mediante la cría de ganado101 y pugnaban egenos plebeyos por mejorar su condición socioeconómica en detrimento de una aristocracia amilanada, resuelto a vengar a su padre, invernaba Aníbal Barca en las cumbres de los Alpes, con el impostergable horizonte de destruir a la rival de la plutocracia cartaginesa: al fin se sometería a prueba la consistencia de un Senado fragmentado y enclenque y a una generación latosa, embriagada de poder102 y extraviada en almibarados ensueños de grandor.
1. Beloch, Der Italische Bund unter Roms Hegemonie, Leipzig, Von B. G. Teubner, 1880, página 69.
2. Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma, I, Milán, Treves, 1907, página 1.
3. Valerio Máximo, IV, 4, 8; Marquardt, Römische Privatalterthümer, I, Leipzig, 1864, página 91.
4. Livio, VI, 1, 1 - 4; Schiaparelli, Tre letture sul grado di credibilitá della storia di Roma nei primi secoli della città, Turín, 1881, página 58 y siguiente.
5. Cicerón, De re publica, V, 5, 7.
6. Aulo Gelio, XVII, 21, 17; Dión de Prusa, XV, 20; Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, II, 26, 4; Floro, I, 9, 5; Livio, VIII, 7, 13 - 21.
7. Bonfante, Diritto Romano, Florencia, 1900, página 151 y siguiente.
8. Floro, I, 3, 2; Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma, I, Milán, Treves, 1907, página 18.
9. Sobre la problematicidad de encuadrar su redacción en un período posterior al 450 antes de Cristo, véase Goidanich, Studi di latino arcaico, en S.I.F.C, X, Florencia, 1902, página 266 y siguientes.
10. Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, II, 26.
11. Plauto, Bacchides, 431 - 434.
12. Macrobio, Saturnalia, I, 15, 22.
13. Bader, La femme romaine, París, 1877, página 136.
14. Plutarco, Coriolano, 1, 6.
15. Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romana,IV, 16, 2 - 3.
16. Moscatelli, La condizione della donna nelle società primitive e nell 'antico diritto romano, Bolonia, 1886, página 40.
17. En un principio, se repartían los ciudadanos entre clases a tenor de su patrimonio, las cuales se dividieron posteriormente en centurias: Iª clase: ochenta centurias; 2ª clase: veinte centurias; 3ª clase: veinte centurias; 4ª clase: veinte centurias; 5ª clase: treinta centurias. Oficiaban las mismas de unidades electivas y militares; así pues, era imperativo a cada ciudadano acudir con su voto para formar el de su centuria, que contabiliza por uno, y así participaba de los comicios para la aprobación de las leyes y la elección de los primeros magistrados de la república (cónsules, pretores y censores). Es menester observar, que, aun cuando podían fluctuar los censados entre las clases a condición de su patrimonio, con el transcurrir de los años, se fue restringiendo el número de electores en las centurias. Además, quedaban reservadas las altas magistraturas por privilegio hereditario a un selectivo conjunto de esclarecidas familias patricias, propietarias de dilatadas extensiones de tierras, y dueñas de abundantes rebaños y esclavos. A su vez, conformaba el patriciado engrandecido y de relumbrante prosapia el orden ecuestre, constituido por dieciocho centurias, y que, entre otros privilegios, tenía el de servir en las conflagraciones en la caballería. Por último, se encuadraba el resto de ciudadanos, de insuficiente patrimonio, en una única centuria, exenta del servicio militar y de impuestos. Obedecía el gobierno, por lo tanto, a las determinaciones y dictámenes del estrecho patriciado y de un exclusivo grupo de plebeyos: pues disponían la Iª clase y el orden ecuestre del pleno dominio para investir a los primeros magistrados, sancionar leyes y declarar una guerra; cf. Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, IV, 20, 3 - 4; Giannelli, Origine e sviluppi sull’ordinamento centuriato, en Atene e Roma. B. S. I., Florencia, 1935, página 237. —Circunspecta la administración de la república al albedrío de acotadas familias, se limitaba la plebe a nombrar anualmente a sus tribunos, los cuales eran sacrosantos y guardaban la facultad de imponer su veto a todos los actos de los magistrados; y ostentaban las tribus -patricios y plebeyos en mancomunación- la potestad de emitir su voto para la elección de magistrados inferiores y los asuntos ordinarios: esto es: todos los inscriptos en las diecisiete tribus rústicas y las cuatro urbanas; véase Mommsen, Römische Forschungen, Berlín 1864, página 165 y siguiente; Rubino, Untersuchungen über Römische verfassung und Geschichte, I, Kassel, 1839, página 309; Soltau, Die gultigkeit der plebiscite, Berlín, 1884, página 24.
18. Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, IV, 20, 2.
19. De Marchi, Il culto privato di Roma antica, I, Milán, 1896, página 109; Marquardt, Römische Privatalterthümer, I, Leipzig, 1864, página 55.
20. Floro, I, 2, 4; Bonfante, Scritti giuridici varii, III, Turín, 1926, página 32 y siguiente.
21. Schiller - Voigt, Die römischen Privatalterthümer und Kulturgeschichte, IV, 1, Múnich, 1893, página 282.
22. Büchsenschütz, Bemerkungen über die römische Volkswirtschaft der Königszeit, Berlín, 1886, página 14; Marquardt, Römische Privatalterthümer, I, Leipzig, 1864, página 141.
23. Otorgaba la religión cierta protección a los esclavos, pudiendo disfrutar durante la celebración de las fiestas sacras de una relativa libertad, y participando, incluso, en ceremoniales banquetes; cf. Apiano, Samnitas, Fr., 10, 5; Ausonio, Eclogarum liber, 23, 17 - 18; Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, IV, 14, 4; Macrobio, Saturnalia, I, 7, 26; 10, 22.
24. Lange, Römische Altherthümer, II, Berlín, 1879, 29.
25. Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, II, 9.
26. Columela, De re rustica, Pref., 17.
27. Bader, La femme romaine, París, 1877, página 125.
28. Mommsen, Römische Geschichte, I, Berlín, 1856, página 173.
29. Niese, Das sogennante Linicisch-Sextische ackergesetz, en Hermes, XXIII, Berlín, 1888, página 420.
30. Floro, I, 23.
31. Apiano, Italia, Fr., 9; Livio, VI, 14, 3 - 5.
32. Dionisio de Halicarnaso, IV, 14, 20.
33. Cibrario, Della schiavitùe del servaggio e specialmente dei servi agricoltori,II, Milán, 1868, página 27.
34. Plutarco, Camilo, 2, 4 - 5; Publícola, 12, 3.
35. Dionisio de Halicarnaso, XVI, Fr., 5, 3; Livio, VI, 35, 4.
36. Cicerón, De re publica, II, 37, 63; Floro, I, 25.
37. Diodoro sículo, XII, 25, 2; Floro, I, 26; Livio, VI, 42, 9 - 10.
38. Aulo Gelio, XV, 27, 4; Plinio, Naturalis historia, XVI, 37.
39. Livio, X, 9, 1 - 2.
40. Lange, Römische Altherthümer, II, Berlín, 1879, 12.
41. Véase, por verbigracia, Plutarco, Publícola, 11 - 12.
42. Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma, I, Milán, Treves, 1907, página 19.
43. Polibio, I, 6, 2 - 3; Giannelli, Trattato di Storia Romana: l’Italia antica e la Republica romana, Bolonia, 1976, página 33. —Sobre la historicidad del evento en los escritos de antiguas fuentes, cf. Plutarco, Camilo, 3 - 4.
44. Livio, VI, 5, 8.
45. Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, II, 2, 3; Floro, I, 1, 2; Livio, I, 4, 2.
46. Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, II, 28, 2 - 3.
47. Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, II, 35, 3; VIII, 2, 3; Livio, II, 48, 8; Polibio, I, 6, 6.
48. Baviera, Il diritto internazionale dei romani, Módena, 1898, página 67.
49. Catón, De re rustica, Pref., 4; Columela, De re rustica, Pref., 14.
50. Según documenta Cicerón, De re publica, VI, 15, subyacía la función primigenia del hombre romano, y, por tanto, su destino todo, en la contemplación de la tierra, su protección y su administración, y nunca en una vana dominación para fines seculares, inmanentes, materiales, temporales, efímeros. De aquí surge el sentido de la conquista romana, fundada en la dimensión del tueri: desde allí, tendió Roma a unificar bajo este sentido sacro a todos los pueblos. —Véase el paradigmático estudio de Disandro, Humanismo: fuentes y desarrollo histórico, La Plata, Fundación Decus, 2004, página 262.
51. Mommsen, Römisches Staatsrecht, III, 1, Leipzig, Von S. Hirzel, 1887, página 571 y siguientes.
52. Livio, X, 46, 5.
53. Belloni, La moneta romana: società, política, cultura, 2002, Roma, página 39
54. Parisotti, Evoluzione del tipo di Roma nelle rappresentanze figurate dell’antichità classica, en Archivio della R. Società Romana di Storia Patria, XI, Roma, 1888, página 83.
55. Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma, I, Milán, Treves, 1907, página 18.
56. Floro, II, 1.
57. Sobre la fidelidad de la cantidad de escuadras descriptas en los registros de los historiadores de la antigüedad, véase Tarn, Thefleets of the first punic war, en The journal of hellenic studies, XXVII, Londres, 1907, página 48 y siguientes.
58. Marquardt, Römische Staatsverwaltung, I, Leipzig, 1873, página 91.
59. Beloch, Der Italische Bund unter Roms Hegemonie, Leipzig, Von B. G. Teubner 1880, página 101.
60. Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen: 264 - 27 avant J.-C., I, París, 1979, página 82.
61. Salvioli, Sulla distribuzione della propietà fondaria in Italia al tempo dell’ Impero Romano, Módena, 1899, página 9.
62. Cf. Ateneo, III, 116 C; Plutarco, Arato, 12, 5.
63. Según Polibio, I, 83, 10, transcurrida la primera guerra púnica, ya era, cuando menos, considerable el aparato de mercaderes italianos y romanos.
64. Mommsen, Römische Geschichte, I, Berlín, 1856, página 418.
65. Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma, I, Milán, Treves, 1907, página 32.
66. Véase el elocuente pasaje de Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, III, 36, 2.
67. Bástenos con enfatizar el enseñoramiento de Cerdeña, posterior al tratado de paz convenido con Cartago en el 241 antes de Cristo. —Åke, Beiträge zur geschichte sardiniens und corsicas im ersten punischen kriege, Upsala, 1906, página 100 y siguientes.
68. Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma, I, Milán, Treves, 1907, página 24.
69. Duruy, Histoire Romaine, I, París, 1893, página 37.
70. Verrusio, Livio Andronico e la sua traduzione dell’Odissea Omerica, Roma, 1977, página 66 y siguientes.
71. Teuffel, Geschichte der römischen literatur, Leipzig, 1875, Página 147.
72. Mommsen, Römische Geschichte, I, Berlín, 1856, página 919 y siguiente.
73. Leo, Geschichte der römischen literatur, I, Berlín, 1913, página 53.
74. Moscatelli, Gli scrittori romani di instituzione giuridiche, Reggio Emilia, 1889, página 5.
75. Cf. Requeno, Saggi sul ristabilimento dell’antica arte de’ greci e de’ romani pittori, Venecia, 1784, página 99.
76. Mommsen, Römische Geschichte, I, Berlín, 1856, página 221.
77. Marquardt, Römische Privatalterthümer, I, Leipzig, 1864, página 92.
78. Leo, Geschichte der römischen literatur, I, Berlín, 1913, página 53.
79. Corrado - Ferrero, Storia Antica, I, Florencia, 1921, página 140; Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma, I, Milán, Treves, 1907, página 25.
80. Adviértase que, en la concepción romana, el término «patria» era indisociable de la urbs, la civitas: debía guardar la patria sus propias deidades, y vivir y perecer en aras del esplendor y la grandeza de la patria guardaba un trasfondo religioso doble en la mentalidad de los ciudadanos; a saber: vivir y perecer en un estricto, esmerado y ardoroso acatamiento de las disposiciones de las deidades tutelares de la ciudad y de las deidades de las gens en aras de la conservación y perdurabilidad de la sacra estirpe que había de sacralizar, preservar y administrar el vasto orbe; ilustrante noción nos refiere y nos sitúa en una patria temporal, donde el ordenamiento y subsiguiente regulación del plano terrenal adquiere un valor supremo en la producción y representación de las actividades mundanas, y en las cuales participaban activamente los lares, manes, penates y genios en estrecha relación con los descendientes de los primigenios padres. Evidentemente, celosa visión, exclusiva, necesaria e ineludible de la granada estirpe romana, difiere hondamente de la concepción cristiana de la significación natural y espiritual de reposar en la patria celestial: genuina patria; en efecto, pues se conservaba el ciudadano romano, a la luz de la Revelación, en un estadio de simple viador, en una humanidad imperfecta, condenando su naturaleza a la fugacidad de un pasaje transitorio, provisional, en oposición a la clarificada por el Doctor de la Iglesia santo Tomás de Aquino, Expositio super librum Boethii de Trinitate, p. 2, q. 6, a. 4, co. 3: in patria; esto es: (morar) en la casa del Padre; hecha la breve y fragmentaria especificación, podrá profundizar y reflexionar el lector sobre la concepción de patria en el pensamiento romano en el pertinente estudio de De Viguerie, Les deux patries, Bouère, 2003, página 32 y siguientes.
81. Véase por caso el proceso a Marco Livio. —Livio, XXVII, 34, 4.
82. Ihne, Römische Geschichte, I, Leipzig, 1868,página 113.
83. Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, IX, 42, 3; Livio, II, 56, 5.
84. Càssola, I gruppi politici romani nel III secolo A.C., Trieste, 1962, página 242.
85. Ferrero, Dei libertini, Turín, 1877, página 22; Meyer, Kleine schriften, II, Halle, 1924, página 391 y siguiente. Aun cuando disponemos de pocos elementos para convenir con plena certeza la existencia y desarrollo de una consolidada organización partidista durante los primeros siglos, concibo la coexistencia de agrupaciones de grandes y señeras familias. Y aun cuando no se hallaran sus fuerzas afirmadas como a principios del siglo primero antes de Cristo, ciertamente que constituían consistentes programas e itinerarios para estimular empresas lucrativas, apoyándose, gradual y progresivamente, en las distintas sociedades y relaciones del clientelismo, con la premisa de operar proyectos de ley que regularan el ascenso a las magistraturas y la distribución de la riqueza y los territorios. De usual se servían las agrupaciones de sus clientes en aras de entorpecer las proposiciones que atentaran contra su prominencia en el Senado, siendo causa común el desafecto por los plebiscitos que amenazaran con lesionar sus intereses, así como las recurrentes encomiendas a las clientelas para suscitar tumultos y desórdenes, con el desdeñable horizonte de ejercer una absoluta presión a la oposición al perturbar los ánimos de la opinión pública; cf Mispoulet, Études d’institutions romaines, París, 1887, página 79. —Sin embargo, no debemos atribuir a estas facciones mecanismos estrictos y estáticos como suelen regir en los partidos políticos actuales: pues mudaban las familias de agrupación según sus aspiraciones individuales, intrigas políticas, afinidad con la redacción de plebiscitos benignos para las clases medias o llanamente por desavenencias con otros partidarios.
86. Niese, Grundriss der Römischen Geschichte, Múnich, 1923, página 83.
87. Lange, Römische Altherthümer, II, Berlín, 1879, 126; Mommsen, Römische Geschichte, I, Berlín, 1856, página 842.
88. Floro, II, 5, 2; Polibio, II, 4, 8.
89. Polibio, II, 8, 10.
90. Ihne, Römische Geschichte, II, Leipzig, 1870,página 120.
91. Polibio, II, 11.
92. Apiano, Iliria, 7.
93. Polibio, II, 12, 7.
94. Mommsen, Römische Geschichte, I, Berlín, 1856, página 526.
95. Véase el elucidante pasaje de Livio, X, 47, 3: «(…) Eodem anno coronati primum ob res bello bene gestas ludos Romanos spectarunt, palmaeque tum primum translato e Graecia more victoribus datae».
96. Zeller, Vorträge und abhandlungen, II, Leipzig, 1877, página 105.
97. Fue esta callosa y dañina práctica introducida a principios del siglo tercero antes de Cristo; cf. Mommsen, Römische Geschichte, I, Berlín, 1856, página 408 y siguientes.
98. Belgrano, Manuale di storia delle colonie, Florencia, 1889, página 36.
99. Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades romanas, VII, 28, 3.
100. Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma, I, Milán, Treves, 1907, página 23 y siguiente.
101. Mommsen, Römische Geschichte, I, Berlín, 1856, página 818.
102. Véase en Faltin, Über den Uprung des Zweiten punischen Krieges: ein Beitrag zur Kritik des Polybios, Neuruppin, 1887, página 17 y siguiente, cómo la ambición de conquista y expansión territorial en perjuicio del dominio cartaginés fue el motivo precipuo de la segunda guerra púnica.
II
LA ANTORCHA DE ANÍBAL
Arrojó el acaso la empresa a pies de Publio Cornelio Escipión, señor de una inmensa clientela romana y peregrina, y representante de uno de los grupos políticos más preponderantes de la época: el ejemplo perfecto de la deformación de una aristocracia que perseguía el reconocimiento militar y la comulación de riquezas, pero ciertamente privado del ingenio y el pulso de Aníbal,103 un auténtico artista en la guerra, capaz de interpretar con estupenda facilidad las circunstancias y sutiles variaciones en los juegos de estrategia. Arreado por sus aspiraciones supremas de rivalizar en hombradía con los campeones de la antigüedad, con pertinencia concibió Aníbal sus ambiciosos proyectos en Hispania, disponiendo en sus filas en torno a los setenta mil soldados de infantería y caballería,104 aunque pronto le fue perentorio dispensar quince mil efectivos a su hermano Asdrúbal, conjuntamente con una flota próxima a los sesenta navíos; once mil a Hannón para regencia de los pueblecillos septentrionales del Ebro, y licenciar parigual cantidad por su notoria inoperancia militar. Concentradas las fuerzas restantes, responsables de esculpir proezas afines a su dignidad, resuelto a retar los imposibles se asesoró sobre la fertilidad de la Narbonesa y la vegetación en las laderas de los montes, contrató guías experimentados, engrosó filas con tribus que compartían singular desprecio por Roma y se abrió paso a través de los Alpes; a su desafío, una serie de accidentes desgraciados, propios de tan peligrosa expedición, devinieron en el emagrecimento de su ejército: aunaba veinte mil infantes y poco más de seis mil monturas.105 Mientras redefinía sus planes, batió Gneo Cornelio Escipión Calvo a Hannón en la periferia de Cissa, despojándolo de una oportunísima base operacional en Tarragona.106
Forzó el preocupante cuadro a agilitar las disposiciones de Aníbal.107 Informado de que se las tenían ínsubres y turineses en las inmediaciones de los Alpes, osó concitarse por medio de prodigalidades y cautivantes promesas a los últimos en aras de hacer de Turín una sólida base para sus futuras operaciones militares.108 Frustrada la intentona, asedió la ciudad durante tres días; ya en el interior, no hubo menor resquicio para la piedad: ¡amedrantadas enviaron legaciones las aldehuelas circunvecinas para trabar amistad! Coartadas las voluntades de míseras almas, noticioso de que había implantado campamento Publio Cornelio Escipión en la llanura del Po, emprendió empresa. Cruzó Italia a marchas forzadas y sitió a las ciudades reveladas en la travesía, alterando substancialmente el programa senatorial, requiriéndose enérgicamente de la presencia del otro cónsul, Tiberio Sempronio Longo, desatendiéndose, parcialmente y por imperiosa necesidad, los asuntos de Lilibeo.
Prosiguiendo el rastro de Aníbal traspuso Escipión el Po, implantó el campamento a la vera del río Tesino y ordenó a sus ingenieros la construcción de un puente flotante hacia la zona de Pavía. Al despuntar, vadearon entrambos capitanes el Tesino: condujo Escipión a su ejército por el margen izquierdo, y lo propio Aníbal, por el opuesto. Tras una tediosa y rutinaria marcha durante un par de jornadas, de improviso, se dio con el enemigo, precipitándose el cónsul a una confrontación harto fortuito.109 Sin disponerse de una tentativa valoración del terreno para la apropiada ejecución de las maniobras,110 desorientadas se alinearon las legiones: dispuso Escipión a la infantería ligera y la caballería gala en el frente, y a los romanos y cuerpos aliados en la reserva; situó Aníbal a la caballería cartaginesa en el centro, y reforzó las alas con la caballería númida.111 Encentada la contienda, no alcanzó la infantería ligera a arrojar sus jabalinas contra la caballería cartaginesa,112 siéndole menester retroceder donde las fuerzas de reserva para evitar ser abatida por la arrolladora estampida.113 Entonces colisionaron cartagineses y galos frontalmente, deviniendo la ferina contienda en un combate cuerpo a cuerpo; desmontó una gran cantidad de combatientes,114 fructificando la caballería númida un agresivo ataque envolvente, propiciando el desmoronamiento de los flancos desde la retaguardia. Rebasado en exceso, malherido y hostigado, únicamente la tenacidad de su primogénito logró subvenir al cónsul. Al frente de una turmae de caballería, intrépido se lanzó al peligro para arrebatar a su padre del bruno umbral del abismo. Decantación natural la retirada, se replegaron las legiones hasta el campamento: a su sensatez, ordenó Escipión, durante la velada siguiente,115 recoger los bagajes y se atrincheró en las afueras de Piacenza, exactamente al margen occidental por donde discurre el río Trebia.116 Transcurridas tres jornadas de tensa calma, reveló Aníbal su presencia,117 desencadenando un fragoroso alboroto en las tiendas; vislumbrando una esplendente ocasión, el cuerpo auxiliar, constituido exclusivamente de galos, esa misma luna se enhestó en armas: bajo el amparo de la obscuridad, a su salvo tiñeron los lechos de sangre. Pluguido los albergó Aníbal; y, vaticinadas fascinantes mercedes, los expidió a su terruño para acobijar nuevos aliados.
Desvaído al lóbrego y taciturno amanecer, concibió Escipión abandonar los cuarteles durante el conticinio;118 y según asomaban los suaves y tenues rayos otoñales sobre los llanos, enfiló hacia las colinas, en un acto de suma osadía, supuesto que debió circular la expedición frente al campamento enemigo, confiando en que la pendiente y los caminos sinuosos trocaran en un reducto inexpugnable. Voraz le echó encima Aníbal a la caballería, comprimiendo tibios corazones, ateridos de únicamente oír los bufidos y repiqueteos de indómitos corceles en su portentoso galope. Propagado un exagerado pavor en las tiendas, convino el Bárcida en emprender la guerra psicológica y pegó fuego en el campamento abandonado para proseguir erosionando encogidos espíritus;119 atizado el pánico con el agudo crepitar de crecientes y amenazantes llamas, dificultoso disimular el universal desaliento, recelando de que acabara Aníbal por diluir la poca moral de los hombres, aún dolido de su herida, privilegió Escipión la preservación de la integridad física y espiritual del ejército y prosiguió curso hacia las colinas. En torno de donde hoy Rivagano fortificó el campamento en la margen derecha del Trebia, levantó una empalizada y cavó un foso de de ancho por 2,66 de hondura.120
Habían empezado a circular, entretanto, los alarmantes informes en Roma. Trascendidos el fiasco de Tesino, la protervia gálica en el campamento y el constante desfile de caravanas con soldados, grano y trigo patrocinado por las tribus de la llanura para el abastecimiento enemigo, se vio tentando el Senado en acusar a Escipión; pero, como únicamente se ocasionaría más disgusto, se optó por atemperar los ímpetos y se persistió fiando la dirección de la empresa en su parca experticia militar. Se preveía la reversión del comprometido contexto mediante el concurso de su colega.
Ya en Italia, pasó revista Longo a su ejército en Rímini y, devorando etapas, al cabo de cuarenta días implantó campamento a cuatro kilómetros del de Escipión.121 Había comprado Aníbal la voluntad del prefecto de la guarnición de la actual Casteggio,122 fortaleza que se ofrecía como un excelente centro de operaciones: proporcionaban las aldehuelas vecinas una preponderante red de comunicaciones y, a diario, concertaba nuevas sociedades, albergando hombres aguerridos, recibiendo reportes detallados sobre el terreno, cumulando provisiones y pudiendo preservar intactas las reservas del depósito de la ciudadela. Sin embargo, cuando aparentaba todo marchar afín a su planificación, descubrió embrionarios vínculos de amistad entre unas pocas aldehuelas y Roma, según parece, en función de conservarse en apacibles términos con entrambas naciones conforme persistieran las hostilidades.123 Pronto por castigar la falta de convicción en una guerra que prometía el desmantelamiento de la hegemonía latina, labró una vasta razzia para desarticular las comunicaciones y, a su vez, coger botín en abundancia.
Presas de la cólera de Aníbal, solicitaron las aldehuelas socorro a los cónsules. Ansioso por entrar en campaña, de presto se movilizó Longo. Revelado un parvo número de enemigos, holgado logró replegarlos. Pletórico por el auspicioso remate de su primer embate, y presumiblemente valorando que pronto habrían de escasear las dotaciones de un ejército que había duplicado su tamaño,124 estimó agible marchar contra Aníbal; pero Escipión, testigo de la fuerza arrolladora de la caballería númida, y cursado en la naturaleza obstinada de los galos, susceptibles a desertar de la reciente coalición cuando se descubrieran imbuidos en la ociosidad con el egoísta cometido de retornar a sus grescas domésticas, con sobriedad y mesura disentía. Además, también podría ser de suma utilidad una vez recuperado de su herida; a su desagrado, era Longo un hombre extraviado en su afán de gloria, y presuroso y descaminado maduraba un temerario avance.
Informado sobre el delicado estado de salud de Escipión, se retiró Aníbal a una explanada en busca de un sitio propicio en el que pudiera prosperar una celada. Topado en su trayecto con un arroyo cubierto en sus orillas por breñas y zarzales, meditada la ventajosa posición con su hermano Magón, envió por sus mejores hombres y enunció sus planes. Arropados bajo el frondoso velo de la obscuridad, marcharon alrededor de mil monturas y poco más de mil quinientos infantes.
Al amanecer, conforme azotaba un diluvio su cuartel, desadormeció a las huestes, las alimentó debidamente y prendió hogueras para preservarlas calientes. Luego fue el turno de los oficiales, ponderados pródigamente por su inquebrantable fidelidad. Lisonjeado el espíritu del ejército por tunantes labios, a penetrante verbo exhortó a la caballería númida a franquear las trincheras: vesánica, surcó el Trebia y promovió escaramuzas en torno a los puestos de avanzada romanos. Exaltó el barullo a Longo, y, regido por la iracundia, reunió a las legiones, aún fatigadas y en ayunas, y desenvainó. Pese las objeciones de Escipión, terminó excesiva confianza por emponzoñar su razón. Funesto coronamiento de su necedad y negligencia, fue forzoso a los soldados trasponer el Trebia, cuyo caudal había crecido por las precipitaciones, con el agua hasta el pecho, portando sobre las cabezas las armas y el hato. Dificultoso avizorar un desenlace favorable; mas arrostraron los soldados con admirable hombradía los trances que prometían las huestes y bestias de Aníbal. En inferioridad numérica, y disminuida físicamente, denodada logró contener la infantería la reciedumbre del enemigo y sus bestias. Fue tanto su brío y su disciplina, que, por miedo a padecer una ominosa derrota a manos de unos simples bisoños, mandó Aníbal a la caballería al completo. Un total de veinte mil infantes, repartidos entre hispanos, galos y africanos, diez mil caballeros galos y númidas, y en torno a los treinta proboscidios, propendieron la masacre de dieciséis mil;125 apenas se conseguía resistir. Ciñéndose la victoria, dio señal Aníbal a su hermano y, súbitamente, arremetieron por la espalda dos mil almas emboscadas en el arroyuelo. ¡Fatal sino habían de padecer corazones ardientes! Burlados fementidos armadijos en la desalmada lid, con conmovedor arresto se encomendaron al reposo eterno en la vasta fragilidad del Trebia cuando intrépidos osaban librarse de longas lanzas. Exento del campo de batalla, pero animando desde la retaguardia, fue alcanzado Escipión por el hierro. Trasladado de urgencia a Cremona,126 ya a salvo y estabilizado, respirándose aún el petricor en el aire y asomando de entre el nublo firmamento una tenue iridiscencia, no pudo hacer otra cosa que penar por la irrecuperable pérdida de valerosísimos hombres.
Reasentado el grueso del ejército en Piacenza, sin asentir culpas a su insensato proceder, expidió Longo una correspondencia al Senado atribuyendo la derrota a la mala estación. En un principio, nadie se atrevió a cuestionar su palabra, pero cuando viajaron noticias de que se había captado Aníbal a las tribus galas, aumentando su ejército con la generosa contribución de sesenta mil soldados de infantería y cuatro mil monturas; que proseguían quedos los ejércitos en Cremona y Piacenza, y, para rematar, era la crónica de la batalla disímil en varios visos a la descrita por Longo, fácil cosa fue deducir la poca intrusión del invierno en los infelices sucesos. En consonancia, en aras de sofrenar el desangramiento, se enviaron legiones a Hispania, Cerdeña y Sicilia; se estacionaron guarniciones en Tarento y demás localidades estratégicas; se establecieron cuarteles y depósitos de trigo en Rímini y Etruria; y se solicitó asistencia a Hierón II de Siracusa, añejo amigo y aliado de Roma, acogiéndose mil quinientos infantes.
En marzo del 217 antes de Cristo, en unos comicios movidos y desordenados más de lo habitual, impulsó el embarazoso escenario la candidatura de Gayo Flaminio Nepote. Electo cónsul junto a Cneo Servilio Gémino, a su malsana ambición de medir fuerzas con Aníbal, apeló a sus vínculos políticos para asumir la regencia de Italia. Mucho incidió en su designación el pánico pueril regente en la Curia a la sazón. Se enrostraban los magistrados los fracasos, cargándose las culpas, desempolvando añejos odios y reflotando las enemistades y antipatías. Siendo imperativo hilvanar una solución inmediata, como nada hubo de aportar Escipión a la campaña, enredándose solo en las operaciones en Hispania, precipitando su ejército en Italia y cayendo reiteradamente en el lazo de Aníbal, sin siquiera contar con la suficiente competencia no ya para erguir la dignidad de la soldadesca, sino de mínimo para poder domar la impetuosidad de su colega, se valoró aparcar de las ulteriores maniobras a generales legos en comandancia.
Como un espectro, circulaban por Italia las crónicas de Tesino y de Trebia. Ante el pronunciado descontento de la ciudadanía, preocupado por la torpeza y nulidad de los representantes aristocráticos, y sobrestimando en extremo la amenaza real, aventuró el Senado su barquilla en la sinuosa corriente democrática. Asombradas por lo que se presumía una desatinada resolución, casi que podían oír las mentes lúcidas la cascada adonde se precipitaba la empresa, prensadas por el temor de ya no poder remontarse el curso de la guerra; tan equivocadas no se hallaban: en modo alguno descendía Flaminio de preclara prosapia, se caracterizaba por ser el representante de la cuadrilla democrática127 y era sospechado desde el 232 cuando propuso asignar al bajo pueblo una parte del territorio arrebatado a lo largo de la costa adriática a los senones en el 283 y a los picentos en el 268. Logró controvertido plebiscito ver luz, amén de una violenta resistencia.128 Y, para cuando los galos de aquende y allende el Po, sobrecogidos por de las asignaciones, libraron a Roma la gran guerra, se la imputó, ponderándosela una falta suya.129 Para rematar, había sido el único senador en apoyar la ley impulsada el año precedente por el tribuno de la plebe Quinto Claudio, la cual venía a vedar a senadores y a sus hijos la posibilidad de poseer una nave de carga superior a trescientas ánforas, entorpeciendo el comercio marítimo con Sicilia y Cerdeña en beneficio del orden ecuestre,130 primigenio valedor del plebiscito, si no con el cometido de percutir a la aristocracia mercantil, sí de arremeter contra sus colaboradores y sus clientelas.131 Pero, en el presente, se precisaba de un hombre audaz, capaz de recobrar las esperanzas apagadas, experimentado en la guerra y con la inclinación de la opinión pública;132 en particular, la de la plebe rural.133
Respecto a Escipión, nadie se atrevió a reclamarle nada, descubro, parto del poder acaparado por su facción, asentado largo tiempo sobre una consistente estabilidad financiera, cimentado por precisa ingeniería política y constituida sólida y eficientemente mediante las ventajosas relaciones de dependencia recíproca que ofrecía harto rentable sistema de clientelismo, y sostenido por la decisiva cooperación de familias señeras.134 Exento de todo tipo de cuestionamiento, a su consubstancial impotencia en el plano militar, investido con el proconsulado de Hispania, desagradado le confirió las legiones a Gémino y partió, sugestionado por hallar el modo de redimirse.
Entretanto, invernaba Aníbal en la región de la Emilia - Romaña y preservaba solaceados a sus hombres con burdos espectáculos que involucraban a los prisioneros. Contenía afrentoso escarnio los ánimos; pero si de veras osaba vencer, correspondería absorber a su quimera a los aliados de Roma. Celebró, a la sazón, legaciones para engatusar a las poblaciones con la premisa de remover las cadenas de Italia,135 cuando, en puridad, perseguía el incondicional resquebrajamiento de la hegemonía latina y la disolución de la fraternidad italiana, regido por un obscuro odio, pútrida herencia de su difunto padre.136 En todo caso, debemos reconocer su imponente capacidad para calcular con enorme frialdad cada máxima de su politiquería rastrera, tonificada en lucientes discursos y recubierta por adamantina coraza, aunque ciertamente vacua de contenido en su interior; mas no se engullían macilentos embustes los galos, inquietos por la sucesión de batallas en su terruño y porque se los aventuraba sistemáticamente para preservación de las fuerzas africanas e hispanas.137
Ya revelados los fuertes rumores del febril descontento, procuró Aníbal mudar de ropajes para no ser reconocido con facilidad y amenorar sus interacciones en público. Dispuestas las providencias para su cuidado personal y atenuado el crispamiento bárbaro, se entrevistó con algunos residentes italianos para hallar un camino poco andado en aras de evadir al servicio de inteligencia de Roma, y, sin demora, se le comunicó el passo dei Mandrioli. Diligente, travesó los Apeninos y se encaminó de Forlí a Meldola, hacia el valle del Bidente, y río arriba por Galeata hasta Santa Sofía, para acabar al sureste, a través de una cresta moderadamente alta, en el valle del Savio.138 Al ya laboroso trayecto, a la altura de Subbiano, se desbordó el río Arno en un trecho de veintiséis kilómetros por las asiduas precipitaciones hibernales, debiendo exponerse el ejército durante cuatro días y tres noches a grandes peligros y penurias, sin hallar otro sitio donde reposar y dormitar que en infecciosos cuerpos de animales caídos y en los montones de aparejos abandonados; centenares murieron y miles quedaron debilitados. Ni siquiera Aníbal consiguió resultar ileso, sufriendo la pérdida de la visión del ojo derecho, insalvable consecuencia de una grave oftalmía.
Mientras se trataba de ubicar al enemigo, se incorporó en funciones Gémino el 23 de marzo,139 conturbado por la indiferencia religiosa de su colega: recibía Flaminio las insignias consulares fuera del pomerium, puntualmente en Arezzo.140 Ergotizando sobre puntos litúrgicos, los había los que estimaban ilegítimo su magisterio y reclamaban un nuevo sufragio. Se adentraba Flaminio en terreno fangoso. No obstante su probada valía en guerras precedentes, era su política y su demagogia abominadas por los personajes conspicuos. Era su consulado fruto del solemne apoyo del orden ecuestre y magistrados obscuros; y, aun cuando osara reivindicar deslustrada imagen con una portentosa victoria, parecía pasar de las sacratísimas tradiciones de Roma, donde todos los esfuerzos se consumían en la colosal empresa que suponía atajar la inmensa ola que amenazaba con destruir a la república. No hacía su incredulidad más que agitar las aguas: poco había de importarle.
Percatado del avance de Aníbal, y receloso de las burlas de la soldadesca por ser incapaz de resguardar los poblados de Arezzo, puso en movimiento Flaminio a siete legiones.141 Sin embargo, no actuaba como un general consumado, sino más bien como un espíritu insolente y baladrón. No se había informado sobre el distrito; ejercía su cargo con arrogancia, insolencia, prepotencia y despotismo; y, envalentonado por sus antiguos éxitos militares, apetecía de una guerra franca sin aguardar el arribo de su colega. Para miseria suya y de Roma, con sobrado juicio estudiaba Aníbal todos sus pensamientos: pronto habría de desnudar las inocultables flaquezas de su antagonista.





























