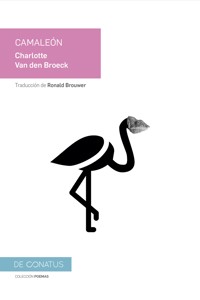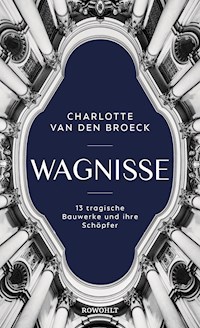Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Acantilado
- Sprache: Spanisch
Oscilando con elegancia entre la reflexión ensayística y la descripción narrativa de su propio proceso de crecimiento personal, Charlotte Van den Broeck presenta trece miniaturas sobre la tragedia personal y profesional de diversos arquitectos que, incapaces de confrontar su propio fracaso, tomaron la radical decisión de quitarse la vida. Con un lenguaje poético, descarnado y sincero, Van den Broeck se adentra en los vericuetos de la mente y nos propone un viaje a los desafíos de la creación a través de piscinas, teatros, bibliotecas, museos, iglesias, cuarteles, oficinas de correos, villas, campos de golf y jardines de esculturas de Europa y Estados Unidos. Una indagación fascinante y turbadora del difícil y peligroso equilibrio entre el afán de perfección y la cordura. «Cabe preguntarse qué busca la autora con esa recolección de fracasos. Porque a Van den Broeck no le interesa la muerte en sí, sino las fuerzas que conducen a alguien a quitarse la vida. Le interesan también los peligros y riesgos que entraña el camino del arte, como si necesitara listarlos para hacerlos visibles y, armada de señales y precauciones, pudiera librarse de extravíos y pérdidas». Laura Ferrero, El País Babelia «En estas páginas hay una mezcla entre autobiografía y erudición histórica. La autora se ve imbuida en una pesquisa que desarrolla en paralelo a su periplo sentimental. Lo peculiar de la premisa da lugar a un artefacto híbrido ante el que no cabe sino descubrirse». Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo, El Cultural «Saltos mortales es un libro trufado de referencias culturales, atento a los debates sociales y sazonado con un humor ácido». Llàtzer Moix, La Vanguardia «Charlotte Van den Broeck es buenísima, hay que leerla. Léala aunque no le interese nada la arquitectura. Disfrazado de ensayo, este libro deja ver las líneas maestras de la novela aún por escribir de los jóvenes profesionales nacidos entre los 80 y los 90. Emociona la sensibilidad con que la autora ha unido la historia de estos diseños trágicos y estas vidas desesperadas al relato de su propia experiencia como escritora y a su lucha diaria con la página en blanco». César de Bordons, Diario de Sevilla «Esta es una propuesta muy original, un ensayo que reflexiona sobre la creación y el arte, y cómo las exigencias en ocasiones suponen una dura prueba para los que se dedican a profesiones como esta». La Razón «A medio camino entre el ensayo de investigación y el libro de viajes, «Saltos mortales» ofrece una valiosísima reflexión sobre las nociones de éxito y fracaso, al mismo tiempo que invita a reflexionar sobre los criterios artísticos y sobre la funcionalidad de la arquitectura». Darío Luque, Anika entre libros «Basta con leer dos frases de Saltos mortales para darse cuenta de que estamos ante el texto de alguien que comprende de verdad el arte de la escritura». Ilja Leonard Pfeijffer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHARLOTTE VAN DEN BROECK
SALTOS MORTALES
TRADUCCIÓN DEL NEERLANDÉS
DE GONZALO FERNÁNDEZ GÓMEZ
ACANTILADO
BARCELONA 2024
CONTENIDO
I. Piscina Municipal Stadspark, 2005-2011
II. Iglesia de Saint-Omer, 1607-1676
III. Edificio de Correos, Telégrafos y Teléfonos, 1947-1953
IV. Ópera Estatal de Viena, 1861-1869
V. San Carlo alle Quattro Fontane, 1634-1677
VI. Biblioteca Nacional de Malta, 1786-1796
VII. Villa Ebe, 1922
VIII. Cuartel Rossauer, 1864-1869
IX. Fort George, 1747-1769
X. Museo Kelvingrove, 1901
XI. Club de Golf Pine Valley, 1910-1918
XII. Teatro Knickerbocker, 1917-1922
XIII. Jardín de esculturas cinéticas Kempf, 1978
Agradecimientos
Porque hoy es una palabra que sólo deberían utilizar los suicidas, para todos los demás no tiene el menor sentido, designa simplemente un día cualquiera.
INGEBORG BACHMANN, Malina
[trad. Juan José del Solar]
La arquitectura es una peligrosa mezcla de impotencia y omnipotencia.
REM KOOLHAAS Y BRUCE MAU,S,M,L,XL
Pero los suicidas tienen un idioma especial.
Como los carpinteros, quieren saber qué herramientas.
Nunca preguntan por qué construir.
ANNE SEXTON, «Ganas de morir»
[trad. Ana Mata Buil]
I
PISCINA MUNICIPAL STADSPARK, 2005-2011
TURNHOUT (BÉLGICA)
Arquitecto anónimo
Por suerte aterrizó de espaldas y pudo mantener la boca justo por encima de la superficie del agua. Dos semanas antes de su decimosexto cumpleaños, Nathalie C., de la localidad vecina de Retie, queda atrapada en el sistema de depuración de la piscina infantil del complejo municipal de Turnhout. Se le ha enredado la coleta en un filtro. El incidente tiene lugar una mañana de domingo demasiado concurrida como para hacer largos en la piscina de competición. Nathalie ha ido a Turnhout con su tío y su primo pequeño y, mientras espera a que quede libre una calle en la piscina de veinticinco metros, se entretiene chapoteando con ellos en la piscina infantil, donde ni siquiera cubre lo bastante para nadar. En un momento determinado, mientras está sentada con la espalda apoyada en la pared, siente que algo tira con fuerza de ella hacia abajo y, antes de que pueda reaccionar, se da un severo golpe en la nuca contra el borde de piedra. En primera instancia, Nathalie trata de incorporarse, pero la misteriosa fuerza que tira de ella y el dolor punzante producto de la misma se lo impiden. En un acto reflejo, se lleva las manos a la nuca—instintivamente, tendemos a cubrir con las manos las partes del cuerpo en las que sentimos dolor—, pero allí donde debería estar la base de su larga cola de caballo sólo encuentra la parte de atrás del cráneo pegada al borde de la piscina.
Aunque no se puede decir que llegara a correr peligro de muerte en ningún momento, lo cierto es que entre el instante en que se le enreda la coleta en el filtro y su liberación definitiva transcurren largos minutos de incertidumbre durante los cuales Nathalie se encuentra en una situación sumamente angustiosa.
Bert P., el encargado de la piscina, es el primero que acude en su ayuda. La solución más obvia consiste en cortar la coleta, pero Nathalie se resiste con todas las fibras de su cuerpo, por lo que el pelo se enreda y se tensa cada vez más, amenazando con arrancar en cualquier momento un trozo de cuero cabelludo. El pataleo, además, dificulta mucho la tarea de Bert, que no acierta a colocar las tijeras en la posición precisa para dar el corte liberador. La adolescente grita como una endemoniada, no se sabe si de dolor o como forma de protesta.
En su condición de encargado, Bert está acostumbrado a actuar en situaciones de emergencia. Sin ninguna contemplación—y, desde luego, sin pararse a buscarle una interpretación a los gritos de la víctima—, opta por cortar la coleta de un tajo. El tío de Nathalie y otros circunstantes alarmados se ocupan inmediatamente de la joven recién liberada. Alguien le cubre la nuca con una toalla. Mientras tanto, con las tijeras en una mano y la coleta en la otra, Bert identifica la causa del accidente: justo en el sitio donde Nathalie tenía apoyada la cabeza hay un punto de absorción del sistema de regulación del cloro. La tapa, una placa de cuatro milímetros de grosor, no estaba bien atornillada y la fuerza de succión del sistema ha arrastrado la coleta de Nathalie hacia dentro por el resquicio.
Inmediatamente después de hacer esa constatación, sin demorarse ni un instante, Bert entra de nuevo en acción y vacía la piscina infantil. A continuación vuelve a atornillar la tapa, asegurándose de que esta vez quede bien apretada. Problema resuelto.
Aunque Nathalie sale indemne del incidente, el mal cuerpo que se le queda no se lo quita nadie. «No me duele, pero me he llevado un buen susto», dice en una entrevista para el canal de televisión regional.
En su fiesta de cumpleaños veo que se ha tapado la nuca con un floripondio artificial. Hace daño a la vista, pero nadie se atreve a decírselo a la cara. Nos limitamos a comentarlo a sus espaldas.
Desde su inauguración en octubre de 2005, la piscina municipal Stadspark nunca estuvo más de tres meses seguidos abierta. Cada dos por tres, la dirección se veía obligada a cerrar temporalmente el complejo a causa de todo tipo de peculiares incidencias: misteriosas averías técnicas, hundimientos del terreno y hasta episodios bíblicos en los que el agua se transformaba de pronto en leche.
La población local no tardó en empezar a calificar de escándalo los continuos problemas de la nueva y carísima piscina municipal. El complejo había costado diez millones de euros, y nunca estaba abierto. De todos los usuarios, los abonados fueron quienes se quedaron con más preguntas sin responder, la más importante de las cuales era si les iban a devolver el dinero del carné.
En su día, todo el asunto de la piscina y la cuestionable gestión municipal del dosier pasó desapercibido en gran medida para mí. En 2009, apenas cuatro años después de la inauguración, cuando los hechos condujeron a la dolorosa y evidente conclusión de que había que cerrar la piscina de forma permanente, yo ya estaba estudiando en Gante y tenía otras cosas en la cabeza, como la literatura universal y mi proceso de emancipación. Por aquella época iba a nadar una vez por semana, pero en mi nueva ciudad, en la espectacular piscina art déco de la calle Veerkaai. Mientras yo me liberaba progresivamente de las ataduras que me mantenían unida a mi patria chica y me sacudía el barro de sus pantanosas tierras, la piscina municipal de Turnhout se estaba hundiendo en ellas. Literalmente.
La sala de máquinas, donde, entre otras cosas, se encontraba la caldera de la piscina, estaba en el sótano, el cual, de forma apenas perceptible pero impepinable, se estaba hundiendo en el cenagoso subsuelo de la región. El sistema eléctrico estaba provisto de modernísimos sensores de seguridad, pero los habían colocado de forma poco estratégica. Desde su posición, a tres cuartas partes de la altura de las paredes del sótano, podían detectar filtraciones de agua procedentes de arriba, de las piscinas, pero nadie había previsto que el agua pudiera ascender desde el subsuelo. La sala de máquinas podría haberse inundado casi por completo antes de que el sistema de seguridad enviara la primera señal de alarma. Para entonces, todas las máquinas habrían sucumbido sin remedio a la subida del agua y, arriba, las piscinas estarían llenas de cuerpos de bañistas electrocutados flotando como corchos a la deriva.
Huelga decir que entre los usuarios de la piscina y demás contribuyentes surgieron todo tipo de teorías y especulaciones sobre los motivos del cierre, pero el departamento de comunicación del ayuntamiento supo ocultar el hecho de que el sótano se estaba hundiendo. El debate público, mientras tanto, giraba en torno a un impreciso batiburrillo de causas que iban variando con el tiempo.
En octubre de 2009 colgaron en la entrada un cartel que decía:
CERRADO POR MANTENIMIENTO
DE FORMA PROVISIONALMENTE DEFINITIVA
Era como si, con esa formulación tan farragosa, los responsables de la piscina quisieran ir advirtiendo a los usuarios de lo que parecía inevitable, para que luego nadie pudiera reprocharles nada.
Durante aquel paréntesis se encargaron todo tipo de estudios técnicos para mejorar el sistema eléctrico. Consultaron a numerosos expertos y llegó a visitar el complejo un catedrático especializado en la materia. Se elaboraron presupuestos y se convocaron infinidad de reuniones vespertinas, todo con la esperanza de fijar una nueva fecha de apertura. Al final lo consiguieron. En enero de 2011, tras año y medio de cierre, el complejo abrió de nuevo sus puertas.
La alegría fue pasajera. En abril de ese mismo año volvieron a colgar el cartel del último cierre, esta vez con una sutil corrección en el texto:
CERRADO POR MANTENIMIENTO
DE FORMA PROVISIONALMENTE DEFINITIVA
¿Cuántas veces estuve en aquella piscina? No tantas como para justificar el significado personal que le atribuyo ahora al complejo. En mi defensa, sin embargo, diré que muchas veces no sabes cuáles son las cosas que debes recordar hasta que todo forma parte del pasado, cuando ya es demasiado tarde para borrar de la memoria aquello que habrías preferido olvidar. O al revés, como en este caso. Sin embargo, todavía recuerdo con gran nitidez mi primera visita a la piscina. Debió de ser unos seis meses después de la inauguración, en julio de 2006. Acabo de cumplir catorce años y es la primera vez que voy a algún sitio sin la supervisión de mis padres. La braguita de mi bikini—bajo la cual empiezan a curvarse tímidamente mis caderas—es de color rojo. La parte de arriba, de color naranja, consiste en una sola pieza triangular de poliéster cuyo vértice más agudo apunta hacia el ombligo. Llevo el pelo recogido en una larga trenza que me llega hasta el culo. En la parte interior de la muñeca luzco una calcomanía de diseño tribal que me ha salido en una bolsa de patatas. Me gustaría tener un bikini nuevo, con una braguita de corte alto en las caderas y dos piezas independientes para mis inexistentes tetas, como mi amiga Eef, que está jugando en el agua con Max, su vecino. Eef tiene ya una talla B y lleva un bikini con copa. Max es un niño gordito de diez años con la cara cubierta de simpáticas pecas y una lengua muy larga. Cuando se aburre, trata de tocarnos en sitios que en el fondo no le interesan, pero que sabe que nos avergüenzan. Su principal objetivo son las tetas de Eef.
En realidad hace demasiado frío como para bañarse al aire libre, pero la piscina cubierta está cerrada a causa de una avería o algo así. Eef y Max están sentados en la piscina. Yo estoy en el césped, a cierta distancia, tumbada en mi toalla. Piel de gallina, blanca como la leche, flacucha. Eso dicta la cruel mirada con que se ven a sí mismas las niñas de catorce años. También tengo la tripa demasiado hinchada. O eso creo yo. Para disimular mi imaginaria protuberancia ventral, me reclino hacia atrás apoyándome sobre los codos. Aunque no se puede decir que alguien me esté mirando. De hecho, soy poco menos que invisible, lo cual, sin embargo, no impide que sienta los ojos de todos los bañistas clavados en mi piel. En cualquier caso, por si a alguien le da por fijarse en mí, saco pecho donde lo único que hay es una superficie plana.
—¡Max!—oigo gritar a Eef—. ¡Déjame en paz!
Desde el borde del césped, donde estoy tumbada, veo un solitario sauce llorón en el campo contiguo. En julio, las espigas del viejo henar llegan hasta las rodillas. Los tallos, vistos desde mi posición, parecen tocar la punta de las ramas del sauce, como si formaran con ellas una cremallera que, al cerrarse, le quita profundidad a la escena. El paisaje de un aprendiz de pintor que todavía no domina el secreto de la perspectiva.
Estoy leyendo una adaptación moderna de Abelardo y Eloísa. El autor ha situado la acción en el Nueva York de nuestros días y, en su versión, los protagonistas se llaman Arthur y Lois. En la clase de latín acabamos de traducir el mito de Hero y Leandro. De pronto se me ocurre que los amores imposibles combinan bien con los sauces llorones y la idea aviva la tenue llama que arde en mi corazón aún candoroso.
Me dejo caer hacia atrás. Ahora que estoy tumbada del todo, tengo que bajar la barbilla un poco hacia el pecho para ver la copa del sauce asomando por encima del heno. Desde esa nueva perspectiva, los tallos parecen encaramarse al sauce agarrándose a las ramas como cuerdas. De la rama más grande cuelga entre las hojas un dogal de heno. La soga de un ahorcado.
Un mediodía eterno. Colores intensos. Nadie tiene que trabajar. Peter saliendo de la piscina de Nick (1966). El sol de California sobre nalgas masculinas desnudas. Los cuadros de David Hockney celebran la piscina privada como lugar de culto del esparcimiento, la riqueza y la libertad sexual.
Agosto de 2017. Estoy en la exposición temporal del Centro Pompidou. Me he ido a París en un arrebato. Durante las semanas previas he trabajado febrilmente en una serie de poemas por encargo. Ese trabajo, además, ponía fin a un año lleno de compromisos laborales, el cual, a su vez, venía precedido de otro año igual de agotador. Ya casi ni recuerdo cómo era mi vida antes de tener tantas obligaciones. Soy una persona muy ocupada. Es posible que me encuentre al límite de mis fuerzas, pero, en vez de admitirlo, me paso todo el día renegando sin motivo. En busca de algún remedio de efecto balsámico, he decidido ir a ver arte. Mirando atentamente las superficies rosas, azules y amarillas de Hockney, trato de cargar las pilas. El gran chapuzón (1967). Formas sencillas, un travieso chapuzón, una paleta de colores alegres. El sol queda fuera del marco, pero tiene que brillar con fuerza en algún sitio. De lo contrario no se explica la intensidad calinosa de los colores. Una vida sencilla con piscina. Una vida fuera de mi alcance.
En Retrato de un artista (piscina con dos figuras), de 1972, aparece un hombre, supongo que el propio Hockney, de pie al borde de una piscina con vistas a un paisaje muy cinematográfico. Montañas, tonos verdes, aire puro. El personaje al borde de la piscina, sin embargo, no muestra ningún interés por el paisaje. Tiene la mirada clavada en la piscina, donde, a través del agua, se ve la figura de otro hombre buceando hacia él. La luz se descompone al romper el plano del agua, trazando grietas marmóreas en la superficie. El buceador está como petrificado en una masa azul. Parece improbable que vaya a emerger de la piscina y alzar la vista hacia su único espectador. ¿Lo mantiene prisionero con su mirada el hombre al borde del agua, o soy yo, que quiero ver jaulas en todas partes?
Paseo por la exposición. Escenas y colores, collages, influencias del arte pop e indicios de resistencia al mismo, los hombres que han formado parte de la vida de Hockney y sus pícaras nalgas, las recurrentes piscinas, los años. El epítome de una existencia. Sesenta años en pinceladas. Así también pasa una vida.
La última sala está dedicada a Las cuatro estaciones, una videoinstalación de Hockney. Cuatro paredes forman un espacio cerrado. Me cuelo por el hueco entre dos paneles. Por dentro, cada pared está formada por nueve pantallas independientes en las que, como si de un puzle gigante se tratara, se reproduce una única grabación de vídeo. Me siento en el banco delante de la pared dedicada al invierno.
Los bosques de Woldgate, invierno, 2010. La cámara avanza muy despacio por un camino forestal nevado, como un conductor muy prudente. El camino, flanqueado por árboles deshojados cubiertos de nieve y escarcha, está marcado por los relejes que han dejado impresos en la alfombra de nieve otros vehículos anteriores. Miro la imagen con atención y el movimiento me absorbe hacia la escena, me arrastra hacia el interior del paisaje, hacia la nieve, me transformo en la propia mirada, en el conductor y en la cámara que se adentra lentamente en el bosque. Sin embargo, no tengo sensación de avanzar, porque el paisaje, por más que me adentro en él, no cambia, o, al menos, eso parece. De pronto, antes de que me dé tiempo a tomar conciencia de ello, el camino nevado no sólo está delante de mí en la pantalla, sino también a mis espaldas, estoy en el banco de un museo y en medio de la nieve, me adentro más en la blancura, o mejor dicho, me dejo arrastrar hacia el interior de la blancura por ese lento movimiento que tira de mí, me dejo llevar por mi mirada hipnotizada. En sincronía con el lento movimiento de la cámara, de la misma forma que me deslizo por el paisaje, siento un reguero salado deslizándose por mi rostro, como si una lágrima recorriera un mismo paisaje nevado sobre mi piel. Dios, qué cansada estoy. Qué inmaculado es el blanco.
En 2011, poco después del cierre definitivo de la piscina, empezaron a circular por los bares de Turnhout rumores que no tardaron en llegar a Gante a través de viejas amistades. O tal vez los oí en la barra del café Ranonkel durante una de mis fugaces visitas a Turnhout, no lo sé. El caso es que alguien me preguntó que si ya sabía lo del arquitecto de la piscina. Por lo visto, al verse confrontado con la enésima deficiencia de su obra, se había suicidado. Según quién lo contara, o el puesto que ocupara el narrador en la cadena, el relato ofrecía más o menos detalles sobre la forma en que se había quitado la vida. En concreto, ahorcándose en el sótano de la piscina, el epicentro de su fracaso profesional, que seguía hundiéndose poco a poco en las tierras pantanosas de la comarca diluvial de Kempen. Humor negro.
La cuestión de si ése había sido en efecto el destino del arquitecto quedaba eclipsada enseguida por la verosimilitud de la historia. Alguien que ha fracasado públicamente de forma tan estrepitosa, que ha demostrado tal falta de incompetencia en su oficio y no sólo ha puesto en peligro la integridad física de sus conciudadanos, sino que además ha malgastado el erario público, es lógico que pague el precio más alto, ¿no? La gente creía, o al menos quería creer, que eran los errores de diseño y construcción lo que había conducido al arquitecto al suicidio, y se había convencido de ello lo bastante como para sentirse autorizada a contar esa versión de la historia. Ése fue el germen de una leyenda urbana que cada vez que se contaba resultaba más convincente. Aquélla era la verdad, porque todo el mundo creía que lo era, de la misma forma que la historia del asesino en el maletero sigue causando escalofríos generación tras generación en las noches de campamento en torno a la hoguera, porque la esencia del relato apela a un miedo universal. Los asesinos ocultos en maleteros son aterradores. Los arquitectos fracasados se suicidan.
Si he de ser sincera, debo decir que hasta varios años después no me llamó la atención la crueldad del razonamiento que dio pábulo a la historia del suicidio. Al principio no cuestioné su veracidad. Esas cosas pasaban a veces en Flandes. Luego, cuando yo misma le conté la historia a alguien, condimenté el relato con cierto sentido lóbrego-romántico de la tragedia: el arquitecto como artista fracasado, el fracaso de su creación como símbolo de una vida fracasada.
También circulaba una versión más sentimental que en vez de psicologizar al arquitecto como artista trágico lo presentaba como hijo desdeñado de un conocido arquitecto de la Escuela de Turnhout—sí, ésa tan famosa en el mundo entero—. A través de su padre habría conseguido el prestigioso encargo de la piscina municipal, una gran oportunidad para demostrar su valía y hacerse un nombre propio en la profesión, más allá de su ilustre apellido. La profunda desesperación a la que sucumbió, por tanto, no habría sido únicamente fruto de su propio fracaso, sino que también radicaría en su intenso dolor por haber decepcionado a su padre y maestro. La gente tiende a ensañarse con aquellos de los que sospecha que las cosas les han caído del cielo.
Cháchara de barra de bar. Habladurías provincianas. Ajustes de cuentas. En cualquier caso, el tema de la piscina había levantado muchas ampollas entre la población, y el resentimiento siempre acaba saliendo por algún sitio. Lo más fácil era señalar al arquitecto. A fin de cuentas, él era quien había dibujado los planos de la piscina y había decidido poner la caldera en aquel terreno cenagoso. Puede que el error ya no tuviera solución—el daño ya estaba hecho—, pero el responsable del fiasco, al menos en esta versión de los hechos, tenía que rendir cuentas ante el más alto tribunal. Cada vez que alguien contaba la historia y la tergiversaba un poco más con algún detalle de cosecha propia, el suicidio en el sótano, hubiera tenido lugar o no, adquiría nuevos visos de realidad. Sea como fuere, el caso es que nadie sentía la necesidad de pedir pruebas que confirmaran la veracidad del relato. He ahí el veredicto del pueblo.
Cada vez que bajo por la escalera de una piscina—cualquier piscina—, tengo que enfrentarme a dos fantasmas de mi pasado. Él y yo, con dieciséis años para toda la eternidad. Un domingo a mediodía. Estamos en el agua, amartelados contra el borde de la piscina de Turnhout. Yo floto ingrávida con las piernas envueltas en torno a su cintura. Él me sujeta el culo con las manos y, desde esa posición estratégica, explora con los dedos el interior de mi bikini. Siento su erección entre mis piernas. Su bañador es una tienda de campaña naranja. El roce es menos perceptible bajo el agua y, aun así, él se aprieta tan fuerte contra mí que empiezo a temer que me deje un moratón. Nos morreamos ininterrumpidamente, como centrifugadoras, dando vueltas y más vueltas con la lengua. En un momento dado me dice que soy muy sexy, pero no sé hasta qué punto puedo creerlo, porque lo dice con los ojos cerrados. Quiero que me mire, pero yo tampoco me atrevo a mirarlo a él. Con los ojos cerrados de pura timidez, pienso en algo que he leído hace poco en una revista, el testimonio de una chica que estaba haciendo cositas con su novio en el agua y el miembro del chico se quedó atascado dentro de ella. Se había hecho el vacío y, por lo visto, era muy doloroso. Sopeso nuestras opciones en caso de que nos ocurriera algo similar. Podríamos huir y unirnos a un circo ambulante en el que actuaríamos como «Los amantes siameses». Estoy locamente enamorada de él, acabo de empezar a tomar la píldora y el fuego de la pasión arde sin control en mi interior. Con nuestra actitud, asustamos a los niños y sacamos los colores a los adultos, pero todo me da igual. La piscina pública es una prolongación de mi dormitorio, donde tampoco tengo privacidad, porque mi madre no me deja cerrar la puerta cuando estoy sola con él.
No tenemos conciencia de nuestro entorno. Hasta que oímos unos gritos. Con un empujón, me separo bruscamente de él. Al otro lado de la piscina hay un grupo de personas alarmadas en torno al socorrista, que yace encogido en el suelo. Hay manchas de sangre en la superficie antideslizante. Dos chicos desaparecen por el pasillo que conduce a los vestuarios. Poco después se llevan al socorrista en ambulancia. Todo el mundo tiene que abandonar la piscina. Dado que el pasillo de los vestuarios forma parte de la escena del crimen, nos tenemos que vestir detrás de una valla.
Cerca de cien personas con los bañadores aún goteando se agolpan en el vestíbulo. La policía interroga a todos los testigos. Al parecer, el socorrista había expulsado de la piscina a un gamberro de doce años y el chaval avisó a su hermano mayor—un tipo como un oso, hinchado de esteroides—, que no tuvo ningún reparo en darle una somanta de palos al socorrista. Otros afirman que el socorrista no era capaz de controlar al rebelde y, para que se callara de una vez, lo agarró del cuello, a continuación de lo cual el hermano salió en su defensa. En las imágenes de la cámara de seguridad sólo se ve al socorrista de espaldas con el niño delante, hasta que aparece en escena el agresor y lo ataca por detrás.
Tras media hora de espera llega nuestro turno. Le decimos al agente entre risitas que no hemos visto nada porque estábamos dándonos el lote. Podemos irnos.
Al socorrista el incidente le cuesta un pómulo roto y un pie maltrecho. Los dos chicos quedan sin identificar. La piscina permanece cerrada varios días.
El arquitecto no tiene nombre. Al menos, no lo encuentro en ningún artículo sobre el tema. De alguna forma, su identidad ha permanecido oculta para los medios y el misterio no hace sino alimentar la rumorología sobre su suicidio. De vez en cuando hay alguien que afirma saber quién era. La información es poder, también en la barra del bar. Un buen secreto puede reportar una invitación o, al menos, la compañía de alguien que arrima el taburete para oír lo que tengas que contar. Según Rob V., asiduo del café Ranonkel, el hombre en cuestión no era el hijo de un conocido arquitecto, sino el sobrino de un concejal de la oposición municipal de aquel momento. René M., por su parte, afirma que el arquitecto ni siquiera era de Turnhout y, en cualquier caso, no se había suicidado, pero que el contratista había desaparecido sin dejar rastro después del cierre definitivo de la piscina. Stan W. va más lejos aún y asegura que fue el contratista, en efecto, quien se quitó la vida tras ser objeto de diversas acusaciones infundadas.
Entretanto, el proceso judicial dura ya siete años. El municipio presentó una fuerte demanda por daños y perjuicios. Las partes implicadas acordaron no difundir información alguna sobre el caso, por ninguna vía y bajo ningún concepto.
Un exconcejal me cuenta que el contratista había visto venir el problema, pero que nadie le hizo ni caso. Había que construir la piscina cuanto antes, y cuando las cosas se hacen deprisa y corriendo todo sale mal. Más no me quiere decir. «La junta municipal nos tomó el pelo». Con esas palabras da por cerrado el caso.
El alcalde también cumple a rajatabla el acuerdo de no difundir información sobre el dosier. Cuando le pregunto cuál fue el motivo del cierre permanente de la piscina, elude la cuestión con auténtico talento retórico: «Averías en las instalaciones derivadas de los problemas existentes».
La historia sobre el arquitecto no le resulta muy creíble, pero debido al proceso judicial en curso no puede decir nada más sobre ese tema. A cambio, me enseña unas fotos del nuevo tobogán acuático.
Siempre que pido una Duvel me acuerdo de Danny, de la calle Driekuilen, una travesía de una sola dirección paralela a la calle de mis padres. Todos los días, en torno al mediodía, Danny iba a beber al bar de la piscina. Los dos kilómetros que hay desde su casa hasta el Stadspark—el parque urbano que da nombre al complejo—los recorre en una silla de ruedas motorizada que ha conseguido gratis a través del OCMW—el Centro Público de Bienestar Social—a causa de su obesidad y su hígado graso. Para mantener a raya sus achaques y no perder su derecho al subsidio de incapacidad, Danny se somete a un estricto régimen diario de entre doce y catorce tercios de Duvel, aunque mi padre decía que era una caja entera lo que se echaba al gaznate todos los días; a veces, los hechos resultan más inverosímiles que un dato inventado.
Desde su mesa favorita, junto a la ventana que da a la piscina, Danny se pasa las horas muertas bebiendo y mirando a los bañistas, sin que en su mirada haya nada perverso. A pesar de todo el alcohol que se mete en el cuerpo, nunca se pone pesado ni actúa de forma ordinaria. Lo que hace, más bien, es encerrarse en sí mismo. Sus borracheras son silentes. Hacia el final de su visita diaria despide un fuerte olor ácido mezclado a veces con vahos de orina rancia, pero, por lo demás, es un cliente educado y una importante fuente de ingresos para el inhóspito bar, donde hasta los croque-monsieurs son incomibles.
En torno a las cinco, cuando Danny vuelve a casa en su silla de ruedas, su mujer lo recibe con un pollo a la brasa que él se manduca entero, con piel y todo. Luego se va a dormir. Al día siguiente se levanta hacia el mediodía y vuelta a empezar. En casa no queda dinero para que su mujer salga de vez en cuando. Entre el subsidio de Danny y la pensión de ella tienen lo justo para pagar las facturas y las Duvels. Para cubrir gastos imprevistos, su mujer trabaja de vez en cuando en negro limpiando casas. Los domingos, Danny se queda más tiempo de lo habitual en el bar de la piscina para ver las competiciones del club de natación. Lo que más le gusta es el crol.
Un domingo, el juez de la competición interrumpe de pronto las carreras por orden del servicio de deportes del complejo. Danny, que ya va por su decimocuarta Duvel, despierta bruscamente de su borrachera alarmado por el ajetreo. A través de la ventana ve a Bert, el encargado de la piscina, echándoles la bronca a los miembros del club de natación. Lo que no oye desde el bar es el motivo de la conmoción. Al entrar, los nadadores habían dejado las bolsas y las toallas tiradas junto a la piscina, sin fijarse dónde, y habían tapado gran parte de las rejillas del sistema de ventilación. Teniendo en cuenta que la mayoría de los trescientos miembros del club acuden todos los domingos a las competiciones, la obstrucción del aire causada por la enorme cantidad de bolsas y toallas había provocado que el grado de humedad subiera al ochenta por ciento en sólo media hora, cargando el ambiente hasta el punto de dificultar la respiración y provocar mareos.
El servicio de deportes y el juez de la competición reprenden a los miembros del club por su actitud negligente, pero es Bert quien se enfurece de verdad y les canta las cuarenta, como si quisiera meter en cintura a una banda de delincuentes en vez de llamar la atención por un descuido a un grupo de adultos hechos y derechos. Algunos de ellos se revuelven contra él y la situación se pone tensa. Sin embargo, a pesar del tumulto, los responsables consiguen evacuar la piscina en diez minutos.
Bert admite luego que ha reaccionado de forma demasiado impulsiva y se muestra dispuesto a pensar de forma constructiva para encontrar una solución de cara al futuro. Tal vez pueda poner a alguien de forma permanente en la escalera para evitar que los nadadores entren en la piscina con bolsas y toallas.
Después de la evacuación, el grado de humedad desciende rápidamente hasta el valor ideal del cincuenta por ciento, pero, como medida de precaución, deciden mantener la piscina cerrada el resto del día.
A la mañana siguiente, cuando llega el personal para abrir la piscina, encuentran la silla de ruedas motorizada aparcada delante de la entrada. Más tarde, la mujer de Danny confirma que su marido no volvió a casa la noche anterior. Estuvo esperándolo hasta que el pollo se quedó frío y al final pensó: «Anda y que le den por saco».
En el blog El Turnhout de antaño se respira un intenso aire de nostalgia. Bajo una foto sepia de las piscinas al aire libre del Stadspark—tres piscinas y una fuente—leo los siguientes comentarios:
Aún recuerdo con añoranza la piscina al aire libre del Stadspark. Me cuesta creer que ya no exista. Se me parte el corazón cada vez que voy al parque y compruebo que ya no hay ni volverá a haber lo que hubo un día…
W. P. | 29-06-2012 | 18:17
Hola, W.P.
Las cosas son como son. Todas las piscinas estaban conectadas a la misma instalación eléctrica. Los problemas de las piscinas cubiertas tenían consecuencias para las piscinas al aire libre. Si hubieran mantenido abiertas estas últimas, se habrían producido nuevas averías casi con toda seguridad. Yo me alegro de que al menos se haya podido evitar eso.
D. V. | 17-07-2012 | 8:34
Tonterías. El error de la dirección fue insistir en que hacía falta una piscina cubierta con todo tipo de lujos y no hacer ni puñetero caso a todos los que pedíamos una piscina grande pero sencilla al aire libre. La gente de esta tierra no necesita piscinas con la temperatura regulada.
M. V. | 02-04-2017 | 22:32
Las siete y cuarto de la mañana. Agua fría. Cortocircuito. Hace cuatro horas que estoy despierta. Nunca había estado tan temprano en una piscina pública. Anoche me dejó mi chico. Éstas son las primeras horas de desconcierto. Durante noventa minutos no paro de nadar. Estoy vacía. Me pesan los brazos y las piernas. Me falta el aliento. Siento pinchazos en la tripa. Tengo la piel macerada en cloro. Pero no me he ahogado. He conseguido mantener los labios justo por encima de la superficie del agua. No hay jóvenes enamorados pegados al borde de la piscina.
En el autobús de vuelta a casa me quedo dormida y me paso de parada. Sin embargo, me despierto en mi cama, pero vuelvo a caer en un sueño profundo que me arrastra hasta el fondo de la piscina. Estoy otra vez en la piscina de veinticinco metros. Brazada a brazada, voy nadando hacia el lado opuesto. Tiempo narrativo y tiempo narrado coinciden en este sueño, por lo que no tardo en confundir lo soñado con lo vivido en la piscina poco antes. De pronto empieza a aumentar gradualmente el espesor del agua. Cada vez me cuesta más nadar. Cuando llego a la mitad de la piscina me quedo estancada. No consigo avanzar más. El agua tiene ahora un color lechoso. No hay ningún otro bañista, nadie es testigo de la situación comprometida en que me encuentro. La leche está caliente, cada vez más. Noto cómo aumenta la temperatura del agua lechosa y me dejo arrastrar hacia abajo. Sólo un momento, pienso, y me sumerjo en la densa y cálida blancura, hasta que recuerdo que necesito aire para respirar y, aguijoneada por el pánico, me impulso de nuevo hacia arriba. Al llegar a la superficie, choco con una membrana elástica. Cuando la empujo, la membrana cede, pero no se rompe. No hay salida por ningún sitio. No consigo atravesar la membrana que cubre la leche caliente.
NADAR EN LECHE, dice el periódico en grandes titulares pocos días después. El artículo está fechado el jueves 11 de junio de 2009. El miércoles por la tarde, según explica el reportero, el agua de la piscina grande del complejo municipal Stadspark, en Turnhout, adquiere de pronto un color lechoso. En un primer momento, la cuestión no parece preocupar demasiado a Peter R., el coordinador de la piscina. «Cuando hay mucha gente, a veces van a parar al agua sustancias con efecto colorante. En verano ocurre con cierta frecuencia», explica con ánimo tranquilizador.
Entre los bañistas, sin embargo, no tarda en desatarse el pánico. Un niño que estaba jugando con su padre en la parte menos profunda de la piscina grande tragó accidentalmente un poco de agua lechosa y vomitó repetidas veces. Muchos bañistas aseguraban que el agua tenía un sospechoso olor químico. Una señora mayor se ve en un apuro y los circunstantes consiguen sacarla del agua justo antes de que sufra un teatral desmayo. La buena mujer creía que el mismísimo Señor había bajado del cielo a bendecir el agua con su presencia y la había transformado en leche, de la misma forma que ocurre en la Biblia con el agua y el vino.
Media hora después, cuando los últimos bañistas salieron del agua, un cortocircuito inutilizó el sistema de escaneo de las pulseras de entrada. La dirección decidió evacuar el recinto de forma inmediata.
Al día siguiente, el agua seguía turbia y lechosa y se empezó a temer que hubiera ido a parar a la piscina agua recuperada, la cual se utiliza normalmente para fregar las duchas y los inodoros. «Bueno, el agua recuperada es en principio agua limpia, aunque no lo bastante limpia como para bañarse», comenta Peter R. al respecto.
Al día siguiente van a ir a tomar muestras de agua unos técnicos del Instituto Provincial de Higiene, pero el resultado de los análisis no estará disponible hasta por lo menos cuarenta y ocho horas después. Todo parece indicar que la piscina estará cerrada como mínimo hasta el lunes. Mientras tanto, no queda otra que drenar, drenar y drenar agua lechosa.
Buenas noticias. El filtro fabricado a medida con el que la dirección confía en resolver distintos problemas estructurales de la piscina va a llegar a Turnhout antes de lo previsto.
En cuanto entreguen el filtro se van a realizar pruebas durante varios días seguidos. En concreto, van a simular el nivel de impureza de una piscina en la que se hubieran bañado mil personas. En función de los resultados, existe la posibilidad de que la piscina vuelva a abrir sus puertas al público antes de Navidad.
El complejo, sin embargo, permanece cerrado durante las vacaciones de Navidad de 2009 y todo el mes de enero de 2010. Hay sospechas de que la piscina grande es un colador y el agua se filtra en el sótano, donde se encuentra la instalación eléctrica. Por el momento, nadie se atreve a decir que hay que verter otra vez el hormigón.
«Tú dices que el agua se cuela a través del hormigón, nosotros decimos que puede haber otras causas. En la estructura hay perforaciones y resquicios por los que también puede haber filtraciones, piensa en eso y mira más allá de lo que quieres ver, porque, joder, aquí las cosas se dan por ciertas antes de que hayan ocurrido». Ésos son más o menos los términos en que se expresa el departamento de comunicación.
En el volumen diez de las obras completas de Charles Darwin leo un fragmento sobre la forma en que expresan sus emociones los seres humanos y los animales. El famoso biólogo habla de los grief muscles, que podría traducirse como ‘músculos de la tristeza’. Dichos músculos se encuentran en el rostro y entran en acción en situaciones de duelo, aflicción o fracaso. Más que como la manifestación externa de nuestra vida interior, Darwin, en plena consonancia con los vientos racionalistas que soplaban en el siglo XIX, ve la tristeza como la contracción de esos músculos, es decir, como una reacción meramente física. Los músculos de la tristeza están conectados entre sí. Cuando fruncimos el ceño, las comisuras de los labios se curvan hacia abajo, lo cual influye, a su vez, en el riego sanguíneo del rostro, por lo que nuestro tono de piel se vuelve más pálido, los párpados caen como persianas y la barbilla tiende a hundirse en el pecho. Tanto los labios como las mejillas y la mandíbula inferior inician un movimiento descendente causado por su peso conjunto. Según Darwin, por eso en inglés cuando alguien recibe malas noticias o sufre un revés se dice que «se le ha caído el rostro». En neerlandés, cuando alguien fracasa en algún empeño decimos que «ha perdido el rostro», lo cual equivale a decir que su prestigio ha sufrido un duro golpe ante los demás. Vamos, que se le cae la cara de vergüenza. Y quien pierde la cara, pierde su identidad. Deja de ser reconocible para los demás.
No son más que metáforas. No debería darle tantas vueltas a ese tipo de cosas.
En los años noventa y principios de los 2000, a falta de piscina propia, los colegios de Turnhout se veían obligados a ofrecer sus clases de natación a dos pueblos de distancia. Allí, en la piscina de Arendonk, estuve a punto de ahogarme una vez, pero nadie me tomó en serio.
El último día antes de las vacaciones siempre nos dejaban jugar a nuestro aire. En el agua nos esperaban todo tipo de accesorios de gomaespuma y juguetes hinchables de colores: churros, colchonetas flotantes, pelotas, tablas de natación y, en el lado largo de la piscina de entrenamiento, el tobogán acuático. Yo estaba en el agua, esperando mi turno para el tobogán sentada en una colchoneta roja de gomaespuma con el gordo de la clase cuando éste, inopinadamente, me dijo que estaba enamorado de mí, a continuación de lo cual, asustado de su propia confesión, me empujó bruscamente de la colchoneta sin que a mí me diera tiempo a reaccionar. Debido a su peso, aquel chico no controlaba su fuerza, de modo que el empujón resultó mucho más contundente de lo que él mismo había pretendido y fui a parar debajo de la colchoneta. Instintivamente, traté de empujar la colchoneta hacia arriba para salir de nuevo a la superficie, pero con el gordo sentado aún encima, no conseguí moverla. El pánico se apoderó de mí. Hice un nuevo intento de empujar la colchoneta, pero fue en vano y, al tomar conciencia de mi impotencia, sentí cómo se formaba un hilito en el interior de mi cabeza, no tengo otra forma de describirlo, un hilito que se tensaba de un lado a otro de mi cráneo, como si el oxígeno cada vez más escaso en mi sangre se comprimiera hasta quedar reducido a ese hilito de aliento al que tenía que agarrarme con fuerza.
Ahora, cuando pienso en aquellos angustiosos segundos bajo la colchoneta, me asusta pensar lo rápido que me di por vencida, el poco instinto de supervivencia del que da testimonio aquel momento.
Supongo que las olas causadas por los niños jugando en el agua acabarían moviendo la colchoneta. En cualquier caso, hasta que no caí en la cuenta de que aquella plataforma flotante también se podía desplazar horizontalmente, no comprendí que no estaba atrapada. Para liberarme, no tenía más que salir de debajo de la colchoneta buceando con mis propios brazos.
Emergí jadeando y nadé como pude hasta la escalerilla. Una vez fuera del agua rompí a llorar. Habría dado para llenar una piscina entera con mis lágrimas. El monitor de natación, que también se ocupaba de las actividades extraescolares y, además, era mi entrenador de gimnasia artística, vino a consolarme. Cuando le expliqué que casi me ahogo debajo de la colchoneta, se limitó a decir: «Ya será menos».
El 18 de abril de 2011, tras cuatrocientos cuarenta y tres días cerrada, la piscina vuelve a abrir sus puertas al público. A las siete de la mañana ya hay un importante grupo de entusiastas esperando frente a la entrada.
Todos los usuarios abonados en el momento del cierre en 2009 reciben, a modo de compensación, una prolongación gratuita de su abono por la duración del cierre. En torno a cien personas pasan por la taquilla para añadir los días perdidos a su carné.
A las doce y cuarto se forma un atasco de unos cuarenta bañistas en la puerta. No funciona el sistema de control de pulseras de entrada. Tras veinte minutos de espera, identifican el origen del problema: un fusible fundido, probablemente por sobrecarga del sistema a causa de todos los abonos que hubo que prolongar por la mañana.
Diez minutos después ya se han cambiado los primeros bañistas, pero un empleado los detiene en el pasillo que conduce a la piscina. El nivel de cloro en el agua es demasiado alto. Algunos de los usuarios manifiestan su más que justificada indignación y se marchan airados de la piscina.
Tras un chequeo rápido, autorizan a los bañistas por fin a tirarse al agua. Entre ellos, hay quien considera que aquello es una tomadura de pelo. Los demás se muestran sobre todo aliviados por el hecho de que al fin se pueda nadar. Poco después de los primeros chapuzones se va la luz. Cortocircuito. En los vestuarios, las taquillas funcionan con electricidad. Los usuarios tienen que esperar a oscuras con el bañador mojado. Entretanto se han juntado en el vestíbulo ochenta alumnos de un colegio de la zona que esperan impacientes para entrar.
Al cabo de un rato identifican la causa del cortocircuito y resuelven el problema, pero nadie da explicaciones sobre la avería. Los colegiales se ponen el bañador, se tiran por turnos a las tres calles reservadas para ellos en la piscina de competición y empiezan sus quinientos metros crol.
Cuando salen del agua los niños, la dirección cierra el bar y toma una decisión: de momento, en vista de los problemas existentes, lo prudente es cerrar hasta la competición del domingo.
El domingo se suspende la competición. La piscina permanece cerrada.
No hay adversidad tan grande que no se pueda superar. Al cabo de varios años, el cierre definitivo volvió a ser provisional. Con una obstinación que no me consta que se dé en ningún otro lugar del mundo, las autoridades municipales pusieron en marcha los planes de construcción de una nueva piscina exactamente en el mismo sitio, pese a la nada desdeñable probabilidad de que se volvieran a producir hundimientos a causa de la insoslayable condición pantanosa del terreno. La fecha prevista para la reapertura se fijó en la primavera de 2014. Esta vez todo iba a salir bien. A fin de cuentas, ya no era sólo cuestión de construir una piscina nueva, sino que habría ocasión de enmendar los errores cometidos en el pasado. Los responsables recuperarían por fin el rostro perdido y la nueva piscina no sólo satisfaría a los bañistas—abandonados durante tanto tiempo a su suerte—, sino que también sería el símbolo de un nuevo y brillante comienzo. Uno de los ejes del nuevo plan era la transición a un nuevo sistema eléctrico capaz de prevenir los cortocircuitos y las averías en las bombas de agua subterránea. Con ese fin se construyeron dos nuevas salas de máquinas, de modo que se pudieran identificar y resolver mejor los problemas de ventilación y tratamiento del agua que se dieron en el pasado.
El viejo tobogán de aguas rápidas se desmantela.
Donde antes estaba el problemático sótano se construye una de las nuevas salas de máquinas sobre una plataforma elevada. En esa misma plataforma habrá sitio también para tres piscinas infantiles conectadas con el bar.
La piscina de veinticinco metros permanece en su sitio.
La piscina de olas desaparece. En su lugar habrá una piscina de instrucción con fondo móvil y un nuevo tobogán acuático de sesenta metros con una cámara automática para hacer fotos a los bañistas en pleno descenso, idea inspirada en la tecnología de la montaña rusa acuática del parque de atracciones Bobbejaanland. Los bañistas podrán comprar luego la foto en forma de llavero o impresa en uno de los tres estilos disponibles: natural, piratas o delfines.
La sauna y la bañera de burbujas siguen donde estaban, pero convenientemente modernizadas.
Las autoridades municipales optan por construir un nuevo complejo en vez de invertir en la renovación del ya existente. Según ellos, la diferencia de coste se puede recuperar en cinco años. Y sí, en el presupuesto se han tenido en cuenta gastos imprevistos y costes de mantenimiento.
Al final, la apertura de la nueva piscina se retrasa hasta febrero de 2017. Cuando apenas ha pasado un mes, vuelven a cerrar temporalmente. Al parecer, durante una clase escolar de natación se liberó un exceso de vahos tóxicos de cloro. Tres meses después, un grupo de nadadores del turno de tarde encuentra la puerta cerrada y un cartel que dice: POR MOTIVOS FINANCIEROS, NO ES POSIBLE MANTENER LA PISCINA ABIERTA DESPUÉS DE LAS18 HORAS.
¿Es posible que el fiasco de la piscina condujera al arquitecto a colgar una soga de una tubería del sótano, echarse el dogal al cuello y empujar con los pies el taburete? ¿Hay algún fracaso tan grande como para justificar el deseo de morir? O dicho de otra forma: ¿a partir de qué punto es un fracaso más importante que la propia vida, o tan abrumador que la vida entera se pueda considerar un fracaso? ¿Dónde está la línea entre un creador y su obra?
En Turnhout—mi lugar de nacimiento, donde empiezan casi todas las historias—encontré un rastro que me condujo a través de trece proyectos arquitectónicos con un denominador común: todos ellos resultarían fatales para sus arquitectos. En el curso de tres años visité todos esos «epicentros del fracaso» para rehabilitar a los arquitectos malogrados, devolverles el rostro perdido, hacer algo contra la esterilidad de su desesperación y el carácter definitivo de su último acto. En momentos de delirio de grandeza, llegué a pensar incluso que tal vez, con efecto retroactivo, podía impedir que dieran ese paso. Al menos, esas cosas me decía a mí misma al principio.
II
IGLESIA DE SAINT-OMER, 1607-1676
VERCHIN (FRANCIA)
Jean Porc (†1611)
Cuando me pregunta si tengo la suerte de vivir cerca de alguna iglesia de campanario helicoidal, intento darle a mi respuesta cierto tono de decepción adecuado a las circunstancias de nuestro encuentro. A fin de cuentas, madame Maquin es la orgullosa presidenta de la asociación Les Clochers Tors d’Europe, literalmente, la asociación Los Campanarios Torcidos de Europa—donde «torcidos» debe entenderse sobre todo en el sentido de «vueltos sobre sí mismos en forma helicoidal», aunque muchos estén también notoriamente encorvados y desviados con respecto a la vertical—. Cuando el anterior presidente de la asociación renunció a su cargo, hace ahora cuatro años, la propuso a ella de forma inesperada como candidata más apta para la sucesión. La presidencia es un mandato de siete años, por lo que no es una decisión que se pueda tomar a la ligera, pero ella, por encima de todo, lo considera un gran honor.
—Además—la interrumpe su marido, monsieur Maquin—, es la primera mujer que ocupa el cargo.
Los dos sexagenarios acaban de hacer un viaje de dos horas y media en coche para reunirse conmigo junto a la iglesia de Verchin, un pueblo de apenas doscientos habitantes perdido entre carreteras comarcales de Pas-de-Calais, en el norte de Francia, a sólo dos kilómetros del nacimiento del Lys.
Visto desde la carretera en el mes de noviembre, el campanario de la iglesia de Saint-Omer parecía una de las ramas desnudas de los castaños de Indias alineados a la entrada del pueblo. Hasta que no me acerqué más y cambió la perspectiva, no vi claramente que aquella extraña rama retorcida no formaba parte de un árbol, sino que lucía en lo alto de la torre de la iglesia como el gorro viejo y arrugado de un mago.
La casa que hay frente a la iglesia está en venta. A su lado hay una tienda de bricolaje con aparcamiento para tres coches. De vez en cuando pasa un camión por la calle principal del pueblo. Por lo demás, en el centro de Verchin no hay ningún tipo de actividad, aunque cabe suponer que en las casas, tras las cortinas corridas y las persianas bajadas, hay habitantes. Madame Maquin me reconoce de inmediato por mi actitud de forastera husmeando en el pueblo. No puede creer lo joven que soy—cuando contacté con ella y me presenté como una escritora belga, se formó una imagen muy distinta de mí—, pero eso no impide que se muestre sumamente cordial conmigo. Nada más verme, monsieur Maquin se pone a hacer planes para captar a jóvenes y bajar la media de edad de los miembros de la asociación.
¿Qué hace exactamente la asociación? Sobre todo establecer y mantener relaciones con los medios de comunicación, fomentar intercambios y, por supuesto, invertir en investigación y documentación. Su misión es reunir y divulgar la mayor cantidad de información posible sobre el fenómeno arquitectónico de los campanarios helicoidales. En Europa hay en total ochenta y dos clochers tors. La mitad, aproximadamente, ya se ha descrito en el primer tomo de un catálogo con voluntad enciclopédica editado por la asociación. El segundo tomo está en preparación. Monsieur Maquin se acerca al coche y saca el libro del maletero. Ellos todavía no han visto todos los campanarios descritos, pero me aseguran que es uno de sus sueños. Cada vez que visitan uno ponen un sello en el libro, que utilizan a modo de credencial de su peculiar peregrinación.
El campanario helicoidal favorito de monsieur Maquin, por el momento, es el de Chesterfield, íntegramente de plomo y, por tanto, muy robusto. Madame Maquin, en su calidad de presidenta de la asociación, prefiere mantenerse neutral y no manifestar preferencia por ningún ejemplar concreto, aunque no tiene reparos en admitir que el campanario de Verchin tiene algo especial.
—Es como si se inclinara levemente hacia delante para hacerle una respetuosa reverencia a los pasantes—dice embelesada.
La casa consistorial, a causa de unas obras de remodelación, se encuentra temporalmente en un contenedor detrás de la iglesia. Los hostiles ladridos de una pareja de pastores alemanes nos empujan en la buena dirección por un camino de arena. El alcalde de Verchin, monsieur Lamourette, nos espera en su provisorio despacho. Al entrar, una bocanada de aire caliente me produce una sensación inmediata de sofoco. Una estufa eléctrica se encarga de mantener la temperatura interior del contenedor a niveles tropicales. Junto a la estufa hay un archivo y una máquina de Senseo y, en frente, seis sillas plegables y dos sencillas mesas. En una de las mesas está el secretario medio oculto detrás de un MacBook Pro, una imagen anacrónica en este pueblo donde no parece haber indicio alguno de la revolución digital. Tras la otra mesa se levanta el alcalde. Su precario escritorio está prácticamente vacío. Sólo hay una almohadilla de tinta y un sello esperando en una esquina del tablero la ocasión de estampar algún documento. Para infundir autoridad, el señor Lamourette nos recibe con un apretón de manos estudiadamente vigoroso y subraya lo difícil que le ha resultado hacer un hueco en su agenda para nuestro club de amantes de los campanarios, a lo cual añade que no nos hagamos ilusiones de ver el interior de la iglesia. Está cerrada por peligro de derrumbe.
El secretario prepara el café, cuyo aroma, combinado con el asfixiante calor de la estufa, me provoca un dolor sordo de cabeza. De pronto entra en el contenedor un hombre llamativamente bajito de paso inseguro que ya debe de andar cerca de los ochenta. Se presenta como monsieur Defebvin, representante local de la asociación y especialista en Verchin, y se dirige a nosotros en ch’ti. Los duros sonidos de su dialecto norteño hacen su francés ininteligible para mí. Es como si con cada palabra se clavara un clavo en la boca. Busco refugio en mis pensamientos, pero mi mirada se va hacia el muñón en el índice de su mano derecha, con la cual, por cierto, no se ha dignado a estrechar la mía. El señor Defebvin sólo parece tener ojos para la presidenta de la asociación, madame Maquin, a quien regala con lo que sospecho que son lisonjas. Su marido no parece celoso en absoluto por los halagos del lugareño; al contrario, recibe los elogios que le dedica a su mujer como si fueran dirigidos a él. ¿Cómo habrá perdido la punta del dedo el señor Defebvin?
Hasta que madame Maquin no me repite despacio sus palabras, en francés académico, no comprendo que el buen hombre está consternado por el tema objeto de mi investigación y el motivo de mi visita.