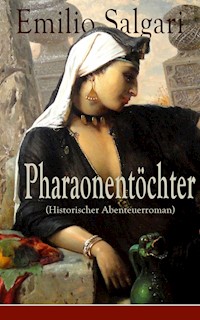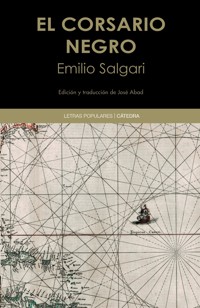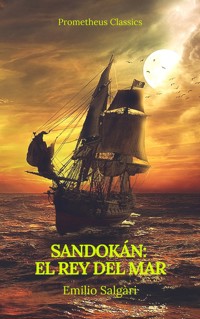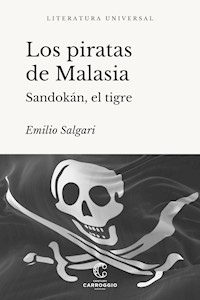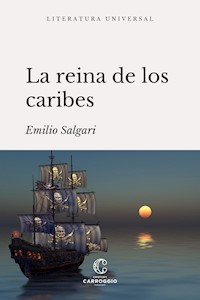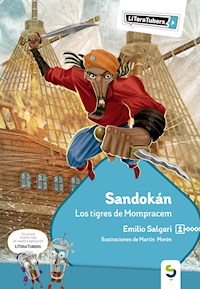Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cangrejo Editores
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Sandokán, el temible Tigre de la Malasia, es en realidad un príncipe de Borneo a quien los británicos despojaron de su reino asesinando a su familia. Sin poder olvidar tan grave afrenta, Sandokán ha jurado vengar la muerte de los suyos hasta acabar con sus agresores. Como justiciero se dedica a la piratería y acompañado de Yáñez, su entrañable amigo, y de sus fieles hombres, viven las más increíbles aventuras en una de las novelas cumbre de Emilio Salgari.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRIMERA EDICIÓN: MAYO DE 2013
© Emilio Salgari
© Galabooks Ediciones por la traducción (ISBN 978-84-939419-0-1)
© Ediciones Gato Azul, [email protected] Buenos Aires, Argentina
© Cangrejo Editores, 2013 Carrera 24 No. 61d-42 Bogotá, D.C., Colombia Telefax: (571) 276 6440 - 541 [email protected]
ISBN: 978-958-5532-20-5
DIRECCIÓN EDITORIAL:Leyla Bibiana Cangrejo Aljure
PREPRENSA DIGITAL:Cangrejo Editores Ltda.
ILUSTRACIONES:Alberto Pez
DISEÑO GRÁFICO:Germán I. Bello Vargas
Todos los derechos reservados, ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistema recuperable o transmitida en forma alguna o por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin previo permiso escrito de Cangrejo Editores.
IMPRESO POR:Colombo Andina de Impresos S.A.
Impreso en Colombia - Printed in Colombia
La transformación a libro digital de este título fue realizada por Nord Compo.
Emilio Salgari
Emilio Salgari, (Verona, 1862 - Turín, 1911) nace en una familia de pequeños comerciantes. Desde muy joven quiso ser marino. Estudió en el Real Instituto Técnico Naval de Venecia, sin que alcanzara a obtener el título de capitán de gran cabotaje. Su experiencia como hombre de mar parece estar limitada a unos pocos viajes de entrenamiento en un navío escuela, y a uno como pasajero cuya travesía por el Adriático fue de tres meses, atracando en el puerto de Brindisi. No hay evidencia alguna de que realizase otros viajes, aunque el autor lo refiere en su autobiografía, afirmando que muchos de los personajes de sus obras están inspirados en las personas que conoció en su vida en el mar. Salgari se autodenominó «capitán» y llegó a firmar así algunas de sus obras.
En 1882 Salgari regresó a Verona, donde organizó una biblioteca ambulante y se dedicó al periodismo. La primera producción literaria de este escritor y periodista italiano la conforman relatos breves, pequeñas composiciones líricas, y memorias. Se inició en la novela con I selvaggi della Papuasia (1883), publicada por entregas en el periódico milanés La Valigia. En el mismo año se lanza en el periódico veronés La Nuova Arena su primera novela Tay-See, publicada luego con el título La rosa del Dong-Giang. En octubre de ese año comenzó a publicarse El Tigre de la Malasia, primera versión de la novela inaugural del ciclo de Sandokán, que se editaría posteriormente bajo el título Los tigres de Mompracem. La primera novela en publicarse de forma independiente fue La favorita del Mahdi, en 1887.
Debido al gran éxito de sus obras, logró un puesto como redactor fijo en La Nuova Arena, puesto que desempeñó por 10 años. En esa época circuló un artículo del periodista Giuseppe Biasioli, en el cual se refirió al escritor como «mozo». El término ofendió tanto a Salgari que lo desafió a duelo. El resultado: Biasioli tuvo que ser hospitalizado y Salgari permaneció en la cárcel por seis meses.
En 1889 su padre se suicida, siendo éste el primero de una cadena de suicidios familiares. En enero de 1892 contrajo matrimonio con la actriz de teatro Ida Peruzzi, el amor de su vida, con quien tuvo 4 hijos. En 1892 el escritor trasladó su residencia a Turín, donde trabajó para la editorial Speirani, especializada en novelas juveniles.
En 1898 el editor Donath convenció a Salgari para que se mudase a Génova. Allí conoció al más destacado ilustrador de su obra, Giuseppe «Pipein» Gamba. En 1900 regresó a Turín. La economía familiar se fue haciendo cada vez más complicada, a pesar del trabajo incansable de Salgari para mantener a su familia dignamente. En 1907 cesó su contrato con Donath y pasó a trabajar para la editorial Bemporad, para la cual escribiría, hasta su muerte en 1911, un total de diecinueve novelas. Su éxito entre el público juvenil fue creciendo, llegando algunas de sus novelas a alcanzar tiradas de 100,000 ejemplares. Sin embargo, su desequilibrio emocional y la locura de su esposa, quien tuvo que ser internada en el psiquiátrico de Collegno, cerca de Turín, le condujeron al suicidio. Después de un intento fallido en 1909, finalmente se quitó la vida, el 25 de abril de 1911. Dejó escritas tres cartas, dirigidas respectivamente a sus hijos, a sus editores y a los directores de los periódicos de Turín.
A lo largo de su prolífica carrera como escritor, Salgari escribió, según su biógrafo Felice Pozzo, ochenta y cuatro novelas, y un número de relatos cortos imposible de determinar. La mayor parte son novelas de aventuras ambientadas en lugares exóticos, aunque cultivó también la ciencia ficción, en su novela Las maravillas del 2000 (1907).
Algunas de las novelas de Salgari están relacionadas entre sí, protagonizadas por los mismos personajes, constituyendo extensos ciclos narrativos, como Piratas de Malasia, el de Piratas de las Antillas y el de Piratas de las Bermudas.
El ciclo Piratas de Malasia, el más extenso de Salgari con once novelas, tiene como protagonista al pirata Sandokán, llamado «el Tigre de la Malasia», un príncipe de Borneo desposeído de su trono por el colonialismo británico (en la misma época en que la narrativa de aventuras británica enaltece su política colonialista, Salgari hace protagonista de sus novelas a un resistente anticolonialista. Los británicos —y sobre todo el llamado «rajá blanco» de Sarawak, en Borneo, James Brooke, personaje que existió realmente— son los principales enemigos del héroe, quien cuenta con el apoyo de otros personajes, como su amigo fraterno, el portugués Yáñez, o Sambigliong). El ciclo mezcla dos líneas narrativas: la protagonizada por Sandokán y Yáñez, y otra, que comienza en la India, protagonizada por el indio Tremal-Naik y el mahrato Kammamuri (Los misterios de la jungla negra) en su lucha contra los malvados thugs, adoradores de la diosa Kali. Ambas líneas confluyen en la novela Los piratasde Malasia, convirtiéndose Tremal-Naik y Kammamuri en grandes amigos y seguidores incondicionales de Sandokán y Yáñez. El principal personaje femenino de la serie es la amada de Sandokán, la inglesa Lady Mariana Guillonk, llamada la «Perla de Labuán». Conforman este ciclo:
Los misterios de la jungla negra (I misteri della jungla nera, 1895)
Los tigres de la Malasia (1896; también conocida como Los tigres de Mompracem)
Sandokán, el Tigre de Malasia (también conocida como Los piratas de la Malasia, 1900)
Los dos tigres (Le due tigri, 1904; también traducida como Los dos rivales)
El rey del mar (Il re del mare, 1906)
A la conquista de un imperio (Alla conquista di un impero, 1907)
La venganza de Sandokán (Sandokan alla riscossa, 1907)
La reconquista de Mompracem (La riconquista del Mompracem, 1908)
El falso brahmán (Il bramino dell›Assam, 1911)
La caída de un imperio (La caduta di un impero, 1911)
El desquite de Yáñez (La rivincita di Yanez, 1913)
A los ciclos Piratas de las Antillas y Piratas de las Bermudas pertenecen:
El Corsario Negro (Il Corsaro Nero, 1898)
La reina de los caribes (La regina dei Caraibi, 1901)
La hija del Corsario Negro (La figlia del Corsaro Nero, 1905)
El hijo del Corsario Rojo (Il figlio del Corsaro Rosso, 1908)
Los últimos filibusteros (Gli ultimi filibustieri, 1908. También traducida como Los últimos piratas)
Otros títulos del autor:
El capitán Tormenta (Capitan Tempesta, 1905)
El león de Damasco (Il leone di Damasco, 1910)
La favorita del Mahdi (La favorita del Mahdi, 1887)
*Referencias tomadas de Biografías y Vidas. Y de la Web.
1
Los Tigres de Mompracem
En la noche del 20 de diciembre de 1849, un violentísimo huracán soplaba sobre Mompracem. Esta isla, de siniestra fama, situada en el mar de Malasia, a algunos cientos de millas de la costa occidental de Borneo, era cueva de temibles piratas.
Se hubiera dicho que por el cielo corrían caballos desbocados, empujados por un viento irresistible. Negras masas de nubes dejaban caer, de pronto, furiosos chaparrones sobre los matorrales tupidos de la isla. Mientras, el mar, embravecido, levantaba sus olas amenazantes, cuyo mugido se confundía con las detonaciones breves y secas, pero interminables de los truenos.
Ninguna luz se vislumbraba en las cabañas alineadas al fondo, alrededor de la bahía, ni en las fortificaciones que defendían la isla; tampoco en las embarcaciones ancladas más allá de la escollera. Pero si alguien, viniendo de levante hubiera alzado los ojos, habría descubierto en la cima de una altísima roca, cortada a pico sobre el mar, dos puntos luminosos: dos ventanas intensamente alumbradas.
¿Quién podría velar a esa hora y con semejante tempestad en la isla de los piratas sanguinarios?
En medio de un laberinto de trincheras volteadas, terraplenes caídos, gaviotas despanzurradas, armas rotas y huesos humanos, se alzaba una cabaña sólida y amplia, sobre cuyo techo flameaba una gran bandera roja, con una cabeza de tigre pintada en el paño.
Dentro de esa casa hay una habitación iluminada: las paredes están cubiertas con pesadas telas rojas, terciopelos y brocados de gran precio, aunque ajados, estropeados y manchados, lo mismo que los tapices de Persia que cubren el piso.
En el centro, una mesa de ébano, incrustada de madreperla y plata, desaparece casi bajo los frascos y vasos del más puro cristal. En los rincones y en los estantes, estropeados en parte, se apoyan vasos repletos de brazaletes de oro, pendientes, anillos, medallas, preciosos ornamentos sagrados, cincelados o recamados de perlas de Ceilán, esmeraldas, rubíes y diamantes que destellan como soles, al reflejo de una lámpara dorada que pende del techo.
Contra una de las paredes hay un diván turco estropeado, frente a él un armónium de ébano con el teclado roto, y luego, en indescriptible desorden, alfombras, espléndidos ropajes, pinturas sin duda de grandes maestros, lámparas tiradas, frascos rotos o volcados, vasos destrozados, carabinas indias damasquinadas, trombones de España, segures, cimitarras, espadas, puñales y pistolas.
En esa habitación tan extrañamente amueblada, un hombre está sentado sobre una poltrona regia; es alto, esbelto, de fuerte musculatura, facciones enérgicas y varoniles, de extraña belleza a pesar de su aspecto temible. Sobre sus hombros caen largos cabellos, y una negrísima barba le enmarca el rostro ligeramente bronceado. La frente es amplia, con estupendas cejas arqueadas audazmente, la boca pequeña y entreabierta muestra dientes afilados como los de una fiera y brillantes como perlas; por último, el fulgor de sus ojos negros fascina, quema, desafía cualquier otra mirada.
Hace tiempo que está inmóvil con la mirada fija en la lámpara y las manos nerviosamente contraídas sobre una rica cimitarra; ésta cuelga de una faja de seda roja, que ajusta su casaca de terciopelo azul con franjas de oro.
Un trueno formidable, al conmover la cabaña hasta sus cimientos, acaba de arrancarlo a su inmovilidad. Con imperioso gesto de cabeza ha echado hacia atrás sus cabellos y ajustado el turbante, en el que brilla un espléndido diamante grueso como una nuez; luego, de un brinco, se levanta lanzando a su alrededor una mirada sombría y amenazadora.
—Es medianoche —murmura—; medianoche y aún no ha vuelto.
Después de vaciar lentamente un vaso lleno de líquido color ámbar, abre la puerta, y caminando con paso firme por entre las trincheras que defienden la casa, llega hasta el borde de la enorme roca, a cuyos pies ruge, furioso, el mar.
Allí permanece unos minutos, con los brazos cruzados sobre el pecho, tan firme como la roca en que se apoya, aspirando con voluptuosidad las tormentosas ráfagas, y escudriñando con la mirada el proceloso mar. Después, lentamente, vuelve a su refugio y se detiene delante del armónium.
—¡Qué contraste! —exclama—. ¡Afuera el huracán y yo aquí! ¿Quién de los dos es más tremendo?
Recorre el teclado con los dedos, arrancándole rapidísimos sonidos extraños, salvajes, que suaviza poco a poco hasta apagarlos bajo el ruido de los truenos y el soplar del viento.
De pronto se vuelve hacia la puerta entreabierta y escucha, tenso; por último, sale rápidamente a mirar, casi colgado del borde de la roca.
Un relámpago le muestra una pequeña barca, que con las velas arriadas entra en la bahía a confundirse entre las naves ancladas.
El hombre se lleva a los labios un silbato de oro y lanza tres notas estridentes, a las cuales responde un agudo silbido.
—¡Es él! —murmura con viva emoción—. ¡Era hora!
Cinco minutos después, un ser humano envuelto en una amplia capa empapada, llega a la puerta de la cabaña.
—¡Yáñez! —exclamó el hombre del turbante, abrazándolo.
—¡Sandokán! —casi gritó el recién llegado, con marcado acento extranjero—. ¡Qué noche infernal, hermano mío!
—¡Ven!
Atravesaron rápidamente las trincheras y entraron a la estancia iluminada, cerrando la puerta.
Sandokán llenó dos vasos y ofreció uno al extranjero, ya desembarazado de su capa y de la carabina que llevaba en bandolera.
—Bebe, mí buen Yáñez —le dijo con acento afectuoso.
—¡A tu salud, Sandokán!
Vaciaron los vasos y se sentaron a la mesa.
El recién llegado era un hombre de treinta y tres o treinta y cuatro años; por lo tanto, algo mayor que su compañero. De talla mediana, muy robusto y rasgos regulares, piel bien blanca y ojos grises astutos, sus labios burlones y finos denotaban una férrea voluntad. A simple vista se advertía que era un europeo, de raza meridional.
—¿Y bien Yáñez? —inquirió Sandokán, con cierta emoción—. ¿Has visto a la muchacha de los cabellos de oro?
—No, pero sé todo lo que querías saber.
—¿Estuviste en Labuán?
—Sí; comprenderás qué difícil le es desembarcar a gente como nosotros, en esas costas custodiadas por cruceros ingleses.
—Háblame de esa muchacha. ¿Quién es?
—Es una criatura de extraordinaria belleza, tanto que puede embrujar al pirata más formidable. Me dijeron que tiene los cabellos rubios como oro, los ojos más azules que el mar y que es blanca como el alabastro. Sé que Alamba, el feroz pirata, la vio pasear una tarde por los bosques de la isla y quedó tan impresionado por su belleza, que para contemplarla mejor detuvo su nave, a riesgo de hacerse masacrar por los acorazados ingleses.
—¿A quién pertenece?
—Unos dicen que es hija de un colono, otros de un lord y algunos que es pariente, nada menos, que del gobernador de Labuán.
—Extraña criatura —musitó Sandokán, con la cabeza entre las manos.
—¿Por qué? —le interrogó Yáñez.
El pirata no contestó, se levantó presa de violenta agitación y volvió a dejar correr sus dedos sobre el teclado, mientras Yáñez se limitaba a sonreír, y descolgando de un clavo un viejo bandolín, se puso a tocar, diciendo:
—¡Está bien! ¡Hagamos un poco de música!
Apenas había comenzado a tocar un aire portugués, cuando Sandokán pegaba tan tremendo puñetazo sobre la mesa, que pareció partirla. Estaba cambiado, no era el mismo hombre, en su frente se dibujaban agresivas arrugas, sus ojos echaban llamas, los dientes rechinaban, todo él temblaba de cólera. Ese era el formidable jefe de los piratas de Mompracem, el que llevaba diez años ensangrentando las costas de Malasia, el de las terribles batallas. Su extraordinaria audacia y el indómito coraje le habían valido el sobrenombre de Tigre de Malasia.
—¡Yáñez! —exclamó con deshumanizado tono de voz—. ¿Qué hacen los ingleses en Labuán?
—Se fortifican —respondió con sorna el europeo.
—¿No estarán tramando algo contra mí?
—Creo que sí.
—¡Que se atrevan a levantar un dedo contra mi Mompracem! ¡Diles que intenten desafiar a los piratas en su guarida! ¡El Tigre no dejará uno solo con vida y se beberá su sangre! ¡Dime todo cuanto hablan de mí!
—Dicen que hay que terminar con un pirata de tu audacia.
—Me odian, ¿verdad?
—Tanto, que no les importaría perder todas sus naves con tal de apresarte.
—¿Es posible?
—¿No lo crees? Hermano mío, hace muchos años que los vienes humillando. Todas las costas conservan huellas de tus correrías, todos los pueblos y ciudades han sido asaltados y saqueados por ti, todos los fuertes holandeses, españoles e ingleses recibieron tus andanadas, y el fondo del mar está colmado de los navíos que hundiste.
—Es verdad, pero, ¿quién tiene la culpa? ¿Acaso los hombres blancos no han sido inexorables conmigo? ¿Acaso no me quitaron todo con el pretexto de evitar que mi poderío creciera? ¿No asesinaron a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, para destruir mi familia? ¿Qué daño les había hecho? No tenían de qué quejarse, y sin embargo me abofetearon; ahora los odio a todos: españoles, holandeses, ingleses o portugueses —tus compatriotas—, los execro y me vengaré; ¡así lo he jurado sobre los cadáveres de mi gente, y mantendré mi juramento! Y aun sin tener piedad de mis enemigos, alguna vez he sido generoso.
—No una, sino cientos, miles de veces has sido excesivamente generoso con los débiles —afirmó Yáñez—. Lo pueden decir todas las mujeres que cayeron en tu poder, a las que condujiste, con terrible riesgo de tus barcos, a los puertos del hombre blanco; pueden decirlo las tribus débiles que defendiste contra los atacantes de los prepotentes, los pobres marinos a quienes la tempestad dejó sin barca y que tú cubriste de dádivas, después de salvarlos de las olas, y tantos otros miles de seres que recordarán siempre tu grandeza, Sandokán. Pero ahora, ¿qué pretendes hacer?
El Tigre no respondió; se paseaba por la habitación con los brazos cruzados y la cabeza caída sobre el pecho. ¿Qué pensaba ese hombre extraordinario? Aunque lo conocía de mucho tiempo atrás, el portugués Yáñez era incapaz de adivinarlo.
—Sandokán, ¿en qué piensas? —inquirió de pronto.
El Tigre se detuvo, y le clavó la mirada sin responder.
—¿Qué te atormenta? —continuó Yáñez—. Vamos, cualquiera diría que estás sorprendido al saber que los ingleses te odian tanto.
Como el pirata permanecía callado, el portugués se levantó, prendió un cigarrillo, y dirigiéndose hacia una puerta oculta bajo los tapices:
—Buenas noches, hermano mío —le dijo.
Al oír esto, Sandokán salió de su ensimismamiento, y deteniéndolo con el ademán, le dijo:
—Escucha, Yáñez.
—Dime.
—Quiero ir a Labuán.
—¡Tú!… ¿A Labuán?…
—¿Por qué te sorprende?
—Porque eres demasiado audaz y cometerás alguna locura en la cueva de tus enemigos más encarnizados.
Sandokán le dirigió una mirada que quemaba.
—Hermano mío —siguió diciendo Yáñez—, no desafíes tanto a la fortuna. ¡Cuidado! La hambrienta Inglaterra ha puesto sus ojos sobre Mompracem, y cuenta, sin duda, con tu muerte para arrojarse sobre nuestros cachorros y destruirlos. He visto una cañonera en pie de guerra que surcaba el límite de nuestras aguas: era un león esperando su presa.
—¡Se encontrará con el Tigre! —aseguró Sandokán, apretando los puños y temblando de pies a cabeza.
—De acuerdo, y morirá en la empresa, pero su grito de muerte llegará a la costa de Labuán y movilizará a muchos contra ti. Leones y leones morirán porque tú eres fuerte y tremendo, pero también el Tigre morirá!
—¡Yo!… —y Sandokán dio un salto con los brazos contraídos de rabia y las manos como crispadas sobre las armas. Fue sólo un relámpago, se sentó a la mesa, bebió de un trago el contenido de una taza que había quedado llena, y dijo con calma: —Tienes razón, mañana iré a Labuán, adonde me lleva una fuerza irresistible y una voz me susurra que debo ver a la muchacha de los cabellos de oro, que debo…
—¡Sandokán!…
—Silencio, hermano mío, vamos a dormir.
2
Bravura y generosidad
Al día siguiente, pocas horas después de la salida del sol, Sandokán salía de la cabaña, dispuesto a cumplir su arriesgada empresa. Se había vestido de guerrero: largas botas de cuero rojo —su color favorito—, así como roja era su espléndida casaca de terciopelo con franjas bordadas, pantalones de seda azul, en bandolera una valiosa carabina india damasquinada, de largo alcance; una pesada cimitarra con empuñadura de oro macizo pendía de su cintura, y a su derecha un cris, ese puñal de hoja serpenteante y envenenada, tan caro a las poblaciones de la Malasia.
Se detuvo un momento al borde del acantilado, recorriendo la extensión marina con su mirada de águila. El mar estaba liso y terso como un espejo.
—Allí es —murmuró deteniendo sus ojos en oriente—. Curioso destino que me empujas hacia allá, ¡ojalá no me seas fatal! ¡Dime si esa mujer de ojos azules y cabellos de oro que me quita el sueño, será mi perdición!…
Sacudió la cabeza como si quisiera alejar malos pensamientos, y a paso lento bajó por los estrechos escalones tallados en la piedra hacia la playa. Abajo lo esperaba Yáñez, quien le dijo: —Todo está listo, y agregó: —Hice preparar las dos barcas mejores de nuestra flota y las reforcé con dos grandes espingardas1.
—¿Los hombres?
—Todos los batallones están en la playa con sus jefes, no tienes más que escoger los mejores.
—Gracias, Yáñez.
—No me lo agradezcas, Sandokán, me siento culpable de preparar tu ruina.
—No temas, hermano mío, las balas me tienen miedo.
—Sé prudente, muy prudente.
—Lo seré, y te prometo que volveré apenas haya visto a esa muchacha.
—¡Condenada mujer! ¡Estrangularía al pirata que la descubrió y vino a hablarte de ella!
—Ven, Yáñez.
Y atravesando una explanada defendida con bastiones y armada con grandes piezas de artillería, llegaron a la orilla de la bahía, en la cual estaban anclados doce o quince de esos veleros que se llaman paraos2.
Delante de una larga sucesión de cabañas y sólidas construcciones, que parecían comercios, trescientos hombres formados esperaban órdenes para sembrar el terror en los mares de Malasia. ¡Qué tipos! ¡Qué hombres! Malayos bajos, vigorosos y ágiles como monos, de cara cuadrada y huesuda, famosos por su ferocidad y audacia; batis de piel aún más oscura, caníbales a pesar de su civilización avanzada; dayakos de la vecina isla de Borneo, altos, hermosos terribles, llamados los cortadores de cabezas; siameses de rostro romboidal y ojos con reflejos amarillentos; cochinchinos, de piel amarilla, que adornan su cabeza con una desmesurada cola; indios, buguises, javaneses, tagalos de Filipinas, y por último negritos de cabeza enorme y facciones desagradables.
Al aparecer el Tigre, algo así como un temblor recorrió la larga fila de los piratas, todas las miradas parecieron inflamarse y las manos se apretaron sobre las respectivas armas.
Sandokán miró complacido a sus cachorros, como gustaba de llamarles, y dijo:
—Patan, acércate.
Un malayo alto, de tez oliva, vestido con una sencilla túnica roja adornada con algunas plumas, se adelantó con ese balanceo característico de los hombres de mar.
—¿Cuántos hombres tienes en tu banda?
—Cincuenta, Tigre de Malasia.
—¿Bravos todos?
—Todos sedientos de sangre.
—Embárcalos en esos dos paraos, la mitad a las órdenes del javanés Giro-Batol.
—¿Y si…? —No se atrevió a seguir ante la terrible mirada de Sandokán que hizo temblar al imprudente, aun cuando fuese un hombre que se reía de la metralla.
—Si quieres vivir, obedece y no preguntes nada —le dijo Sandokán.
El malayo se alejó rápidamente con su batallón de hombres temerarios hasta la locura, que no hubieran vacilado, a pesar de ser mahometanos, en saquear el sepulcro de Mahoma, a una orden de Sandokán. Cuando éste los vio embarcados, llamó a Yáñez a su lado; en ese instante se les acercó un horrible negro de cabeza enorme, así como sus manos y pies, auténtico representante de la raza que se encuentra en todas las islas de Malasia.
—¿De dónde vienes y qué quieres, Kili-Dalú? —inquirió Yáñez.
—Vengo de la costa meridional —respondió el negrito, agitado.
—¿A qué vienes?
—Una buena noticia, jefe blanco; he visto un enorme Junco que iba bordeando hacia las islas Romades.
—¿Cargado? —preguntó Sandokán.
—Sí, Tigre.
—Está bien, dentro de tres horas será nuestro.
—¿Irás a Labuán, después?
—Directamente, Yáñez.
Se detuvieron al costado de una importante ballenera, que cuatro malayos preparaban.
—Adiós, hermano —dijo Sandokán abrazando a Yáñez.
—Adiós, Sandokán. No hagas locuras.
—No temas, seré prudente.
—Adiós, y que tu buena estrella te proteja.
Sandokán saltó a la ballenera, y en pocas remadas llegó al parao que desplegaba ya sus inmensas velas.
Un grito tremendo llegó desde la playa: —¡Viva el Tigre de Malasia!
—Adelante —ordenó Sandokán a las dos naves, y dos escuadras de demonios de piel verde oliva o amarillo sucio, levaron anclas. Los dos barcos salieron de la bahía, balanceándose sobre las olas azules del mar malayo.
—¿La ruta? —preguntó Sabau a Sandokán, que guiaba el barco más grande.
—Derecho a las islas Romades —contestó el jefe, y volviéndose a la tripulación, gritó—: Cachorros, conservad los ojos bien abiertos: tenemos un junco para saquear.
El viento sudoeste era favorable, y el mar tranquilo no ofrecía resistencia a la carrera de las dos barcas, que alcanzaban una velocidad de más de doce nudos, nada común en la navegación a vela, pero tampoco extraordinaria para los paraos malayos de inmensos trapos y angosto y liviano casco. Estas dos naves con las cuales el Tigre emprendía su expedición no eran exactamente dos paraos; éstos suelen ser más pequeños y desprovistos de puente.
Sandokán y Yáñez, que en cuestiones marinas no tenían parangón en toda Malasia, habían modificado el velamen original, logrando una destacada ventaja sobre las naves típicas.
Habían conservado la vela mayor, que llegaba a los cuarenta metros, y la arboladura fuerte y elástica, los cordajes de fibra rota y de cambuí3, pero habían dado mayor dimensión y forma más esbelta al casco, y a la proa una solidez a toda prueba.
Además agregaron un puente a todos los barcos y boquetes para los remos en los flancos; eliminaron uno de los dos timones del parao y suprimieron el volante, es decir, todo aquello que dificultaba las maniobras de abordaje.
Aunque los dos barcos estaban aún a gran distancia de las islas Romades, hacia la cuales suponían que viajaba el junco, descubierto por Kili-Dalú, apenas los piratas escucharon las palabras de Sandokán, comenzaron a aprestarse para el abordaje; cargaron al máximo los dos cañones y las dos espingardas, distribuyeron sobre el puente granadas de mano y proyectiles, prepararon carabinas, escalas de abordaje, colocaron las rampas que más tarde serían lanzadas para evitar las maniobras de la nave enemiga.
Terminados los preparativos, esos demonios, en cuyas miradas ya estaba encendida la codicia, se ubicaron en observación trepados a los mástiles, todos a la expectativa para descubrir el junco que prometía un rico saqueo, ya que ese tipo de barco provenía generalmente de los puertos del mar de China.
También Sandokán parecía tomar parte en la inquietud de sus hombres. Caminaba de proa a popa con paso nervioso, escrutando la gran masa de agua y apretando, con algo de rabia, la empuñadura de oro de su espléndida cimitarra.
A las diez de la mañana Mompracem desapareció del horizonte, y el mar continuaba desierto: ni un escollo, ni un penacho de humo que indicase la presencia de un barco, ni un punto blanco que marcase la proximidad de un velero.
La impaciencia comenzaba a apoderarse de todos, los hombres subían y bajaban blasfemando, no dejaban en paz sus carabinas ni las hojas relucientes de sus cris y cimitarras. De pronto, pasado el mediodía, desde lo alto del palo mayor se oyó una voz: —¡Mirar a sotavento!
Sandokán interrumpió su paseo, lanzó una rápida mirada sobre el puente de su barco, otra al que capitaneaba Giro-Batol, y ordenó:
—Cachorros, ¡a los puestos de combate!
Antes que terminara de pronunciar sus palabras, los piratas estaban en cubierta, cada uno en su puesto.
—Araña del Mar —dijo Sandokán volviéndose hacia el que permanecía en observación sobre el mástil mayor—. ¿Qué ves?
—Una vela, Tigre.
—¿Es un junco?
—Sí, estoy seguro.
—Hubiera preferido un barco europeo —murmuró el pirata arrugando la frente—. No odio a los hombres del Celeste Imperio. ¡Qué le vamos a hacer!
Continuó su paseo en silencio. Media hora después los dos paraos corrían a diecisiete nudos, cuando se oyó de nuevo la voz de Araña del Mar.
—Capitán, el junco a la vista. Cuidado, que lleva escolta y está virando.
—Giro-Batol —ordenó Sandokán—, maniobra para que no puedan huir.
Las dos naves se separaron, describieron un amplio semicírculo y se dirigieron a toda vela hacia el barco mercante. Era un pesado navío que se usa en los mares de China, de forma burda y dudosa solidez, llamado junco.
Al advertir la presencia de esos dos barcos sospechosos, contra los cuales no podía competir en velocidad, el junco se había detenido, enarbolando un gran emblema. Sandokán dio un salto: —Es la bandera del rajá Brooke, el exterminador de piratas —gritó con acento de odio—. Mis cachorros, ¡al abordaje!, ¡al abordaje!
Un grito incontenible, salvaje, feroz, estalló en las dos tripulaciones; todos conocían la fama del inglés James Brooke, rajá de Sarawak, despiadado enemigo de los piratas, muchos de los cuales habían caído bajo sus proyectiles.
De un salto, Patan estuvo en el cañón de proa, mientras los otros disponían la puntería de la espingarda y armaban las carabinas.
—¿Empiezo? —le preguntó a Sandokán.
—Sí, pero que no se pierda ni un tiro.
Una detonación sacudió el casco del junco, y una bala, con agudo silbido, atravesó la vela.
Patan volvió a hacer fuego: el árbol mayor del junco, sacudido en su base, osciló violentamente y cayó sobre cubierta, con todas sus velas y cordajes. A bordo del desgraciado junco se vio correr despavoridos a los hombres y luego desaparecer.
—¡Cuidado, Patan! —gritó Araña del Mar.
Una pequeña canoa con seis hombres se alejaba del junco, rumbo a la isla.
—Hombres que huyen —exclamó Sandokán con ira—, huyen en vez de batirse. Patan, ¡tira sobre ellos!
El malayo dirigió a flor de agua una ráfaga de metralla que hundió la canoa fulminando a quienes la ocupaban.
—¡Bravo, Patan! —gritó Sandokán—. Ahora arrasa la nave, veo que aún queda mucha gente en cubierta. ¡Después se la mandaremos al rajá para que la calafatee4 en sus astilleros, si los tiene!
Los dos barcos corsarios reanudaron su música infernal, con proyectiles de todo género y nubes de metralla dirigidos contra la pobre embarcación, a la que rompieron el trinquete, le desfondaron la simbra y le impidieron toda maniobra, además de matar a los hombres que se defendían desesperadamente con sus fusiles.
—¡Bravo! —exclamó Sandokán, que admiraba el coraje de los pocos que aún quedaban en el junco—. ¡Disparen, disparen contra nosotros! ¡Son dignos de luchar contra el Tigre de Malasia!
Los dos barcos corsarios, envueltos en nubes de humo y relámpagos, no dejaron de avanzar hasta encontrarse a los costados del junco.
—¡Timón a sotavento! —gritó entonces Sandokán, empuñando la cimitarra.
Su barco abordó al mercante por el lado de babor y colocó las grapas de abordaje.
—¡Al asalto, cachorros! —tronó la voz del terrible pirata.
Se recogió sobre sí mismo como el tigre que se apresta a arrojarse sobre su presa, iba a saltar, cuando una robusta mano lo aferró. Furioso se dio vuelta, pero el hombre, que había osado detenerlo, acababa de saltar antes que él y lo cubría con su cuerpo.
—¡Eres tú, Araña del Mar! —gritó furioso Sandokán, blandiendo sobre su cuerpo la cimitarra.
En ese momento, un disparo de fusil fue lanzado desde el junco y el pobre Araña del Mar cayó fulminado.
—¡Gracias, cachorro mío! —susurró Sandokán—. ¡Quisiste salvarme la vida!
Se abalanzó como un toro herido, se agarró de la boca de un cañón, trepó al puente del junco y se arrojó entre los combatientes con aquella loca temeridad que todos admiraban en él.
La tripulación del junco cayó sobre él para cortarle el paso.
—¡A mí, cachorros! —llamó mientras echaba por tierra a dos hombres golpeándolos con la hoja de la cimitarra.
Diez o doce piratas, ágiles como monos, saltaron sobre la cubierta del junco, mientras el otro parao ponía las grapas de abordaje.
—¡Ríndanse! —gritó el Tigre a los marineros del junco.
Los siete u ocho supervivientes, al ver que otros piratas invadían la toldilla, arrojaron las armas.
—¿Quién es el capitán? —interrogó Sandokán.
—Yo —respondió un chino que se adelantó temblando.
—Eres un héroe y tus hombres son dignos de ti —le dijo Sandokán—. ¿Hacia dónde se dirigían?
—A Sarawak.
Una profunda arruga se dibujó en la frente del pirata.
—¡Ah! —exclamó con voz sorda—. Tú vas a Sarawak. ¿Qué hace el rajá Brooke, el exterminador de piratas?
—No sé, porque hace muchos meses que no arribo a Sarawak.
—No importa, le dirás que un día entraré en su bahía y que esperaré ahí sus barcos. ¡Veremos si el exterminador de piratas podrá con los míos!
Y sacándose del cuello un hilo de diamantes de un valor aproximado de cuatrocientas mil liras, se la entregó al capitán del junco, diciéndole:
—Toma, eres valiente. Lamento haberte dejado sin el junco que defendiste con tanto coraje; con esos diamantes te podrás comprar diez barcos nuevos.
—¿Quien eres tú? —preguntó asombrado el capitán.
Sandokán se le acercó, y poniéndole una mano en el hombro, respondió:
—Mírame bien, soy el Tigre de Malasia.
Y antes de que el capitán y sus marineros salieran de su asombro y se recuperaran de su terror, Sandokán y los suyos estaban de nuevo en sus barcas.
—¿Qué ruta? —inquirió Patan.
El Tigre extendió el brazo señalando el este, y con voz metálica, gritó:
—Cachorros, ¡a Labuán! ¡A Labuán!
1. Espingarda: Antiguo cañón de artillería algo mayor que el falconete y menor que la pieza de batir. (N. de E.)
2. Parao: en Filipinas se da este nombre a la embarcación de una banca o un baroto con quilla profunda y una sola vela. (N. de E.)
3. Nombre en portugués del Eugenia candolleana, árbol nativo de los bosques lluviosos. (N. de E.)
4. Calafatear: Cerrar las junturas de las naves con estopa y brea para que no entre el agua. (N. de E.)
3
El crucero
Después de abandonar el desmantelado junco, que sin embargo no corría peligro de hundirse por el momento, los dos barcos de presa continuaron su carrera hacia Labuán, la isla en que vivía la muchacha de cabellos de oro, a quien Sandokán quería ver a cualquier precio.
El viento se mantenía noroeste y bastante fresco, y el mar seguía en calma, favorable a la velocidad que desarrollaban los paraos.
Sandokán hizo limpiar el puente, arreglar los cordajes cortados por las balas enemigas, tirar al mar el cuerpo de Araña y de otro pirata muerto en la batalla, y cargar los fusiles y las espingardas; después encendió un espléndido narguile1, proveniente sin duda de algún bazar indio o persa, y llamó a Patan.
El malayo se acercó obediente.
—Dime, malayo —dijo el Tigre mirándolo con una fijeza que daba miedo—: ¿sabes cómo murió Araña del Mar?
—Sí —contestó Patan, temblando ante la expresión del pirata.
—¿Sabes cuál es tu puesto en cada abordaje?
—Detrás suyo.
—Pero no ocupabas tu puesto y Araña del Mar murió en tu lugar.
—Es verdad, capitán.
—Debiera hacerte fusilar. Eres valiente y no me gusta sacrificar inútilmente a los hombres de coraje; en el próximo abordaje te harás matar a la cabeza de mis hombres.
—Gracias, Tigre.
—Sabau —llamó después Sandokán.
Otro malayo se acercó, cuyo rostro estaba cruzado por una profunda cicatriz. A él se dirigió Sandokán:
—Fuiste el primero en saltar detrás mío al junco, ¿verdad?
—Sí, Tigre.
—Cuando Patan haya muerto, tú le reemplazarás en el comando.
Dicho esto, atravesó lentamente el puente y bajó a su cabina de popa.
Los dos paraos navegaron todo el día, sin cruzarse con ningún barco mercante. La siniestra fama de que gozaba el Tigre hacía temible la navegación por esos mares de Malasia. La mayoría de las embarcaciones evitaba esos parajes en que los piratas realizaban sus continuas correrías, y no se alejaban de las costas para salvar al menos la vida, en caso de ataque.
Al caer la noche, los dos barcos arriaron sus velas mayores en previsión de inesperados golpes de viento, y se acercaron para no perderse de vista y socorrerse mutuamente en caso necesario. Hacia medianoche, al pasar frente a las Tres Islas, que son los centinelas de avanzada de Labuán, Sandokán subió a cubierta. Continuaba agitado, se paseaba con los brazos cruzados, en feroz silencio. A veces se detenía y escrutaba con la mirada la negra superficie del mar, subía al castillejo para tener mayor alcance sobre el horizonte y luego parecía escuchar. ¿Qué trataba de oír? Sin duda el ruido de algún motor que denunciara la cercanía de un crucero, o quizá el fragor de las olas contra las rompientes de Labuán.
A las tres de la mañana, cuando los astros empezaban a palidecer, Sandokán gritó: —¡Labuán!
Hacia el este, allí donde el mar se confundía con el cielo, acababa de aparecer confusamente una fina línea oscura.
—Labuán —repitió el corsario, respirando como si le hubieran arrancado un enorme peso de encima.
—¿Seguimos avanzando? —preguntó Patan.
—Sí —contestó el Tigre—. Entraremos por el riacho.
Entregó el comando a Giro-Batol, y los dos barcos se dirigieron silenciosos hacia la anhelada isla. Labuán, cuya superficie no pasaba de ciento dieciséis kilómetros cuadrados, no era entonces la importante base naval que es actualmente. Fue ocupada en 1847 por sir Rodney Mandy, comandante del Iris, obedeciendo instrucciones del gobierno inglés para combatir la piratería; no contaba en esa época más que un millar de habitantes, casi todos malayos y algunos blancos.