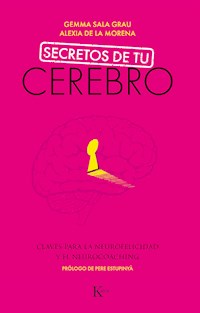
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Prólogo de Pere Estupinyà ¿Te gustaría aprender a desarrollar tu talento, estimular tu creatividad o cambiar la estructura de tu cerebro a través de la neuroplasticidad? ¿Eres consciente de que puedes gestionar mejor tus pensamientos y tus emociones para ser más feliz y tener una vida más equilibrada? ¿Sabías que ser positivo es bueno para la salud del cerebro? Este ameno libro te permitirá conocer algunas de las cuestiones esenciales sobre el cerebro y la felicidad. Te invita a descubrir y desvelar incógnitas sobre el comportamiento humano que te ayudarán a conocerte mejor y empoderarte para tu autogestión. Incluye numerosas técnicas con dinámicas para reducir el estrés, mantener una actitud positiva, desconectar, ser más creativo, cambiar hábitos, conseguir transformarse y mantener una vida equilibrada. Abunda en neurotips tanto para el coach, el profesional de RR.HH., el psicólogo o el directivo, como para cualquier persona interesada en su crecimiento personal y con curiosidad para descubrir sus propios recursos de autogestión. ¡En definitiva, conocer más sobre el cerebro te hace más libre!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Gemma Sala Grau
Alexia de la Morena
Secretos de tu cerebro
Claves para la Neurofelicidad y el Neurocoaching
Ilustraciones originales de Edu Couchez
© 2019 by Gemma Sala Grau y Alexia de la Morena Gómez
© 2020 by Editorial Kairós, S.A.
Numancia 117-121, 08029 Barcelona, España
www.editorialkairos.com
Composición: Pablo Barrio
Diseño cubierta e ilustraciones: Edu Couchez
Primera edición en papel: Marzo 2020
Primera edición en digital: Abril 2020
ISBN papel: 978-84-9988-749-4
ISBN epub: 978-84-9988-785-2
ISBN kindle: 978-84-9988-786-9
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Sumario
Prólogo. Felicidad social, grupal e individual, de Pere Estupinyà1. La evolución del cerebroEres un cocodrilo, una vaca y una persona, todo a la vezEl cerebro triuno revisadoEl cerebro más antiguo: el cerebro reptilianoEl sistema límbico, el origen de las emocionesEl neocórtex o cerebro directivoCómo conviven y nos afectan los tres cerebros en los humanosEl contrato de Ulises: el presente que afecta al futuroEsculpir el cerebro: el cerebro humano nace inacabadoRespuestas primarias que nos han permitido sobrevivirCasos de reacciones primariasEntrenar la corteza prefrontal2. El cerebro es socialEl descubrimiento de las neuronas espejoEl funcionamiento de las neuronas espejoNeuronas espejo, las neuronas de la empatíaNeuronas espejo, responsables de la imitaciónExperiencia y aprendizaje motorNeuronas espejo en las profesiones de ayudaNeuronas espejo y liderazgoNeuronas espejo y mindfulness3. Plasticidad cerebral y neuroaprendizajeLa neurociencia del cambio¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?¿Conoces el efecto Flynn?La Teoría del cambio intencional de Richard BoyatzisEl casoNeurogénesisDe cerca no hay dos cerebros igualesPero ¿quién tiene el control el consciente o el inconsciente?¿Por qué es importante la neurogénesis y cómo estimularla?El caso de los taxistas de LondresActividades que favorecen la neuroplasticidadPara el coach: contar más con la plasticidad cerebral del coacheeMetodología de trabajo del cambio para el coach: «COACH ACTION DCE»Consejos para coaches y líderes4. Salud cerebral y bienestarEl modelo del equilibrio cerebral (Brain Balance)Equilibrio cerebral: siete actividades que nutren la menteConclusionesBarcelona Brain Health Initiative (BBHI)La herramienta del equilibrio cerebral y cómo utilizarlaEl caso5. Creatividad y hemisferios cerebralesHemisferios cerebrales. Nuestro cerebro divididoIdeas repentinas, intuición versus ideas analíticasLa neurociencia de las cuatro fases del proceso creativo de Graham Wallas (1926)El flow de la creatividad: plantar una semilla y saber soltar¿Sabías que la estimulación cerebral mejora la creatividad?¿Qué hacer para ser más creativo?Dodecálogo para activar el estado de fluidez de la creatividadSecretos de la creatividadEjercicios para activar la imaginación y la creatividad6. Estrés directivo. Claves para reducirlo y aumentar el bienestar y la satisfacción de tu vida¿Qué ocurre en nuestra mente directiva?Gestión del estrés y la felicidadTécnicas y recursos para reducir el estrés7. Coaching con atractores emocionales positivos: un modelo de coaching pensando en el cerebroEl significado de compasión en este modeloSistema nervioso parasimpático (SNP) versus sistema nervioso simpático (SNS) y su impacto psicofisiológicoAtractores emocionales positivos (PEA)Atractores emocionales negativos (NEA)Atractor emocional positivo, coaching con compasión y Yo idealCoaching y contagio socialPreguntas tipo realizadas por el coachConclusiónEl caso8. Neurofelicidad: la guía práctica de la felicidadNeurofelicidad: la felicidad también se entrena¿Qué es la felicidad?Neurociencia y felicidad: las 15 claves para la felicidad según la cienciaEl tiempo libre y la felicidad: smartphones, redes sociales y FacebookLa felicidad en el trabajoEl método innovador de coaching: Happiness AttractionAnexosAnexo 1. Test de BenzigerAnexo 2. Test del estrésAgradecimientosBibliografíaLáminaPrólogo Felicidad social, grupal e individual, de Pere Estupinyà1
¿Te has planteado cómo sería trabajar en la empresa más feliz del mundo, o que la crearas tú?
Un día que estaba leyendo sobre los informes anuales de felicidad que publica la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vi que el país más feliz del mundo, según el último dato, era Dinamarca, seguido por Suiza, Islandia, Noruega y Finlandia.
¿Dinamarca? ¿Suiza? No puede ser… con el clima tan malo que tienen; en otros países como España disfrutamos de mejor gastronomía, un clima espectacular y más alegría… O la ONU no se enteraba, o la felicidad «colectiva» dependía de factores diferentes de los que solemos imaginar. Tal fue mi sorpresa que decidí dedicar un episodio de El cazador de cerebros2 a buscar el secreto de la felicidad danesa.
Lo que descubrí es que la felicidad depende, obviamente, de factores internos y de nuestra actitud frente a la vida, pero también que el entorno condiciona muchísimo más de lo que nos imaginamos nuestra capacidad de ser felices. Y si es así, los entornos sociales, hogareños o laborales se pueden diseñar para promover la felicidad. Pero todavía más importante: como estamos evolutivamente más preparados para entender a los demás que a nosotros mismos, en realidad no sabemos lo que nos hace felices; de aquí la importancia de la ciencia.
Un ejemplo es Valcon, una consultoría danesa cuyo CEO se propuso convertir en «la empresa más feliz del país más feliz del mundo». Cuando le entrevisté me dijo que empezó conociendo bien a sus empleados y pidiéndoles sugerencias; aun así vio que eso no era suficiente.
Cuando nos preguntan por aquello que nos hace felices solemos responder evocando «momentos felices» que generan una especie de felicidad hedonista, muy placentera, pero que no necesariamente lleva a un sentimiento de bienestar y satisfacción vital estable en nuestro día a día. Por tanto, preguntar a los empleados y obtener la respuesta: «más tiempo libre» o «más pagas extra», quizás no sea la opción óptima; y confiar en tu interpretación de lo que lees en algún libro de autoayuda, posiblemente tampoco.
Lo mejor es recurrir a expertos con una base científica sólida y una experiencia acumulada que les permitan adaptar su conocimiento a intervenciones concretas específicas para un determinado grupo de personas. Pero más importante todavía –y aquí es donde aparece la actitud científica– es imprescindible ir midiendo el impacto que estén generando las intervenciones. Por eso, el CEO de Valcon contrató al Happiness Research Institute de Copenhague, para que analizara su empresa y descubriera los detalles invisibles que pudiesen incluso contradecir sus intuiciones, diseñara intervenciones basadas en evidencias específicas para ellos, y midiera la felicidad de los trabajadores antes, durante y después de aplicarlas, con el objetivo de ver cuáles incrementaban más su bienestar. Y, como pasa a menudo en la ciencia, no todas esas intervenciones fueron las que ellos habían imaginado.
La clave está en ir midiendo, extrayendo conclusiones e ir corrigiendo. Esta actitud científica es la que practicaban los expertos del instituto de la felicidad, y es la que debemos incorporar a nuestra experiencia individual.
En Secretos de tu cerebro. Claves para la Neurofelicidad y el Neurocoaching, las expertas Gemma Sala Grau y Alexia de la Morena nos descubren las claves y herramientas para que te conviertas en el mejor aliado de tu cerebro. La neurociencia nos ayuda a conocernos mejor, de una manera mucho más profunda, llegando a comprender aspectos inconscientes que modulan nuestro comportamiento, y eso es imprescindible para obtener la mejor versión de ti. En este libro encontrarás recursos que te ayudarán a desarrollar tu potencial, a tener una vida con más salud y bienestar –físico, mental y emocional–, en definitiva, a liderar una existencia más equilibrada y feliz.
La lectura de este manual te brindará la oportunidad de descubrir aspectos de tu cerebro que desconocías hasta este momento. Cuestiones como la capacidad de aprendizaje, la creatividad, la plasticidad cerebral, así como múltiples recursos para mantener el equilibrio en estos momentos de profundos y continuos cambios que vivimos, y así afrontar el reto tecnológico al que nos enfrentamos en este siglo XXI. Como dicen las autoras en el libro: «El cerebro es el órgano más costoso del cuerpo humano: solo ocupa el 2% de la masa corporal, pero consume hasta un 25% de la energía […]. Así que será mejor que lo tratemos como el bien preciado que es». Con un enfoque que pretende inspirar a profesionales, líderes o a cualquier persona interesada en su crecimiento y mejora, las páginas de este libro son una verdadera orientación para comprender las necesidades de tu cerebro y diseñar tu propia filosofía de la felicidad.
1.La evolución del cerebro
Eres un cocodrilo, una vaca y una persona, todo a la vez
El cerebro humano, tal y como lo conocemos hoy en día, es la consecuencia de la evolución que ha sufrido a lo largo de miles de millones de años. Conocer un poco más esa transformación hasta llegar al ser humano contemporáneo nos permite comprender muchos de nuestros comportamientos y reacciones, muchas veces más primarias de lo que desearíamos.
Paul MacLean, médico y neurocientífico, fue el primer autor que habló de la teoría del cerebro triuno entendido como «un modelo de procesamiento cerebral que se divide en tres cerebros –sistemas de aprendizaje– que se activan e interactúan para mantener nuestra evolución y supervivencia en el día a día por cuanto han evolucionado en diferentes momentos».
Figura 1. Paul D. MacLean investigó sobre los rastros evolutivos existentes en el cerebro humano (foto de Edward A. Hubbard, National Institute of Health).
El cerebro triuno revisado
El modelo triuno de MacLean es ampliamente conocido y ha fundamentado diversas teorías psicológicas y de otras disciplinas hasta nuestros días. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, con los avances tecnológicos de las últimas dos décadas, están apareciendo nuevos estudios que derivan en nuevas teorías explicativas. Ahora bien, la neurobiología sigue sin poder explicar por qué se ha producido la evolución funcional, así como determinados cambios neurales hasta la aparición del cerebro humano. En este sentido, se están realizando investigaciones que cuestionan las teorías tradicionales sobre las diferencias explicativas entre las aves y los mamíferos, así como las diferentes etapas evolutivas del sistema nervioso. Lo que parece quedar claro es que la evolución no ha sido lineal ni gradual y que todavía hay mucho por comprender sobre la evolución del cerebro.
Debe tenerse en cuenta que la comunidad científica actualmente no acepta la teoría del cerebro triuno y que en muchos contextos se considera un «neuromito», pero aquí nos pareció muy útil explicarlo porque ayuda a comprender algunas cuestiones psicológicas claves, sobre todo en relación con las reacciones primarias, tanto en los animales como en los humanos (¡no hay que olvidar que también somos animales y, como tales, reaccionamos!).
El cerebro más antiguo: el cerebro reptiliano
El cerebro primitivo, conocido como Complejo-R (la parte del tronco del encéfalo y el cerebelo), es el responsable de controlar la conducta instintiva para sobrevivir. En el origen de la evolución existían células aisladas que se fueron conectando y uniendo hasta llegar a formar un solo organismo, como el que tienen los invertebrados. Posteriormente, estas células se fueron especializando en el movimiento, la detección de alimento, la comunicación entre ellas, el control de los músculos, el equilibrio y las funciones autonómicas (respiración y latido del corazón).
Pasaron cientos de millones de años hasta que surgieron animales que poseían un sistema nervioso complejo al que ya podríamos llamar cerebro, debido a su complejidad estructural y también a la aportación de cambios en el comportamiento animal. Apareció así el cerebro basal, instintivo o reptiliano (según la teoría del cerebro triuno), constituido por el tronco encefálico y el cerebelo. Controla los instintos y las funciones autonómicas como la respiración, el latido del corazón, la digestión, la presión arterial y algunas respuestas primitivas de lucha, huida o inmovilidad. El tronco cerebral está bien desarrollado desde el nacimiento y es, en términos evolutivos, el área más antigua del cerebro.
El cerebro reptiliano que corresponde a la triada del instinto es el que permite que una persona en estado de coma, por ejemplo, pueda seguir viviendo porque siguen activas todas sus funciones autonómicas.
El cerebro primitivo nace con un comportamiento reflejo, es decir, automático: ante un estímulo, siempre reacciona de la misma manera. El reptil presenta conductas desde el nacimiento heredadas de sus ancestros que resultan muy efectivas para la supervivencia; no son aprendidas por su interacción con el entorno. La ventaja de este tipo de comportamiento es la rapidez en la respuesta, una característica fundamental para la supervivencia del animal. Este cambio evolutivo fue muy importante, pero también conllevó inconvenientes: un comportamiento fijo establecido marca una dirección única, entonces, si la situación cambia, el animal no es capaz de discriminar bien y dar una respuesta adaptativa.
Vamos a verlo con un ejemplo. Existe un tipo de pájaros que dan de comer al polluelo que tiene la boca más grande y más roja. ¿Por qué? Porque es el polluelo más fuerte y así se asegura la supervivencia. Sin embargo, es posible engañarlo con mucha facilidad: si le ponemos la cría de otra ave distinta con la boca más grande y roja, la alimentará en detrimento de su propia cría debido a este comportamiento reflejo.
Pero es cierto que hay comportamientos reflejos muy útiles, como pueden ser la succión del pecho del recién nacido, retirar las manos del fuego o de algo que pueda dañarnos, etcétera. Y como mencionamos anteriormente, hay múltiples respuestas de funcionamiento como la regulación de la respiración, el ritmo cardíaco, la tensión arterial, el tamaño pupilar, o miles de reacciones químicas que están sucediendo en tu cuerpo mientras lees estas líneas, sin necesidad de que estés pendiente o controlando qué sucede.
Konrad Lorenz, premio Nobel de Medicina y Fisiología (1973), es conocido por sus experimentos con gansos. Los estudios de Lorenz sobre la «impronta» vinieron a demostrar que en realidad el animal aprende aquello para lo que está programado a aprender. Esto es particularmente cierto en las aves, cuya conducta instintiva es seguir el primer objeto en movimiento que encuentran una vez salen del huevo.
Eso es lo que hizo Lorenz con gansos, a quien desde pequeño siempre le habían fascinado: incubó huevos de ganso de manera artificial y, cuando los pollitos salieron del cascarón, lo primero que se encontraron fue al científico, con el que establecieron un vínculo de apego como si fuera su madre biológica. ¡Lo seguían a todas partes! Lorenz defendía que una conducta social programada, o sea innata, podía coexistir con un aprendizaje aprendido, al que llamó impronta.
Figura 2. Konrad Lorenz paseando, seguido de polluelos de ganso, demostración de su apego instintivo.
De acuerdo con la teoría del cerebro triuno, la evolución cerebral va marcando un proceso según el cual lo que ya existe no desaparece, sino que sigue manteniendo sus funciones, a la vez que se crean nuevas estructuras por encima que aportan nuevas mejoras evolutivas. Utilizamos la metáfora de que el cerebro es como una vieja casa a la que vamos añadiendo pisos. Así pues, en el primer piso encontramos el cerebro instintivo, basal o reptiliano. Posteriormente, con la aparición de los mamíferos, se creó un segundo piso.
El sistema límbico, el origen de las emociones
En 1952, Paul MacLean introdujo por primera vez el término sistema límbico. En términos de evolución, hace unos 180 millones de años atrás aparecieron animales con estructuras nuevas, este segundo piso por encima del cerebro reptiliano al que también se denomina cerebro mamífero. Pero ¿qué es lo que aportaron estas nuevas estructuras? Pues aparecen por primera vez las emociones, surgen un abanico de emociones primarias que ayudan al animal a mejorar su supervivencia, por lo que ahora ante un estímulo, según la emoción que despierte y su intensidad, el animal reaccionará de una u otra manera. Es decir, el animal ya no reacciona de una forma única y preestablecida, sino que discrimina y selecciona el mejor comportamiento según lo que la emoción le indique. ¡Tal vez ahora adquiera sentido aquello de que las emociones son información!
La región límbica evolucionó cuando algunos reptiles se transformaron en mamíferos. Al ganar en opciones de respuesta, su adaptabilidad a los cambios dio un salto cualitativo muy relevante respecto al cerebro reptiliano.
Las vacas, por ejemplo, son un caso de cerebro límbico al ser animales sociales que establecen jerarquías, reglas y organización, y que se emocionan cuando encuentran la solución a un desafío. Demuestran sus emociones por medio de la temperatura de sus hocicos (un descenso de la temperatura hocical significa calma y bienestar).
Las zonas límbicas están implicadas en procesos como el apego en las relaciones con nuestros cuidadores –precursor del vínculo afectivo–, la motivación, el aprendizaje y la memoria. El sistema límbico incluye la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo. Para el sistema límbico, la supervivencia se basa en la búsqueda del placer y la evitación del dolor.
El neocórtex o cerebro directivo
Pero la evolución no se detuvo aquí. Además de todas las estructuras anteriores, comenzaron a surgir otras nuevas, cada vez más complejas, sin abandonar las ya existentes. Vamos sumando pisos a la casa vieja, ¿recuerdas?
Así pues, en el tercer piso aparecen estructuras cerebrales mucho más complejas que van envolviendo a las anteriores: es la corteza cerebral con millones de neuronas nuevas que van apareciendo progresivamente. La corteza se va replegando sobre sí misma para que su crecimiento no suponga un aumento excesivo del tamaño de la cabeza. El paso de cuadrúpedos a la bipedestación, es decir, pasar de andar a cuatro patas a mantenernos de pie y poder andar con dos piernas, supuso un cambio cerebral tremendamente importante y un desarrollo acelerado de algunas áreas cerebrales, como la parte frontal y parietal.
El neocórtex o cerebro directivo es el que toma las decisiones racionales. Se encuentra en el cerebro de mamíferos más evolucionados y es responsable del pensamiento lógico, la razón, permite la planificación, futurizar experiencias y el lenguaje.
Figura 3. «Piénsalo así: en último término, el cerebro triuno significa que en ti conviven un cocodrilo, una vaca y un hombre o mujer».
¿Qué aportó la corteza cerebral en lo referente al comportamiento? Pues que el abanico emocional se abrió muchísimo más: aparecieron nuevas emociones más complejas, nuevos recursos para discernir, interpretar y calibrar las situaciones, así como para poder dar una amplitud mucho mayor de respuesta. También apareció algo fundamental en la evolución: la capacidad de razonamiento superior, que facilita poder incorporar habilidades de manera continua y no depender exclusivamente del comportamiento predeterminado al nacer. De esta manera, la capacidad de reacción se vio aumentada exponencialmente. El ser humano es mucho más libre porque puede elegir entre un gran surtido de opciones donde antes, con el sistema límbico, solo podía hacerlo con el margen que le proporcionaban las emociones existentes, y con el cerebro basal, únicamente con el acto reflejo fijo. Con la aparición de la corteza, según tenemos experiencias y realizamos aprendizajes podemos seguir ampliando en menor o mayor medida nuestra libertad.
«La mente utiliza el cerebro para crearse a sí misma.»
Siegel (2007)
La evolución del cerebro nos muestra el camino que va marcando, pero ¿en qué consiste este camino? Pues en ampliar la capacidad de recursos y respuestas. Eso significa mejorar la capacidad de elección y, por tanto, poder ser más libres, como ya dijimos. El cerebro sigue evolucionando a lo largo de toda la vida; según cómo se viva y las experiencias que se tengan, así podrá seguir ampliando en menor o mayor medida la libertad y la amplitud de recursos.
Cómo conviven y nos afectan los tres cerebros en los humanos
El tercer cerebro, el neocórtex, es en términos evolutivos el cerebro más novedoso. La parte que se encuentra detrás de nuestra frente, el área prefrontal, es la encargada de hacer las funciones de director de orquesta emocional. En otras palabras, es la que nos permite regular nuestros impulsos primarios.
Vamos a ver qué ocurre si examinamos el cerebro de un recién nacido. Encontramos que las estructuras basales y el sistema límbico tienen muchas conexiones entre sí, es decir, existen millones de neuronas preparadas que mandan información constante para asegurar la supervivencia. Nacemos ya con ellas, son las más ancestrales y llevamos toda esa información y capacidad de respuesta incorporadas al nacer. A su vez, ambos cerebros primitivos también mandan mucha información hacia la corteza cerebral. Podemos decir que hay muchas conexiones de abajo hacia arriba. Sin embargo, desde la corteza cerebral existen pocas conexiones en proporción que vayan hacia la zona límbica y el cerebro basal, o sea, hay pocas conexiones de arriba hacia abajo.
Para el ser humano eso son buenas y también malas noticias. Las malas noticias son que esto representa un panorama de respuesta donde domina la parte límbica emocional, es decir, las reacciones primarias de supervivencia, sobre todo durante la infancia. Progresivamente, con la experiencia y con el aprendizaje, se van creando más conexiones desde el área prefrontal hacia la zona límbica, de arriba hacia abajo, pero eso requiere de mucha práctica, experiencia y aprendizaje, para poder superar las llamadas reacciones primarias de lucha, huida o bloqueo.
Existen estudios realizados con niños sobre el origen de la agresividad. En niños pequeños de 3, 4 y 5 años se encuentran conductas de tipo agresivo con mucha más frecuencia que en adolescentes, por ejemplo. Si observas un grupo de niños de corta edad interaccionando entre ellos, verás cómo se pegan, golpean, patalean, tiran de los pelos, se arrebatan los juguetes, y todo ello… ¡sin ningún tipo de miramiento! El niño o niña, al ir creciendo y socializando, pasa por cambios que consisten en armonizar y crear nuevas sinfonías emocionales y de comportamiento más adaptativas para poder interaccionar con los otros.
Es muy interesante el famoso test de gratificación retardada, conocido como el test de Marshmallow, realizado por el psicólogo Walter Mischel, en la Universidad de Stanford a principios de los años 70. El estudio estaba diseñado de la siguiente manera: se dejaba a niños preescolares de 4 años solos en una habitación frente a una chuche o nube de azúcar (marshmallow en inglés). El adulto que estaba con ellos les decía: «Si eres capaz de esperar a que vuelva de dar una vuelta en 15 minutos y no te has comido la nube… ¡te daré otra y así tendrás dos nubes! De lo contrario, no te daré ninguna más». Ese reto es enorme para un niño de 4 años, porque para conseguir retrasar la gratificación, el área prefrontal ha de coger las riendas y tranquilizar, distraer y, en definitiva, encontrar estrategias eficaces para posponer esa gratificación. Así es como se desarrollan las conexiones corticolímbicas y se mejora la capacidad de autocontrol y autogestión. En este caso, el niño ha de frenar el impulso inmediato de gratificación que supone comerse la nube y esperar si quiere conseguir una chuche más. O sea, tiene que ser capaz de retrasar la gratificación inmediata para obtener una gratificación doble a posteriori.
Figura 4. Test de gratificación retardada, realizado por el psicólogo Walter Mischel en la década de los 70.
Se observó que, de todos esos niños, un tercio se comió de inmediato la golosina, otro tercio se lo comió en algún momento a lo largo de los 15 minutos de espera, y solo un tercio fueron capaces de resistirse a la tentación de comérselo y esperar a que llegara de vuelta el adulto. Curiosamente, los resultados de este estudio se retomaron cuando estos niños ya habían entrado en la treintena y se comprobó que aquellos que habían demostrado tener más autocontrol en su infancia eran los que mejor salud tenían, mejor les iba económicamente y menos problemas con la ley habían tenido.
Cuarenta años después se estudió de nuevo a 57 de estos niños y se comprobó que aquellos que habían sido capaces de esperar y retrasar la gratificación lo seguían haciendo siendo adultos. Igualmente, aquellos que no se resistieron a la gratificación inmediata mostraron la misma dificultad en demorar décadas más tarde. Así, los resultados estadísticos demostraron que el autocontrol es un predictor más importante que el coeficiente intelectual (CI) o la clase social de la familia de origen del niño.
El contrato de Ulises: el presente que afecta al futuro
El tema de la gratificación retardada lo podemos relacionar con el llamado Contrato de Ulises, que consiste en acordar cuestiones en el presente que sabemos que pueden afectar al futuro. Se cuenta que el legendario Ulises cuando volvía de la guerra de Troya tuvo que pasar por delante de una isla donde vivían unas sirenas que eran famosas porque, cuando cantaban, los navegantes quedaban tan encantados que al tratar de acercarse a ellas, acababan estrellando sus barcos contra las rocas. Ulises quería desesperadamente escuchar las voces de las conocidas sirenas; por eso pidió a sus marineros que le ataran al mástil del barco y que ignoraran sus órdenes cuando pasaran cerca de las sirenas porque sabía que no estaría en condiciones de tomar buenas decisiones. A este tipo de acuerdos nos referimos cuando hablamos del contrato de Ulises.
Es lo que hacen muchas personas que quieren superar una adicción o aprobar un examen, por ejemplo. Es conocido el caso de una mujer que había decidido dejar de fumar de una vez por todas. Esta mujer, que siempre había luchado por la igualdad de derechos, dejó preparado un importante cheque, se lo dio a una amiga y le pidió que lo enviara al Ku Klux Klan si se fumaba un solo cigarrillo más. Es decir, que «atándonos al mástil» podemos superar la seducción del futuro (Eagleman, 2015).
El contrato de Ulises consiste en acordar cuestiones en el presente que sabemos que pueden afectar al futuro.
Cuando te comprometas contigo mismo a llevar a cabo una acción que sabes que afectará a tu futuro, es mejor:
Compartirlo con alguien de tu confianza para que te ayude a mantenerte en tu decisión.Prever posibles obstáculos, dificultades o interferencias y diseñar un plan de acción estratégico (Ulises, atarse al mástil; una exfumadora, dar dinero a una organización con la que no simpatiza en caso de volver a fumar).Conectarse a los beneficios que conllevarán los resultados.Esculpir el cerebro: el cerebro humano nace inacabado
Figura 5. Evolución del número de neuronas y sinapsis.
Las neuronas del cerebro de un recién nacido están relativamente poco conectadas. Durante el primer, segundo y tercer año, nacen millones de neuronas que se conectan más y más a través de las sinapsis, formando bosques de neuronas con millones de ramificaciones. Después, las conexiones sufren una poda, disminuyendo en cantidad pero fortaleciéndose con la edad.
Por otro lado, el hecho de que existan pocas conexiones de arriba hacia abajo al nacer, en proporción a las de abajo hacia arriba, son buenas noticias. ¿Por qué? Porque eso implica que no nacemos con un comportamiento cerrado y aprendido, sino que nuestro cerebro tiene esa maravillosa versatilidad –denominada plasticidad–, que le permite realizar aprendizajes y abrirse a un mundo de múltiples opciones y potencialidades que podrá desarrollar a lo largo de toda su vida.
Los animales nacen genéticamente programados. Por ejemplo, los caballitos de mar nacen nadando y las jirafas aprenden a mantenerse en pie en cuestión de horas. Esto es así porque los animales nacen con cerebros que están cableados de acuerdo a una serie de conductas programadas que les permiten desarrollarse muy rápidamente. Después de nacer, en el reino animal todos son muchísimo más independientes que nosotros los humanos. Pero esta estrategia de llegar con un cerebro así al mundo requiere de un ecosistema concreto porque, de lo contrario, los animales no podrían sobrevivir. Imagínate por ejemplo un rinoceronte en medio de Las Ramblas de Barcelona o arriba del Machu Picchu. Cuesta imaginarlo, ¿verdad?
En contraposición, los humanos nos podemos adaptar a entornos muy diferentes, desde un desierto subsahariano, a una zona congelada de la Siberia, hasta el centro neurálgico de Nueva York. Esto es posible porque el cerebro humano nace de una manera inacabada y con capacidad de adaptación. El cerebro humano es modelado de acuerdo con su experiencia de vida, aunque esto nos lleva a largos períodos de desamparo y dependencia, hasta los 10 o 12 años.
Figura 6. Los humanos nos podemos adaptar a entornos muy diferentes, desde un desierto subsahariano, a una zona congelada de Siberia, pero ¿te imaginas rinocerontes por Las Ramblas de Barcelona?
Después, en la adolescencia se produce una reorganización importante a nivel cerebral. Los cambios que los chicos y las chicas sufren en sus cerebros a lo largo de la adolescencia provocan que las conexiones más débiles sean podadas, o sea, que se eliminan, mientras que las más fuertes se refuerzan. Algunos de estos cambios tan grandes tienen lugar en áreas relacionadas con el razonamiento y los impulsos. La corteza prefrontal lateral –muy importante en el control de impulsos– es una de las áreas que tarda más en madurar, hasta el inicio de los veintipocos años. Cuando un adolescente piensa sobre sí mismo, especialmente si se trata de una situación con mucha carga emocional para él, la región que se activa es la corteza prefrontal medio. La doctora Leah Somerville y sus colegas del departamento de Psicología de la Universidad de Harvard descubrieron que desde la infancia y hasta la adolescencia esta corteza prefrontal media se va activando en situaciones sociales y está en su máxima expresión alrededor de los 15 años. Por eso, a esa edad las situaciones sociales tienen mucha carga emocional para los adolescente y pueden dar con facilidad respuestas equivalentes a un estrés de alta intensidad. Así, se puede comprender también porque durante la adolescencia la autoimagen y la autoevaluación están muy presentes. En contraste, el cerebro adulto ya se ha acostumbrado a ese sentido del yo y ha perdido el sentido de vergüenza ajena que tantos quebraderos de cabeza ocasiona, sobre todo a los padres, porque ahora sus hijos ya no quieren que los vayan a buscar al cole, y menos aún que hagan según qué comentarios delante de sus amigos (Eagleman, 2015).
Respuestas primarias que nos han permitido sobrevivir
Las respuestas primarias que provienen de los cerebros más antiguos, el reptiliano y el límbico, son escapar, atacar o paralizarse ( hablamos de las 3 efes del inglés fly, fight o freeze) y representan una gran ventaja porque ante un peligro estas áreas primarias actúan con gran rapidez. Están diseñadas para funcionar así y tienen muchos cientos de millones de años de evolución anticipada.
Estas respuestas primarias son muy rentables también, porque cuando vivíamos en la selva y escuchábamos un ruido detrás de unos arbustos no teníamos mucho tiempo para pensar: en cuestión de milisegundos teníamos que decidir si el animal era más grande y fuerte que nosotros, en cuyo caso salíamos corriendo para salvar nuestra vida, o se trataba de todo lo contrario, y entonces podíamos cazarlo y convertirlo en nuestra cena.
No obstante, para las reacciones cotidianas y la sociedad tan sofisticada en la que vivimos en la actualidad, el área prefrontal aporta una gran versatilidad y eficacia. Es la que permite que cuando estás en una reunión de trabajo y alguien dice algo que te molesta, no le pegues un puñetazo o un empujón cuando salga por la puerta, sino que esa área prefrontal envía señales para tranquilizar la zona límbica y esta se serena, porque entiende que la corteza se hará cargo de la situación. Si no es así, lo hará ella. En otras palabras, si el director de orquesta no coge las riendas, lo hará la zona primaria con un comportamiento primario característico y, a veces, previsible. En lugar de decirle a la persona de la reunión de una manera asertiva que no estás de acuerdo con lo que ha dicho y exponer tus razones, cogerás, te levantarás y cerrarás la puerta de un portazo; una manera primaria de expresar que no estás de acuerdo. No dudamos de que la otra persona va a entender el mensaje, la cuestión es si esa manera de comunicarnos es la más efectiva.
Casos de reacciones primarias
A continuación vamos a ver algunas conductas que responden a reacciones primarias y que los humanos también compartimos:
• Manadas: los animales siempre se han juntado en manadas, y pueden percibir a otra manada como enemiga porque corren el peligro de que les robe la comida, maten las crías, ocupen su territorio, se lleven las hembras, etc. Por tanto, si aparece otra manada, pueden responder con agresividad y atacar o huir, reacciones ambas primarias.
Según la autora Olivia Fox Cabane (2012), solo tenemos una oportunidad de causar una buena primera impresión. En cuestión de 2 segundos, nos hacemos una composición de quién es la persona que tenemos delante por primera vez (cuál es su estatus, su nivel de estudios, si podemos confiar o no en esa persona, etc.). En buena medida, eso responde a que hemos vivido el 98% de nuestra evolución humana en la selva y solo disponíamos de 2 segundos para decidir si lo que se movía detrás de unos árboles era un tigre o un humano, y si este era de una tribu amiga o enemiga, para así responder adecuadamente y no sucumbir.
Ejemplos contemporáneos los vemos en los grupos de seguidores de equipos deportivos que sienten animadversión uno por el otro, o en el caso de pueblos o naciones que son rivales. Este sentido de pertenencia a la manada puede activar la región primaria y provocar que se perciba a la otra manada como un peligro para la supervivencia y producir un enfrentamiento. Evidentemente es una reacción muy peligrosa porque, si se estimula, puede generar peleas descontroladas y hasta guerras. Seguro que puedes encontrar muchos ejemplos actuales. En efecto, al ser una reacción primaria, por el simple hecho de ser diferente, la otra manada es temida o se le agrede. La fuerza de una manada reside no solo en el tamaño del animal, sino, y en buena medida, en el número de miembros que conforman esa manada. Cuando dos grupos diferentes se encuentran, sienten inmediatamente dónde reside el poder.





























