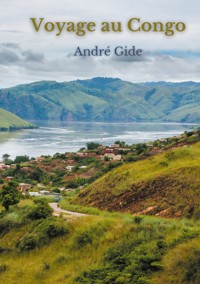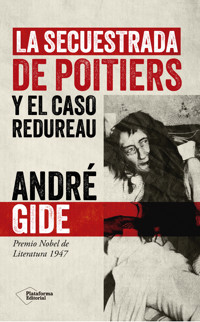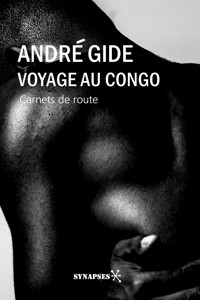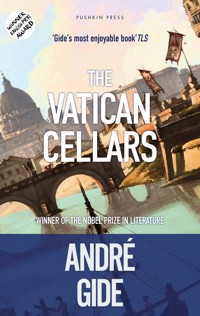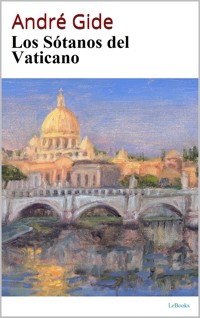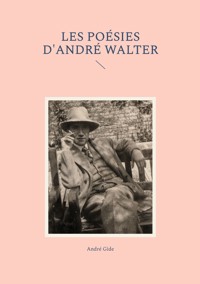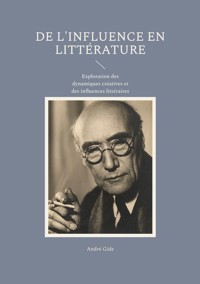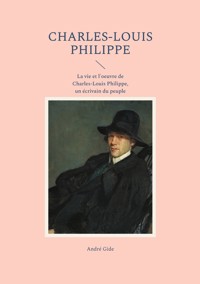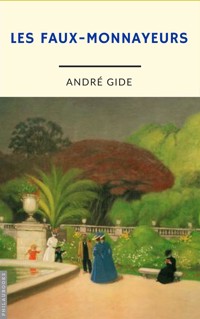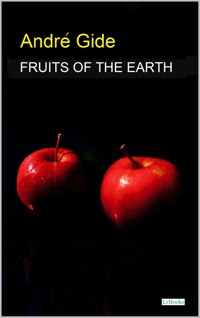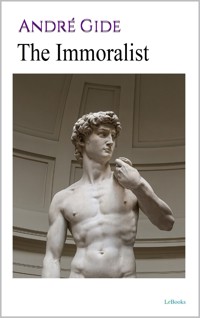1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Prêmio Nobel
- Sprache: Spanisch
André Paul Guillaume Gide (1869-1951), conocido como André Gide, fue un renombrado escritor francés. Premio Nobel de Literatura en 1947 y fundador de la prestigiosa Editora Gallimard, André Gide es el autor de livros memorables como: "El Inmoralista", "Si la semilla no muore", "La puerta Estrecha" "Los Monederos Falsos", entre otros. Su obra tiene muchos aspectos autobiográficos y en ella se exponen conflictos morales, religiosos y sexuales. Publicada en 1897. Si la semilla no muere (Si le grain ne meurt, título original francés) es la autobiografía de André Gide. Fue publicada en el año 1924, y en ella narra su vida desde su infancia en París hasta su noviazgo con su prima Madeleine Rondeaux. Si la semilla no muere, causó un gran escándalo, tras su publicación, debido, principalmente, al reconocimiento explícito que el autor hace en ella de su homosexualidad. Como quien se impone una penitencia, el Premio Nobel de 1947 escenifica, mediante un esfuerzo de sinceridad no exento de dolor, lo que fue el conflicto moral de su vida adolescente, desgarrada entre una obsesión puritana y los instintos sexuales.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
André Gide
SI LA SEMILLA NO MUERE
Título original:
“ Si le grain ne meurt“
Primera edición
Sumario
PRESENTACIÓN
Sobre el autor y su obra
PRIMERA PARTE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
SEGUNDA PARTE
I
II
PRESENTACIÓN
Sobre el autor y su obra
André Paul Guillaume Gide (1869-1951), conocido como André Gide, fue un renombrado escritor francés. Premio Nobel de Literatura en 1947 y fundador de la prestigiosa Editora Gallimard, André Gide fue una de las personalidades más destacadas de la vida cultural francesa. Su obra tiene muchos aspectos autobiográficos y en ella se exponen conflictos morales, religiosos y sexuales.
André Gide, nacido y muerto en París, huérfano de padre a los once años, fue educado por una madre autoritaria y puritana que le obligó, tras someterle a las reglas y prohibiciones de una moral rigurosa, a rechazar los impulsos de su personalidad. Su infancia y su juventud influirían de manera decisiva en su obra, casi toda ella autobiográfica, y le inducirían más tarde al rechazo de toda limitación y todo constreñimiento. Gide escribió obras memorables, como: Si la semilla no muere, Corydon, El Inmoralista, Los Alimentos Terrenales, Los Monederos Falsos, entre innumerables otras.
La obra Corydon es una colección de ensayos sobre homosexualidad. Los textos se publicaron inicialmente de forma separada desde 1911 a 1920.
A principios de 1910, Gide decidió escribir un ensayo en defensa de la homosexualidad, lo que tenía pensado desde hacía mucho tiempo. El motivo parece haber sido el proceso de Renard: un hombre es acusado de asesinato y, a pesar de la inconsistencia de las pruebas, es condenado severamente en todas las vistas, tanto por la opinión pública, como por parte de los jueces; la razón es que Renard es homosexual.
Amigos y conocidos trataron por todos los medios de convencer a Gide de que abandonase el proyecto por las consecuencias negativas que se derivarían. En 1911 decidió publicar los dos primeros diálogos; el trabajo fue impreso en doce ejemplares que, como él mismo dice en el prefacio a la segunda edición, fueron destinados al cajón. En 1920 reanudó el trabajo, la completó con otros dos diálogos y la hace publicar, discretamente, sólo veinte ejemplares distribuidos entre sus amigos. No fue hasta 1924 que se publicó definitivamente la obra. Muchos de los que le habían aconsejado abandonar el trabajo se sintieron heridos; Paul Claudel le negó el saludo.
Gide quiso defender una idea de la homosexualidad diferente de la que entonces estaba en boga. No acepta la teoría del tercer sexo de Magnus Hirschfeld y, pese a la consideración de que tiene por Proust (durante una breve visita, le entregó uno de los primeros ejemplares de Corydon para que lo leyera y diese su opinión, pero sin divulgar el contenido), no comparte «la aparición de los hombres-mujeres, descendientes de los habitantes de Sodoma que se libraron de fuego celestial», descritos en el famoso incipit del cuarto volumen de En busca del tiempo perdido, «Sodoma y Gomorra».
La idea de la homosexualidad que tiene en mente Gide es de normalidad, la homosexualidad como una parte integrante de la dinámica de la especie humana, de hecho, más bien como un momento de excelencia, por lo que su punto de referencia es el mundo greco-romano, especialmente la Grecia clásica, las luchas entre Esparta y Atenas. Quiere estar vinculado al mundo, no sólo conceptual, sino también formalmente.
La obra Si la Semilla no Muere
Si la semilla no muere (Si le grain ne meurt, título original francés) es la autobiografía del escritor francés André Gide. Fue publicada en el año 1924, y en ella narra su vida desde su infancia en París hasta su noviazgo con su prima Madeleine Rondeaux (que en la obra es llamada Emmanuèle) en 1895.
El libro se compone de dos partes. En la primera de ellas, el autor cuenta sus recuerdos de infancia: familia, su amistad con Pierre Louÿs, sus primeros sentimientos de amor hacia su prima, sus primeros intentos de escritura.
En la segunda parte, la cual es mucho más corta, explica el descubrimiento de su homosexualidad durante su viaje a Argelia (país en el que conoció a Oscar Wilde). También habla sobre la pederastia, hecho que escandalizó bastante al público de la época. Más tarde, Gide publicaría otra obra autobiografía en la que expone su fracaso matrimonial con su prima. Fue escrita en 1938, poco después de la muerte de ella; y publicada en 1951 con el título de Et nunc manet in te.
Si la semilla no muere, causó un gran escándalo, tras su publicación, debido, principalmente, al reconocimiento explícito que el autor hace en ella de su homosexualidad. Como quien se impone una penitencia, el Premio Nobel de 1947 escenifica, mediante un esfuerzo de sinceridad no exento de dolor, lo que fue el conflicto moral de su vida adolescente, desgarrada entre una obsesión puritana y los instintos sexuales.
PRIMERA PARTE
I
Nací el 22 de noviembre de 1869. Mis padres ocupa — ban entonces, en la calle de Médicis, una vivienda del cuarto o quinto piso, la cual dejaron algunos años más tarde y de la que no conservo recuerdo alguno. No obstante, vuelvo a ver el balcón, o, más bien, lo que se veía desde el balcón: la plaza a vuelo de pájaro y el surtidor de su fuente; o, más precisamente todavía, vuelvo a ver los dragones de papel, recortados por mi padre, que lanzábamos desde lo alto de ese balcón y que llevaba el viento, sobre la fuente de la plaza, hasta el jardín de Luxemburgo, donde se enganchaban en las altas ramas de los castaños.
Vuelvo a ver también una mesa bastante grande, la del comedor, sin duda, cubierta con un tapete que llegaba hasta el suelo y bajo la cual me deslizaba con el hijo de la portera, un chiquillo de mi edad que iba a veces a buscarme.
— ¿Qué tramáis ahí abajo? — gritaba mi niñera.
— Nada. Jugamos.
Y agitábamos ruidosamente algunos juguetes que habíamos llevado para despistar. En realidad, nos divertíamos de otro modo: el uno junto al otro, pero no el uno con el otro; sin embargo, practicábamos lo que, según he sabido más tarde, se llamaba “malas costumbres”.
¿Quién de los dos se las había ensenado al otro? de quién las había aprendido el primero? No lo sé. Es necesario admitir que un niño las inventa de nuevo a veces. En cuanto a mí, no puedo decir si alguien me las ensenó o cómo descubrí ese placer; pero lo he sentido desde la época más lejana a que alcanza mi memoria.
Sé, por lo demás, el perjuicio que me causo al referir esto y lo que va a seguir; presiento el partido que de ello se podrá sacar contra mí. Pero mi relato sólo puede ser verídico. Demos por sentado que lo escribo por penitencia.
En esa edad inocente en la que se quisiera que toda el alma no fuera sino transparencia, ternura y pureza, yo no vuelvo a ver en mí sino sombra, fealdad, disimulo.
Me llevaban al Luxemburgo, pero yo me negaba a jugar con los otros niños, permanecía apartado, hurano, junto a mi niñera, y contemplaba los juegos de los otros niños. Éstos hacían, con ayuda de cubos, hileras de lindos pasteles de arena... De pronto, en el momento en que mi niñera volvía la cabeza, me lanzaba sobre ellos y pisoteaba todos los pasteles.
Si busco una explicación a ese rasgo de carácter infantil, he aquí la única que encuentro: sin duda me habría acercado a los otros niños con un “¿Queréis jugar conmigo?” lleno de esperanza. Sólo después de su negativa, el despecho me llevaba a querer desbaratar incluso sus juegos.
El otro hecho que quiero relatar es más raro, por lo que sin duda me avergüenza menos. Mi madre me lo ha referido con frecuencia y su relato ayuda a mi recuerdo.
Esto sucedía, en Uzès, adonde íbamos una vez al año a ver a la madre de mi padre y a algunos otros parientes: entre otros los primos de Flaux, que poseían, en el centro de la ciudad, una vieja casa con jardín. He aquí lo que sucedía en esa casa de los Flaux. Mi prima era muy bella y lo sabía. Sus cabellos muy negros, sujetos con cintas, destacaban un perfil de camafeo (he vuelto a ver su fotografía) y una piel deslumbrante. Me acuerdo muy bien del brillo de esa piel; me acuerdo de ella tanto más por cuanto el día en que le fui presentado llevaba un vestido escotado.
— Corre a besar a tu prima — me dijo mi madre cuando entré al salón. (Yo apenas tenía más de cuatro años, quizá cinco.) Me adelanté. La prima de Flaux me atrajo hacia ella. Pero, ante el brillo de su espalda desnuda sentí no sé qué vértigo: en vez de posar mis labios en la mejilla que me ofrecía, fascinado por la espalda deslumbrante, le di en ella un gran mordisco. Mi prima lanzó un grito de dolor, y yo uno de horror. Ella sangraba. Yo escupí, muy asqueado. Me sacaron de allí precipitadamente, y creo que estaban tan estupefactos que se olvidaron de castigarme.
Una fotografía de esa época que vuelvo a encontrar me presenta acurrucado en las faldas de mi madre, vestido con un ridículo trajecito a cuadros, con aspecto enfermizo y maligno, mirando de soslayo.
Yo tenía seis años cuando dejamos la calle de Médicis. Nuestro nuevo departamento, en el número 2 de la calle de Tournon, en el segundo piso, formaba Angulo con la calle Saint-Sulpice, a la que daban las ventanas de la biblioteca de mi padre; la de mi habitación daba a un gran patío. Me acuerdo sobre todo del vestíbulo, porque solía estar en él la mayor parte del tiempo cuando no me hallaba en la escuela o en mi habitación; y mamá, cansada de verme dar vueltas a su alrededor, me aconsejaba que fuese a jugar con “mi amigo Pierre”, es decir, solo. La alfombra abigarrada de ese vestíbulo presentaba grandes dibujos geométricos, entre los cuales lo más divertido no podía ser sino jugar a las canicas con el famoso amigo Pierre.
Un saquito de hilo contenía las canicas más bonitas, que me habían dado una a una y que yo mezclaba con las más comunes. Había algunas que no podía manejar sin que su belleza me encantase de nuevo; una pequeña, en particular, de ágata negra con un ecuador y trópicos blancos; otra translúcida, de cornalina, color de escama clara, de la que me servía para callar. Además, en un gran saco de tela, tenía un montón de canicas grises de las que se ganaban, se perdían o servían de posta cuando, más tarde, pude encontrar verdaderos camaradas con quienes jugar.
Otro juego que me apasionaba es ese instrumento maravilloso que llaman caleldoscopio: una especie de anteojo que, en el extremo opuesto al del ojo, ofrece a la mirada un rosetón siempre cambiante, formado con vidrios de color móviles encerrados entre dos hojas translúcidas. El interior del anteojo está tapizado con espejos que multiplican simétricamente la fantasmagoría de los vidrios, los cuales se desplazan entre las dos hojas al menor movimiento del aparato. El cambio de aspecto de los rosetones me suma en un encanto indecible. Todavía hoy vuelvo a ver con precisión el color, la forma de los trozos de vidrio: el pedazo más grueso era un rubí claro y tenía forma triangular; su peso lo arrastraba desde luego por encima del conjunto al que trastocaba. Había un granate muy oscuro y casi redondo; una esmeralda en forma de hoja de guárdala; un topacio del que no recuerdo sino el color; un zafiro y tres pequeños trozos rojizos. Nunca se presentaban juntos en escena; algunos permanecían ocultos por completo; otros a medías, entre bastidores, al otro lado de los espejos; sólo el rubi, muy importante, nunca desaparecía enteramente.
Mis primos, que compartían mi gusto por este juego, pero se mostraban con él menos pacientes, sacudían a cada momento el aparato a fin de contemplar en él un cambio total. Yo no procedía del mismo modo: sin apartar los ojos de la escena, hacía girar suavemente el caleldoscopio admirando la lenta modificación del rosetón. A veces, el insensible desplazamiento de uno de los elementos traía consigo consecuencias desconcertantes. Yo me sentía tan intrigado como deslumbrado, y pronto quise obligar al aparato a entregarme su secreto. Destapé el fondo, hice inventario de los trozos de vidrio y saqué del estuche de cartón tres espejos; luego los volví a colocar en su sitio, pero les anadí más de tres o cuatro trozos de vidrio. La composición era pobre, los cambios no deparaban mayor sorpresa, pero ¡qué bien se seguían las jugadas! ¡Qué bien se comprendía el porqué del placer!
Luego sentí el deseo de reemplazar a los trocitos de vidrio con los objetos más extraños; un poco de pluma, un ala de mosca, una cabeza de fósforo, una brizna de hierba. Esta era opaca, lo más hechicero de todo, pero, a causa de los reflejos en los espejos tenía cierto interés geométrico... En resumen, pasaba horas y días entregado a ese juego. Creo que los niños de hoy día lo ignoran, y por eso he hablado de él tan extensamente.
Los otros juegos de mi primera infancia, solitarios, calcomanías, construcciones, eran todos ellos juegos individuales. No tenía ningún amigo...
¡Sin embargo, recuerdo bien a uno, pero, jay!, no era un compañero de juego. Cuando Marie me llevaba al Luxemburgo encontraba allí a un niño de mi edad, delicado, suave, tranquilo, y cuyo rostro pálido estaba semioculto por gruesos anteojos de vidrios tan oscuros que detrás de ellos nada podía distinguirse. No recuerdo ya su nombre, y quizá no lo supe nunca. Le llamábamos Mouton (carnero) porque llevaba un pequeño capote de vellón blanco.
— Mouton, ¿por qué lleva gafas? (Creo recordar que no lo tuteaba).
— Padezco de los ojos.
— Ensénemelos.
Entonces levanto los horribles vidrios, y su pobre mirada guiñadora, insegura, me penetro dolorosamente en el corazón.
No jugábamos juntos; no recuerdo que hiciéramos otra cosa que pasearnos, tomados de la mano, sin hablar.
Esa primera amistad duró poco, Mouton dejó pronto de ir al parque. ¿Oh, qué vacío me pareció entonces el Luxemburgo!... Per o mi verdadera desesperación comenzó cuando comprendí que Mouton se estaba quedando ciego. Marie se había encontrado con la niñera del pequeño en el barrio, y le contó a mi madre su conversación con ella; hablaba en voz baja para que yo no oyese, pero percibí estas pocas palabras: “Ya no puede encontrar su boca”. Frase absurda, seguramente, pues no hay necesidad alguna de la vista para encontrar la boca, sin duda, y así lo pensé inmediatamente, pero me consterno, sin embargo. Fui a llorar a mi habitación, y durante muchos días me ejercité en permanecer largo tiempo con los ojos cerrados, en circular sin abrirlos, en esforzarme por sentir lo que Mouton debía de experimentar.
Acaparado por la preparación de su curso en la Facultad de Derecho, mi padre apenas se ocupaba de mí. Pasaba la mayor parte del día encerrado en un vasto despacho no poco sombrío, al que yo no tenía acceso sino cuando me invitaba a ir. Gracias a una fotografía vuelvo a ver a mi padre, con una barba cuadrada, cabellos negros bastantes largos y rizados: sin esa imagen yo no habría conservado más recuerdo que el de su extremada dulzura. Mi madre me dijo más tarde que sus colegas le apodaban “Vir probus”; y he sabido por uno de ellos que con frecuencia recurrían a su consejo.
Yo sentía por mi padre una veneración un poco tímida, que agravaba la solemnidad de aquel lugar. Entraba en él como en un templo; en la penumbra se alzaba el tabernáculo de la biblioteca; una espesa alfombra de tonos ricos y oscuros ahogaba el ruido de mis pasos. Había un atril cerca de una de las dos ventanas; en medio de la habitación, una enorme mesa cubierta con libros y papeles. Mi padre iba a buscar un grueso libro, algún Costumne de Bourgogne o de Normandie, pesado infolio que abría sobre el brazo de un sillón para espiar conmigo, de hoja en hoja, hasta dónde perseveraba el trabajo de un insecto roedor. El jurista, al examinar un viejo texto, había admirado esas pequeñas galerías clandestinas y se había dicho: “¡Hola! Esto divertirá a mi hijo”. Y aquello me divertía mucho, sobre todo por lo que parecía divertirle a él también.
Pero el recuerdo del despacho ha quedado unido más que nada al de las lecturas que me hacía en él. Mi padre tenía a este respecto ideas muy particulares que no compartía mi madre, y con frecuencia los oía discutir a ambos sobre el alimento que conviene dar al cerebro de un niño. Semejantes discusiones surgían a veces con motivo de la obediencia, pues mi madre opinaba que el niño debe someterse sin tratar de comprender, en tanto que mi padre mantenía siempre la tendencia a explicármelo todo. Recuerdo muy bien que entonces mi madre comparaba al niño que yo era con el pueblo hebreo y protestaba que antes de vivir en gracia era bueno haber vivido bajo la ley. Pienso ahora que mi madre estaba en lo cierto, a pesar de que en ese tiempo yo permanencia ante ella en un estado de insubordinación frecuente y de continua discusión, en tanto que, con una sola palabra, mi padre habría obtenido de mí todo lo que hubiese querido. Creo que cedía a la necesidad de su corazón y que no seguía un método cuando no proponía a mi diversión o a mi admiración nada que no pudiese amar o admirar él mismo.
La literatura infantil francesa no ofrecía entonces sino inepcias, y pienso que habría sufrido si hubiese visto en mis manos algunos de los libros que pusieron en ellas más tarde, como los de Mme. de Ségur, que me producían, lo confieso, como a casi todos los niños de mi generación, un placer bastante vivo, pero estúpido; un placer no más vivo, felizmente, que el que me había producido anteriormente el escuchar a mi padre la lectura de escenas de Molière, pasajes de la Odisea, la farsa de Pathelin, las aventuras de Simbad o las de Alí Babá y algunas bufonadas de la comedía italiana, como las que se transcriben en las Masques de Maurice Sand, libro en el que admiraba también las figuras de Arlequín, de Colombina, de Polichinela o de Pierrot, después de oírlas dialogar a través de la voz de mi madre.
El buen éxito de esas lecturas era tal, y mi padre llevaba tan lejos su confianza, que un día emprendió la lectura del libro de Job. A esa experiencia quiso asistir mi madre; así que no tuvo lugar en la biblioteca, como las otras, sino en un saloncito en el que se sentía especialmente cómoda. No juraré, naturalmente, que comprendí desde luego toda la belleza del texto sagrado, pero es cierto que esa lectura me produjo la más viva impresión, tanto por la solemnidad del relato como por la gravedad de la voz de mi padre y la expresión del rostro de mi madre, que mantenía los ojos cerrados para marcar o proteger su piadoso recogimiento, y no los volvía a abrir sino para lanzarme una mirada cargada de amor, de interrogación y de esperanza.
En ciertos hermosos atardeceres de estío, si no habíamos comido demasiado tarde y mi padre no tenía demasiado trabajo, preguntaba:
—¿Mi amiguito viene a pasear conmigo?
Nunca me llamaba de otro modo que “su amiguito”.
— Seréis razonables, ¿verdad? — decía mi madre—. No volváis demasiado tarde.
Me gustaba salir con mi padre; y, como se ocupaba de mí raras veces, lo poco que hacía con él tenía un aspecto insólito, grave y un tanto misterioso que me encantaba.
Mientras jugábamos a algún juego de adivinanzas o de homónimos, subíamos por la calle de Tournon, y luego atravesábamos el Luxemburgo o seguíamos la parte del bulevar Saint-Michel que lo bordea, hasta el segundo jardín, cerca del Observatorio. En ese tiempo, los terrenos situados frente a la Escuela de Farmacia carecían todavía de edificaciones; la Escuela misma no existía. En lugar de las casas de sels pisos no había allí sino barracones improvisados, puentecillos de prenderos, de revendedores y de alquiladores de velocípedos. El espacio asfaltado, o alquitranado, que bordea ese segundo Luxemburgo, servía de pista a los aficionados; posados en esos extraños y paradójicos instrumentos que han reemplazado las bicicletas, viraban, pasaban y desaparecían en el anochecer. Admirábamos su audacia y su elegancia. Apenas se distinguían la montura y la rueda trasera minúscula en la que se apoyaba el equilibrio del aparato aéreo. La esbelta rueda delantera se balanceaba; el que la montaba parecía un ser fantástico.
La noche caía, resaltando, un poco más allá, las luces de un café-concierto, cuyas músicas nos atraían. No se veían propiamente los globos de gas, sino, por encima de la empalizada, la extraña iluminación de los castaños. Nos acercábamos. Las tablas no estaban tan bien unidas como para, acá y allá, aplicando el ojo, no poder deslizar la mirada entre dos de ellas; yo distinguía, por encima de la agitada y oscura masa de los espectadores, la maravilla del escenario, en el cual una cantante acababa de declamar cualquier nadería.
A veces, de regreso, teníamos tiempo de atravesar también el gran Luxemburgo. Pronto, un redoble de tambor anunciaba su cierre. Los últimos paseantes, de mal grado, se dirigían hacia las salidas, seguidos de cerca por los guardias, y las grandes avenidas que abandonaban se llenaban tras ellos de misterio. Esas noches me dormía ebrio de sombra, de sueño y de rarezas.
Desde que cumplí cinco años mis padres me hicieron seguir cursos infantiles con la señorita Fleur y la señora Lackerbauer.
La señorita Fleur vivía en la calle de Selne1. Mientras los pequeños, entre quienes figuraba yo, palidecían sobre los alfabetos o sobre páginas de escritura, los mayores — o más exactamente: las mayores (pues al curso de la señorita Fleur asistían muchas niñas mayores, pero sólo niños pequeños) — se agitaban mucho alrededor de los ensayos de una representación a la que debían asistir las familias. Se preparaba un acto de los Plaideurs; las mayores ensayaban con barbas postizas y yo les envidiaba el que tuvieran que disfrazarse; nada debía de ser más grato.
De la casa de la señora Lackerbauer sólo recuerdo una “máquina de Ramsden”, una vieja máquina eléctrica que me intrigaba furiosamente con su disco de vidrio, en el que había pegadas plaquitas de metal, y una manivela para hacer girar el disco, que estaba prohibido tocar “expresamente bajo pena de muerte”, como dicen ciertos carteles colocados en los postes de transmisión. Un día la maestra había querido hacer funcionar la máquina; a su alrededor los niños formaron un gran círculo, muy apartado porque sentían mucho miedo; esperaban ver fulminada a la maestra, y, ciertamente, ésta temblaba un poco al acercar a una bola de cobre, en la extremidad del aparato, su índice replegado. Pero no salió la menor chispa... ¡Que alivio sintieron todos!
Yo tenía siete años cuando mi madre creyó que debía añadir a los cursos de la señorita Fleur y de la señora Lackerbaur las lecciones de piano de la señorita de Goecklin. Se percibía en esa inocente persona quizá menos gusto por las artes que una gran necesidad de ganarse la vida. Era muy delicada, pálida y como a punto de sentirse mal. Creo que no comía lo necesario.
Cuando era dócil, la señorita de Goecklin me regalaba una estampa que sacaba de su manguito. La estampa, en sí misma, habría podido parecerme ordinaria y casi no le habría dado importancia; pero estaba perfumada, extraordinariamente perfumada, sin duda en recuerdo del manguito; apenas la contemplaba, la respiraba; luego la pegaba en un álbum, junto a otras estampas que los grandes almacenes daban a los niños de su clientela, pero que no olían. He vuelto a abrir el álbum últimamente para entretener a un sobrinito: las estampas de la señorita de Goecklin siguen todavía impregnadas; han impregnado todo el álbum.
Después de haber hecho mis escalas, mis arpegios, un poco de solfeo, y repasado algún trozo de las Bonnes Traditíons du Pianista, cedía el puesto a mi madre, que se instalaba junto a la señorita de Goecklin. Creo que mamá nunca tocaba sola por modestia, pero ¡cómo lo hacía a cuatro manos! Por lo general interpretaba algún fragmento de una sinfonía de Haydn, y con preferencia el final que, según pensaba ella, exigía menos expresión a causa del movimiento rápido, que ella precipitaba todavía más al acercarse a su término. Cantaba en voz alta de un extremo al otro del trozo.
Cuando me hice un poco mayor la señorita de Goecklin dejó de venir; era yo quien iba a tomar las lecciones a su casa, un piso muy pequeño en el que vivía con una hermana mayor, enferma o un poco tonta, a la que mantenía. En la primera pieza, que debía servir de comedor, había una pajarera llena de bengalíes; en la segunda pieza estaba el piano; éste daba notas sorprendentemente falsas en el registro superior, lo que moderaba mi deseo de hacerme cargo de él sobre todo cuando tocábamos a cuatro manos. La señorita de Goecklin, que comprendía sin dificultad mi repugnancia, decía entonces con una voz lastimera, abstractamente, como una orden discreta que hubiese dado a su ánimo: “Habrá que llamar al afinador”. Pero el ánimo no cumplía el encargo.
Mis padres habían tomado la costumbre de pasar las vacaciones de verano en el Cabrados, en La Roque Baignard, propiedad que pasó a poder de mi padre a la muerte de mi abuela Rondeaux. Las vacaciones de Ano Nuevo las pasábamos en Rouen con la familia de mi madre; las de Pascua en Uzès, junto a mi abuela paterna.
Nada más diferente que esas dos familias; nada más diferente que esas dos provincias de Francia, que conjugan en mis sus contradictorias influencias. A menudo me he persuadido de que mi destino era el arte, pues sólo en el arte podría conseguir el acuerdo de esos elementos demasiado diversos que, de otro modo, hubieran seguido pugnando, o por lo menos replicándose dentro de mí. Sin duda ellos solos son capaces de afirmaciones potentes que impulsan en un solo sentido el ímpetu de su herencia. Por el contrario, los árbitros y los artistas se reclutan, yo creo, entre los productos de cruzamiento en los que coexisten y crecen, neutralizandose, exigencias opuestas. Mucho me extrañara que los ejemplos no me dieran la razón.
Pero esta ley, que entreveo e indico, hasta ahora ha intrigado tan poco a los historiadores, según parece, que en ninguna de las biografías que tengo a mano en Cuverville, donde escribo esto, como tampoco en diccionario alguno, ni siquiera en la enorme Biograpbie üniverselle en 52 volúmenes, cualquiera que sea el nombre que consulte, consigo la menor indicación sobre el origen materno de ningún gran hombre, de ningún héroe. Volveré a tratar este asunto.
Mi bisabuelo, Rondeaux de Montbray, consejero, como su padre, en el Tribunal de Cuentas, cuyo bello palacio existía todavía en la plaza NotreDame, frente a la catedral, era alcalde de Rouen en 1789. En el 93 fue encarcelado en Saint-Yon con el señor d’Herbouville, y el señor de Fontenay, a quien se consideraba más avanzado, lo reemplazó. Cuando salió de la prisión se retiró a Louviers. Allí fue, según creo, donde volvió a casarse. Tenía dos hijos de su primer matrimonio, y hasta entonces la familia de Rondeaux había sido toda ella católica; pero en segundas nupcias Rondeaux de Montbray se casó con una protestante, la señorita Dufour, quien le dio otros tres hijos, uno de ellos Edouard, mi abuelo. Estos hijos fueron bautizados y criados en la religión católica. Pero mi abuelo se casó también con una protestante, Julie Pouchet; y esta vez los cinco hijos, el menor de los cuales era mi madre, fueron educados como protestantes.
Sin embargo, en la época de mi relato, es decir, en la cumbre de mis recuerdos, la casa de mis padres había vuelto a ser católica, más católica y religiosa que nunca. Mi tío Henri Rondeaux, que la habitaba desde la muerte de mi abuela, con mi tía y sus dos hijos, se había convertido siendo todavía muy joven, incluso mucho tiempo antes de haber pensado en casarse con la muy católica señorita Lucile K.
La casa hacía esquina entre la calle de Crosne y la calle Fontenelle. Su puerta cochera daba sobre aquélla; y sobre ésta la mayoría de sus ventanas. Me parecía enorme, y lo era. En la planta baja había, además del alojamiento de los porteros, de la cocina, la cuadra y la cochera, un almacén para las “ruanerías” que fabricaba mi tío en su fábrica del Houlme, a algunos kilómetros de Rouen. Y junto al almacén, o más propiamente, junto a la sala de depósito, había un pequeño escritorio, cuyo acceso estaba igualmente prohibido a los niños y que, por lo demás, se prohibía bien por si solo gracias a su olor a cigarro viejo, su aspecto sombrío y rudo. ¡Pero qué amable era la casa, en cambio!
Desde la entrada, la campanilla de sonido dulce y grave parecía darnos una buena acogida. Bajo la bóveda, a la izquierda, te sonreía la portera a través de la puerta con vidriera de su habitación, a la que se subía por tres escalones. Enfrente se abría el patío, en el que verdes plantas decorativas, en macetas alineadas contra la pared del fondo, tomaban el aire y, antes de ser de vueltas al invernadero del Houlme de donde procedían y adonde iban a reparar su salud, descansaban por turno de su servicio en el interior. ¡Ah, qué tibio, húmedo y un poco severo, pero cómodo, decoroso y grato era ese interior! La caja de la escalera recibía la luz en la planta bajo la bóveda y en lo alto por un techo de vidro. En cada rellano había largas banquetas de terciopelo verde en las cuales era grato tenderse boca abajo para leer. Pero era más agradable todavía tenderse entre el segundo y el último piso, en las escaleras mismas, que estaban cubiertas por una alfombra china negra y blanca bordada con largas bandas rojas. Del techo de vidrio caía una luz tamizada, tranquila; el peldaño siguiente a aquel en el que estaba sentado me servía para apoyar el codo y de pupitre, y lentamente me iba penetrando en el costado...
Escribiré mis recuerdos como vengan, sin tratar de ordenarlos. Todo lo más los puedo agrupar alrededor de los lugares y los seres; mi memoria no se engaña a menudo con respecto a los lugares, pero embrolla las fechas; estoy perdido si me atengo a la cronología. Al recorrer el pasado soy como alguien cuya mirada no aprecia bien las distancias y a veces coloca demasiado lejos lo que el examen reconocería como mucho más próximo. Así es como he estado durante mucho tiempo convencido de que conservaba el recuerdo de la entrada de los prusianos en Rouen.
Es de noche. Se oye la charanga militar y desde el balcón de la calle de Crosne por la que pasa se ve a las antorchas resinosas azotar con fulgores desiguales las paredes en sombra de las casas...
Mi madre, a quien volví a hablar de ello más tarde, me convenció de que, ante todo, en esa época yo era demasiado joven para haber conservado recuerdo alguno de ese acontecimiento; y que, además, un ruenés, o en todo caso alguien de mi familia, nunca se habría asomado al balcón para ver pasar a Bismarck ni al rey de Prusia mismo, y que si los alemanes hubiesen organizado marchas, éstos habrían desfilado ante ventanas cerradas. Ciertamente mi recuerdo debía de ser de las “retretas con antorchas,” que todos los sábados por la noche subían o bajaban por la calle de Crosne mucho tiempo después de que los alemanes hubieran dejado la ciudad.
— Era eso lo que veías desde el balcón cuando te asomábamos, mientras te cantábamos, como recordarás:
Zim lai la! Zim laí la
Les beaux militaires!
Y de pronto reconocí también la canción. Todo volvía a ocupar su lugar y recobraba su proporción. Pero me sentía un poco defraudado; me parecía que estaba más cerca de la verdad antes y que bien merecía ser un acontecimiento histórico lo que, ante mis sentidos muy nuevos, adquiría tal importancia. De ahí esa necesidad inconsciente de alejarlo con exceso a fin de que lo magnificase la distancia.
Lo mismo sucede con el baile en la calle de Crosne, que mi memoria se ha obstinado durante largo tiempo en situar en la época de mi abuela, la que murió en el 73, cuando yo no había cumplido los cuatro años. Se trata evidentemente de una velada que mi tío y mi tía Henri dieron tres años después, cuando su hija llegó a la mayoría de edad.
Yo estoy ya acostado, pero un extraño rumor, una conmoción que recorre la casa de arriba abajo, juntamente con ondas armoniosas, apartan de mí el sueño. Sin duda he visto los preparativos durante el día. Sin duda me han dicho que esa noche habría un baile. Pero ¿sabía yo lo que es un baile? No le había atribuido importancia y me había acostado como las otras noches. Pero ese rumor de ahora... Escucho; trato de percibir algún ruido más claro, de comprender lo que ocurre. Presto oídos. Al fin, no pudiéndome ya contener, me levanto, salgo del dormitorio a tientas, recorro el pasillo oscuro y, descalzo, llego a la escalera llena de luz. Mi habitación está en el tercer piso. Las ondas sonoras suben del primero, y, a medida que me acerco de peldaño en peldaño, distingo ruidos de voces, roces de telas, cuchicheos y risas. Nada tiene el aspecto acostumbrado; me parece que voy a ser iniciado de pronto en otra vida, misteriosa, diferentemente real, más brillante y más patética, y que comienza solamente cuando los niños pequeños están acostados. Los pasillos del segundo piso, enteramente oscuros, están desiertos; la fiesta es abajo. ¿Seguiré avanzando? Van a verme. Van a castigarme por no dormir, por haber mirado. Paso mi cabeza a través de los hierros de la barandilla. Precisamente llegan invitados, un militar de uniforme, una dama llena de cintas, vestida completamente de seda; tiene un abanico en la mano; el criado, mi amigo Víctor, a quien no reconozco al principio a causa de sus calzones y de sus medías blancas, permanece ante la puerta abierta del primer salón y presenta. De pronto alguien salta hacia mí; es Marie, mi niñera, quien, como yo, trataba de ver, escondida un poco más abajo, en el primer ángulo de la escalera. Me toma en sus brazos; yo creo al principio que va a llevarme de nuevo a mi habitación y encerrarme en ella; pero no, quiere bajarme, al contrario, hasta el lugar en que estaba, desde donde la vista capta una pizquita de la fiesta. Ahora oigo perfectamente bien la música. Al son de instrumentos que no puedo ver, unos señores remolinean con damas engalanadas, todas ellas mucho más bellas que las del mediodía. La música cesa; los bailarines se detienen, y el ruido de las voces reemplaza al de los instrumentos. Mi niñera va a llevarme a mi habitación, pero en ese momento una de las bellas damas que permanece en pie y que se abanica apoyada cerca de la puerta me ve; se acerca a mí, me besa y se ríe porque no la reconozco. Es evidentemente esa amiga de mi madre a la que he visto precisamente esa mañana, pero de todos modos no estoy muy seguro de que sea del todo ella, ella realmente. Y cuando vuelvo a encontrarme en mi cuna tengo las ideas embarulladas y pienso, antes de sumirme en el sueño, confusamente: existe la realidad y existen los sueños; y además hay una segunda realidad.
La creencia imprecisa, indefinible, de que había no sé qué otra cosa junto a lo real, lo cotidiano, lo reconocido, me acompaño durante muchos años, y no estoy seguro de no volver a encontrar en mí, todavía ahora, algunos restos de ella. Nada tiene de común con los cuentos de hadas, de vampiros o de hechiceras, ni tampoco con los de Hoffmann o de Andersen. No, yo creo que en ello había más bien una torpe necesidad de condensar la vida, necesidad que la religión podría satisfacer más tarde; y también cierta propensión a imaginar lo clandestino. Así, después de la muerte de mi padre, aunque ya era un muchachón, se me antojaba que no había muerto de veras, o, por lo menos — ¿como expresar esta especie de aprensión? — que sólo había muerto para nuestra vida abierta y diurna, pero que de noche, secretamente, mientras yo dormía, iba a verme con mi madre. Durante el día mis sospechas se mantenían inciertas, pero las sentía precisarse y afirmarse por la noche, inmediatamente antes de dormirme. No trataba de descifrar el misterio; barruntaba que habría echado a perder rotundamente lo que hubiese tratado de sorprender; seguramente era demasiado joven todavía, y mi madre me repetía con demasiada frecuencia y a propósito de demasiadas cosas: “ya lo entenderás más tarde”; pero ciertas noches, al entregarme al sueño, me parecía verdaderamente que el suelo cedía.
Vuelvo a la calle de Crosne.
En el segundo piso, en el extremo de un pasillo al que dan las habitaciones, se halla la sala de estudio, más cómoda, más íntima que los grandes salones del primero, de manera que mi madre permanece y me hace permanecer en ella con preferencia. Un gran armario a modo de biblioteca ocupa su fondo. Las dos ventanas dan al patío; una de ellas es doble y, entre los dos marcos, florecen en macetas, sobre platillos, azafranes, jacintos y tulipanes “del duque de Tholl”. A ambos lados de la chimenea hay dos grandes sillones tapizados, obra de mi madre y de mis tías; en uno de ellos se sienta mi madre. La señorita Shackleton en una silla de reps granate y de caoba, cerca de la mesa, borda en un bastidor. El pequeño cuadrilátero de hilo que se propone adornar con su trabajo está tendido sobre un marco de metal; es una tela de araña a través de la cual corre la aguja. La señorita Shackleton consulta a veces un modelo en el que los dibujos de la red están marcados en blanco sobre un fondo azul. Mi madre mira a la ventana y dice:
— Los azafranes están abiertos: va a hacer buen tiempo.
La señorita Shackleton le replica suavemente:
— Juliette, usted será siempre la misma: es porque hace ya buen tiempo por lo que los azafranes se han abierto; sabe usted muy bien que no toman la delantera.
iAnna Shackleton! Vuelvo a ver tu rostro apacible, tu frente pura, tu boca un poco severa, tus miradas sonrientes que vertieron tanta bondad sobre mi infancia. Quisiera, para hablar de ti, inventar palabras más vibrantes, más respetuosas y más tiernas. ¿Contaré un día tu modesta vida? Me gustaría que en mi relato resplandeciese esa humildad como resplandecerá ante Dios el día en que sean humillados los poderosos y sean magnificados los humildes. Nunca he tenido demasiado interés en retratar a los triunfantes y los gloriosos de este mundo, pero sí a aquellos cuya verdadera gloria está oculta.
Ignoro los reveses que desde el fondo de Escocia precipitaron al continente a la familia Shackleton. El pastor Roberty, que estaba casado con una escocesa, conocía, creo yo, a esta familia, y fue él, sin duda, quien recomendó a la mayor de las niñas a mi abuela. Todo lo que voy a referir aquí no lo supe, innecesario, es decirlo, sino mucho tiempo después por mi madre misma o por los primos mayores.
Fue propiamente como a ya de mi madre como la senorita Shackleton entró en nuestra familia. Mi madre iba a llegar muy pronto a la edad de casarse; pareció a más de uno que Anna Shackleton, todavía joven también y, además, extremadamente hermosa, podía perjudicar a su alumna. La joven Juliette Rondeaux era por lo demás, hay que reconocerlo, una persona un poco desalentadora. No solamente se retiraba sin cesar y desaparecía cada vez que habría tenido que brillar, sino que además no perdía una ocasión de poner por delante a la señorita Anna, por la que, casi inmediatamente, había sentido una amistad muy viva. Juliette no soportaba que a ella la vistiesen mejor; le chocaba todo lo que marcase su situación y su fortuna y las cuestiones de precedencia la mantenían en una lucha continua con su madre y con Claire, su hermana mayor.
Mi abuela no era dura, seguramente; pero, sin ser precisamente infatuada, poseía un vivo sentimiento de las jerarquías. También se observaba ese sentimiento en su hija Claire, pero ésta no tenía su bondad, ni siquiera otros muchos sentimientos fuera de éste, y se irritaba al no encontrarlo en su hermana, en la que hallaba, en cambio, un instinto, si no precisamente de rebeldía, por lo menos de insumisión, que sin duda no había existido siempre en Juliette, pero que despertaba, al parecer, a favor de su amistad por Anna. Claire perdonaba mal a Anna esa amistad que le había consagrado su hermana; estimaba que la amistad implica grados, matices, y que no convenía que la señorita Shackleton dejase de sentirse institutriz.
¡Como! — pensaba mi madre — ¿Soy más guapa, o más inteligente, o mejor? ¿Debo ser preferida por mi fortuna o por mi nombre?
— Juliette — decía Anna — el día de su boda me regalará usted un vestido de seda de color de té y me sentiré completamente dichosa.
Durante mucho tiempo Juliette Rondeaux había desdeñado los más brillantes partidos de la sociedad ruenesa, hasta que un día todos se sorprendieron al vería aceptar a un joven profesor de derecho sin fortuna, llegado de lo más remoto del Mediodía y que nunca se habría atrevido a pedir su mano si no le hubiera impulsado a ello el excelente pastor Roberty, quien le presentó, pues conocía las ideas de mi madre. Cuando, sels años más tarde vine al mundo, Anna Shackleton me adoptó, como había adoptado uno tras otro a mis primos mayores. Ni la belleza, ni la grada, ni la bondad, ni el ingenio, ni la virtud hacen olvidar que se es pobre: Anna no debía de conocer sino un reflejo lejano del amor no debía de tener otra familia que la que le prestaban mis parientes.
El recuerdo que he conservado de ella me la representa con las facciones un poco endurecidas ya por la edad, la boca un poco rígida, sólo la mirada todavía llena de sonrisa, una sonrisa que por una nadería se convertía en verdadera risa, tan fresca, tan pura, que parecía que ni los disgustos ni los sinsabores habían podido disminuir en ella el entretenimiento extremado que la vida proporciona naturalmente al alma. Mi padre tenía, también, esa misma risa, y a veces la señorita Shackleton y él sufrían ataques de alegría infantil, a los cuales no recuerdo que se asociase nunca mi madre.
Anna (con excepción de mi padre, que siempre la llamaba señorita Anna, nosotros la llamábamos todos por su nombre, y hasta yo decía “Nana” por una costumbre pueril que conservé hasta que se anunció el libro de Zola al que ese nombre servía de título), Anna Shackleton llevaba una especie de cofia interior de encaje negro, dos de cuyas cintas caían a cada lado de su rostro y lo encuadraban de una manera bastante extravagante. No sé cuándo comenzó a tocarse así, pero yo la vuelvo a ver con ese tocado desde la época más remota a que alcanzan mis recuerdos, y así es como la presentan las pocas fotografías que tengo de ella. Por armoniosamente tranquilos que fuesen la expresión de su rostro, su porte y toda su vida, Anna nunca estaba ociosa; reservando los interminables trabajos de bordado para el tiempo que pasaba en sociedad, ocupaba en alguna traducción las largas horas de su soledad, pues leía el ingles y el alemán tan bien como el francés, y muy aceptablemente el italiano.
He conservado algunas de esas traducciones, todas las cuales han permanecido manuscritas; se trata de gruesos cuadernos de escolar llenos hasta la última línea de una escritura discreta y fina. Todas las obras que Anna Shackleton había traducido han aparecido luego en otras traducciones, quizá mejores; sin embargo, no he podido decidirme a tirar esos cuadernos, en los que se manifiesta tanta paciencia, amor y probidad. Uno de ellos me es especialmente querido: el Relneke Fuchs de Goethe, cuyos pasajes me leía Anna. Cuando ella termino ese trabajo, mi primo Maurice Démarest le regalo las cabecitas en escayola de todos los animales que figuran en la vieja fábula; Anna las había colgado alrededor del marco del espejo, sobre la chimenea de su habitación, donde hacían mis delicias.
Anna también dibujaba y pintaba a la acuarela. Las vistas que tomó de La Roque, concienzudas, armoniosas y discretas, adornan todavía la habitación de mi esposa en Cuverville; así como las de la Mivoie, la propiedad de mi abuelo en la orilla derecha del Sena, aguas arriba de Rouen, que se vendió algún tiempo después de su muerte y de la que yo apenas me acordaría si no pudiese volver a vería desde el tren cada vez que voy a Normandía: cerca de la colina de Saint-Adrien, más abajo de la iglesia del Buen Socorro, pocos instantes antes de pasar por el puente. La acuarela la presenta todavía con la graciosa balaustrada de su fachada Luis XVI, que sus nuevos propietarios se apresuraron a aplastar bajo un pesado frontis.
Pero la principal ocupación de Anna, su estudio preferido, era la botánica. En Paris seguía asiduamente los cursos del señor Bureau en el Museo, y en la primavera intervenía en las herborizaciones organizadas por el señor Poisson, su ayudante. No hay cuidado de que olvide esos nombres que Anna citaba con veneración y que en mi mente se aureolaban con un gran prestigio. Mi madre, que veía en ello una ocasión para que hiciese ejercicio, me permitía asistir a esas excursiones dominicales que adquirían para mi toda la atracción de una exploración científica. El grupo de botánicos se componía casi únicamente de viejas señoritas y amables maníacos; se reunían a la salida de un tren; cada uno llevaba en bandolera una caja verde de metal pintado en la que se colocaban las plantas que tenían el propósito de estudiar o secar.
Algunos llevaban además una podadora, y otros una red para cazar mariposas. Yo era de estos últimos, pues entonces no me interesaba por las plantas tanto como por los insectos, y más especialmente por los coleópteros que había empezado a coleccionar; y mis bolsillos estaban hinchados con cajas y tubos de vidrio en los que asfixiaba a mis víctimas entre los vapores de bencina o el cianuro de potasio. No obstante, cogía igualmente plantas; más ágil que los viejos aficionados, corría delante de ellos y, abandonando los senderos, registraba, aquí y allí, el bosque, el campo, gritando mis descubrimientos, enteramente dichoso por haber visto antes que nadie la especie rara que iban a admirar enseguida todos los miembros de nuestro grupito, algunos un poco despechados cuando el ejemplar, que yo llevaba triunfalmente a Anna, era único.
A instancias de Anna y con su ayuda hice un herbario, pero sobre todo le ayudé a completar el suyo, que era considerable y notablemente bien clasificado. No sólo había terminado por obtener, pacientemente, los más bellos ejemplares de cada variedad, sino que la presentación de cada uno de ellos era maravillosa: delgadas cintillas engomadas fijaban las plúmulas más delicadas; el porte de la planta era cuidadosamente respetado; se admiraba, junto al botón, la flor abierta, y después la simiente. La etiqueta estaba caligrafiada. A veces la denominación de una variedad dudosa exigía investigaciones, un examen minucioso; Anna se inclinaba sobre su “lente montado”, se armaba con pinzas y minúsculos escalpelos, abría delicadamente la flor, colocaba bajo el objetivo todos los órganos y me llamaba para hacerme observar tal particularidad de los estambres o no sé qué de lo que no hablaba su “flora” y que había señalado el señor Bureau.
Era en La Roque, sobre todo, adonde Anna nos acompañaba todos los veranos, donde se manifestaba plenamente su actividad botánica y se alimentaba su herbario. Nunca salíamos ni ella ni yo sin nuestra caja verde (pues yo también tenía la mía) y una especie de paleta cimbrada, un desplantador, que permitía apoderarse de la planta con su raíz. A veces observábamos a una cada día; esperábamos a su floración completa, y era una verdadera desesperación cuando, en ocasiones, el último día la encontrábamos medio comida por las orugas, o cuando una tempestad nos obligaba a quedamos en casa.
En La Roque relnaba todopoderoso el herbario; todo lo que se relacionaba con él se cumplía con celo, con gravedad, como un rito. En los días de buen tiempo se colocaban en los rebordes de las ventanas, sobre las mesas y lo pisos asoleados, las hojas de papel gris entre las que debían secarse las plantas; para algunas, delgadas o fibrosas, bastaban algunas hojas, pero había otras, carnosas, llenas de savia, que era necesario prensar entre espesos colchones de papel esponjoso, muy secos y que se renovaban todos los días. Todo esto llevaba un tiempo considerable y necesitaba mucho más espacio que el que Anna podía encontrar en Paris.
Ella vivía en la calle de Vaugirard, entre la calle Madame y la calle de Assas, en un pequeño piso de cuatro habitaciones exiguas y tan bajas que casi se podía tocar el techo con la mano. Sea como fuere, el piso no estaba mal situado, frente al jardín o al patío de no sé qué establecimiento científico, en el que podíamos contemplar los ensayos de las primeras calderas solares. Esos extraños aparatos parecían enormes flores cuya corola hubiese estado formada con espejos; el pistilo, en el punto de convergencia de los rayos, estaba representado por el agua que se trataba de llevar a ebullición. Y a fe que lo conseguían, pues un buen día estalló uno de esos aparatos, aterrorizando a toda la vecindad y rompiendo los vidrios del salón de Anna y los de su dormitorio, dos de los cuales daban a la calle. A un patío daban el comedor y una sala de trabajo en la que Anna pasaba la mayor parte del tiempo y en la que incluso recibía de más buena gana que en su salón a los pocos íntimos que iban a vería; así, yo no me acordaría del salón si no hubiese sido allí donde dispusieron para mí una camita plegable cuando, con gran alegría por mi parte, mi madre me confío durante algunos días a su amiga, por no sé qué motivo.
El ano en que ingresé en la École Alsacienne, mis padres, habiendo juzgado, sin duda, que la instrucción que recibía con la señorita Fleur y la señora Lackerbauer no me bastaba, convinieron en que almorzaría en casa de Anna una vez por semana. Era, lo recuerdo, los jueves, después de los ejercicios de gimnasia. La Ecole Alsacienne, que no tenía todavía en esa época la importancia que ha adquirido luego y no disponía de una sala especial para los ejercicios físicos, llevaba a sus alumnos al “gimnasio Pascaud”, en la calle de Vaugirard, a algunos pasos de la casa de Anna. Yo llegaba a su casa todavía sudando a mares y en desorden, con las ropas llenas de aserrín de madera y las manos pegajosas de colofonia. ¿Qué tenían aquellos almuerzos que me encantaban tanto? Creo que era sobre todo la atención incansable de Anna a mis charlas más tontas, mi importancia ante ella, y el sentirme atendido, considerado, cuidado. El piso se llenaba para mí de cumplidos y de sonrisas: el almuerzo se hacía mejor. En recompensa, ¡ay!, quisiera haber conservado el recuerdo de alguna gentileza infantil, de algún gesto o palabra de amor... Pero, no; de lo único que me acuerdo es de una frase absurda, muy digna del niño obtuso que era yo; me avergüenzo al repetiría, pero no estoy escribiendo una novela y he resuelto no adularme en estas memorias, ni añadiendo cosas gratas ni disimulando en ellas lo penoso.
Como esa mañana yo había comido con muy buen apetito y Anna, con sus módicos recursos, había hecho visiblemente lo más que podía, exclamé:
— ¡Pero Nana, voy a arruinarte! (Ia frase suena todavía en mi oído) ... Por lo menos sentí, apenas pronuncié esas palabras, que no eran de las que podía inventar un corazón un poco delicado, que afectaron a Anna y que yo la había herido un poco. Fue, bien lo creo, uno de los primeros relámpagos en mi conciencia; un resplandor fugitivo, todavía muy inseguro, muy insuficiente para iluminar la espesa noche en que mi puerilidad se demoraba.
II
Me imagino la extrañeza de mi madre cuando, saliendo por primera vez del cómodo ambiente de la calle de M..., acompañó a mi padre a Uzès. Parecía que el progreso del siglo se hubiese olvidado de la pequeña ciudad; había quedado a un lado y no se daba cuenta de ello. El ferrocarril sólo llegaba a Nimes, o todo lo más a Remoulins, desde donde alguna galera acababa las sacudidas del viaje. Por Nimes el trayecto era claramente más largo, pero la ruta era mucho más bella. En el puente de Saint-Nicolas cruzaba por el Gardon; era la Palestina, la Judea. Los ramilletes de cistos purpúreos o blancos reclamaban la áspera llanura, que el espliego embalsamaba. Soplaba por encima un aire seco, hilarante, que limpiaba el camino mientras empolvaba los alrededores. Nuestro vehículo hacía que se alzaran enormes langostas que de pronto desplegaban sus membranas azules, rojas o grises, por un instante mariposas livianas, y luego volvían a caer un poco más lejos, descoloridas y confundidas, entre la maleza y la piedra.
En las orillas del Gardon crecían asfódelos, y en el echo mismo del rio, casi en todas partes en seco, una flora casi tropical... Aquí abandono un instante la garra: hay recuerdos que tengo que coger al paso, que de otro modo no sabría dónde colocar. Como ya dije, los situó menos fácilmente en el tiempo que en el espacio, y, por ejemplo, no podría decir en qué ano fue Anna a viir con nosotros a Uzès, y lo feliz que sin duda se sentía mi madre pudiendo mostrárselo; pero de lo que me acuerdo con precisión es de la excursión que hicimos desde el puente Saint-Nicolas a una aldea no lejos del Gardon, donde el coche nos recogería de nuevo.
En los lugares encajonados, al pie de acantilados ardientes que reverberan al sol, la vegetación era tan frondosa que resultaba difícil pasar. A Anna le maravillaban las plantas nuevas, reconocía que nunca las había visto en estado salvaje, y yo iba a decir: en libertad, como esas triunfantes daturas llamadas “trompetas de Jerico”, cuyo esplendor y rareza han quedado muy grabados en mi memoria, junto a los laureles rosados. Caminábamos prudentemente a causa de las serpientes, inofensivas por lo demás en su mayoría, a muchas de las cuales vimos esquivamos. Mi padre se distraía y divertía con todo. Mi madre, consciente de la hora, nos hostigaba en vano. Caía ya la noche cuando por fin salimos de entre las orillas del rio. La aldea estaba todavía lejos y de ella llegaba débilmente hasta nosotros el sonido angélico de las campanas; para llegar a ella había un sendero impreciso que vacilaba entre la maleza... Quien me lee dudará de si no agrego ahora todo esto, pero no: todavía oigo ese Angelus, vuelvo a ver ese sendero encantador, los rosados del poniente y, subiendo por el lecho del Gardon, detrás de nosotros, la oscuridad invasora. Al principio me divertía con las grandes sombras que hacíamos; luego todo se fundió en el gris crepuscular y me dejé conquistar por la inquietud de mi madre. Mi padre y Anna, a causa de la belleza de la hora, dejaban pasar el tiempo, poco preocupados por el retraso. Recuerdo que recitaban versos; mi madre opinaba que “no era el momento para ello” y exclamo:
— Paul, recitarás eso cuando hayamos llegado.
En el piso de mi abuela se comunicaban todas las habitaciones, de modo que para llegar a su dormitorio los parientes tenían que atravesar el comedor, el salón y otra sala más pequeña en la que habían puesto mi cama. Al terminar la excursión se encontraba un pequeño tocador, y luego la habitación de la abuela, en la que se entraba igualmente por el otro lado, pasando par la habitación de mi tío. Esta daba al rellano de la escalera, al que daban también la cocina y el comedor. Las ventanas de los dos salones y de la habitación de mis padres daban a la explanada; las otras a un patío estrecho que rodeaba el departamento; sólo la habitación de mi tío daba, del otro lado de la casa, a una callejuela oscura, en el extremo de la cual se veía un rincón de la plaza del Mercado. En la repisa de su ventana mi tío se ocupaba de extraños cultivos: en botes misteriosos cristalizaban, alrededor de tallos rígidos, lo que según se explicaba eran sales de cinc, de cobre y de otros metales; me ensenaba que de acuerdo con el nombre del metal, esas implacables vegetaciones eran llamadas árboles de Saturno, de Júpiter, etc.
En esa época mi tío no se dedicaba todavía a la economía política; después he sabido que entonces le atraía especialmente la astronomía, hacia la cual lo empujaban igualmente su gusto por las cifras, su taciturnidad contemplativa y ese desafío de lo individual y de toda psicología que hizo muy pronto de él el ser más ignorante de si mismo y de los demás que he conocido. Era entonces (quiero decir: en la época de mi primera infancia) un joven alto de cabellos negros, largos y que formaran mechones detrás de las orejas, un poco miope, un poco raro, silencioso y lo más intimidante que se puede ser. Mi madre le irritaba mucho con las constantes fuerzas que hacía para deshelarlo; había en ella más buena voluntad que mana, y mi tío, poco capaz o poco deseoso de leer la intención bajo el gesto, se preparaba ya para no dejarse seducir sino por los embaucadores. Se hubiese dicho que mi padre había acaparado toda la amenidad de que podía disponer la familia, de modo que nada más atemperaba el aire huraño y enfurruñado de sus demás miembros.
Mi abuelo había muerto hacía mucho tiempo cuando vine al mundo, pero mi madre lo había conocido, no obstante, pues no nací sino seis años después de su matrimonio. Me hablaba de él como de un hugonote austero, tenaz, muy grande, muy fuerte, anguloso, escrupuloso hasta el exceso, inflexible, y que llevaba su confianza en Dios hasta lo sublime. Ex presidente del tribunal de Uzès, se dedicaba entonces únicamente a hacer buenas obras y a la instrucción moral y religiosa de los alumnos de la escuela dominical.
Además de Paul, mi padre, y de mi tío Charles, Tancrède Gide había tenido muchos hijos, a todos los cuales había perdido en su tierna edad, a uno de una caída, a otro de una insolación, y a otro más de un catarro mal curado; mal curado, al parecer, por las mismas razones que hacían que no se cuidase él mismo. Cuando caía enfermo, lo que, por lo demás, era poco frecuente, pretendía no recurrir sino a la oración; consideraba la intervención del médico como indiscreta, y hasta impía, y murió sin haber consentido en que se llamara a ninguno.
Habrá quien se asombre quizá de que hayan podido conservarse hasta hace tan poco tiempo esas formas incomodas y casi paleontológicas de la humanidad; pero la pequeña ciudad de Uzès había conservado sus antiguas características; exageraciones como las de mi abuelo no constituían con seguridad una tacha; todo estaba allí en proporción, todas las explicaba, las motivaba, las estimulaba, hacía que pareciesen naturales; y creo, por lo demás, que se podían encontrar igualmente en toda la región cevenola, todavía no enjugada de las crueles disensiones religiosas que la habían atormentado tan fuertemente y durante tanto tiempo. Me convence de ello la siguiente extraña aventura que es necesario que cuente inmediatamente, aunque pertenezca a mi decimoctavo (?) ano de edad.
Yo había salido de Uzès una mañana respondiendo a la invitación de Guillaume Granier, mi primo, pastor en los alrededores de Anduze. Pasé con él el día. Antes de dejarme partir me sermoneó, rezó conmigo, por mi, me bendijo, o por lo menos rogó a Dios que me bendijera... Pero no es por esto por lo que he comenzado mi relato. El tren debía llevarme de nuevo a Uzès para comer, mientras leía Le Cousin Pons. Esta es quizás, entre tantas obras maestras de Balzac, la que prefiero, y en todo caso la que he releído con más frecuencia. Ahora bien, ese día la descubrí. Me hallaba arrobado, extasiado, ebrio, perdido...
La caída de la noche interrumpió por fin mi lectura. Eché pestes contra el vagón, que no estaba iluminado; luego advertí que no estaba en servicio; los empleados, que lo creían vacío, lo habían puesto en un desvío.
— ¿No sabía usted que había que transbordar? — dijeron — ¡Se ha avisado suficientemente! Pero usted dormía, sin duda. No tiene más remedio que comenzar de nuevo, pues no parten trenes de aquí hasta mañana.
Pasar la noche en aquel oscuro coche ferroviario nada tenía de encantador, y además no había comido. La estación estaba lejos de la aldea y la posada me atraía menos que la aventura; por otra parte, sólo tenía algunas monedas. Tomé el camino al azar y me decidí a llamar a la puerta de una masada bastante grande, de aspecto limpio y acogedor. Me abrió una mujer, a la que conté que me había perdido, que el carecer de dinero no me impedía tener hambre y quizá serían bastante buenos para darme de comer y beber, después de lo cual volvería a mi vagón del desvío, donde aguardaría pacientemente hasta el día siguiente.