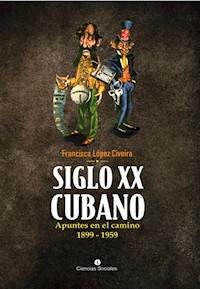
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Los temas abordados en este libro y su tratamiento resultan válidos para el análisis de problemas históricos del siglo xx cubano. En particular, su autora hace énfasis en esta compilación de textos en un período ampliamente estudiado por ella y quizás no muy privilegiado en nuestra producción historiográfica: la República. A través de análisis más generalizadores o más específicos, asistimos a un recorrido por diferentes gobiernos en Cuba y los Estados Unidos, como los de Zayas o Eisenhower; varios períodos de nuestra historia, como los años treinta; y diversas personalidades que resaltan de manera singular, como Julio Antonio Mella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición impresa, 2017
Primera edición digital, 2020
Revisión técnica para ebook: Adyz Lien Rivero Hernández
Edición: Norma Suárez Suárez
Diseño de cubierta e interior: Carlos Javier Solis Méndez
Composición: Irina Borrero Kindelán
Corrección: Adyz Lien Rivero Hernández
© Francisca López Civeira, 2017
© Sobre la presente edición:
Editorial de Ciencias Sociales, 2020
ISBN 9789590622960
Sin la autorización previa de esta Editorial queda terminantemente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, incluido el diseño de cubierta, o transmitirla de cualquier forma o por cualquier medio.Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Estimado lector, le estaremos agradecidos si nos hace llegar su opinión, por escrito, acerca de este libro y nuestras ediciones.
Instituto Cubano del Libro
Editorial de Ciencias Sociales
Calle 14 no. 4104, entre 41 y 43 Playa, La Habana, Cuba
www.nuevomilenio.cult.cu
Nota al lector
Los textos que aquí se presentan han sido escritos en distintos momentos de mi vida profesional, pero los temas abordados y su tratamiento resultan válidos para el análisis de problemas históricos del siglo xx cubano. En las más de cuatro décadas de trabajo universitario he tenido una mayor concentración en el período que, convencionalmente, llamamos “República”, de ahí que la producción escrita que se compila esté dedicada a ese período, no muy privilegiado en nuestra producción historiográfica.
Los trabajos que he reunido para publicar como libro, tienen como hilo conductor las apreciaciones acerca del devenir de las seis décadas que van desde 1899 hasta 1959, en algunos casos a partir de análisis generalizadores y, en otros, desde una perspectiva específica en algún problema determinado. En varios de estos se hace un balance historiográfico sobre figuras o procesos históricos, con el objetivo de establecer nuevas apreciaciones desde la investigación y el análisis actuales.
La mayoría de los textos se han presentado en eventos científicos o han aparecido en diferentes publicaciones —lo cual se reseña en cada caso—, en muchos están dispersos y a disposición de los lectores cubanos, por lo que considero de utilidad reunirlos para contribuir a los estudios de un período que requiere aún de mucha indagación y reflexión en la Historiografía cubana. Espero que así lo reciba el lector.
La autora
Mirar al siglo xx1
1 Publicado en La Gaceta de Cuba, La Habana, No. 3, mayo-junio de 2009.
La producción historiográfica tiende a concentrarse en el estudio del pasado no muy reciente, en lo que la Historiografía cubana no es una excepción. De ahí que el siglo xx fue dedicado en lo fundamental, aunque no exclusivamente, al balance del xix. Otras razones avalan ese interés: la necesidad de resaltar el pasado heroico de las luchas independentistas estimuló esa escritura de la historia que llamamos apologética, a veces con desdén, sin situarnos en las motivaciones y reacciones de la época en que se produjo, en la proyección de aquellos historiadores situados en su contexto y sus conflictos. No obstante, en la segunda mitad de la pasada centuria se inició el balance de los primeros 59 años del vigésimo siglo, precedentes al triunfo revolucionario. La primera obra de valoración general se debió a Julio Le Riverend y data de 1966, por lo que resultó una obra pionera que no ha tenido seguidores en esa perspectiva de totalidad.
En el complejo, convulso y cambiante siglo xx cubano, hay temas que han despertado particular interés en la indagación histórica. Los dos procesos revolucionarios acaecidos, con su impronta en la vida de los cubanos, han marcado hitos imprescindibles en la producción historiográfica, en especial después de 1959. Es lógico, los momentos de cambios trascendentes plantean múltiples interrogantes y la Revolución triunfante en 1959 suscitó, y sigue suscitando, búsquedas en sus raíces, sus condicionantes y determinantes históricas; lo que ha llevado a muchos, dentro y fuera de Cuba, a mirar al proceso revolucionario de los años treinta como un antecedente que puede explicar de alguna manera el proceso que se produjo apenas 20 años después.
Otro tema que ha ocupado espacios en la Historiografía isleña y la externa, es el análisis de la República nacida en 1902. Lo que también es parte de la búsqueda de causas, enlaces y proyecciones históricas, más allá de las coyunturas, de la Revolución de 1959. La evaluación de esa República desde el momento de su nacimiento ha sido objeto de interés con enfoques diversos, pero ninguno alejado de la mirada desde el presente. Las caracterizaciones de seudorrepública, república mediatizada o república neocolonial han sido las más utilizadas para el período que va de 1902 a 1959, aunque también se ha conceptualizado como república burguesa. Aún más, cuando se dice “la República” o “período republicano”, queda sobrentendido que se trata de ese espacio temporal, a pesar de que Cuba es una República y su nombre oficial es República de Cuba. Este es uno de los temas que más se debatió al calor del centenario del 20 de mayo de 1902, desde una perspectiva conceptual que aún debe continuarse.
Sin duda, entender qué tipo de república existía en ese período en Cuba resulta de primera importancia, pero no debe olvidarse el valor de los conceptos, pues no se pueden utilizar calificativos festinados, vacíos de contenido, o por simple repetición. Es cierto, el nacimiento de la República, signada con la Enmienda Platt como apéndice constitucional, creó diferencias con otros tipos de Estados nacionales que le eran contemporáneos; sin embargo, habría que preguntarse si el resto de los países latinoamericanos y caribeños tenían plena soberanía en todo ese tiempo, si estaban fuera de las redes de dominación del capital financiero internacional, si no formaban parte del sistema colonial del imperialismo, aunque no tuvieran una Enmienda Platt, pues en esos casos no utilizamos las mismas denominaciones.
Por supuesto, la Enmienda Platt fue el punto de partida, pero en 1934 se firmó un nuevo Tratado de Relaciones entre Cuba y los Estados Unidos que eliminó la mayoría de los artículos de la citada Enmienda; sin embargo, se sigue llamando de igual manera a la República sin Enmienda. Lo esencial es entender el contexto en que surge el Estado nacional cubano y las relaciones que impone el sistema neocolonial. Considero que resulta imprescindible seguir profundizando en el debate teórico de este asunto, teniendo en cuenta los contextos condicionantes y la dinámica interna del proceso histórico.
En la producción historiográfica de los últimos 50 años, ha ocupado un lugar importante el estudio de las relaciones con los Estados Unidos, y no podía ser de otra forma, por el vínculo dependiente que se estructuró y profundizó en esos años. Para entender el sistema neocolonial y su funcionamiento en Cuba este es un asunto clave. En este tema se ha trabajado con más profundidad la relación económica y, en alguna medida, su impacto social y político. La indagación en los mecanismos de dominación en la esfera económica se cuenta en las de mayor aporte, aunque se han publicado algunos resultados de investigación que señalan aspectos en otros campos, como el cultural.
Esta presentación no pretende agotar los temas abordados por la producción historiográfica cubana de las últimas cinco décadas, ni tampoco hacer propiamente una evaluación; solo se trata de enumerar y comentar algunos de los asuntos más abordados en relación con la historia de las primeras seis décadas del siglo xx cubano. Hay aspectos particulares que han sido objeto de estudios específicos, como lo relativo a momentos o hechos, algunas personalidades, instituciones, entre otros. En los últimos años han ocupado espacios otros abordajes desde el género, la raza, la microhistoria, las formas de sociabilidad y otros. Sin embargo, quedan muchos asuntos por indagar, independientemente de que los temas mencionados serán objeto de nuevas miradas por las sucesivas generaciones de historiadores que producirán su propio discurso histórico y enriquecerán lo ya hecho. Al menos debe ser así.
En los muy diversos asuntos que deben aún trabajarse con detenimiento, propongo hacer aquí algunas consideraciones acerca de la manera en que las élites políticas cubanas se expresaban en su relación con los Estados Unidos. En muchos libros de Historia de Cuba se tiende a generalizar la visión de políticos “títeres” o “lacayos” de los Estados Unidos, con lo que se construye una imagen de sumisión pasiva, casi irracional, sin que se fundamente o se demuestre más que por el acatamiento a los dictados del Norte en determinadas circunstancias. Vale la pena insistir en la necesidad de prestar mayor atención a la manera en que los grupos domésticos de poder, en su representación política, se pudieron entrelazar con los intereses dominantes norteamericanos, o cómo se expresaba la mentalidad de esa “clase política” que se fue estructurando tempranamente desde la relación caudillo-clientela política, la que tuvo inicialmente como ejes a figuras del Ejército Libertador, después sustituidas por políticos que emergieron del proceso revolucionario de los años treinta.
Hay figuras paradigmáticas en su relación directa con el capital estadounidense invertido en Cuba y que ocuparon los más altos cargos políticos del país, tal es el caso de Mario García Menocal —presidente de la República entre 1913 y 1921— y su relación con el fomento del central Chaparra del que fue administrador; o de Gerardo Machado —presidente desde 1925 hasta 1933—, que contó con el apoyo monetario de grupos fundamentales de la oligarquía financiera norteamericana para su postulación presidencial. Sin embargo, ¿estos vínculos pueden ser suficientes para demostrar la condición de lacayos de los Estados Unidos? ¿O la actitud de Tomás Estrada Palma en la crisis de 1906, provocada por su reelección, puede ser un patrón general?
En primer término, creo importante señalar que la visión lacayuna dada indiscriminadamente no ayuda a entender el proceso histórico cubano de esos años, sino que lo simplifica y esquematiza. No se trata de poner etiquetas cómodas a partir de un fenómeno innegable: existía un sistema de dominación neocolonial que permeaba todo el acontecer cubano; pero también existían intereses domésticos en el ejercicio del poder que no siempre eran coincidentes con los de los Los Estados Unidos, aunque no fueran antagónicos. Por tanto, esas relaciones de dependencia eran más complejas que el simple asentimiento.
Un ejemplo puede ayudar a ilustrar esto: la Enmienda Platt establecía en su artículo vii que el Gobierno de Cuba vendería o arrendaría tierras para que los Estados Unidos establecieran carboneras o estaciones navales en Cuba; sin embargo, el gobierno presidido por Estrada Palma firmó en 1903 el Convenio de Arrendamiento para Estaciones Navales; o sea, la negociación permitió en aquella coyuntura no ceder el máximo, es decir, la venta, sino lo mínimo: arrendar, con lo cual Cuba no perdió la propiedad sobre esas tierras, además de reducir a dos las bases acordadas después de una aspiración norteamericana mucho más numerosa. Por otro lado, ese mismo Gobierno negoció el Tratado de Reciprocidad Comercial sancionado en 1903, cuando la intransigente posición estadounidense fue obstinada y se impuso a los interesados en asegurar, en primer lugar, el mercado norteño para el azúcar cubano. En esto no hubo capacidad de negociación.
Años después, en otro contexto internacional y continental, el gobierno presidido por Ramón Grau San Martín (1944-1948) pudo negociar un incremento en el precio del azúcar en el convenio firmado en 1941, en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, por el cual Cuba vendía las zafras completas hasta 1947 a los Estados Unidos, y también obtener el scalator, cláusula especial por la que se establecía una correlación entre el aumento del costo de la vida en los Estados Unidos y el precio del azúcar cubano. También exigió la retirada de los norteamericanos de las bases aéreas de San Antonio de los Baños y de San Julián, en Pinar del Río, como estaba previsto en los convenios, seis meses después de terminada la guerra; sin embargo, aplicó la política de la Guerra Fría y se alineó con los Estados Unidos en cuestiones estratégicas de la política internacional, e inició la firma de convenios bilaterales de corte militar en lo aprobado en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947.
Con los ejemplos anteriores, solo pretendo mostrar lo contradictorio en todo proceso histórico, y la necesidad de desentrañar las complejidades más allá de calificativos en relación con el problema planteado. Ni el imperialismo norteamericano es un todo homogéneo con una posición única y unánime en su formulación de política exterior, pues existen intereses sectoriales y otras diferencias, aunque tengan un interés estratégico general, ni tampoco los grupos de poder domésticos en Cuba dejaban de tener intereses específicos que planteaban determinadas aspiraciones en las relaciones de dependencia.
Lo señalado se relaciona con la forma en que se expresaba la mentalidad de la “clase política” respecto a los Estados Unidos, para lo cual hay evidencias de cómo percibían su ejercicio del poder en el estatus necocolonial. Sin duda, la existencia de la Enmienda Platt, llevada a Tratado Permanente, condicionó en gran medida las actitudes de quienes entraban en la puja por los cargos públicos; como había advertido Juan Gualberto Gómez, era como darle la llave de la casa al vecino para que entrara cuando quisiera, con propósitos buenos o malos, aunque se diera bajo presión. Por tanto, si los Estados Unidos tenían derecho a intervenir para preservar el gobierno adecuado en Cuba, la decisión estaba en sus manos en última instancia y eso no escapaba a la percepción de la “clase política”.
Buscar buenas relaciones con los grupos determinantes en los Estados Unidos tenía que convertirse en un factor importante en las aspiraciones de poder, pero no era el único. Estas relaciones y, más aún, el apoyo que se pudiera ganar, se convirtió en decisivo en momentos de crisis políticas, pues eran los Estados Unidos, en definitiva, los que decidían cuál era el gobierno adecuado. En esas circunstancias es que ganaba un lugar determinante.
Esta condición se vio con nitidez con la crisis política de 1906, a raíz de la reelección de Estrada Palma y que dio lugar a la segunda intervención norteamericana en Cuba (1906-1909). Frente a la imposición fraudulenta de la reelección estradista, tanto el Partido Moderado como el Liberal vieron en los Estados Unidos la garantía para sus aspiraciones, lo que acuñó entonces una manera de manejar las situaciones críticas. Por demás, esa circunstancia sacó a luz opiniones que durante la ocupación militar (1899-1902) algunos no se hubieran atrevido a hacer públicas: la necesidad del protectorado.
La segunda gran crisis política, cuando la reelección de Mario García Menocal, puso de manifiesto la mentalidad construida en esos grupos. Raimundo Cabrera brinda un excelente ejemplo de lo expuesto; él reproduce hechos, conversaciones y documentos que evidencian cómo el caudillo liberal, mayor general José Miguel Gómez, y sus allegados políticos se movieron en la dirección de buscar el apoyo de ese país para sus reclamaciones contra los fraudes. En las conversaciones más ilustrativas está la del 4 de febrero de 1917, cuando José Miguel Gómez le dijo lo que debía hacer junto a Orestes Ferrara en los Estados Unidos, hacia donde debía partir: “Pues informar al Gobierno Americano de lo que aquí pasa […]”.2
2 Raimundo Cabrera: Mis malos tiempos, Imprenta El Siglo xx, La Habana, 1920, p. 23.
En febrero de 1917 se produjo el nuevo levantamiento liberal, pero la coyuntura no permitía volver a una segunda intervención y, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos necesitaban tranquilidad y garantía en el funcionamiento de su sistema. Ante la posición asumida, los liberales decidieron deponer las armas y pedir al gobierno de Wilson que se hiciera justicia al pueblo de Cuba. Resulta evidente cómo se había construido una mentalidad dependiente que se manifestaba especialmente en los momentos de crisis política.
Esta relación dependiente de los grupos políticos hegemónicos se reforzó con la misión de Enoch Crowder como enviado personal del presidente de los Estados Unidos en 1921, cuando la crisis económica de posguerra afectó profundamente a Cuba, lo que junto a otras dificultades, como el deterioro del sistema político, requería implementar políticas que resolvieran estos problemas con una perspectiva de más largo alcance. En los años treinta se produciría una crisis mayor, pues se trataba de la maduración de una situación revolucionaria que llegaba a su momento más crítico.
La oposición salida de los partidos políticos tradicionales al gobierno de Gerardo Machado buscó en el embajador norteño el eje de la solución política. Así fue con Harry E. Guggenheim desde su llegada a Cuba en 1929. Los documentos de política exterior de los Estados Unidos entre 1930 y 1933 dan cuenta de los varios intentos de mediación entre el gobierno y la oposición desarrollados por Guggenheim, aunque en las condiciones creadas por la crisis económica mundial de 1929 se trataba de evitar una intervención formal y se proclamaba la política de “no intervención”.
Los políticos de los partidos tradicionales que estaban en la oposición apelaban a los Estados Unidos con el argumento de que se estaba violando el artículo tercero de la Enmienda Platt para gestionar la acción norteamericana; se trataba de compeler al embajador a presionar a Machado para celebrar elecciones limpias y con garantías en los comicios parciales de 1930 y, después, en 1932, cuando se pedía una elección presidencial adelantada. Estos grupos encabezados por el coronel Carlos Mendieta y el general Menocal realizaron su intento insurreccional en agosto de 1931, mientras un vocero de ellos, el coronel Cosme de la Torriente, publicaba en The Sunday Star, en los Estados Unidos, su artículo “¿Por qué los cubanos están en revolución?”, donde afirmaba que “el paso más importante para el restablecimiento de las libertades del pueblo cubano, consiste en informar amplia y detalladamente al pueblo de los Estados Unidos”.3
3 Cosme de la Torriente: Cuarenta años de mi vida, Imprenta El Siglo xx, La Habana, 1939, p. 217.
Después de la aventura insurreccional, los viejos caudillos políticos persiguieron una solución por la vía del compromiso político, para lo cual buscaron de manera incesante la acción norteamericana. Cuando la situación revolucionaria llegaba a la crisis en 1933, el nuevo embajador de la política roosveltiana de la Buena Vecindad, Benjamin Sumner Welles, fue el centro de todos los arreglos con su mediación, que puso en la mesa de negociaciones al Gobierno y la oposición. Los documentos de política exterior de los Estados Unidos entre 1933 y 1934 evidencian cómo el embajador fue el centro de toda la actividad, solicitada y acatada por esos políticos. La Junta Cubana de Oposición, radicada en Miami, declaró en su Manifiesto inaugural de 27 de marzo de 1933 su aceptación de esta mediación para solucionar la crisis cubana. En la medida en que la crisis revolucionaria se profundizaba, la actitud dependiente de estos políticos se hizo más marcada, al extremo que, después de la caída de Machado y con el gobierno de Carlos Manuel de Céspedes, el propio Welles se lamentó en informe al secretario de Estado: “Mi situación personal se está volviendo cada vez más difícil. A causa de mi íntima amistad con el Presidente Céspedes y la muy estrecha relación que he mantenido los pasados meses con los miembros de este Gabinete, diariamente soy consultado ahora para las decisiones sobre todos los asuntos del Gobierno de Cuba. […] Esta situación es mala para Cuba y mala para los Estados Unidos […]”.4
4Foreign Relationsof the United States: Diplomatic Papers, 1933, Vol. V, Government Printing Office, Washington, 1952. Mensaje del 19 de agosto de 1933.
Esta práctica se reprodujo en la generación que asumió la hegemonía política después de 1933, aunque ya no existiera la Enmienda Platt con su artículo tercero. Como se sabe, el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) ocupó la presidencia durante dos períodos: con Grau primero y Carlos Prío después (1944-1952). El segundo ascendía a Palacio con un partido que había perdido popularidad en comparación con la elección de Grau cuatro años antes. Entonces buscó el acercamiento con los Estados Unidos: a través de su ministro de Estado, Carlos Hevia, comunicó al secretario de Estado interino, Lovett, que el presidente Prío no temía mostrar su sincera amistad a los Estados Unidos; ofrecía incluir el contenido del rechazado Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en un acuerdo con otro nombre y proponía una alianza militar conjunta.5
5Papers relating to foreign relations. 1948, vol. IX, p. 573y1949, vol. II, pp. 623 y 626.
La década del cincuenta traería el inicio de un nuevo proceso revolucionario y, otra vez, la “clase política” buscaría en los Estados Unidos la acción de respaldo a sus intereses. Los documentos de política exterior norteamericanos sirven de base para observar cómo estos políticos se movieron en esa órbita para encontrar la solución a la crisis cubana y cómo el Gobierno también utilizó este respaldo en validar su lugar. El embajador Arthur Gardner fue un sostén invariable para Fulgencio Batista, pero cuando fue remplazado por Earl E. T. Smith, nacieron esperanzas en que habría un cambio en la orientación de los Estados Unidos y se facilitaría una solución negociada. Smith reportó las numerosas visitas y mensajes que recibía de los políticos opositores con esas solicitudes, a lo que se suman las entrevistas sostenidas con funcionarios del Departamento de Estado por los que estaban en la emigración. En esto se destacan los nombres de Manuel Antonio, Tony, Varona y José Miró Cardona, quienes directamente o por medio de emisarios buscaron ese apoyo. Figuras del grupo del expresidente Carlos Prío, y candidatos presidenciales en 1958, sostenían esta posición en sus contactos con funcionarios norteamericanos. El 22 de octubre de 1958, la embajada en La Habana informaba de una reunión con el candidato presidencial Carlos Márquez Sterling, quien preguntó si sería reconocido en caso de salir electo.6
6Foreign Relations of the United States, 1958-1960,vol. VI, Cuba,Washington, 1991, pp. 341-342 (en adelante se citará comoFrus).
Los ejemplos seleccionados corresponden a momentos de crisis política o, más aún, de crisis revolucionaria, en los cuales los grupos hegemónicos en la política cubana evidenciaban su articulación en el sistema neocolonial a partir del reconocimiento y aceptación de la dependencia.
Las relaciones desarrolladas en el dominio estadounidense en Cuba condicionaron una mentalidad y una práctica en los actores políticos vinculados orgánicamente con el sistema, pero también en los grupos de toma de decisión en los Estados Unidos, que acuñaron una práctica política basada en esa experiencia. Sin embargo, esta regularidad no puede aplicarse de manera mecánica y simplista a todas las circunstancias y figuras políticas. La realidad es mucho más compleja que eso y la Historiografía cubana en torno a “la República” tiene mucho que revelar todavía.
De las constituciones mambisas a la constitución de 19011
1 Publicado en El pensamiento fundacional de la nación cubana en el sigloxix (Nelson O. Crespo Roque, comp.), publicación del Equipo de Reflexión y Servicio, Arzobispado de La Habana, mayo de 2005.
Las revoluciones independentistas cubanas de 1868 y 1895 crearon una tradición jurídica, expresada en sus constituciones, y un cuerpo de leyes que normaron la vida en el territorio de Cuba libre. Este esfuerzo realizado por una República itinerante, con dominio movedizo en partes del territorio nacional, se correspondió con las tendencias de pensamiento predominantes en el campo de la Revolución, especialmente marcado por la época del liberalismo que llegó a Cuba desde diversas fuentes y que, en las condiciones cubanas, tendría los matices de los problemas específicos a resolver, en especial de la tarea nacional liberadora, que era el objetivo prioritario en las últimas cuatro décadas del siglo xix.
Las constituciones elaboradas en la “manigua” sentaron las bases iniciales, las concepciones fundacionales y la imagen de la República una vez alcanzada la independencia; junto a esto hay que tomar en cuenta la práctica ciudadana de quienes vivieron bajo estas normas jurídicas en el territorio de Cuba libre, además de la vida en común de campamento con su consecuente incidencia en la relación entre aquella masa de combatientes. Todo eso prefiguraba la imagen de la futura república independiente.
El carácter fundacional de la Constitución de Guáimaro (10 de abril de 1869) le dio a esta Carta Magna una trascendencia singular en la imagen colectiva como símbolo del Estado nacional y sus principios rectores. Al margen de las contradicciones emanadas de su texto —expresión de las contradicciones en el seno de la naciente revolución—, durante nueve años el pueblo de Cuba libre pudo, por primera vez, vivir, casarse, inscribir sus hijos y hasta sus muertos bajo las normas del Estado nacido en Guáimaro y su cuerpo jurídico.
La legalidad de los actos de aquel Estado no pudo ser cuestionada: nadie consiguió, por ejemplo, negar la validez de los matrimonios concertados bajo la ley mambisa ni siquiera después del Zanjón.
La importancia en la mentalidad del cubano de haber vivido aquella experiencia, no escapó a quien llamaría a la nueva revolución en los noventa: José Martí. En su conocida “Lectura de Stekc Hall”, de 24 de enero de 1880, asume este hecho en todo lo que vale para la conducta de quienes lo vivieron en el territorio en guerra:
“[...] En el Oriente y Centro de la Isla, y en buena parte de Occidente, los niños nacieron, las mujeres se casaron, los hombres vivieron y murieron, los criminales fueron castigados, y erigidos pueblos enteros, y respetadas las autoridades, y desarrolladas y premiadas las virtudes, y producidos especiales defectos, y pasados años largos, al tenor de leyes propias, bajo techo de guano discutidas, con savia de los árboles escritas, y sobre hojas de maya perpetuadas; al tenor de leyes generosas, que crearon estado, que se erigieron en costumbres, que fueron dictadas en analogía con la naturaleza de los hombres libres, y que, en su imperfecta forma y en su incompleta aplicación, dieron sin embargo en tierra con todo lo existente, y despertaron en una gran parte de la Isla aficiones, creencias, sentimientos, derechos y hábitos [...]”.2
2José Martí:Obras completas,Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 1963, t. IV, p. 195.
Las constituciones mambisas (Guáimaro: 1869; Baraguá: 1878; Jimaguayú: 1895; y La Yaya: 1897) dotaron al país de una tradición en la concepción del Estado, el tratamiento a los ciudadanos y la imagen de la nación misma, al margen de cuestiones referidas a los poderes del Estado y sus relaciones u otros aspectos de complicada aplicación. Estas constituciones, redactadas y aprobadas por representantes del pueblo en armas dentro y para un país en guerra —cuya real vigencia estaba sujeta a la inestabilidad y contingencias propias de la contienda bélica—, se correspondían con las circunstancias que las originaron y estuvieron marcadas por la provisionalidad de esas circunstancias.
Interesa destacar aquí algunos de los aspectos básicos de estas constituciones, en una síntesis comparativa que permita mirar de conjunto la tradición creada por aquel mambisado, la que marcaría expectativas nada desdeñables acerca de lo que sería la vida en la Cuba independiente:
La dirección de los procesos revolucionarios desatados en 1868 y 1895, no solo proclamó el propósito de libertad e independencia, sino que trabajó en función de plasmar jurídicamente el Estado nacional a que se aspiraba, con todas las normativas y atribuciones posibles.El carácter republicano del Estado nacional naciente era un hecho aceptado de antemano, sin sombra de discusión. En Guáimaro no hay fundamentación doctrinal, sino simplemente se habla de esto a lo largo del texto constitucional como hecho natural al referirse a los “ciudadanos de la República”. En Baraguá se mantienen los principios generales de Guáimaro, incluido el carácter republicano. Es en Jimaguayú cuando por primera vez aparece la definición explícita al proclamar la constitución de la República de Cuba como Estado libre e independiente. En La Yaya, también por primera vez, se titula la Carta Magna como Constitución de la República de Cuba, al tiempo que define el territorio que comprende, es decir, la Isla de Cuba y las islas y cayos adyacentes. Por tanto, el carácter republicano estaba arraigado en la práctica constitucional cubana y, por eso, en la cultura política del independentismo.La división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial integró también la práctica política del independentismo desde 1869, aunque sufrió adecuaciones de acuerdo con la experiencia y las necesidades de la guerra. La clásica división de poderes de Montesquieu se estableció desde Guáimaro, con modificaciones en Jimaguayú y La Yaya, pero fue parte de la práctica constitucional cubana.De especial importancia es el tratamiento a los ciudadanos. Los artículos de la Constitución de Guáimaro que rezan: “Todos los habitantes de la República son enteramente libres” y “La República no reconoce dignidades, honores especiales, ni privilegio alguno”, eran particularmente relevantes en la construcción de la imagen de un estado incluyente e igualitario en derechos, cuestión fundamental para los sectores populares que hacían la nación independiente. Aunque en Jimaguayú y La Yaya no se hace declaración explícita sobre esto, el empleo de la frase “todos los cubanos”, para referirse a los derechos individuales y políticos, mantenía todo su significado en una sociedad que había sido estructurada para la esclavitud y discriminatoria por razones de raza, clase, sexo y nación. Considero que este es un aspecto clave en las expectativas del pueblo cubano en la creación de su Estado nacional.El tratamiento del tema religioso también fue parte de la práctica constitucional cubana, a partir de la creación de un Estado laico y con libertad de cultos. Esto quedó plasmado en el artículo 28 de Guáimaro, lo que constituía una manifestación liberal relevante en un pueblo de variada religiosidad popular, en buena parte no institucionalizada. En Jimaguayú no se alude al tema y en La Yaya se mantiene la libertad de creencias y cultos mientras “no se opongan a la moral pública”. La última acotación pudiera tener una lectura ambigua en su alcance, pero no tuvo relevancia en medio de la situación bélica.Interesa destacar, por último, el tema del ejercicio del sufragio. En Guáimaro solo aparece indirectamente al plantearse las mismas condiciones para elegir que para ser electo representante a la Cámara, aunque con requisitos de edad en el último caso, mayor aún para presidente, al que también se le exigía haber nacido en Cuba. No fue hasta La Yaya que este tema se incluyó como materia constitucional de forma explícita, cuando su artículo 10 consagró el sufragio universal. Aunque no es contenido constitucional, la Ley Electoral de enero de 1897 ya había otorgado el derecho de elector a todos los cubanos, varones, mayores de 16 años que residieran en el territorio de la República y establecía la edad de 25 años para ser elegible. Es decir, se aplicó el criterio de sufragio universal masculino, adecuado a las realidades de una guerra que contaba con combatientes casi niños y numerosos analfabetos, a los cuales no se les podía privar legalmente del derecho a elegir a sus representantes.33Las cuatro constituciones mencionadas pueden verse en Hortensia Pichardo:Documentos para la Historia de Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, p. 19, 1971, t. I. Para una presentación de la legislación ver Enrique Hernández Corujo:Organización civil y política de la Revolución Cubana de 1868 y 1895, Imp. y Papelería de Rambla y Bouza y Ca., La Habana, 1929.
La visión del Estado nacional que debía ser contiene también la práctica cotidiana de los combatientes, civiles y militares, en el campo insurrecto. Aunque no exenta de tensiones y contradicciones, se vivía en el centro de una revolución que igualaba hombres y permitía el ascenso por méritos de guerra a los grados superiores del Ejército, hecho de especial importancia para los sectores más humildes y marginados en la sociedad colonial. El combate y las penurias dentro del campamento o de las marchas y contramarchas, imponían una convivencia que trasponía los límites de las estructuras jerárquicas. Todo esto funcionaba en la construcción ideal de la futura Cuba independiente.
Debe acotarse aún otro aspecto: la práctica de los emigrados, especialmente la experiencia en el Partido Revolucionario Cubano de la época martiana y la propia prédica de José Martí. En aquel heterogéneo conglomerado humano, asentado en diferentes lugares y de distintas procedencias, la idea de conquistar la patria libre iba acompañada de la idea del retorno a la tierra natal como conquista de libertad y felicidad. La fórmula martiana, como él la llamó, “del amor triunfante”, “Con todos, y para el bien de todos”, era piedra angular de la concepción de la república a construir, asumida por muchos como la imagen de Cuba libre. A esto se suma la práctica política democrática en el PRC, que robustecía el ideal de república en su sentido incluyente, tanto en la construcción de la patria nueva como en sus beneficios.
El conjunto de factores mencionado permite acercarse a la patria imaginada desde el independentismo, en especial para la masa de combatientes dentro de Cuba y en la emigración y, por tanto, a la expectativa mayoritaria de lo que debía ser la nación, es decir, cómo se prefiguraba la República de Cuba a partir de la experiencia de la vida en el territorio de Cuba libre, de los principios esenciales plasmados jurídicamente y de la práctica política.
Esta imagen ideal estaba sujeta a múltiples matices, en dependencia de la óptica de los participantes, pero es evidente que existían razones suficientes para esperar la materialización de la república justa, culta y de sincera democracia que se propuso Martí. A partir de estos presupuestos, se llegó a la estructuración del Estado nacional cubano por la Constitución de 1901; es decir, en el contexto de la ocupación militar norteamericana.
Las circunstancias históricas en que se elaboró y aprobó el texto constitucional de 1901 son, sin dudas, muy influyentes en lo plasmado en la Carta Magna, pues fue un elemento de presión de primer orden para los constituyentistas, aunque algunos de ellos intentaran distanciarse de esa realidad. No es posible señalar aquí las peculiaridades de aquel momento, pero sí vale la pena recordar que había terminado el dominio colonial español y, sin embargo, no había triunfado la revolución. El país atravesaba un período incierto en el Gobierno de ocupación militar y, en esa coyuntura, los distintos actores sociales tuvieron que reajustar su accionar, sin que para muchos hubiera una percepción clara del rumbo a tomar. Los grupos de poder, en buena medida ya vinculados desde años atrás a los Estados Unidos como principal mercado de la producción cubana, emisor de tecnología y productos industriales y, sobre todo, como imagen de progreso capitalista, restructuraron sus formas organizativas para actuar como grupos de presión a favor de obtener ventajas, como la garantía del mercado norteamericano y la hegemonía interna.
En el proceso electoral para delegados a la Asamblea Constituyente se crearon dos bloques políticos, cuyo signo común era la preeminencia de las figuras salidas del independentismo, quienes tuvieron arrolladora mayoría entre los delegados electos. Para la imagen pública, solo un delegado no pertenecía al independentismo: Eliseo Giberga, connotado autonomista.4 El resto estuvo de alguna manera vinculado a la independencia, una buena parte como combatientes del Ejército Libertador: de los treinta y un delegados, trece eran generales, a lo que se añadían coroneles y otros que, por su autoridad en las labores conspirativas o en la emigración (por ejemplo, Juan Gualberto Gómez y Gonzalo de Quesada) recibieron grados militares equivalentes. El hecho de que algunos pasaron al independentismo apenas en el último año de la guerra, o marcharon a una emigración no demasiado comprometida, no parecía significativo para excluirlos del grupo de mayor ascendencia.
4Giberga fue delegado en representación de la minoría.
Otro elemento que destaca en la composición de la Asamblea Constituyente es la gran cantidad de profesionales presentes: abogados, médicos, periodistas y hasta algún ingeniero, representaban 70 % de los delegados. Es evidente que se buscaba la calificación profesional como garantía de capacidad para elaborar la Ley de Leyes. También es significativo el número de delegados que vivieron en los Estados Unidos en algún momento de su vida, como emigrados o por otras razones: eran trece. Por último, es útil señalar que entre los delegados algunos tenían historia en la elaboración de las distintas constituciones mambisas: uno de Guáimaro, tres de Jimaguayú y seis de La Yaya, además de once pertenecientes a la Asamblea de Santa Cruz/el Cerro que sustituyó al Consejo de Gobierno al término de las hostilidades.
Una mirada superficial pudiera inducir a una imagen de cierta homogeneidad en el seno de la asamblea; sin embargo, los debates mostraron la existencia de muy diversas tendencias, aun en los más caracterizados independentistas. Distintas razones, como posición socioclasista, influencias ideológicas, formación política, experiencia de vida y aspiraciones futuras, entre otras, matizaron las posiciones de los delegados que actuaron a título individual y no siguiendo líneas partidistas.
De manera sumaria, interesa destacar los temas más debatidos y sus resultados, lo cual permitirá considerar elementos comparativos en relación con las constituciones mambisas:
El primer gran debate se produjo alrededor del discurso inaugural de Leonard Wood, el gobernador militar norteamericano. Se discutía si se debía rechazar la obligación de normar las relaciones bilaterales y si se deliberaba sobre ese tema y la Constitución de forma simultánea. Esto delineó campos inmediatamente: Eliseo Giberga y Diego Tamayo formaron fila en las posiciones más afines a los intereses de los Estados Unidos, acompañados de Leopoldo Berriel y Pedro González Llorente; mientras que en las posiciones más radicales, aunque con perspectivas diversas, se ubicaron Manuel Sanguily, Juan Gualberto Gómez, Salvador Cisneros, Rafael Portuondo Tamayo, José Braulio Alemán y José Lacret Morlot. Esta primera definición no implicó la total coincidencia en todo el desarrollo del debate constitucional, pero sí la posición ante la soberanía de la patria. Al final se decidió no impugnar el discurso de Wood y elaborar la Constitución de inmediato.Otro tema polémico fue la invocación a Dios que aparecía en el Preámbulo del proyecto presentado. Después de una fuerte discusión centrada en Cisneros, de una parte, y González Llorente y Sanguily, de la otra, apareció por primera vez en una Constitución cubana la invocación a Dios.Del aspecto anterior se deriva la discusión acerca de la relación entre la Iglesia y el Estado. Se discutía su separación o no, en lo cual Gómez y Giberga coincidieron: no en el fondo, pero sí en el sentido de no producir allí la separación. Prevaleció ampliamente la posición de Sanguily de separación y libertad de cultos. De esta forma, se mantuvo la tradición cubana al establecer el Estado laico y la libertad religiosa, aunque se incluyó la formulación “sin otra limitante que el respeto a la moral cristiana y al orden público”. Esta restricción a la libertad absoluta de cultos fue una derrota para Cisneros y Rafael Manduley.La relación entre las provincias y el gobierno central fue polémica. Había una importante corriente a favor de la mayor autonomía provincial, mientras otros planteaban una fuerte centralización. Se aprobó una estructura con un apreciable nivel de descentralización, a partir de los Consejos provinciales y la representación en el Congreso.Los derechos ciudadanos provocaron un gran debate. Esta era una cuestión fundamental en la cual pesaba mucho la tradición emanada de las luchas independentistas, frente a la cual se levantó el conservadurismo. El tema de fondo era si se creaba una república incluyente o no, al menos en su plasmación jurídica. El punto de mayor controversia giró en torno al derecho al sufragio, omitido en el proyecto que se presentó a debate. Berriel fue el paladín de la regulación del voto y Sanguily el más elocuente defensor del sufragio universal, en lo que tuvo el apoyo de otros delegados, como el caso de Alemán que se remitió al “derecho adquirido” por el pueblo en la historia reciente de lucha. Giberga, Gonzalo de Quesada y Domingo Méndez Capote se alinearon con Berriel, pero fueron derrotados por la mayoría, de manera que se plasmó el sufragio universal masculino para los cubanos mayores de 21 años. Esto, junto al reconocimiento de la igualdad de todos los cubanos ante la ley, sin reconocer fueros ni privilegios personales, inscribía en la Carta Magna el espíritu incluyente de la práctica revolucionaria. No obstante, aparecieron modos de cercenar el ejercicio del sufragio universal.La Constitución de 1901, aun en medio de circunstancias adversas, sentó las bases de un Estado nacional definido en su primer artículo que afirmaba: “el pueblo de Cuba se constituye en Estado independiente y soberano, y adopta, como forma de gobierno, la republicana”. La primera parte de esta formulación era aún una meta a conquistar en medio de la ocupación militar y, en el mismo proceso de la Asamblea Constituyente, quedó limitada por la imposición de la Enmienda Platt como definición de las relaciones bilaterales. Hay que subrayar que la forma republicana de gobierno no se discutió tampoco aquí, simplemente se partía de eso. Tampoco se discutió el carácter representativo, pues había coincidencia en la gran mayoría; de igual forma la tríada en la división de poderes era parte del criterio generalizado y de la tradición cubana. La definición del territorio recogió el criterio de La Yaya con una aceptación generalizada.
Se aprobó una Constitución que correspondía con las ideas liberales de la época, cuyos principios generales parecían sentar las bases de una república democrática e incluyente. Sin embargo, el tema del sufragio evidenció rápidamente las limitantes que se imponían a la sincera democracia de que habló Martí y a la inclusión de todos los cubanos en la construcción y el disfrute del Estado nacional naciente. Se estableció votación directa o de primer grado para las autoridades municipales, provinciales y representantes a la Cámara; pero de segundo grado o indirecta para senadores, presidente y vicepresidente. Por esta vía se limitó el sufragio popular y se abrió la puerta a los mayores contribuyentes y a los profesionales para decidir quiénes serían los más altos funcionarios del Estado. La Ley electoral reafirmó este mecanismo regulando su procedimiento en esta dirección. Sanguily expresó el predominio de esa tendencia:
“[…] después de hecha la Constitución, bulle en la Convención un sentido que puede llamarse conservador […]. Se busca una garantía de acierto poniendo determinados obstáculos, pretendiéndose que no hay garantía de acierto más que en dos clases de ciudadanos: los que tienen dinero y los que tienen títulos”.5
5Para los debates en la Constituyente véase elDiario de Sesiones de la Convención Constituyente de 1900 y 1901,Imprenta El Fígaro, La Habana, 1900-1901. El texto de la Constitución puede leerse enHortensiaPichardo:Documentos para la historia...,ed. cit., t. II.
La forma de elección acordada hizo recaer en las llamadas provincias grandes (La Habana, Oriente y Las Villas) el peso de la elección para la más alta magistratura, independientemente de la mayoría que se alcanzara en las urnas. El triunfo en dos provincias grandes y una pequeña aseguraba la victoria. Este no fue el único mecanismo para limitar o escamotear la participación popular, pero es muy representativo.
Los debates de la Constituyente de 1901 fueron fuertes, a veces enconados, y pusieron en evidencia que el independentismo no era un cuerpo homogéneo. La tradición constitucional mambisa y la práctica política de la Revolución se plasmaron parcialmente en la República que nacía, a lo que se añadió la limitación de la soberanía nacional con la inclusión, como apéndice constitucional, de la Enmienda Platt.
Los mecanismos creados y la subordinación de los futuros gobiernos cubanos a la fiscalización y aprobación de su gestión por un poder extranjero, tendrían efectos de profundo alcance en la mentalidad colectiva y en la práctica política. En este contexto se desenvolvería la política cubana al iniciarse el siglo xx y sus modos de actuar, signados por el caudillismo y el clientelismo y sus efectos correspondientes. No es casual que la musa popular expresara su desencanto en frases como “esto no fue lo que soñó Martí” o “Martí no debió de morir”.
La corrupción y el desgaste del sistema político (1899-1935) 1
1Texto elaborado en un proyecto con el Foro de Estudios Cubanos de Inglaterra iniciado en 2001. Inédito.
El decurso histórico cubano entre 1899 y 1935 resulta bastante convulso y cambiante. Se trata del período en que la nación enfrentaba la implementación del sistema de dominación neocolonial y, como parte de este, la articulación del sistema político que funcionaba desde la dependencia, hasta arribar a su crisis.
En este contexto, los grupos de poder interno funcionaban cada vez más orgánicamente aliados al dominio externo, al tiempo que su representación política se estructuraba en torno a figuras salidas del independentismo, en especial del “mambisado” por su autoridad moral ante la población y, por consiguiente, con capacidad para atraer electores. La política se fue convirtiendo rápidamente en la vía más expedita de ascenso social, por medio de la imbricación con los intereses oligárquicos internos y externos y el enriquecimiento que propiciaban los cargos públicos, desde los cuales se realizaban múltiples negocios turbios a partir de los fondos del Estado.
En las diversas contradicciones que generó esa sociedad, el problema más visible para la población fue la corrupción político administrativa. Los mecanismos de dominación neocolonial eran más sutiles y difíciles de precisar, pues la relación de dependencia de nuevo tipo se ejercía de forma muy diferente a la relación colonial conocida hasta 1898. El nuevo fenómeno, con sus múltiples mediaciones y enmascaramientos, resultaba aún bastante inexplorado; sin embargo, la malversación de los fondos públicos y el uso de estos para el enriquecimiento personal, de familiares y amigos, era algo muy conocido desde la etapa colonial. Precisamente, uno de los problemas denunciados en el proyecto revolucionario desde 1868 había sido “la plaga infinita de empleados hambrientos que de España nos inunda”.2
2





























