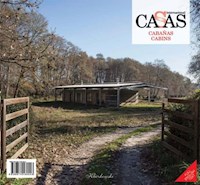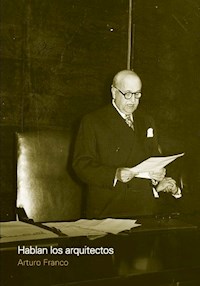Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fundación Arquia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sin Prejuicios
- Sprache: Spanisch
Un ensayo donde la experiencia se muestra directa y sincera, a contracorriente y a partir de recuerdos. Se reflexiona sobre arquitectura, arte, cine y jardines desde la práctica y el sentido común, sin complejos. Una memoria de bolsillo para consultar en momentos de extrema necesidad. Confesiones de un vago constante que avanza retrocediendo, como los remeros. Progresa hacia el futuro, como apuntaba Jorge Oteiza, sin perder de vista lo que queda atrás, lo permanente, lo que la marea dejó. Un texto asilvestrado que navega y transita, de forma lenta e insegura, hacia un ser "sin prejuicios".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección Sin prejuicios
Sin prejuicios
Escritos sobre arquitectura, arte, cine, jardines y otros recuerdos
Arturo Franco Díaz
Epílogo de Antonio Miranda
A Ana
Índice
Como en mi casa, en ninguna parte
Vivir es muy difícil
Para la sopa, un cuchillo
Un hombre en la cama es un hombre en la cama
¡Baja modesto, que subo yo!
¡Silencio, se rueda!
La arquitectura vestida de domingo
Un demonio pequeño
Parásitos
y gente normal
El juego del escondite
Alí Babá
y los cuarenta ladrones
Piscina-baloncesto
Dar pescado por pollo
El insomnio de la Pantera Rosa
La cosa en sí
Mi gato ha matado a tu perro
Ilustres analfabetos
Entre Pinto y Valdemoro
Se le ve el plumero
Los lunes al sol
El roce hace el cariño
La prueba del nueve
El método Ogino26
El futuro es muy oscuro33
DYC con Coca-Cola
La hora del recreo37
Epílogo: Modernidad vs. modernismo en el viejo Matadero
Apéndices
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Dedicatoria
Índice
Comenzar a leer
Referencias bibliográficas
Agradecimientos
Créditos
Como en mi casa, en ninguna parte
¡Buf, enésimo libro escrito por uno de nuestros iluminados profesores, arquitecto diletante que solo ha construido un par de obras decentes y cree que puede imponernos sus ideas tendenciosas sobre la arquitectura o quién sabe qué otras cosas más!1
Me parece ya estar oyendo los comentarios de mis compañeros, o de los estudiantes que todavía no he tenido, cuando hojeen este opúsculo en alguna librería, de las pocas que quedan abiertas, o se lo descarguen de alguna plataforma digital. Comentarios al mismo tiempo verdaderos y falsos. Falsos porque no pertenezco a ninguna casta ni tengo ideología alguna, a pesar de lo que pueda indicar mi apellido. Siempre estudié ética por libre, al fondo de una clase en la que se impartía religión. Momentos que aprovechaba para dibujar; pero, por no creer, ya no creo ni en el dibujo. Verdaderos porque soy, en efecto, un «arquitecto diletante», título que reivindico con orgullo, como podrán comprobar a lo largo de este texto. En cuanto a la obra arquitectónica por la que se me conoce, tal vez pueda haber trascendido las fronteras de nuestro gremio, aunque he de decir que ni siquiera es mía. Es de muchos. De todos, diría yo. Ni el bueno de Luis Bellido2 podría arrogarse totalmente la autoría de su obra. Esa obra, o al menos parte, es el Matadero de Madrid, del cual habrán oído hablar si les interesa un poco el arte, el teatro, el cine o, incluso, la arquitectura actual. Y, por lo que respecta a mis ideas sobre esta disciplina o sobre el resto de las cosas, lo reconozco, tal vez puedan resultar algo incómodas, en el mejor de los casos.
Tras estas aclaraciones, y antes de dar paso a los escritos, voy a confesar que tengo la sana intención de plagiar3 el breve y conciso libro de Jorn de Précy titulado El jardín perdido, a pesar de haber sido escrito en plena eclosión del Romanticismo del siglo xix, o tal vez por eso.
Los motivos principales son porque es poco extenso, y eso es un valor en sí mismo; porque se escribió hace algo más de cien años, y ya nadie va a reclamar, y finalmente, y no menos importante, porque me ha hecho descubrir que estaba equivocado. Hasta tal punto que he decidido «cambiarme de acera» de forma definitiva. Ya no voy a volver a defender la razón frente a todas las cosas, ni lo científico ni el positivismo. Me estoy haciendo mayor. Tal vez no llegue a la «otra acera» y me quede en medio de la carretera asumiendo aún más riesgos, como buen gallego. Por tanto, si quiero que me entiendan conviene comenzar por el principio, y no por el final. Sin atajos.
El primer recuerdo que tengo de niño es un pasillo oscuro en un piso pequeño de un barrio marginal de La Coruña, ahora escrito sin ele. Al fondo, la luz de una ventana interior y un saloncito con una mesa camilla y un flexo. Supongo que sería yo el que se asomaba desde alguna puerta entreabierta. Lo del barrio marginal lo constaté algo después; ahora no es tan marginal. La ciudad ha crecido, o tal vez ha «engordado», no sabría definirlo.
El segundo recuerdo es el de una tintorería abarrotada, llena de ropa amontonada, y una plancha que exhalaba vapor cada pocos segundos. Imagino que aquel niño pasaba las horas sentado, confundido entre los clientes, esperando.
El tercero es de una habitación siniestra y casi vacía, en otra casa, una casa nueva, con una cama grande y una tortuga que apareció muerta bajo mi almohada. Creo que me impactó más lo vacía que estaba la casa que la muerte de la tortuga. Desde entonces prefiero las casas llenas. Tiempo después comprobé que era una torre con forma de escalímetro y que nosotros vivíamos en el «noveno b», el colmo de un ciego. «Ahora que me he quedado ciego, lo veo todo claro», decía Alfredo en Cinema Paradiso. El edificio era una metáfora construida, como aquellas que no recomiendo a mis estudiantes. Allí se construyó lo que se pensó, y lo que se pensó fue, efectivamente, un escalímetro.
El cuarto recuerdo, y tal vez el más triste, es el de una larga rampa de hormigón llena de niños jugando y riendo y uno huyendo, escapando del futuro...
Los cuatro recuerdos son fragmentos, fragmentos de espacios, de lugares comunes, sin carácter. Como este libro. Más tarde descubrí que es ahí, en esos lugares anónimos, en esos fragmentos, donde reside la verdadera arquitectura, la naturaleza profunda de las cosas. En los espacios que habitamos, con independencia de si son bonitos o feos, grandes o pequeños, clásicos o modernos. Trataré de reivindicar esos lugares, pues las sensaciones que provocan se convierten con el tiempo en emociones.
Recordamos los espacios por la cantidad y no por su calidad. Por la cantidad de emociones y, por supuesto, por la intensidad de esas emociones. Siempre había pensado que era mejor criarse en Florencia, rodeado de arte y arquitectura, paseando bajo las salas de la galería de los Uffizi o sobre el Ponte Vecchio, que en Albacete, en Teruel o en Aluche. Ahora sé que no es verdad, al menos no es toda la verdad.
«Se está mejor en casa que en ningún sitio; se está mejor en casa que en ningún sitio; se está mejor en casa que en ningún sitio…», se repetía Dorothy en El mago de Oz hasta que se convencía de ello. Algo así nos pasa a todos nosotros.
Esta selección de ideas, escritos y otros recuerdos se recogen en esta edición titulada Sin prejuicios. Pues, si John Berger no hubiera escrito Modos de ver, tal vez ese habría sido el título de este libro. Pensé también en Saber ver la arquitectura, pero ya se me había adelantado Bruno Zevi y además no es la intención hablar solo de arquitectura. Complejidad y contradicción en la arquitectura de Robert Venturi, El elogio de la sombra de Jun’ichirō Tanizaki, Más que discutible de Óscar Tusquets, Filosofía de andar por casa de Xavier Rubert de Ventós, El artesano de Richard Sennett, etc. estaban todos cogidos.
Ya se darán cuenta de por dónde voy.
1. El inicio de este escrito, así como el texto que le sigue, hace alusión al prefacio del libro El jardín perdido de Jorn de Précy, publicado en 1912. Este ha sido transformado y adaptado a las circunstancias de este texto y su autor.
2. Luis Bellido es el arquitecto que construyó el primer proyecto del antiguo Matadero de Madrid durante la segunda década del siglo xx.
3. La palabra plagiar se utiliza aquí como licencia literaria en lugar de inspirar.
Vivir es muy difícil
No soy filósofo, ni sociólogo ni psicólogo, pero déjenme opinar y seguir copiando a Jorn de Précy de forma entrecortada.
En nuestro tiempo, demasiado empapado de sí mismo y de sus conquistas, en nuestra sociedad, donde cada actividad parece destinada a crear riqueza, a acumular poder, a satisfacer deseos casi siempre superfluos, hemos olvidado una necesidad tan esencial, o casi, como comer o dormir. Se trata de saber habitar. Vivir un mundo lleno de sensaciones, lleno de cosas. Sensaciones que se acaban convirtiendo en emoción, y la emoción, en recuerdos. Pero no nos confundamos: la emoción viene después. La emoción, como objetivo a priori, se vuelve impostura, igual que la belleza; como obsesión, genera, como mucho, cosas bonitas, pero difícilmente bellas.
¿Quién se levanta por las mañanas diciéndole al espejo: «¡Hoy me voy a emocionar!»? O, lo que es peor: «¡Voy a hacer una obra bella de verdad!». Solo un estúpido o alguien que está pidiendo a gritos una sesión de coaching.
«Voy a disfrutar de todo lo que me rodea. Sin prejuicios, sin complejos». Es probable que esa actitud nos lleve algo más lejos.
Hablemos también de la necesidad de saciar nuestra curiosidad. De «meter el hocico» en lo desconocido, de hozar entre los objetos que nos rodean. En definitiva, se trata de no confiar ciegamente en lo que ya conocemos, en nuestros proyectos, en nuestros guiones, en nuestros planes, en nuestras ideas enlatadas o en conserva, pulcras, limpias y perfectas. Se trata de arriesgarse a cometer errores. Una difícil empresa que impone respeto.
Cualquier sensación nos puede servir para provocar una emoción. El hambre, el frío, el calor, el miedo, la envidia, la angustia, la alegría, el odio o el deseo, sobre todo el deseo.
¿Por qué recordamos con nitidez los olores de la infancia? A qué olía la casa de los abuelos o la panadería de la esquina o el coche de tu madre o aquella colonia de alguna vecina o la cocina de tus tíos, aquellos que vinieron de América…
De esto trata el libro que tiene entre manos, de cómo solo estos lugares singulares y anónimos escapan al olvido de la historia y nos invitan a descubrir refugios encantados, llenos de magia. Lugares normales, sencillos, sin pretensiones, pero cargados de mensajes, códigos encriptados y obviedades, sobre todo muchas obviedades. Podemos disfrutar de las cosas sencillas y hasta de las más simples.
Hagamos un ejercicio de sinceridad. ¿Quién le cae mejor, alguien que se muestra ante usted más inteligente y consigue lo que quiere abusando de esa inteligencia, de esa perfección, o, por el contrario, alguien que le convence por medio del arte, la proximidad, la empatía o la naturalidad? Hay otra opción, la del que trata de conseguirlo a través del sollozo, pero eso ni se lo pregunto.
En el fondo los lugares son iguales que las personas o, mejor dicho, los hogares se hacen a imagen y semejanza de las personas.
Pero regresemos al objeto de esta precipitada confesión; reconozco que me he sentido más a gusto en un humilde rincón cualquiera que en el centro de un palacio. Prefiero sentarme en ese rincón anónimo, siempre y cuando sea confortable y me encuentre rodeado de familiaridad o de proximidad afectiva, de buenas vibraciones. Rodeado de los míos. Siempre que haga calor en invierno y fresco en verano. Siempre que esté ventilado y tenga la luz suficiente para poder ver lo que interesa ver en cada momento, leer o incluso no ver lo que no es preciso ver. Se hace necesario huir del brillo. En definitiva, prefiero el bruñido frente al brillo. La pátina del tiempo. El lector avezado se dará cuenta de que sigo copiando.
Un gallego, ilustre maestro de maestros, cuando algún alumno le ponía una excusa de manual para justificar su poco trabajo y le decía: «Don Alejandro (de la Sota), es que me he tenido que marchar de viaje», el astuto profesor le contestaba: «Menos andar hacia fuera y más andar hacia dentro».
Se refería hacia dentro de uno mismo, pero también cerca de uno, en derredor.
Para la sopa, un cuchillo
No deberíamos confundir un buen lugar para leer con un buen lugar para escribir. De la misma manera que no podemos confundir un buen lugar para comer con un buen lugar para expulsar lo comido, algo que Marco Ferreri pasó por alto en su película La grande bouffe de 1973.
Tampoco confundamos una entrada con una salida. En clase de «Análisis, teoría y crítica de la arquitectura», recurría a menudo a la planta de la villa Snellman, Estocolmo, 1917-1918, para ilustrar la diferencia.
Erik Gunnar Asplund coloca un pequeño toldo sobre la puerta de entrada llena de molduras, pintada de blanco y azul celeste. La puerta de salida, sin embargo, se resuelve con un ventanal abierto al campo. Una ha de ser cómoda y te acoge; la otra, no tan cómoda y te invita a marchar, a salir precipitadamente, aunque yo siempre he sospechado que el señor Snellman utilizaba la salida como entrada y la entrada como salida, según amaneciera.