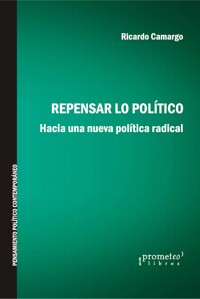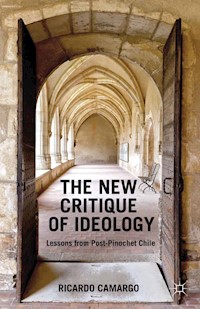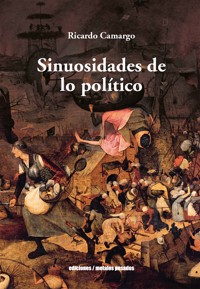
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones metales pesados
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Lo político es el intento por nombrar la incomodidad estructural de los que sobran, de los que patean piedras, de los sin nombre. Sin embargo, lo innombrable emerge de manera sinuosa de tanto en tanto. A contrapelo de los guardianes de la verdad oficial, se acuña en el coraje de quien dice la verdad; del que insiste en el antagonismo; del que no reniega del nombre del pueblo; del que ve en la plebe una posibilidad de ser comunidad. Este es un libro que se escribe siguiendo la huella teórica y política de esa búsqueda por el nombre de los sin rostro. Son textos e intervenciones variados, escritos en diversos tiempos, precisamente porque su estrategia ha sido tomar múltiples hebras de un mismo nudillo. Aquí se recorre de frente y sin falsas ilusiones las sinuosidades de lo político en el Chile posgolpe de 1973. Estudia sus prácticas, tensiones y contradicciones, pero sobre todo da cuenta de las batallas pendientes que quedaron olvidadas en las experiencias emancipadoras pasadas. Para el autor, pensar lo político hoy requiere preguntarse cómo hacer posible condiciones de vida individual y colectiva más solidarias, justas y emancipadoras (o socialistas) para la mayoría de la población en condiciones no solo de respeto, sino
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 2023-A-9424
ISBN: 978-956-6203-52-0
ISBN digital: 978-956-6203-53-7
Imagen de portada: Pieter Brueghel el Viejo. Dulle Griet. Óleo sobre madera, c. 1563.
Diseño de portada: Paula Lobiano
Corrección y diagramación: Antonio Leiva
© ediciones / metales pesados
© Ricardo Camargo
Todos los derechos reservados
E mail: [email protected]
www.metalespesados.cl
Madrid 1998 - Santiago Centro
Teléfono: (56-2) 26328926
Santiago de Chile, octubre de 2023
Impreso por Andros Impresores
Diagramación digital: Paula Lobiano
Para Andrea y nuestro hijo Clemente
Índice
Introducción
I. El devenir de lo político
Parrhesía. El lugar del «decir veraz» en el juego democrático
El problema de la universalidad en la teoría populista
Las aporías del constitucionalismo moderno
Para una crítica de la violencia (divina)
II. Laclau, un pensador político
Laclau y lo político
Articulación y asalto, los dos momentos de lo político
Nunca más sin el pueblo. La razón populista
Ernesto Laclau, un pensador político de influencia para la (nueva) izquierda chilena
Laclau en debate. Entrevista de Ricardo Camargo
III. Chile y la porfía de lo político
El carácter traumático del consenso en torno al «modelo chileno»
La matriz ideológica del Chile «concertacionista» (1990-2007)
Frente Amplio. Los dos clivajes y la primacía de lo político
El proceso constituyente chileno y los límites de lo constituido
Entrevista a Gabriel Boric, diciembre de 2011
Epílogo. Nunca es tan oscuro como cuando va a amanecer
Agradecimientos
Bibliografía
Introducción
El debate entre lo político y la política ya lleva algunos años desde su enunciación más formal en el trabajo de Oliver Marchart (2007). Desde entonces, dicha distinción ha buscado situarse en los discursos académicos, fundamentalmente en la academia anglosajona y en menor medida en la hispanoamericana, con suerte dispar. En su formulación más general, la distinción busca hacer notar que tras la idea tradicional de política entendida como orden o arreglo institucional surge la necesidad de una noción, un nombre, que designe aquel rastro, energía, o incluso para hablar sin eufemismos de sectores sociales o grupos de individuos marginados –los inmigrantes, los judíos, los gitanos, los palestinos, los delincuentes, los separatistas, los terroristas, los invertidos, los anormales, los queer, los parahumanos, los «Otros»–, que escapan constantemente a dicho orden, ya sea porque no son considerados o incluidos, o porque no se supeditan a él. Pero que sin embargo reclaman para sí y por sí, con más o menos intensidad, y en dinámicas que muchas veces resultan decisivas para la vida social, el apelativo de lo político, generándose una tensión en y para dicho orden de la política. Una tensión que tradicionalmente ha sido teorizada, ya sea como una energía disociativa-antagonista –como los trabajos desde Schmitt hasta Laclau sugieren–, o acentuado su carácter asociativo original o primario –como los textos de Arendt o Habermas indican–. Una distinción –valga decirlo– que en sí misma obliga a una elección espuria que convendría poner en discusión –tal y como se hace en el capítulo «Articulación y asalto» de este libro–. Pero incluso aceptándola tentativamente como distinción válida, lo realmente interesante tras ella es el esfuerzo por nombrar ese rastro que ha buscado ser insistentemente eliminado en los relatos oficiales que dan cuenta de la fijación del orden político. De hecho, uno podría describir la historia política de la humanidad como un permanente esfuerzo (fallido) por fijar esos deslindes; la edificación de la gran muralla que deja siempre un exterior expectante y/o amenazante. Y ahí están, como testimonios gráficos, los enunciados excluyentes propuestos por el fascismo, el nazismo y el socialismo real que bregaron durante el «corto siglo XX» –a decir de Hobsbawm– por insistentemente fijar de una vez y para siempre el Orden. Si algo estuvo en disputa en las luchas de las grandes ideologías del siglo XX era precisamente la autoría exclusiva del forjamiento de la llave que cerrara definitivamente el horizonte de sentido de la vida en común, de sus instituciones fundamentales y sobre todo de las relaciones matrices que la posibilitaban. A veces se pasa por alto, pero la disputa entre capitalismo y socialismo señera en los años 1945-1989 –la mentada Guerra Fría– no fue solo por la imposición de un modelo de producción económica sobre otro, sino una competencia feroz por la cerradura ontológica definitiva de la vida política. Una competencia que se mostró finalmente vana, puesto que incluso hoy, más de tres décadas después de la caída del socialismo soviético y el «fin de la historia» y el advenimiento de la «victoria definitiva» del marco liberal capitalista –como se creyó ingenuamente en los años noventa que siguieron–, resurgen una vez más versiones reforzadas de la política; edificaciones singulares de un orden societal excluyente, autoritario, ¿antiliberal? Nuevos muros y zanjas se anuncian por doquier –y ahí están Trump y Bolsonaro con sus retóricas chovinistas y neofascistas para atestiguarlo–. Sin embargo, si se observa con atención –más allá de la desolación, digamos–, lo que parece mostrar esta porfía de la historia que no llega nunca a su fin es algo más inherente y singular que se encuentra en los derroteros peculiares del orden social, de su «naturaleza», si se permite esta ligereza, o más bien de la gubernamentalidad que lo rige, como bien diría el archivista de Poitiers.
Si el orden de la política vuelve a mostrarse (¿alguna vez no lo ha hecho?) desafiante en su puerilidad, agobiante en su rigidez y arbitrario en la letanía eterna de su autojustificación, no es porque no tenga exteriores que lo disputen, sino porque el cierre ontológico que hoy lo garantiza, el capitalismo global, liberal e iliberal, se observa a sí mismo como un horizonte inescapable –y quizás en este sentido la «victoria o derrota haya sido definitiva»–. Pero que un horizonte se presente como insuperable –y produzca dicho efecto en quienes lo observan– no equivale a decretar la muerte de aquellos que, revolcándose en su estiércol arrojado, de todas formas yacen tras los muros y las zanjas. Su presencia es condición de posibilidad e imposibilidad del orden social. Más aún, en la apariencia colosal de ese hierro fundido de los muros edificados –los límites– cohabita su debilidad máxima, la fatiga de materiales. Los muros están ahí para ser derribados y los «Otros» que pernoctan el despoblado del más allá siempre lo han sabido. En su propia situación yace la posibilidad de su presentación. De su irrupción, siempre explosiva y fracturante –y ahí está el 18 de octubre de 2019 chileno para atestiguarlo–, se alimenta la porfía del reclamo de un nombre de bautismo:
«¿Es una revuelta?» –preguntó vacilante Luis XVI.
«No señor, es una revolución» –respondió impávido el duque de Liancourt.
Lo político es lo que nombra la incomodidad estructural de los que sobran, de los que patean piedras.
Pero antes referíamos a la suerte dispar de acogida de esta distinción de la política y lo político en la academia anglosajona e hispanoamericana. Y la razón hay que buscarla en los nuevos lenguajes impuestos y dominantes que aparecen. La política no ha quedado silente. Aprendiendo de La Bastilla ha recreado una vez tras otra los 18 de brumario para defenderse –y ahí está la historia de los golpes de Estado–, sin los cuales ella, la política, no hubiese sobrevivido un segundo –y la historia reciente de Chile muestra cuán persistente es ese entramado impuesto a sangre y fuego por la violencia fundante de un golpe.
Sin embargo, en los tiempos que corren, la fuerza no es el factor más explicativo. Es la seducción de la técnica. La tecnopolítica ha reemplazado la pregunta por la vida en común –que mal que mal, en retórica al menos, la política nunca evadió– con las exigencias de la eficiencia y lo lucrativo del coexistir. Cuando Arendt primero y Habermas después advertían de la colonización de la esfera pública por parte de la economía, anunciaban precisamente aquello: la consolidación del más colosal de los muros de exclusión, aquel que distingue entre los que son productivos y los que no. Cuando ello ocurre, el pensamiento crítico acera sus armas y es posible distinguir hombro a hombro –desde Foucault a Žižek– a todos haciendo el mismo punto: el capitalismo es el único equipo que queda en cancha y la vida ha devenido solo actividad productiva, o sea biopolítica.
En este escenario no es extraño entonces que los ejercicios al interior de la esfera de la política se vuelvan meras pantomimas, simulacros espectrales, aquello que Tomás Moulian llamó pseudopolítica y que Castoriadi, citado por Zygmunt Bauman, refleja con más precisión que nadie: «Los políticos son impotentes […] Ya no tienen un programa. Su único objetivo es el poder». Lo que lleva a Bauman a concluir –una conclusión con la que concordamos–: «El rasgo más conspicuo de la política contemporánea […] es su insignificancia» (2011: 11).
Se trata de una insignificancia que no es sinónimo de impotencia, sino que es consecuencia de su pura manifestación violenta que ya ha operado, normalizando a los salvajes, convirtiendo en sal a todos y cada uno de los hijos de la pareja rebelde –todo para que el Estado y el derecho puedan existir; la operatoria de la excepción que ha devenido en regla, como Agamben, siguiendo a Benjamin, anuncia como sino del siglo que vivimos–. Y por eso la política ahora yace tranquila, en un sueño profundo que no tiene necesidad de interrumpir porque en el presente licuado que habitamos, como espeta finalmente el sociólogo que vivió un siglo para advertirnos:
[…] los cambios de gobierno –o incluso de «sector político»– no implican una divisoria de aguas, sino, en el mejor de los casos, apenas una burbuja en la superficie de una corriente que fluye sin detenimiento, monótonamente, con oscura determinación, en su propia dirección, arrastrada por su propio impulso (ibid.: 12).
Pero a pesar de todo, lo innombrable emerge de tanto en tanto; mal que mal, lo líquido siempre puede volver a ser sólido. A contrapelo de los guardianes de la verdad oficial, el nuevo nombre se acuña en el coraje de quien dice la verdad; del que insiste en el antagonismo, del que no reniega del nombre del pueblo, del que ve en la plebe una posibilidad de ser comunidad. Este es un libro que se escribe siguiendo la huella teórica y política de esa búsqueda implacable por una nueva moneda. Son textos e intervenciones variados y escritos en diversos tiempos, precisamente porque su estrategia ha sido tomar múltiples hebras de un solo nudillo que como bien sabemos está debidamente resguardado por sus celadores, que aunque dormidos están prestos a despertar cuando el Orden lo requiera –¡a no engañarse tras un optimismo ingenuo, ningún discurso espurio de la unidad o reconciliación nacional puede negar esta realidad centenaria!–. Tenemos, sin embargo, la confianza de que un ejercicio fragmentario, como el que aquí se ofrece, permita una aproximación a la perenne presencia de lo político, a su incomodidad productiva con el Orden… una aproximación en todo caso que siempre será oblicua, indirecta, parcial, contaminada. No se pretende más.
La primera parte, «El devenir de lo político», contiene cuatro textos que se aproximan a esta energía escurridiza desde las herencias que la teoría democrática en su mejor versión nos ha legado, en sus aciertos como en sus problemas, buscando siempre en sus intersticios poco explorados las claves de su revitalización. El capítulo «Parrhesía. El lugar del «decir veraz» en el juego democrático» analiza la práctica de la parrhesía que Michel Foucault investiga genealógicamente en sus últimos seminarios del Collège de France, como una de las maneras originales de constitución de uno mismo en la cultura grecolatina antigua. La noción de parrhesía es desplegada en toda su contemporaneidad política, afirmándose que constituye un complemento fundamental para la tesis agonística de la democracia, en especial la defendida por Chantal Mouffe. El «decir veraz» del parrhesiasta, al interpelar de manera radical el statu quo de la identidad colectiva constituida en el proceso de politización propio de la democracia radical, subvierte y transforma dicha identidad en un objeto permanente de disputa. Se intenta así recuperar el sentido del polemos propio de la práctica democrática.
El capítulo «El problema de la universalidad en la teoría populista» despliega el debate entre redistribución y reconocimiento que han protagonizado Nancy Fraser y Judith Butler. Ello permite reabrir una discusión de la teoría del populismo, a saber: ¿cómo construir la universalidad de la política en un contexto de demandas socioeconómicas irresueltas y de luchas de reconocimiento ascendentes? Tres modelos están en juego, los cuales adquieren particular relevancia en el contexto latinoamericano actual de ascenso de las derechas. El de Fraser, donde prima la igualdad y la supeditación de las diferencias. El de Laclau-Mouffe, donde la universalidad es una relación hegemónica. Y el de Butler, en donde la única universalidad posible es la que mantiene el conflicto de modos políticamente productivos. Un debate que permite apreciar el error de la tesis que interesadamente viene sosteniendo que el giro de las izquierdas en favor de las luchas culturales ha sido el culpable de la emergencia de los neofascismos tipo Bolsonaro. Por el contrario, dichas luchas forman parte indispensable de una disputa mayor: la defensa de la universalidad del populismo democrático.
El capítulo «Las aporías del constitucionalismo moderno» va a problematizar la pretensión sobre la cual se ha asentado el constitucionalismo, a saber: el control del arbitrio para el resguardo de la libertad. Como se observa en este capítulo, se trata de una pretensión construida en un continuo que va desde la oposición entre estado de naturaleza y sociedad política formulado, entre otros, por Suárez y Locke, pasando por la pregunta de la legitimidad de las restricciones de las libertades individuales asentada por Rousseau, y terminando en la conjunción entre constitucionalismo y democracia ensayada por Pettit. En el capítulo se recrea dicho trazado, resaltando la aporía fundamental que parece residir en el corazón del constitucionalismo moderno correspondiente al desplazamiento pero nunca extinción del arbitrio del soberano. Pero si es solo al retraso del arbitrio a lo que podemos aspirar en el constitucionalismo, entonces son las condiciones de posibilidades del no-arbitrio de lo político las que hay que repensar urgentemente.
El capítulo «Para una crítica de la violencia (divina)», que cierra la primera parte del libro, presenta un conjunto de apuntes sobre una cuestión siempre difícil y compleja de explorar: la violencia. Siguiendo la reflexión a la que nos invita Walter Benjamin en su texto «Para una crítica de la violencia», es posible observar que habitamos una época en que la inscripción original de la violencia parece invisibilizada a través de su apabullante exposición criminalizada en los medios masivos de comunicación, que la oponen en una distancia inconmensurable a la justicia y el derecho. Donde hay derecho –se nos dice– deja ya de haber violencia. Y hace, por tanto, contraintuitivo pensarla (a la violencia), en una relación incestuosa con el derecho, menos aún concebirla, en los tiempos que corren, en algún sentido político y no meramente delincuencial, al margen del derecho, como se propone explorar en el capítulo. Para ello, las lecturas formuladas del texto de Benjamin por Carl Schmitt, Giorgio Agamben y Slavoj Žižek permiten volver a replantear una pregunta hoy excluida, a saber: ¿en qué sentido la violencia puede ser considerada política?
La segunda parte, «Laclau, un pensador político», contiene un conjunto de textos e intervenciones en las que, haciendo mérito del legado intelectual de Ernesto Laclau, se intenta repensar las posibilidades de lo político, siguiendo la convicción de que es el uso (que siempre es abuso) de un autor lo que constituye el mejor tributo que se pueda hacer en su homenaje.
La sección se inicia con el capítulo «Laclau y lo político», que constituye una intervención cuasi poética de los bordes que Laclau fija en su teorización de lo político. Sirve como el opus de esta sección.
En el capítulo «Articulación y asalto, los dos momentos de lo político» se presenta, e inmediatamente se pone en cuestión, la distinción matriz que irradia las reflexiones de este libro, la de la política y lo político como dos momentos opuestos y excluyentes: uno, acentuando el antagonismo, y el otro, la deliberación. Siguiendo a Schmitt, el autor negado, Laclau-Mouffe, Žižek y finalmente Foucault, se construye una tesis simple que está en la base de toda articulación política democrática de carácter emancipatorio: la lucha política siempre ha contenido ambos momentos, articulación y asalto. La exclusión del primero lleva a una política vacía, una cáscara superestructural que solo puede alimentar el ego ingenuo de profetas desarmados. La omisión del segundo perpetúa la política como administración, el sueño tecnopolítico que no logra representarse el asalto del poder. Más allá de que el poder no yace más tranquilo en el «Palacio de Invierno», ello no significa que no pueda (deba) ser disputado de la manera que se debe: «como ladrón en la noche» (Apocalipsis 3,3).
El capítulo «Nunca más sin el pueblo. La razón populista» presenta una reseña no académica del libro La razón populista de Laclau, destacando la interpelación que dicha obra nos hace para pensar los procesos constituyentes a partir de un pueblo que no es sinónimo –más bien su opuesto inclusivo– del tranquilo conjunto agregado de votantes que imagina el liberalismo democrático.
El capítulo «Ernesto Laclau, un pensador político de influencia para la (nueva) izquierda chilena» es una intervención que analiza, a manera de propuesta, las influencias no siempre reconocidas que el pensamiento de Laclau y Mouffe han tenido en la práctica política de las izquierdas en Chile, desde la renovación socialista hasta el actual proceso de constitución de la nueva izquierda chilena. Como suele ocurrir, los legados no siempre coinciden con las intenciones de sus testadores, y los que heredan no siempre están dispuestos a reconocer sus deudas testadas.
El texto «Laclau en debate. Entrevista de Ricardo Camargo», que cierra esta sección, ofrece una entrevista del autor a Ernesto Laclau realizada en 2009, quizás un año en donde Ernesto comenzaba a hacer el balance de sus obras y sobre todo de sus combates.
La tercera parte, «Chile y la porfía de lo político», puede ser leída como un recorrido, en ningún caso lineal, de las desventuras de lo político en el Chile actual –ese Chile que aún es la copia (in)feliz del golpe del ’73.
El capítulo «El carácter traumático del consenso en torno al “modelo chileno”» propone una relectura del consenso sobre el «modelo chileno» (estabilidad democrática y economía neoliberal) pos Pinochet, alcanzado por la elite política que arriba al poder en marzo de 1990. Siguiendo una interpretación «sintomática» –como la ofrecida por Althusser y Balibar (1970)–, se establece que el consenso, lejos de corresponder exclusivamente a un ejercicio de racionalidad política, está primordialmente basado en un traumático proceso de reconstitución de identidad discursiva generacional, producido tras el golpe de Estado de 1973. Un «consenso traumático», como expresión de una generación que aborrece el conflicto, constituirá una de las claves explicativas de la especificidad del modelo chileno.
El capítulo «La matriz ideológica del Chile “concertacionista” (1990-2007)» establece una relectura del proyecto de modernización del Crecimiento con Equidad, vigente en el corazón del Chile «concertacionista». Siguiendo el triple sentido otorgado a la noción de ideología por Žižek (1994: 9), se sostiene que es útil observar dicho proyecto como una matriz ideológica, la que presenta particularidades tanto a nivel del paradigma doctrinario que la constituye, la fórmula modernizadora propuesta, los principios y lógicas de actuación que guían a las elites políticas, así como en su «ajuste táctico» observado a partir de la primera década del siglo XXI. Todo ello ha dado lugar a una matriz de alta potencia hegemónica, asentada en la perpetuación del estatus otorgado al factor equidad en la fórmula modernizadora La equidad deviene así en un explanandum, la que es marginada de la imaginación de los ciudadanos –y termina siendo expulsada de lo político.
El capítulo «Frente Amplio. Los dos clivajes y la primacía de lo político» es una intervención –que tiene visos de explicación pero también de exhortación– escrita al comienzo del nuevo ciclo de la tensión entre lo político que no termina de emerger (2016-2017) y la vieja política que, lejos de ser derrotada, prepara silente sus armas –el realismo, la cooptación, la inercia institucional, etc.– para responder a la amenaza en ciernes. Un claroscuro que saluda la buena nueva de las fuerzas que emergen, el Frente Amplio, pero que advierte que lo que enfrentan es un adversario portentoso. Uno que, de no mediar una apelación y constitución central de un pueblo frenteamplista, terminará (¿ya lo ha hecho?) imponiendo sus términos, a saber: que la disputa se dé en el plano de la mera administración de un orden ajeno, el que buscó (¿prometió? ¡¿otra vez una falsa promesa?!) en sus inicios desafiar con la pasión de una juventud que en los tiempos que corren envejece cada vez más rápido.
El capítulo «El proceso constituyente y los límites de lo constituido» es el texto más teórico, pero también el más político que contiene esta tercera parte. Y no podía ser de otra forma, pues la política y la teoría parecen birlarse mutuamente en lo que va desde octubre de 2019 a diciembre de 2023. Un tiempo de encrucijadas. El capítulo, siguiendo la propuesta de la «tercera vía constitucional» desplegada por Curcó, propone una lectura del proceso constituyente chileno, en donde las dimensiones normativas y descriptivas debieran aparecer conjugadas si no se quiere –como ha ocurrido– participar de un baile de equivocaciones. En dicho escenario, recurrir a una racionalidad antigua de corte aristotélico permitiría observar los procesos constituyentes, incluido el chileno, como expresiones inacabadas de un nuevo orden que se demanda y que la consagración constitucional retrospectiva del mismo no debería desconocer. Entendido así, el proceso constituyente chileno generado a partir del 18 de octubre de 2019 ofrece riesgos pero también oportunidades inmensas de cara al desafío de establecer un nuevo marco social más inclusivo y radicalmente democrático. Una posibilidad abierta telúricamente, luego cerrada oblicuamente pero –lo que es más importante– aún (¿siempre?) latente, a pesar de los interesados en clausurarla definitivamente –los viejos celadores, y sus inesperados nuevos integrantes, del Orden, del viejo orden de siempre…
La sección termina con el anexo «Entrevista a Gabriel Boric, diciembre de 2011». A no dudar, Gabriel Boric ha sido uno de los protagonistas centrales de las sinuosidades de lo político en el Chile de los últimos doce años. Esta entrevista captura el momento inicial del derrotero biográfico político de Boric, cuando comenzaba su carrera como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en diciembre de 2011. Un camino que lo llevaría diez años después a ser electo presidente de la República de Chile en diciembre de 2021. En el relato se observa la conciencia de esa generación por «politizar lo social y socializar lo político», la que conviene observar casi como un manifiesto, y al mismo tiempo como un recordatorio del antiguo y sabio título de aquel poco leído texto del Nobel colombiano Gabriel García Márquez: Cuando era feliz e indocumentado.
A manera de epílogo, «Nunca es tan oscuro como cuando va a amanecer» presenta una reflexión final de cara al momento en que se termina de escribir este libro, a saber: a cincuenta años del golpe de Estado de 1973. Se esboza acá un alegato de continuidad que lejos de conmemorar busca reivindicar. La reivindicación tiene por objeto aquellas singulares batallas desde lo político en pos de una vida colectiva emancipada que durante la Unidad Popular se produjeron: la vía chilena al socialismo. Un esfuerzo mayor, de horizonte de sentidos, que tal como entonces se presenta hoy en un contexto de radicalización neoliberal, como más urgente y legítimo que nunca. Aunque, claro, requerirá de su propia originalidad histórica.
Ricardo CamargoBrighton, julio de 2023
ParrhesíaEl lugar del «decir veraz» en el juego democrático1
En el contexto de las investigaciones llevadas a cabo por Michel Foucault en sus últimos seminarios del Collège de France, la parrhesía aparece vinculada a tres significados, todos relacionados con el ejercicio del habla. El primero alude al hecho de «hablarlo todo», sin guardarse nada, que es otra manera de decir «poner todo en juego»; el segundo refiere a la expresión «hablar claro», que enfatiza la trasparencia del mensaje y, por tanto, una aspiración a que este produzca sin contratiempos el efecto deseado, y el tercero subraya el hecho de un «hablar franco» o «hablar veraz», que incluye la pretensión de un decir en algún sentido verdadero (Álvarez Yágüez 2017: 53). En sus traducciones al inglés más recurrentes, la parrhesía denota aún dos sentidos adicionales: «free speech» (Burch 2009: 74), esto es, libertad de habla, y «fearless speech» (Foucault 2001), correspondiente a hablar sin miedo.
Los trabajos sobre parrhesía en Foucault han sido objeto de abundante y constante tratamiento en la literatura especializada desde hace treinta años (Bennington 2016; Cadahia 2010; Dávila 2007; Dyrberg 2014; Gross 2014; Flynn 1987; Folkers 2016; Han 2002; Maxwell 2019; McGushin 2007; Rosenberg y Milchman 2009); en ellos se destaca uno u otro de los significados antes aludidos.
En lo que a este texto respecta y a fin de determinar cuál de estos sentidos expresa de mejor forma el carácter específico de la noción de parrhesía que aquí usaremos, me referiré en la sección que sigue a los elementos centrales que a mi juicio la constituyen, de acuerdo al análisis textual que al respecto realiza el propio Foucault en sus últimos cursos del Collège de France, a saber: La hermenéutica del sujeto (1981-1982) (2008), El gobierno de sí y de los otros (1982-1983) (2009) y El coraje de la verdad (1983-1984) (2010). Enseguida, en la segunda sección, analizaré la relación que Foucault establece entre la parrhesía y la democracia. Para terminar, en la tercera sección sostengo que la parrhesía, reconstruida en la forma en que este trabajo sugiere, configura un elemento dinamizador de la democracia radical, en especial de la teorizada por Chantal Mouffe2. Junto al agonismo externo («nosotros versus ellos»), característico de la tesis de Mouffe, es posible constituir a través de la parrhesía otro agonismo que opera al interior del «nosotros», resultante del primer agonismo. Este segundo agonismo, configurado mediante el ejercicio crítico del parrhesiastés, vendrá a dinamizar el demos propio de la democracia radical y plural de Mouffe.
Parrhesía en Foucault
En la clase del 10 de marzo (primera hora) de «La hermenéutica del sujeto», Foucault va a sugerir dos características iniciales de la parrhesía: señala que se trata tanto de un hablar franco como verdadero (2008: 355). Para precisar este punto, va a distinguir la parrhesía de otras dos prácticas clásicas del habla: la adulación y la retórica.
La adulación, a diferencia de la parrhesía, no constituye un hablar franco. Su finalidad es que aquel a quien va dirigido el habla mantenga su dependencia con el ego o la ignorancia, elementos que habitualmente la adulación reafirma. En ello será radicalmente opuesta a la parrhesía, un decir que, a partir de su franqueza, producirá un efecto transformador o de desestabilización del estatus en el que se encuentran tanto el receptor como el emisor del decir parrhesiástico.
La parrhesía también se distinguirá de la retórica, entendida esta última como «el arte de la persuasión». El retor no está compelido a decir la verdad, sino tan solo a persuadir de un decir que eventualmente podría no ser veraz. La parrhesía, en cambio, es siempre un hablar verdadero que no busca convencer, sino impactar. La conclusión de esto es que la parrhesía, a diferencia de la retórica, no es una techné que pueda y deba aprenderse para practicarse. Por el contrario, la parrhesía está disponible para ser ejercida en principio por todos (aunque, como veremos, solo algunos pueden realizarla).
Una tercera característica de la parrhesía que a Foucault le interesa resaltar es la concordancia entre lo que se dice (o hace) y lo que se cree como verdadero (la verdad). Él expresa esta idea en los siguientes términos: «Un parrhesiastés dice lo que es verdadero porque sabe que ello es verdad; y sabe que es verdad porque es realmente verdad» (2001: 14). Esta correspondencia será luego formalizada como una de las cuatro condiciones de la parrhesía política democrática (la condición de hecho), como veremos más adelante, y será clave para entender la parrhesía como un factor dinamizador y fundamental de la democracia, como se sostiene en este texto.
El cuarto rasgo de la parrhesía identificado por Foucault es el riesgo envuelto en su ejercicio. Se trata de un riesgo experimentado por el parrhesiastés que dice la verdad y que por ello pone en peligro desde su estatus hasta su vida en casos extremos. Pero también es el riesgo que ocurre a quien es objeto de la parrhesía, quien, de asumir la verdad de lo que se le dice, estará por cierto en «peligro de muerte» (Foucault 2009: 203), pues será transformado radicalmente desde la situación en que se encuentra. Además, y a pesar de que Foucault no lo menciona tan categóricamente, hay también un riesgo contextual envuelto; esto es, para el juego político propiamente tal en el que la parrhesía política tiene lugar, ya que en su efecto dinamizador la parrhesía siempre conlleva el peligro de fractura de los escenarios que la contienen (204-205)3.
Precisamente, a partir de este riesgo surge el quinto elemento de la parrhesía en Foucault: el coraje (2010: 169-170)4. Se trata, por cierto y en primer lugar, del coraje para decir la verdad que tiene el parrhesiastés, pues en su decir veraz hay un riesgo incluso para su vida. Sin embargo, el coraje también debe tenerlo quien recibe la parrhesía para asumir la verdad que se le dice, la que no es de cualquier rango, sino del orden de la ética (y estética), y la interpelación habitualmente incluye exigencias de transformaciones radicales de formas de vida (Novak 2006: 28). Por último, aparece el deber como rasgo característico de la parrhesía. En efecto, el parrhesiastés enfrenta su decir veraz como una exigencia ética que le demanda concordancia entre lo que cree, dice y hace5. Recordemos que, para Foucault, la parrhesía es un modo de constitución de uno mismo, por lo que el decir veraz no es condicional, corresponde a un mandato emanado de una forma de vida que se cultiva (Gros 2014: 132).
Parrhesía democrática
En lo que sigue presentaré la relación que Foucault propone entre la parrhesía y la democracia, y sostendré, a contrapelo de otros autores (en particular en Novak 2006), que a partir de ella se puede sostener que la parrhesía es un componente indisoluble de la práctica democrática6.
En la segunda hora de la clase del 2 de febrero de 1983 del texto El gobierno de sí y de los otros, Foucault va a sugerir la figura del rectángulo para graficar las cuatro condiciones indispensables para que la parrhesía pueda tener lugar en una democracia. Lo expresa de la siguiente manera: «Este rectángulo, con un vértice constitucional, el vértice del juego político, el vértice de la verdad y el vértice del coraje, constituyen a mi juicio la parrhesía» (2009: 184).
La primera de ellas, el vértice constitucional, se denomina la «condición formal» de la parrhesía y refiere, en el contexto de la Grecia clásica de Pericles, al conjunto de instituciones o procedimientos que otorgan a los ciudadanos el derecho a hablar en la polis en las tres instancias propias de la democracia griega: la ecclesía o asamblea, en los tribunales o magistraturas, y en las urnas para elegir a sus representantes. Esta condición formal de la parrhesía coincide con la llamada politeia en la Grecia antigua y que modernamente podemos entender como las instituciones (de la democracia). Esta condición hay que asumirla en su doble sentido. Primero, sin politeia no hay parrhesía, puesto que la institucionalidad que consagra los derechos de la democracia es una dimensión esencial para ella. Pero, enseguida, sin parrhesía no hay democracia, lo que no es necesariamente una equivalencia de la democracia con la politeia, sino más bien una relación de contigüidad entre esta y los otros vértices del rectángulo de la parrhesía que más adelante se analizará. En otras palabras, la condición formal de la parrhesía nos permite entender que la institucionalidad es condición necesaria pero no suficiente para que exista democracia. Los teóricos contemporáneos de la democracia a menudo olvidan esta secuencia y tienden a analizar sus déficits como meros problemas atribuidos a los procedimientos o instituciones que la rigen o contienen (Dahl 1971; Sartori 1991; Stigler 1975), lo que ciertamente es una mirada demasiada reduccionista de cara a lo que sigue. Por tanto, la parrhesía no se agota exclusivamente en una lógica estatutaria o de los derechos, y es necesario observar las otras condiciones que la constituyen.
La segunda dimensión de la parrhesía, el vértice del juego político, es la «condición de hecho» y surge del análisis que Foucault hace de la figura de Pericles –uno de los personajes griegos más destacados de la democracia de la segunda mitad del siglo V a.C. en Atenas–. Este punto es importante, pues supone afirmar una superioridad que en los hechos Pericles tiene con respecto al resto de los ciudadanos que participan en el juego político de la democracia. Cuando él toma la palabra, practica la parrhesía porque tiene un ascendiente que le otorga prestigio, pero sobre todo credibilidad. Se trata de una condición que no emana de ningún estatuto o institución formal y que Foucault identifica presente en el juego de la política democrática. Es un elemento que por lo demás es comúnmente ignorado tanto en las teorías procedimentales (Dahl 1971; Sartori 1991) de la democracia, que solo ponen acento en las instituciones, como en las perspectivas deliberativas (Blaug 1996; Habermas 1974; Manin 1987; Fishkin 1992), cuyo foco está puesto en las prácticas comunicativas o consensuales de la deliberación, aunque pasan por alto las condiciones de hecho del juego de la política democrática.
Pero ¿dónde yace con exactitud el ascendiente de Pericles con respecto al resto de los ciudadanos? No se trata, desde luego, de un prestigio derivado de su autoridad formal, ni tampoco de sus puros logros políticos o militares. Su ascendiente para efectos de la parrhesía se encuentra en el hecho de que existe en él una concordancia entre lo que cree y lo que afirma como verdad; esto es, entre lo que dice y, mediante el acto de decir, termina siendo un sujeto de veridicción7. Conviene en esto releer algunos pasajes del Discurso fúnebre, en el que Pericles primero homenajea elocuentemente a los muertos diciendo:
A ninguno de estos hombres lo ablandó el deseo de seguir gozando de su riqueza; a ninguno lo hizo aplazar el peligro la posibilidad de huir de su pobreza y enriquecerse algún día. Tuvieron por más deseable vengarse de sus enemigos, al tiempo que les pareció que ese era el más hermoso de los riesgos. Optaron por correrlo, y, sin renunciar a sus deseos y expectativas más personales, las condicionaron, sí, al éxito de su venganza. Encomendaron a la esperanza lo incierto de su victoria final, y, en cuanto al desafío inmediato que tenían por delante, se confiaron a sus propias fuerzas. En ese trance, también más resueltos a resistir y padecer que a salvarse huyendo, evitaron la deshonra e hicieron frente a la situación con sus personas. Al morir, en ese brevísimo instante arbitrado por la fortuna, se hallaban más en la cumbre de la determinación que del temor (Tucídides 1983: 8).
Y enseguida, Pericles exhorta a los vivos a seguir el ejemplo de los caídos: «[e]stos hombres, al actuar como actuaron, estuvieron a la altura de su ciudad. Deber de quienes les han sobrevivido, pues, es hacer preces por una mejor suerte en los designios bélicos, y llevarlos a cabo con no menor resolución» (ibid.).
¿Por qué es creíble su interpelación a seguir combatiendo, hecha en un contexto de desastre militar, en el entierro de los muertos? Sostenemos acá que ella se vuelve creíble y tiene sentido, debido a que el propio Pericles ha dado testimonio, con su vida ejemplar, de lo que pide hacer a sus congéneres; quien habla es el valiente y respetado general que ha dado muestras irrefutables con su hacer en el campo de batalla de aquello que ahora pide seguir cumpliendo a sus conciudadanos: combatir, hasta la muerte si es necesario, por su ciudad.
Esta ascendencia es una condición asequible en principio a cualquier ciudadano, pero en los hechos no todos la pueden ostentar. Exige una coherencia en la «forma de vida», adquirida mediante una práctica constante y duradera, que resulta mucho más demandante que el cumplimiento, o no, de meros requisitos formales o habilitaciones para hablar en las asambleas. Foucault, sin embargo, no ignoraba que es parte del juego político intentar mostrarse –real o aparentemente– como alguien que mantiene dicha concordancia entre lo que se dice y hace. Todos los políticos profesionales saben bien que deben practicar ese juego, más allá de la realidad de este (Durán Barba y Nieto 2010: 136-142). De hecho, el declive democrático y el advenimiento de las demagogias en la Grecia clásica, que Foucault (2009: 181) caracteriza como la «mala parrhesía [que] está invadiendo la democracia», tiende a coincidir con la pérdida de la condición de hecho de la práctica democrática8.
El tercer vértice lo constituye la «condición de verdad», referida al discurso verdadero. Foucault usa la palabra griega logos para referirse a «discurso», lo que podría equívocamente remitir inmediatamente a la idea de un conocimiento racional o por evidencias. Sin embargo, es preciso señalar que Foucault trabaja acá con una noción «aletúrgica» de verdad; esto es, una verdad que aparece en su propia afirmación en cuanto tal, como un testimonio de vida9. No tiene que ver por tanto con concordancias epistemológicas. La idea de una verdad aletúrgica permite a su vez pensar a la parrhesía o el decir verdadero como una práctica regida por la égida del cuidado de sí (epimeleia heautou) (Foucault 2008: 17), en oposición al conocimiento de sí, propio de la tradición cartesiana10. De tal forma, la verdad aletúrgica es un registro de lo que se ha dicho, no de lo que existe en algún lugar de la conciencia, como el cristianismo posteriormente insistiría11.
Este es un tema que va a ser interesante analizarlo a la luz de otros autores, particularmente Jacques Lacan y Slavoj Žižek, en sus estudios del acto heroico (Žižek 1999: 33). En efecto, Lacan (1992a: 63) propone en el Seminario 10 La Angustia, tres figuras relacionadas con la gesta heroica: el pasaje al acto, el acting out y el acto. Para Lacan, el acto no está inscrito necesariamente dentro de un orden de racionalidad. Más bien, está pensando en el «acto del héroe», aquel que muchas veces emerge intempestivamente, pero no por eso deja de ser del orden de la verdad. De este modo, la condición de verdad de la parrhesía no es necesariamente una exigencia propia del discurso cartesiano, incluso estaría más cercano al registro del acto que ocurre y del cual el sujeto se hace responsable. No se trata, por tanto, de un «acto consciente y racional», al menos no en el sentido otorgado a esta expresión a partir del siglo XVII con la filosofía de Descartes. La referencia a Lacan tiene sentido cuando situamos la aleturgia en su época histórica particular. Por ejemplo, en los cínicos, en particular Diógenes Laercio, toda la expresión de la «vida verdadera» desde luego que era voluntaria, y en tal sentido asumida como propia. Sin embargo, es cuestionable que esa verdad aletúrgica expresada en la vida como testimonio de los cínicos pueda ser asimilable a la introspección o la conciencia de sí, como el cristianismo y luego el cartesianismo defendiese. Y en tal sentido, un puente con el psicoanálisis lacaniano se hace posible12.
Más aún, cuando Dionisio le pregunta irritado a Platón: «¿[q]ué has venido pues a hacer a Sicilia?», y Platón responde: «[he venido] a buscar un hombre de bien» (Plutarco 1947: 110). Esa declaración es un acto parrhesiástico, puesto que emerge en el orden de la verdad de Platón. De acuerdo con Lacan (1992b: 50), los actos heroicos, en realidad, contienen la verdad del sujeto, porque esta no es algo que uno elabora metódica y cartesianamente, sino que es parte de un devenir contextual del cual uno se apropia y significa. Esta apropiación siempre ocurre a través de un reconocimiento que da sentido a los actos (parrhesiásticos) y hacen al sujeto responsable de ellos (responde –incluso con su vida– por lo que dice y hace).
El último vértice mencionado por Foucault de la parrhesía democrática es la «condición moral», que refiere al coraje del parrhesiastés para decir la verdad, pero también de quien es objeto del decir veraz para asumirla y actuar en consecuencia. Es el valor que tiene Platón frente a Dionisio para decirle en su cara, concordante con lo que siempre había enseñado y a riesgo de ser castigado por el tirano, que vino a buscar un hombre de bien, sin encontrarlo (Foucault 2009: 66-67). Pero también es la valentía del gobernante, quien, tras ser interpelado por una «verdad», renuncia a su cargo y privilegios y decide modificar radicalmente su forma de vida. Esta cuarta condición de la parrhesía no es exclusiva de la democracia. De hecho, los ejemplos que cita Foucault son a menudo de Pericles frente a los atenienses durante el momento en que entierran a sus muertos y Pericles los convoca a volver a la guerra, pero también en una modalidad de parrhesía distinta, a saber: la parrhesía filosófica, en la que Foucault (2010: 31) da cuenta de la interpelación que Platón hace a Dionisio en el contexto de una tiranía. Por ello, esta condición hay que entenderla como un requisito de contención; esto es, sin coraje para decir y escuchar la verdad, la democracia se diluye en fórmulas procedimentales de gobierno. Hay en esto una reivindicación de la ética como un ejercicio eminentemente político –no de moral individual–, que se hace cargo de bregar por la mejor forma de gobierno de los asuntos públicos conocida en Occidente, la democracia.
Hacia una nueva democracia radical
La parrhesía, constituida a partir de las cuatro condiciones antes expuestas, deviene en un complemento indispensable para las tesis agonísticas de la democracia radical, en especial a la formulada por Chantal Mouffe (1999, 2003, 2007, 2011, 2014). Ella argumenta a lo largo de su obra la idea de una «democracia radical y plural». Ello quiere decir que, en su visión, la política y la democracia tienen una dimensión conflictual inerradicable, que no puede ser superada por ningún proceso racional de negociación. Se trata del carácter antagónico de la política que Mouffe toma de Carl Schmitt, quien sitúa a la política en una relación amigo/enemigo. Sin embargo, Mouffe, a diferencia de Schmitt, va a sostener que el antagonismo amigo/enemigo lleva a la destrucción de la asociación política y no podría ser considerada como una política legítima en el seno de una sociedad democrática. Es por ello que defiende la idea de que el antagonismo, aunque no puede ser eliminado, puede ser sublimado en agonismo. Este se distingue del antagonismo, pues asumirá la confrontación propia de la política ya no entre enemigos, sino entre adversarios que reconocen la legitimidad de sus respectivas reivindicaciones. Por tanto, el objetivo de una política democrática será transformar el antagonismo potencial en un agonismo en el cual los adversarios estén de acuerdo en los principios democráticos de libertad e igualdad, pero disputen el significado que ellos tienen (Mouffe 2014: 87).
¿En qué sentido la parrhesía puede constituir un componente de la democracia radical de Mouffe? Para responder esta pregunta es necesario desarrollar dos argumentos. La primera línea de razonamiento demanda volver sobre el segundo vértice de la parrhesía, la condición de hecho, referida al juego político democrático. Todo el punto de esta condición y su relación con la democracia se puede expresar del siguiente modo: la concordancia entre el decir y el hacer del parrhesiastés instala un desafío no menor para las democracias, pues les exige una condición de suyo difícil de cumplir. Sin embargo, lejos de asumirla como una limitante, en lo que sigue me propongo pensar tal condición como un factor que dinamiza la democracia, evitando su deslegitimación por falta de credibilidad de los actores políticos.
Para ello quisiera proponer un paralelo con la teoría de la ideología de Slavoj Žižek en las dimensiones del decir y el hacer en que ambas aproximaciones coinciden, aunque con propósitos diversos.
La teoría de la ideología de Žižek (1992: 55-58) sugiere que los individuos contemporáneos no están engañados respecto a sus intereses. Lejos de ignorar lo que hacen (la fórmula clásica de la alienación en Marx), ellos saben perfectamente qué hay envuelto en su quehacer, pero a pesar de eso lo siguen haciendo (la fórmula de la ideología de Žižek). Por tanto, el problema a explicar es por qué, a pesar de que lo saben, siguen en ello. Y la explicación que Žižek sugiere, que se relaciona con la condición de hecho de la parrhesía, es que la ideología no actúa a nivel de las conciencias, sino que se cuela en el hacer. Al seguir con nuestro quehacer, a pesar de conocer los intereses o mecanismos de explotación subyacentes, validamos la operatoria de la ideología que precisamente funciona aceptando esta distancia entre la «conciencia de las cosas y las cosas mismas». Si, por el contrario, la ideología operara exclusivamente a nivel del saber, no existiría más («el fin de las ideologías») en la sociedad contemporánea, porque conocemos perfectamente cómo esta opera: no estamos engañados. Sin embargo, es claro que, a pesar de eso, seguimos actuando de la manera en que no deberíamos. Por ejemplo, los trabajadores saben que en la empresa en que operan, probablemente gran parte de las ganancias se las lleva el dueño de la empresa, y no quienes trabajan allí; pese a ello, van todos los días a trabajar. Y lo hacen porque no ven alternativa viable a dicha condición, lo que paradojalmente constituye su causa. Así, en la lectura de Žižek, el individuo está inmerso en la ideología, porque esta funciona precisamente manteniendo esa discordancia entre el pensar y el hacer.
El mecanismo que propone Žižek para romper con este círculo de la ideología es simple: producir un ajuste radical entre lo que se cree y hace. En Žižek, este ajuste es un acto que subvierte todos los registros simbólicos y subvierte la discordancia, volviéndola coincidente. El ajuste de concordancia desestabiliza la ideología motivando eventualmente un cambio en las circunstancias que la generan. Una manera de imaginar esto es recurrir al caso del saludo social «¿cómo te va?». Cuando se formula este saludo es claro que no se quiere en verdad saber cómo alguien se encuentra, sino que es solo una expresión de cortesía. Pero hay ciertamente una discordancia entre lo que uno dice (¿cómo estás?) y lo que en verdad piensa. Ahora bien, si a quien va dirigido el saludo se toma en serio la pregunta y contesta literalmente, entonces desestabiliza la discordancia entre el decir y el pensar. Al contestar efectivamente lo que se le pregunta (al asumir que lo que se dice se cree), se sobredeterminan los términos de la relación y se evidencia el desajuste (o la ideología en términos de Žižek), desestabilizándola en su funcionamiento.
Mirada desde esta perspectiva, la condición de hecho de la parrhesía aparece como una figura de contestación. Cuando Foucault recupera la noción de parrhesía como un elemento fundamental de la democracia, quiere decir que ve en ella un factor dinamizador a partir de la desestabilización de los códigos normalizadores de la democracia que aceptan, más allá de la cuenta, que lo que se dice en el foro público puede no coincidir con lo que se piensa efectivamente. La figura de Pericles es clave para entender este punto. Cuando Pericles ejerce su parrhesía, lo hace porque está en condiciones de mostrar una concordancia entre lo que dice y hace. De otra forma no podría ejercer su influencia entre los ciudadanos griegos. Tomemos, por ejemplo, su elogio a la vida democrática en Atenas:
Disfrutamos de un régimen político que no imita las leyes de los vecinos; más que imitadores de otros, en efecto, nosotros mismos servimos de modelo para algunos. En cuanto al nombre, puesto que la administración se ejerce en favor de la mayoría, y no de unos pocos, a este régimen se lo ha llamado democracia; respecto a las leyes, todos gozan de iguales derechos en la defensa de sus intereses particulares; en lo relativo a los honores, cualquiera que se distinga en algún aspecto puede acceder a los cargos públicos, pues se lo elige más por sus méritos que por su categoría social; y tampoco al que es pobre, por su parte, su oscura posición le impide prestar sus servicios a la patria, si es que tiene la posibilidad de hacerlo (Tucídides 1983: 4).
Este panegírico a la democracia ateniense, en el contexto de un discurso fúnebre, solo tiene sentido si es dicho por alguien que ha arriesgado su vida para mantener esa escena probablemente imaginaria de la vida democrática, recreada por Tucídides.
Así visto, ese acople entre el actuar, el pensar y el decir no es solo una condición de hecho de la parrhesía, sino que es una de las maneras más singulares de realización de la democracia. En efecto, más allá del contenido del decir veraz, la forma que lo contiene –la condición de hecho– genera un potente efecto de interpelación no solo en aquellos a quienes va dirigida directamente la parrhesía, sino en todo el juego político democrático. Que alguien –el parrhesiastés– pueda hablar desde la coincidencia entre su pensar, decir y hacer es en sí mismo impugnador del statu quo. Dinamiza la democracia porque pone en crítica, aun sin referencia al contenido programático del discurso, todas las prácticas de decires falaces, en especial las demagogias, que abundan y desacreditan el juego democrático. Se trata por tanto de una crítica teleológica, que busca rescatar un ethos democrático sustantivo –asentado en el valor de la consistencia política– y que se afirma mediante el testimonio del parrhesiastés, dispuesto a dar la vida si es necesario para ser fiel a su coherencia. De esta forma, la parrhesía deviene en un antídoto en contra de la crisis de legitimidad de la política democrática contemporánea, afectada precisamente por un descrédito en lo que dicen y hacen los actores políticos.
La segunda línea argumental para mostrar cómo la parrhesía potenciaría las tesis agonísticas de la democracia, demanda entender el juego democrático en la Grecia antigua. La participación política (que excluía, por cierto, a las mujeres, los esclavos y los extranjeros) suponía una confrontación entre individuos formalmente iguales, pero materialmente diferentes. Esta idea se expresa en las categorías de ciudadanos atenienses que, aunque teniendo isegoría (el derecho de cualquiera a ser escuchado), en los hechos no participaban directamente del juego político, y eran, sin embargo, afectados por este. Son ellos los que en última instancia inclinan la balanza de la confrontación democrática en uno u otro sentido. El primer grupo lo conforman los adynaton, que en griego tiene distintas significaciones, pero la que le interesa a Foucault (2009: 117) resaltar es la de aquellos que no poseen los recursos económicos ni la sapiencia suficiente para poder interesarse en el juego político. En el otro extremo de la escala social estaban los sophói, los sabios, que no se ocupan de los negocios y se mantienen en el ocio (ibid.: 118). Ni los pobres ni los sabios participan directamente del juego político, pero sí constituyen la ciudadanía que se articula en torno a algún discurso y en oposición a otro. Respecto a los que sí participan efectivamente del juego político, los khrestói y dynámenoi13, la parrhesía adquiere una función central como factor articulador de una lógica agonística de la democracia14. El parrhesiastés, al decir la verdad sin condescendencia, va a articular tras de sí la simpatía y adhesión de algunos (adynaton) y la oposición y antipatía de otros (sophói), o viceversa (ibid.: 119-122). Todo al interior de una ciudadanía que a su vez siempre se constituía en la Grecia antigua en oposición a un Otro excluido: los bárbaros. Es decir, la parrhesía va a generar una «suerte de juego agonístico» (ibid.: 122) al interior de un «nosotros» ciudadano contingentemente constituido, dinamizándolo mediante una contestación permanente.
En esto conviene hacer el paralelo con la teoría de Chantal Mouffe sobre la democracia radical (1999, 2003, 2007). Mouffe (2016: 83) toma de Carl Schmitt, en El concepto de lo político, la idea de que la distinción específica de lo político es la que se da entre «amigos y enemigos». Schmitt es cuidadoso en señalar que no se trata de una noción de adversario privado, sino de «enemigo público». Como él subraya: «Enemigo es en suma hostis y no el inimicus en sentido amplio; el polemos, no el echthros» (Schmitt 1991: 59). Y agrega, en una nota de pie de página: «[p]ara Platón, la guerra propiamente dicha solo puede ser entre griegos y bárbaros (que son “enemigos por naturaleza”); las luchas entre griegos, por el contrario, son para él […] disensiones» (ibid.: 59, n. 5). El enemigo público es, por tanto, aquel que está fuera de la comunidad política (del juego político); no es un ciudadano, sino un bárbaro. Sin embargo, Schmitt siempre reconoció que el «enemigo público» es compatible con la amistad privada. En tal sentido, uno puede perfectamente ser un buen político y un buen cristiano a la vez, como lo indica Schmitt remitiéndose a los pasajes bíblicos de Mateo 5,44 y Lucas 6,27, en los que se señala «diligite inimicos vestros» (amarás a tu enemigo –privado–) y no «diligite hostes vestros» (amarás a tus enemigos –no privado–), si fuera el caso de enemigo público (59). Por lo que los antagonismos nunca son absolutos.
Mouffe, por su parte, formula su noción de agonismo con el propósito de compatibilizar este antagonismo radical, aunque no total, de Schmitt con las instituciones liberales de la democracia. Recordemos que Mouffe y Laclau (1987: 209-213) insistirán que el antagonismo no es ni una contradicción lógica ni una oposición real, porque para ellos no existen entidades ni conceptos preconstituidos a la relación antagónica. Esta relación, por una parte, da lugar a esas entidades, y, por otra, les impide constituirse totalmente. Por eso es una relación compleja. No obstante, y en lo que nos interesa acá, Mouffe (2014: 23) solo elabora la categoría de agonismo para efectos político-programáticos; esto es, para hacer compatible el antagonismo ineradicable de la política con los principios de la democracia liberal. Desde otra perspectiva, el propio Laclau, en discusión con Žižek, reconoce que en una relación antagónica existen dos momentos. Uno original, que es la falta previa, el «real», que él llama «dislocación». Y luego una relación antagónica que está tratando de dar respuesta a esa dislocación (Laclau 2008: 393-394).
Esto es importante porque, en contraste, la dimensión agonística a la que se está refiriendo Foucault a propósito de la parrhesía, no es de la misma naturaleza de la que alude Mouffe siguiendo a Schmitt, a propósito del enemigo público. Para entender este punto hay que retomar la distinción que el propio Schmitt hace entre guerras y discordias. Para él, lo político es del orden de la guerra, pues supone el agrupamiento de individuos que se constituyen en una nueva identidad mediante su negación política con un Otro en el antagonismo. Más aún, el propósito de la guerra es destruir a ese Otro que se considera, en tal sentido, enemigo público. Las discordias, por el contrario, son desechadas por Schmitt como simples conflictos entre griegos. No surgen de ellas ninguna identidad fuerte ni mucho menos alguna dinámica propia de lo político. Pese a ello, desde el punto de vista de la parrhesía, en esa dimensión de las discordias (conflictos entre ciudadanos formalmente iguales pero materialmente diferentes: adynaton; khrestói y dynámenoi; sophói) ocurre la confrontación más importante para la democracia. Como hemos visto, la estructura agonística de la parrhesía se da al interior del cuerpo de ciudadanos –del «nosotros» de Mouffe (2014: 83)– que actúan en el juego político.
Dicha confrontación se evidencia cuando incorporamos el elemento del riesgo de quien toma la palabra para ejercer el decir veraz. Se trata del riesgo a ser despreciados tanto por los sophói como por los adynaton en un momento determinado del juego político. Por ejemplo, en el Discurso fúnebre de Pericles se ve el entusiasmo de este por convencer a sus conciudadanos atenienses para que se decidan ir a la guerra contra Esparta (Tucídides 1983: 8). Ahí, la confrontación al interior del «nosotros ciudadano» no es tan evidente, pues en los momentos de entusiasmo habitualmente los muchos (hoy polloi) salen a vitorear en las plazas públicas al parrhesiastés. No obstante, cuando la guerra ha tenido ya sus consecuencias de catástrofes y pérdidas, Pericles nuevamente toma la palabra para defender la decisión de haber ido a la guerra y ahí el antagonismo es palpable (Plutarco 1947: 8).
¿Por qué es importante esta estructura agonística de la parrhesía para la teoría de la democracia radical de Mouffe? Es crucial porque la constitución de antagonismos sociales, en la forma de agonismo que presupone dicha teoría (Mouffe 2014: 83), no da cuenta de la tendencia –en la práctica política– a la fosilización del «nosotros» constituido en la relación antagónica. En otras palabras, uno de los problemas de la tesis de la democracia radical es que el pueblo que se constituye tiende a la homogeneización, sobre todo a partir de la dependencia estructural que mantiene con su líder (l’Un). Y de ahí proviene una tendencia al autoritarismo que ha sido ampliamente criticada en la literatura (Rosanvallon 2006: 9; Vallespín y Bascuñán 2017: 267-269). A su vez, la parrhesía, al operar al interior del pueblo constituido, mediante, por ejemplo, la interpelación del parrhesiastés al tirano, pero sin afectar la función constitutiva del pueblo en pos de un horizonte radicalmente democratizador, viene a temperar la tendencia a la fosilización y autoritarismo antes indicada15.
En efecto, en Mouffe (2014: 85) la democracia radical tiene como propósito constituir un antagonismo social, un «nosotros y un ellos», que exprese proyectos de sociedad antagónicos pero cuya resolución formal se produzca en la institucionalidad democrática liberal. La expresión que usa Mouffe (84) es la de un «exterior constitutivo» para aludir al proceso mediante el cual se forma una identidad colectiva, la que siempre se produce en contraposición con uno un Otro que, aunque parte del demos, se asume defendiendo cosmovisiones diferentes. Mouffe es clara en señalar que esta diferencia, entre un nosotros y un ellos, para que devenga en una relación agonística y por tanto democrática debe asumir a ese Otro no como meramente distinto, sino «cuestionador de nuestra identidad y amenazador de nuestra existencia» (85). Sin embargo, también es clara en señalar –a diferencia de la noción de antagonismo de Schmitt– que ese Otro de la relación, a pesar de ser antagónico, es parte de la comunidad política y por tanto su propuesta se caracteriza como agonística, lo que la hace compatible con las instituciones liberales de la democracia (26-27). De esta forma, ella defiende la constitución de identidades colectivas agonísticas como procesos fundamentales para una democracia, tesis que en todo caso ha sido habitualmente cuestionada por las concepciones tanto agregativas como deliberativas de la democracia que niegan el antagonismo en cualquiera de sus formas, o lo pretenden diluir en un consenso racional como la propia Mouffe ha criticado (80).