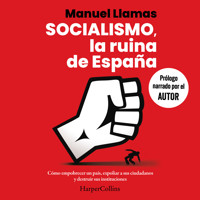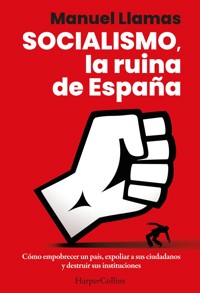
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
EL SOCIALISMO ES UNA DE LAS IDEOLOGÍAS MÁS DEPREDADORAS DE LA HISTORIA. En todos aquellos Estados donde se han implementado políticas socialistas, la economía y la sociedad se han degradado irremediablemente. La República Democrática Alemana, Venezuela, Argentina o Cuba entre otros muchos países son ejemplos evidentes de esto. En España, los últimos veinte años de influencia socialista han marcado por completo todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, especialmente durante el mandato de Pedro Sánchez, que ha sido capaz de traspasar cualquier límite con tal de llevar a cabo su proyecto de supervivencia política. Manuel Llamas, uno de los analistas económicos más importantes, realiza en este afilado y rompedor libro un repaso a las dos últimas décadas de historia socialista en nuestro país, con especial atención al sanchismo, para retratar cómo, bajo su influencia, España se ha ido degenerando en todas las vertientes para situarse al borde del precipicio político y económico. «España vive un punto de inflexión crítico, cuyo resultado determinará el futuro de al menos una generación en las próximas décadas. El país avanza de cabeza hacia una democracia de segunda división como resultado de una grave crisis institucional, junto con una economía estancada y empobrecida, fruto, a su vez, de un intervencionismo atroz, unos impuestos confiscatorios y un ataque sin tregua a la cultura del trabajo, el esfuerzo, el ahorro y el emprendimiento. España todavía es un país rico, pero lo cierto es que cada vez es más pobre en comparación con el resto del mundo libre. El libro que tiene en sus manos explica las causas y consecuencias del éxito y caída de los países, centrando su atención en España, donde el socialismo, si nada lo remedia, nos lleva de cabeza a la ruina».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harpercollinsiberica.com
Socialismo, la ruina de España. Cómo empobrecer un país, expoliar a sus ciudadanos y destruir sus instituciones
© 2025, Manuel Llamas Fraga
© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.
Diseño de cubierta: José David Morales - Ilustrador
ISBN: 9788410642065
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Dedicatoria
Prólogo
Parte I. Socialismo vs. capitalismo
1. Qué es el capitalismo
2. Los frutos del capitalismo
3. Las miserias del socialismo
4. De país pobre a país rico
5. De país rico a país pobre
Parte II. España, cincuenta años de avance
6. El despegue de españa
7. Zapatero, el punto de inflexión
8. Rajoy, la gran oportunidad perdida
Parte III. La ruina sanchista
9. Sánchez, un país en caída libre
10. La pandemia en españa: la peor gestión del mundo
11. Una política económica catastrófica
12. Una sociedad en decadencia
13. La demolición de las instituciones
Epílogo para la esperanza
Dedicatoria
A mi profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta, por descubrirme las ideas de la libertad
Prólogo
El socialismo no funciona. No lo ha hecho en el pasado, no lo hace en el presente y tampoco lo hará en el futuro. Y no, no es una cuestión de personas ni de países, sino de ideas. El socialismo no funciona porque no puede funcionar. Sus principios son erróneos de base y, por tanto, por mucho que se aplique, una y otra vez, el resultado siempre será el mismo: miseria, represión y muerte.
El socialismo, sencillamente, mata. Siempre y en todo lugar. El desastre que trae como resultado tan sólo depende de la intensidad con la que se imponga. A mayor socialismo, más destrucción. Y lo trágico es que nadie está a salvo. El fin de la historia, entendida como la lucha entre ideologías, no llegó con la caída del Muro de Berlín y la consiguiente extinción de la Unión Soviética, para consolidar por siempre la democracia liberal y la economía de mercado, tal y como en su día proclamaron algunos ingenuos.
No. Por desgracia, la libertad siempre está bajo amenaza. Sus enemigos son muchos y muy poderosos. La libertad es una conquista del hombre que, una vez alcanzada, requiere una defensa permanente, de modo que nunca se puede bajar la guardia. Nada está garantizado por siempre. Y eso incluye nuestros derechos, libertades y bienestar.
Hay países que, literalmente, se suicidan, mientras que otros, sin embargo, renacen y avanzan con ímpetu hacia un futuro de abundancia. Y lo único que determina uno u otro destino es la preeminencia o no de las ideas correctas. De ahí, precisamente, la importancia de la batalla cultural, que no es otra cosa que la batalla de las ideas.
Toda sociedad que abrace el socialismo caerá en la senda del declive y el empobrecimiento. El camino de la libertad y el capitalismo, por el contrario, garantiza un destino de bonanza y desarrollo a todos los niveles, no sólo material, sino también personal y espiritual.
No es una mera opinión. Son datos. Las evidencias al respecto son irrefutables, se mire por donde se mire. Y, pese a todo, el socialismo sigue gozando de buena fama e imagen, mientras que el capitalismo es la diana habitual de duras críticas y ataques por parte de políticos, intelectuales y medios de comunicación. En parte por desconocimiento, sí, pero también por interés, ya que, a diferencia de lo que sucede en el mercado libre, donde todos ganan mediante la realización de transacciones voluntarias, el colectivismo —o estatismo—, a través del ejercicio opresor del poder político, es un juego de suma cero, donde unos pocos ganan mucho a costa de lo que roban a los demás.
En eso se resume, básicamente, la historia del socialismo, que, en esencia, no es otra cosa que el saqueo sistemático de los menos —gobernantes— sobre los más —gobernados— mediante el brutal y cruel ejercicio de la violencia. El socialismo es prohibición, dictadura y pobreza. Y da igual quien lo ejerza, pues su final no cambia. No hay ni un solo caso a lo largo de la historia donde la ejecución del ideario socialista haya generado riqueza y progreso para el conjunto de la población. Ni uno.
Ejemplos hay muchos. En este libro se abordan algunos, incluido el de España. Lo primero y más importante a tener en cuenta es que la riqueza no está dada, no es una tarta que cae del cielo y que, por tanto, se pueda repartir en mil pedazos de forma más o menos justa o equilibrada. La riqueza no existe per se. La riqueza se crea y se destruye, en base a la existencia o no de una serie de principios y condiciones muy concretos.
Por eso hay países que, siendo enormemente ricos en el pasado, hoy son pobres de solemnidad, convertidos en auténticos infiernos en la tierra, cuya población, por no tener, no tiene nada. Pero, al mismo tiempo, también hay países, muchos, que, habiendo sido pobres en el pasado, hoy son ricos y disfrutan de una calidad de vida excepcional, con rentas medias que superan los 100.000 euros al año por persona y donde la gente vive rodeada de comodidades.
Lo que determina uno u otro destino no es el clima, tampoco la valía mayor o menor de sus habitantes ni los recursos naturales que tenga el país ni, por supuesto, la suerte. Una vez más, la clave son las ideas. La combinación de propiedad privada, libertad en un sentido amplio y seguridad jurídica para garantizar el cumplimiento de los contratos es lo que posibilita la creación de riqueza. La ausencia o debilidad de estos pilares, sin embargo, conduce a la destrucción de la misma.
Esto es lo que explica, en última instancia, el fracaso sin parangón de los experimentos socialistas en Rusia, China, Alemania del Este, Corea del Norte, Cuba, Camboya, Vietnam, buena parte de África, Venezuela y tantos otros. Y al revés, pues la existencia de esos mismos factores es lo que determina el nacimiento del capitalismo con la Revolución Industrial en Reino Unido y su posterior extensión por Occidente.
España no es ajena a este fenómeno. Hoy es una economía moderadamente rica, pero fue un país tremendamente pobre y atrasado durante gran parte del siglo pasado. El desastre de la República, la cruenta Guerra Civil y la autarquía en los duros años de posguerra explican dicho fiasco. España llegó muy tarde a la Revolución Industrial y a las bondades del capitalismo. Tanto la clase media como la prosperidad actuales nacen, básicamente, a partir de 1959 y se consolidan después con la llegada de la democracia.
El problema es que todo lo que sube también puede bajar. Y en esas estamos desde que el radicalismo y la mediocridad se instalaron en España con la Presidencia de Zapatero en 2004 y el posterior estallido de la crisis financiera en 2008. Desde entonces, España navega a la deriva entre la izquierda y la extrema izquierda, con socialistas de todo color y condición al frente, hasta que, finalmente, el país ha terminado entrando en una peligrosa deriva populista de la mano de Pedro Sánchez.
España vive un punto de inflexión crítico, cuyo resultado determinará el futuro de al menos una generación en las próximas décadas. El país avanza de cabeza hacia una democracia de segunda división como resultado de una grave crisis institucional, junto con una economía estancada y empobrecida, fruto, a su vez, de un intervencionismo atroz, unos impuestos confiscatorios y un ataque sin tregua a la cultura del trabajo, el esfuerzo, el ahorro y el emprendimiento.
España todavía es un país rico, pero lo cierto es que cada vez es más pobre en comparación con el resto del mundo libre. El libro que tiene en sus manos explica las causas y consecuencias del éxito y caída de los países, centrando su atención en España, donde el socialismo, si nada lo remedia, nos lleva de cabeza a la ruina.
Parte I Socialismo vs. capitalismo
1 Qué es el capitalismo
EL CAPITALISMO ES UN MILAGRO
«Ahorro, capitalismo y trabajo duro». No hay más. Esta frase, del gran maestro Miguel Anxo Bastos Boubeta, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, sintetiza a la perfección la única receta eficaz y sostenible en el tiempo para salir de la pobreza.
La inmensa mayoría de la gente no es consciente de que el estado natural del hombre es la pobreza, no la riqueza; la escasez, no la abundancia; las calamidades, no el bienestar. Y es normal que sea así porque, al fin y al cabo, el ser humano fija su atención en el presente y en el corto plazo, sin reparar en la larga historia del hombre, que se remonta a miles de años atrás.
Desde los tiempos de las cavernas, donde sobrevivíamos a duras penas, a expensas de las siempre duras condiciones del entorno, a nuestros pisos y casas, con agua corriente, luz y calefacción, hemos recorrido un largo camino lleno de dificultades. Pero el nivel de desarrollo y comodidad que disfrutamos hoy, y no sólo en los países ricos, sino a nivel global, es algo muy reciente, ya que se concentra en los dos últimos siglos, apenas un segundo en la larga historia de la humanidad, desde que el hombre es hombre.
El origen de semejante milagro no es otro que el denostado y vilipendiado capitalismo. Nunca hemos vivido mejor que ahora, a pesar de todas las crisis, guerras y problemas que sufrimos en nuestro día a día y, sin duda, seguiremos sufriendo en el futuro. Cualquier persona de renta media o baja en España vive hoy cien o mil veces mejor que cualquier rey absolutista del Antiguo Régimen en la Edad Media, a pesar de todo su poder y riquezas. Se mire por donde se mire. Da igual el indicador que se use.
Y es que, por muchos castillos, tierras o criados que tuviesen entonces a su servicio, se morían de la más mínima infección, reduciendo de forma drástica su esperanza de vida. Por no tener no tenían siquiera los servicios más básicos y comunes de los que disfruta la población actual. Los monarcas del pasado darían todas sus riquezas por vivir como vive hoy cualquier familia normal.
La gente disfruta en la actualidad de un nivel de vida inimaginable hace apenas unos siglos, de modo que una persona humilde hoy sería vista como el mayor de los privilegiados ayer. Y al revés, puesto que las condiciones de los más poderosos de antaño serían percibidas como miserables a nuestros ojos.
Así pues, mucha gente no es consciente realmente de lo que tiene y, sobre todo, desconoce por qué lo tiene. Pues bien, la respuesta no es otra que el capitalismo. Sin embargo, por increíble que parezca, dicha palabra parece estar maldita, puesto que es objeto de todo tipo de críticas y ataques, mientras que sus más bien escasos creyentes se cuidan muy mucho de salir en su defensa en público por miedo al qué dirán. Sienten vergüenza e incluso culpa por defender un sistema que, a la vista está, no suele gozar de buena prensa.
Pese a ello, por mucho que digan lo contrario, el capitalismo es el artífice del bienestar actual. Es un verdadero prodigio y, como tal, lejos de ser atacado e insultado, debería ser bendecido o, cuando menos, reconocido y, por tanto, protegido. Nunca un sistema económico ha hecho tanto por el hombre como el capitalismo. Nunca, jamás.
LOS VALORES DEL CAPITALISMO
Pero ¿qué es el capitalismo? Por un lado, una serie de valores muy concretos presentes en la sociedad y, por otro, un conjunto de principios rectores de la misma sin los cuales el capitalismo no podría fructificar. En el lado de los valores, destacan, básicamente, el ahorro, el trabajo y la libertad.
El capitalismo no es consumo, es producción. Y para producir se necesita ahorro e inversión. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. El consumo, en especial el consumismo de masas, no es el origen, sino la consecuencia del capitalismo. No en vano, sólo podemos consumir lo que hemos producido previamente. El capitalismo es ahorro y el ahorro es sacrificio, frugalidad, contención, autocontrol… Dejar de consumir determinados bienes en el presente para poder disponer de ellos en el futuro, lo cual exige un enfoque previsor y una mirada a largo plazo.
Ese ahorro previo es lo que permite acumular con el fin de financiar bienes de capital, tales como máquinas, herramientas o equipos que, a su vez, se utilizan para producir otros bienes de consumo e inversión. Y ese particular proceso de ahorro, inversión y producción multiplica, en última instancia, nuestro particular nivel de vida.
El segundo valor básico del capitalismo es el trabajo. Las cosas no se hacen solas, por voluntad divina. Se requiere esfuerzo y dedicación, echarle horas y buen hacer. La cultura del trabajo es fundamental, a diferencia de las ideologías que, como el socialismo, lo perciben como un castigo o una explotación. El trabajo no sólo dignifica, sino que forma, educa y disciplina a quien lo ejerce. Además, ya sea como empleado, inversor o empresario, supone nuestra aportación al conjunto de la sociedad.
Por eso mismo, las sociedades que valoran y ensalzan la cultura del ahorro y el trabajo duro tienden a prosperar, frente a aquellas donde prima el consumo desaforado y el despilfarro, el aquí y ahora (carpe diem) o vivir de los demás, aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Estas últimas, tarde o temprano, están condenadas al fracaso.
Por último, el tercer gran valor del capitalismo es la libertad y, con ella, tanto la propiedad como la responsabilidad. La libertad es un derecho natural e inalienable. El hombre es libre por naturaleza, pues nace siendo dueño de su cuerpo y sus ideas. Y siendo esto así, pues nadie en su sano juicio desea ser esclavo en contra de su voluntad, también es dueño del fruto de su trabajo, validando así la existencia misma de la propiedad privada.
La libertad lleva a la propiedad. El hombre, al ser libre por naturaleza, es dueño de cuerpo y mente, de modo que también es propietario por naturaleza. Sin libertad no hay propiedad, de igual modo que sin propiedad tampoco hay libertad. Ambos conceptos son indisolubles.
Y ser libre, en todo caso, implica, de igual manera, ser responsable. No hay libertad sin responsabilidad. Una sociedad libre es aquella en la que los individuos son conscientes y responsables de sus actos, asumiendo las consecuencias de su buen o mal hacer en la vida.
Libertad no es hacer lo que a uno le venga en gana, sino lo que debe, puesto que la libertad individual termina donde empieza la del otro. En este sentido, libertad significa ausencia de coacción, pero también responsabilidad. Ser consciente de que todo acto tiene consecuencias, que cada cual es dueño de su destino y responsable de su propia vida —y la de los suyos en caso de precisarlo—.
El capitalismo se asienta sobre estos valores. Las sociedades capitalistas fomentan y protegen la cultura del ahorro, el trabajo y la libertad en un sentido amplio. Pero de poco o nada sirven estos valores si la sociedad o país en cuestión no respeta una serie de principios igualmente esenciales.
LOS PRINCIPIOS DEL CAPITALISMO
El capitalismo se rige por una serie de principios cuya existencia y respeto son fundamentales para que pueda surgir y funcionar correctamente, propiciando así su máximo potencial. En primer lugar, una economía de mercado que permita producir y comerciar libremente a los individuos.
El mercado, a diferencia de lo que se suele pregonar a diestro y siniestro, no son los dueños del mundo sentados a una mesa conspirando contra la mayoría de la población. Eso es más bien la Asamblea de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) o el Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos, pero no el mercado. El mercado somos todos y cada uno de nosotros interactuando libremente entre nosotros.
El mercado no es otra cosa que el intercambio voluntario, libre y pacífico de bienes y servicios entre personas, valiéndose de precios a modo de guía para tomar decisiones, con el único fin de cubrir necesidades ajenas. Punto. Y en una economía de mercado todos somos, en mayor o menor medida, tanto productores como consumidores.
Al actuar como productores, satisfacemos las necesidades o intereses de los demás, desde el panadero que hornea pan hasta el propietario de un piso que lo pone en alquiler o el accionista de una empresa que ofrece un determinado servicio. Y, al revés, como consumidores acudimos al mercado para cubrir nuestras propias necesidades y deseos adquiriendo los bienes que producen los demás.
El mercado es el maravilloso juego de la oferta y la demanda. Y todo ello de forma ordenada, libre y pacífica. Sin necesidad de que uno u otro político, valiéndose del Estado, imponga qué, cómo o cuánto producir. De hecho, la figura más importante aquí es la del empresario, quien, gracias a su talento e inventiva, se juega su propio patrimonio no sólo para satisfacer lo que demandan los demás, sino para cubrir incluso necesidades que ni siquiera existen porque todavía no han sido descubiertas.
El empresario es un héroe, no un villano. El único villano de toda esta historia es el político. Toda empresa nace de uno o varios empresarios, cuya función no es otra que servir a los demás mediante la producción de los bienes y servicios que necesitan o que, sin saberlo, necesitarán porque, de algún modo, mejoran sus vidas y bienestar. El empresario de éxito es quien mejor cubre esas necesidades ajenas, es decir, el que mejor sirve a los demás, recibiendo a cambio pingües beneficios. Y al revés, el empresario que no sirve quiebra.
Somos nosotros, el mercado, quienes hacemos grandes a las empresas y convertimos en millonarios a sus dueños, pero por la sencilla razón de que nos sirven bien. En el momento que dejen de hacerlo, les dejaremos de comprar, entrarán en pérdidas y, finalmente, cerrarán. Una empresa que registre beneficios significa que hace bien su trabajo cubriendo necesidades ajenas; si registra pérdidas, por el contrario, significa que no nos sirve bien, y debe desaparecer.
El segundo gran principio es la seguridad jurídica, entendida ésta como un mecanismo que garantiza el cumplimiento de los contratos. El capitalismo no es una selva sin reglas donde cada cual hace lo que le da la gana y el más fuerte elimina sin más y de forma violenta al más débil. Todo lo contrario. El capitalismo se rige por leyes y normas que hay que respetar, empezando por la propiedad privada, la libertad de los demás y la correcta ejecución de los acuerdos libres y voluntarios alcanzados entre las partes. El mercado son transacciones y estas transacciones, grandes o pequeñas, son acuerdos que hay que cumplir, aplicando las sanciones o condiciones estipuladas en caso contrario.
Por último, un tercer principio que hay que tener muy en cuenta es el del Estado limitado. No puede haber propiedad ni libertad ni mercado sin la existencia de límites o líneas rojas al ejercicio del poder político. La función de todo Estado debería limitarse a la protección de los derechos fundamentales de las personas, como la vida, la propiedad y la libertad. Todo lo que exceda esas funciones básicas corre el riesgo de vulnerar esos derechos naturales del individuo, generando muchos más problemas que soluciones.
Este principio precisa, por un lado, la existencia de un Estado de derecho, es decir, un régimen jurídico e institucional según el cual todas las personas, incluidos los gobernantes, estén sometidas al imperio de la ley (lo que se conoce como rule of law). Nadie está por encima de la ley. O, mejor dicho, todos somos iguales ante la ley.
Y, por otro, requiere un sistema de contrapesos para limitar, o al menos dificultar en la medida de lo posible, el ansia irrefrenable de los Gobiernos para intervenir sin control, hasta el punto de atropellar derechos y libertades básicos del individuo. La división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial; la garantía de contar con una Justicia verdaderamente independiente; la existencia de un marco constitucional que respete derechos y libertades básicas de las personas; o la existencia de instituciones fuertes y sólidas, tanto a nivel político como social, son algunos de los mecanismos que ha puesto en marcha la democracia liberal para tratar de establecer esos frenos a la actuación de los Gobiernos. Cosa diferente es que unos países lo hayan logrado y otros muchos no.
Economía de mercado, seguridad jurídica y un Estado limitado son los grandes principios rectores del capitalismo, las reglas de juego que permiten su desarrollo. Ahorro, trabajo y libertad son sus valores esenciales, el caldo de cultivo que propicia su nacimiento.
El problema, por desgracia, es que no siempre se cumplen ni se respetan. Y esto es lo que explica, en gran medida, la existencia de países ricos y pobres.
EL CAPITALISMO ES BUENO
Hay dos formas de entender y abrazar el capitalismo: por lo que significa en sí mismo y por los resultados que genera. Yo soy liberal y, por tanto, capitalista por ambas razones. Por principios, porque el hombre no es nada sin libertad, porque el liberalismo es la corriente de pensamiento que ha dado origen al capitalismo y a la democracia representativa, posibilitando así el privilegiado estatus del que gozamos hoy en día en Occidente y que, por suerte, se extiende cada vez a más países y zonas del mundo.
Pero también lo soy por resultados. Porque sólo el capitalismo ha demostrado ser, de forma fehaciente y a lo largo del tiempo, el mejor sistema posible para garantizar el bienestar del ser humano en todas sus formas y matices.
Sin embargo, pese a las evidencias, el capitalismo es objeto de odio y ataques de todo tipo y condición. El capitalismo es pecado, según dicen sus detractores, porque la riqueza es mala per se, dado que se obtiene mediante la explotación de los demás, en especial de los más débiles, y, además, se reparte injustamente.
Es la típica imagen del empresario explotador, con chaqué y sombrero de copa, nadando en la abundancia a costa del pobre y miserable trabajador. Así se resume la lucha de clases que vende el socialismo y, en concreto, su derivada más extrema, el comunismo. Y esa teórica injusticia es lo que justifica, en última instancia, la existencia e intervención de los políticos a través del Estado, con el fin de frenar los abusos del mercado y redistribuir justa y equitativamente los recursos.
El capitalismo es malo y el Estado es bueno. Nunca antes una mentira, siendo ésta una de las más extendidas y exitosas de la historia, ha generado tanta muerte, dolor y miseria como este burdo engaño. Y es que la negación del capitalismo y sus pilares, como la libertad o la propiedad, se usa para defender su antítesis, el socialismo, con todo lo que ello supone. El socialismo, en todas sus versiones y variantes, implica, siempre y en todo lugar, mucho más poder y recursos para el Estado y su clase gobernante, una privilegiada y reducida élite política, a costa, eso sí, del resto de la población.
Cuanto más poder tienen los políticos, menos libertad tienen los individuos, el pueblo, la sociedad en su conjunto. Cuanto más dinero y recursos acapara el aparato estatal, menos tiene su población. La política, a diferencia de la economía de mercado, sí es un juego de suma cero, donde lo que gana uno lo pierde el otro.
Bajo el capitalismo, sin embargo, sucede todo lo contrario. La economía no es un juego de suma cero, donde unos sólo ganan si otros pierden. La tarta no está dada. La riqueza no es una tarta que se pueda repartir a placer, no es como el maná caído del cielo que cuenta la Biblia. La riqueza se crea de la nada, por medio de la producción y los intercambios voluntarios y mutuamente beneficiosos entre individuos libres e iguales. Y, por eso mismo, al igual que se crea, también se destruye.
Pero para que surja y crezca la riqueza se necesita ahorro, trabajo, libertad, economía de mercado, seguridad jurídica y Estado limitado. Se necesita capitalismo, cuanto más mejor. A más capitalismo, más riqueza y bienestar. A menos capitalismo, menos. Tan simple como esto. El socialismo, y el creciente poder que siempre implica para el Estado, no tiene nada de bueno, porque se sustenta sobre la coacción, la violencia y el robo vía impuestos. ¿Qué tiene eso de ético? Nada.
Dicen que el capitalismo es malo, pero sin capitalismo no hay dinero y sin dinero volvemos al trueque; no hay ahorro ni inversión y, por tanto, tampoco hay producción; y sin producción no hay riqueza, ni crédito ni consumo; sin riqueza no hay bienestar; y sin bienestar, difícilmente puede haber felicidad, que es a lo que aspira todo hombre.
El dinero no garantiza en ningún caso la felicidad, eso es cierto, pero facilita la libertad. Y la libertad es el prerrequisito, la condición indispensable para alcanzar la felicidad, ya que sólo siendo libre puedes perseguir tus propios sueños y metas en la vida. El capitalismo es ético, es algo bueno por sí mismo, porque defiende y promueve valores y principios enormemente positivos para las personas y la comunidad en la que viven.
Pero también es bueno por sus resultados. Por sus obras los conoceréis… El socialismo es un camino directo al infierno empedrado de bonitas palabras y buenas intenciones, pero de consecuencias nefastas para la vida, la libertad y la prosperidad de los hombres. El capitalismo, sin embargo, pese a no gozar de buena fama, ha propiciado la mayor etapa de crecimiento, riqueza y bienestar de la historia de la humanidad. Por eso, si no se abraza el capitalismo por sus valores, por convicción, al menos debería hacerse por puro y duro pragmatismo, por sus frutos.
2 Los frutos del capitalismo
MÁS RIQUEZA PARA TODOS ES MENOS POBREZA
El capitalismo es riqueza, el comunismo muerte
El hombre es el único animal que tropieza no dos, sino mil veces en la misma piedra. Sólo así se entiende que, a pesar de las amargas y trágicas lecciones que ha enseñado la historia, la humanidad no haya aprendido de una santa vez que el comunismo mata, siempre y en todo lugar. Da igual la intencionalidad de sus precursores o las particulares condiciones del país en el que se intente poner en práctica, que el resultado, sin excepción, será el mismo en todos los casos: miseria, represión y muerte.
Sin embargo, tras su gran derrota, con la caída del Muro de Berlín en 1989 y el posterior colapso de la antigua Unión Soviética, la extrema izquierda volvió a brillar con luz propia a uno y otro lado del Atlántico, como bien demostró la victoria del peronismo en Argentina, la permanencia en el poder del chavismo en Venezuela o el hecho de que Podemos entrase en el Gobierno de España de la mano del PSOE, entre otros ejemplos, además del sustancial crecimiento social que han registrado en los últimos años el ecologismo, el feminismo y el pensamiento políticamente correcto —el famoso wokismo—, que, de una u otra forma, son fiel reflejo del socialismo en sus diferentes vertientes.
El capitalismo, por el contrario, ha seguido gozando de muy mala fama entre la intelectualidad imperante, la mayoría de los medios de comunicación y la sociedad en general. Poco importa que el ser humano viva el período de mayor prosperidad, bonanza y bienestar desde que el mundo es mundo o que la pobreza, gracias al sistema capitalista y la globalización, esté a un paso de la extinción, algo absolutamente impensable hasta hace bien poco.
Nunca hemos sido tantos ni tan ricos
La combinación de propiedad privada, cumplimiento de los contratos (seguridad jurídica) y libertad económica en un sentido amplio es la única receta que garantiza la creación y acumulación de riqueza. Prueba de ello es que el PIB global era un auténtico páramo hasta el siglo XIX, sin apenas crecimiento alguno durante milenios.
Pero todo cambió con el surgimiento y la expansión del capitalismo. El tamaño de la economía mundial ha aumentado unas cien veces en los dos últimos siglos, desde que nace el capitalismo en la Revolución Industrial de Reino Unido y, posteriormente, se extiende en mayor o menor grado alrededor del globo.
Si en 1820, el PIB mundial apenas superaba el billón de dólares a precios constantes (ajustando por inflación), en la actualidad ronda los 100 billones. Desde el año 1500 hasta el 1820, la economía mundial apenas crecía a una tasa anual media del 0,3%, pero con la llegada del capitalismo ese ritmo de crecimiento se multiplicó hasta el 1,3% anual, de modo que el tamaño de la economía ya se había multiplicado por tres en el año 1900, aproximándose a los 3,4 billones de dólares.
En el siglo XX, el crecimiento económico se aceleró aún más, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, a un ritmo medio del 3%, hasta situarse el PIB global en un volumen cercano a los 100 billones de dólares en la actualidad, casi cien veces más que tan sólo doscientos años atrás. Pero si tenemos en cuenta la riqueza per cápita, que es lo que en realidad importa, la evolución cosechada es incluso más espectacular, ya que tan sólo en el siglo XIX la humanidad progresó más que en los dos milenios anteriores.
Según las estimaciones del historiador económico Angus Maddison, el ingreso promedio global se mantuvo prácticamente intacto en 800 dólares por persona desde el nacimiento de Cristo hasta el año 1000 y, desde entonces, apenas creció un 40%, hasta rondar los 1.140 dólares en 1800. Tan sólo en el siglo XIX casi se duplicó, hasta alcanzar los 2.180 dólares al año.
Y en 2022 ya rozaba los 17.500 a precios constantes, quince veces más y creciendo, siendo los países más capitalistas los que disfrutan de una mayor riqueza por habitante, con ingresos medios de entre 60.000 y algo más de 100.000 dólares al año. En el caso concreto de España, más de 17 millones de personas pertenecían al 10% más rico del mundo, con un patrimonio superior a los 109.000 dólares, y, de ellos, más de un millón formaban parte del 1% con mayor riqueza, con más de 936.000 dólares, según el Global Wealth Report 2019, elaborado por Credit Suisse.
Aunque la forma más correcta de medir este avance no es en términos de PIB per cápita, sino en capacidad de compra real. Así, en 1820, la remuneración media por una jornada de trabajo en Europa daba para comprar 12,6 cestas de productos básicos. En el año 2000, sin embargo, un sueldo medio permitía comprar 163 cestas. Cien veces más. Y ello, gracias tanto al incremento en la renta disponible como por la caída de los precios relativos de productos y servicios.
Y si el mundo nunca había sido más rico, igualmente, nunca había sido menos pobre. La pobreza extrema, cuyo umbral se sitúa en menos de 1,9 dólares al día, estaba en 2019 por debajo del 10% de la población mundial, cuando hace apenas dos siglos rondaba el 90%. La escasez siempre ha sido el estado natural del ser humano. La comodidad y abundancia que existe en buena parte del planeta es un milagro inédito, cuyos frutos, por desgracia, no parecen disfrutar ni, lo que es peor, valorar las nuevas generaciones cuando, ya sea por ignorancia o puro sectarismo, han seguido abrazando la fracasada tesis socialista como si fuera una religión.
La mayoría de la gente no es consciente de que estamos a un paso de conseguir algo inédito: el fin de la pobreza, tal y como la conocemos. Nunca antes la humanidad ha estado tan cerca de erradicar la pobreza como hoy en día. Si se mantiene el actual ritmo de reducción de la pobreza, es posible que en 2030 algo menos del 5% de la población mundial sufra una situación de verdadera y acuciante indigencia. Recordemos que antes del capitalismo, ese porcentaje rondaba el 90%. Nueve de cada diez habitantes del planeta era pobre de solemnidad, en una economía de mera subsistencia, sobreviviendo a duras penas. Hoy es menos del 10% y bajando.
Con la gran diferencia de que, además, somos muchos más sobre el planeta Tierra. El mundo ha visto cómo su población crecía de poco más de 1.000 millones de habitantes en 1800 a casi 8.000 millones en la actualidad, casi ocho veces más, desmontando así las catastróficas profecías malthusianas sobre la escasez de los recursos. Pero es que se ha multiplicado por más de veinte en América Latina, por diez en el sudeste asiático, por más de diez en África… Y así sucesivamente. Semejante evolución contrasta con el páramo poblacional que registró anteriormente la humanidad durante miles de años.
Aunque el dato más revelador y concluyente acerca de la histórica mejora que ha registrado el hombre ha sido, sin duda, el inédito aumento de la esperanza de vida, puesto que, durante este período, ha pasado de tan sólo treinta años en todas las regiones del mundo a una media global de setenta y tres años, superando ya los ochenta en numerosos países. Es decir, la gente vive casi tres veces más tiempo que en la época precapitalista.
Todo va de la mano. Más riqueza significa más bienestar, más población y más esperanza de vida. Uno de los mayores éxitos del capitalismo es que nunca hemos sido tantos ni tan ricos como ahora, al igual que nunca hemos vivido tanto tiempo ni mejor que hoy, se mire por donde se mire.
Miseria, hambre y represión
Y si el capitalismo se traduce en riqueza, su reverso, el comunismo, cosecha justo el resultado contrario. Desde el punto de vista estrictamente económico, el PIB per cápita de los países más intervencionistas, como señala el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage de 2024, apenas alcanza los 10.000 dólares al año de media, frente a los más libres, que se sitúan por encima de los 100.000, hasta diez veces menos.
Los casos más extremos dan buena cuenta de las vergonzosas condiciones de miseria que se ve obligada a padecer la población que todavía sufre la pesada bota del comunismo. Así, el salario medio en Cuba se sitúa en torno al umbral de la pobreza, unos dos dólares al día. Esto significa que los cubanos tendrían que trabajar durante treinta y seis años para poder comprarse un coche de segunda mano, destinando el 100% de su sueldo a ese objetivo, y más de setecientos años si aspirasen a adquirir una vivienda media en España.
Mientras, en Venezuela, otro de los grandes paradigmas del comunismo patrio, más del 90% de la población comenzaba a sufrir, con la llegada del chavismo, privaciones materiales severas, según la Encuesta de Condiciones de Vida realizada en dicho país, hasta el punto de que el consumo per cápita de carne se desplomó de los 22 kilos en 1999 a tan sólo 4 en 2019, al tiempo que la esperanza de vida al nacer cayó en 3,5 años.
Y todo ello sin contar que capitalismo y comunismo también ocupan posiciones diametralmente opuestas en materia de libertad política y social. No es ninguna casualidad que los países más libres económicamente, como es el caso de Noruega, Nueva Zelanda, Suiza o Finlandia, son los que registran una mayor calidad democrática y una menor corrupción política, mientras que los más socialistas, pese a su buena prensa, ocupan los puestos de cola en ambos indicadores.
El capitalismo es una bendición para aquellos que tienen la suerte de disfrutarlo y un sueño por alcanzar, una dulce utopía, para quienes han tenido la desgracia de caer bajo el yugo del comunismo, una de las mayores lacras, si no la mayor, de la historia del hombre.
Contra la demagogia y la pobreza, libertad
La pobreza se ha convertido, por desgracia, en uno de los campos más propensos para ejercer el innoble oficio de la demagogia y la mezquindad. Prueba de ello es el informe que, en septiembre de 2015, elaboró la ONG Oxfam Intermón sobre esta materia, bajo el muy sugerente título Europa para la mayoría, no para las élites, y los alarmistas titulares que cosechó entre la mayoritaria progresía mediática española, cuyos artículos, acompañados convenientemente de la tradicional fotografía de indigentes pidiendo en la calle, destacaban en titulares que «uno de cada cuatro europeos está en riesgo de pobreza» o casi un «tercio» de los españoles vivía en condiciones de «miseria», mientras el número de ricos crecía sin cesar, identificando así a los supuestos culpables.
Pero lo más terrible de este deleznable engaño no radicaba tanto en las colosales mentiras que contienen tales afirmaciones, sino en las recetas que proponía Oxfam para reducir la «inaceptable» pobreza y desigualdad que, en teoría, sufría Europa. Lo primero que cabe señalar al respecto es que la pobreza real en la UE era muy inferior a las cifras que, tan irresponsablemente, difundió la práctica totalidad de la prensa y, en todo caso, ésta se concentraba en los países del sur, los más golpeados por la crisis de 2008 y con altas tasas de paro, y en Europa del Este, los más pobres del continente y los últimos en incorporarse a la UE.
Valga como ejemplo el caso de España durante aquellos años, donde la población que padecía «privación material severa», el indicador que más se aproxima a lo que todo el mundo entiende por pobre, se había duplicado durante la crisis, al pasar del 3% en 2007 a algo más del 6% en 2014, equivalente a unos 3 millones de personas. Una cifra que, por cierto, se aproximaba al volumen de personas que atendía Cáritas a través de sus comedores y servicios de asistencia (algo más de 2 millones en 2013), pero que se alejaba, y mucho, del 25-30% que solía escucharse (entre 13 y 15 millones de personas). De hecho, si se acota la medición a la incapacidad de «comer carne, pollo o pescado cada dos días», un indicador bastante más fiable acerca de la gravedad económica que puede sufrir un hogar, el porcentaje se reducía al 3% de la población española (1,5 millones de personas).
Eran cifras muy altas, vergonzosas en un país desarrollado como España, pero a años luz del amarillismo que vendían interesadamente ONG, políticos y ciertos periodistas. Tanto es así que, si se amplía un poco la perspectiva temporal, resulta que, cojamos el indicador de privación material que cojamos, los españoles estaban mejor durante la crisis de 2008 que en los años noventa del siglo XX (datos de Cáritas).
Dicho lo cual, lo más trágico eran los remedios que Oxfam propuso: mucho más gasto público, más impuestos y, sobre todo, una mayor intervención estatal para tratar de reducir la pobreza y la desigualdad, tanto en España como en el conjunto de Europa, con el fin de lograr «una sociedad más justa». Y he aquí, precisamente, el mayor error que contenía su informe.
¿Por qué? En primer lugar, porque la pobreza no se combate reduciendo la riqueza, sino incrementándola, y, en segundo término, porque el origen de la riqueza no radica en el mal llamado estado de bienestar, redistribuidor de rentas y prebendas, sino en la libertad económica, el libre mercado o, si así lo prefieren, el tan denostado capitalismo.
Por un lado, basta observar que los países europeos con menor porcentaje de población en situación de «privación material severa» eran ni más ni menos que aquéllos con mayor libertad económica (más mercado y menos intervencionismo estatal) de todo el continente: Suiza encabezaba la lista, con el 0,7% de pobreza real, siendo la economía más libre de Europa y la quinta del mundo, según el Índice Heritage; la seguían Suecia, con un 1,4%; Luxemburgo (1,8%); Noruega (1,9%); Finlandia (2,5%); Holanda (2,5%); Dinamarca (3,8%) y Austria (4,2%).
Y al revés, dejando a un lado las antiguas repúblicas exsoviéticas, cuyas economías partían de un elevado nivel de pobreza, Grecia, el país con menor libertad económica del euro, encabezó en su momento el índice de privación material, con un 20,4% de la población, no sólo por culpa de aquella crisis, sino porque ya lideraba este indicador en plena burbuja crediticia, durante la primera mitad de la primera década del 2000, con tasas superiores al 11%.
Pero es que, además, los países más libres son también los más ricos. Las economías calificadas en el Índice de Libertad Económica 2015 como «libres» o «mayormente libres» disfrutaban entonces de ingresos per cápita que duplicaban los niveles promedio del resto de los países y hasta quintuplicaban los ingresos de las economías «reprimidas» (estatalizadas).
Y esta mayor riqueza se traducía, como es lógico, en niveles de vida y bienestar mucho más altos. Se mida como se mida el desarrollo humano, la libertad económica produce siempre y en todo lugar mejores resultados que el intervencionismo estatal. Las economías más libres gozan de más esperanza de vida, mayor nivel de salud, alta calidad educativa e incluso mejor desempeño medioambiental. Contra la pobreza, tanto en épocas de crisis como de bonanza, lo único que cabe es más libertad económica y mucho menos estatismo y demagogia.
EL BIENESTAR Y LA PROSPERIDAD PARA LAS MUJERES
Los datos que callan las feministas. Así prosperan las mujeres en el capitalismo
Para comprobar cómo han prosperado las mujeres con el capitalismo, no hay más que retroceder en el tiempo. Volvamos al año 1900. En un hogar del mundo rico, la clase media pierde casi cincuenta horas semanales preparando la comida. El grueso del trabajo recae sobre las mujeres, que además de cumplir estas tareas también estaban a cargo de otras labores domésticas como la limpieza, la lavandería, el planchado o el cuidado de los niños.
Pero, como recuerda la economista norteamericana Deirdre McCloskey, las cosas empezaron a cambiar una vez la economía de mercado comenzó a desarrollar nuevas tecnologías orientadas a facilitar estos trabajos. La mejora en la distribución de los alimentos y la aparición de nuevos utensilios y aparatos para la cocina supusieron el primer paso. Después llegó la masificación de estas innovaciones, con precios cada vez más asequibles. El resultado es que, ciento veinticuatro años después, el tiempo medio invertido cada semana en preparar la comida es cinco veces más bajo. Además, el reparto de tareas ha ayudado a que cada vez más hombres asuman estos roles. Poco a poco, estas innovaciones capitalistas liberaron a millones de mujeres de las tareas domésticas que desarrollaban de forma mayoritaria.
El siguiente paso fue la entrada en las aulas. La tasa de participación femenina en la educación secundaria subió a nivel mundial del 30% observado hace poco más de medio siglo al 80% en 2018. De hecho, si subimos un escalón y nos fijamos en la educación terciaria, encontramos que, a nivel global, ya en 2012 había un 20% más de mujeres en las universidades y la formación profesional.
Semejante salto formativo ayudó a acelerar también la entrada de la mujer en el mercado de trabajo. A principios de los años setenta, la participación femenina en el ámbito laboral rondaba el 50% a nivel mundial. Desde entonces, las estadísticas del Banco Mundial arrojan un crecimiento sostenido de estos indicadores, hasta llegar al 70% en 2018. En los países ricos de la OCDE, este porcentaje rozaba el 80%, mientras que en España alcanzaba el 82%. El caso de nuestro país era especialmente positivo porque los niveles observados en 1980 eran inferiores a la media mundial (50% en el resto del mundo frente al 35% de España).
Las primeras generaciones de mujeres que dejaban el trabajo doméstico y entraban en el mercado laboral contaban con poca experiencia y escasa formación. Sin embargo, su esfuerzo abrió la veda para una mejora progresiva en los ingresos de las trabajadoras.
De media, en 1970, los puestos ocupados por mujeres en el mundo rico tenían una remuneración claramente inferior, en torno al 45%. En 2018, esa brecha cayó al 15%, con tendencia descendente. Esto no significaba que existiese una discriminación generalizada, ya que las leyes laborales no permitían retribuir de forma desigual un mismo trabajo. Lo que sí ocurría era que el menor número de horas trabajadas, las diferencias en las preferencias formativas y otros factores, como la maternidad, explicaban que, de media, ellas aún ganaban menos que ellos. Sin embargo, incluso según este indicador, se observaba una reducción importante de las diferencias hombre-mujer.
El impulso del capitalismo a nivel mundial ha contribuido notablemente a estos avances. Así lo certificaba una comparativa de 2017 entre el Índice de Libertad Económica del Instituto Fraser y los indicadores de desigualdad de género que calculaba la ONU. Bastaba con cruzar los datos del think tank canadiense con los informes de Naciones Unidas para comprobar que la ratio de desigualdad en factores socioeconómicos como la salud, la participación laboral o la educación era del 50,6% en los países menos libres, pero cayó al 13,9% en las economías más capitalistas. Así pues, a mayor libertad económica, menor desigualdad de género.
Y todo ello sin olvidar que la presencia de la mujer en el ámbito parlamentario también ha crecido de forma sustancial en las últimas décadas, a diferencia de lo sucedido en algunos referentes de la extrema izquierda.
UN MUNDO CADA VEZ MÁS VERDE Y LIMPIO
Por qué los ecologistas deberían abrazar el capitalismo
A principios de 2018 nuevos vergeles ya no se ubicaban en las tradicionales economías subdesarrolladas, donde las malvadas zarpas del capitalismo todavía no habían hecho aparición, tal y como alegaban los estatistas de toda índole y condición, sino que ahora se extendían por las grandes potencias del primer mundo. Sí, la acumulación de riqueza que generaba la libertad económica le sentaba extraordinariamente bien al medioambiente, desbaratando, una vez más, los negros augurios que habían pregonado durante décadas socialistas y ecolojetas.
Para demostrarlo, bastaba con observar la evolución que había registrado la masa forestal. Así, mientras que los grandes bosques de Sudamérica y el África subsahariana, donde el capitalismo brillaba por su ausencia, estaban sufriendo una grave deforestación, con casi 5 millones de hectáreas netas perdidas cada año, las zonas verdes no dejaban de crecer en las economías más avanzadas. En Estados Unidos, por ejemplo, la masa forestal había crecido en más de 76.000 kilómetros cuadrados desde 1990. Y lo mismo sucedía con Europa Occidental, donde había aumentado de 327.000 a casi 350.000 kilómetros cuadrados.
Los bosques ocupaban el 28% del territorio español en 1990, y en 2018 ocupaban el 37. En Grecia e Italia subieron del 26 al 32% durante ese mismo período, mientras que en Irlanda pasaron de apenas el 1% al 11, diez veces más, y el Gobierno de Dublín confiaba en que la zona arbolada se situase en el 18% en la década de 2040.
Lo más sorprendente, sin embargo, era observar el drástico cambio a mejor que había experimentado la masa forestal en el último siglo. España nunca había estado más verde en la historia contemporánea. Las causas de este reverdecimiento eran diversas, pero partían de una raíz común, que no era otra que el avance del capitalismo.
Y es normal que sea así, puesto que cuanto más rico es un país, más atención y recursos recaban problemas de índole secundaria, que no tienen que ver con la supervivencia directa del hombre, como las condiciones medioambientales o la protección de la naturaleza.
Por esta misma razón, no es casualidad que Suiza, una de las economías más ricas y capitalistas del planeta, sea también uno de los países más verdes y comprometidos con el cuidado del entorno.
MENOS CORRUPCIÓN
A mayor libertad económica, menor corrupción política
En el año 2014, España se situaba en el puesto 37 de los países menos corruptos del mundo, según el índice que elabora anualmente Transparencia Internacional. Es decir, no era especialmente corrupto si se comparaba con el resto de los países del mundo, aunque la percepción cambiaba si dicha perspectiva se reducía a Europa o al grupo de economías más ricas (OCDE), ya que en ese caso se situaba por debajo de la media.
La lacra de la corrupción no había aumentado de forma muy significativa durante los últimos años. Sin embargo, cuando estalló la crisis de 2008, la percepción social sobre este problema se disparó desde el puesto 25 registrado en 2007 hasta el 36 en el 2023.