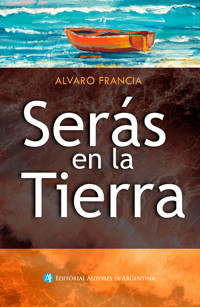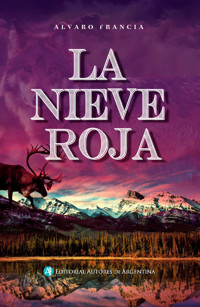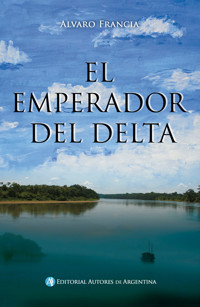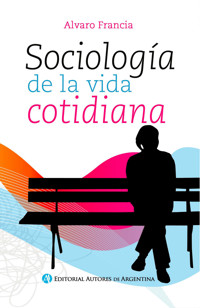
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Cinco o seis décadas atrás, algunos analistas comenzaron a percibir que las sociedades industrializadas más avanzadas –el llamado Primer Mundo- estaba evolucionando hacia una nueva forma que al principio, y aunque más no fuera para tener un término de referencia, se la designó como "posindustrial". Este vocablo originariamente había sido acuñado por el británico Arthur Penty en 1917, cuando todavía no concordaba por completo con la realidad del momento, pero el sociólogo estadounidense Daniel Bell lo rescató en 1962, presentándolo de una manera tal que consiguió despertar el interés de la comunidad científica.Por supuesto, muchos objetaron la corrección de tal denominación y eso dio lugar a la aparición de muchas otras interpretaciones: la "sociedad de los servicios" de Kenneth Boulding y Half Dahrendorf; la "era de los sistemas" de Russell Ackoff; la "tercera ola" de Alvin Toffler; la "era posliberal" de Sir Geoffrey Vickers; la "sociedad activa" de Amitai Etzione; la "tecnocracia" de Jean Maynaud; la "tecnoestructura" de John Kenneth Galbraith; la "sociedad tecnológica" de Jacques Ellul; la "sociedad del valor conocimiento" de Taichi Sakaiya; la "aldea global" de Marshall McLuhan; la "economía de la información" de John Naisbitt y Patricia Aburdene; el "sistema mundial" de Immanuel Wallerstein; la "era de la información" de Manuel Castells; la "sociedad digital" de Mercier, Plassard y Scardigli; la "sociedad postradicional" de Anthony Giddens; la "sociedad poscapitalista" de Peter Drucker; la "sociedad posmoderna" -derivada del concepto de "posmodernismo" que acuñara Federico de Onís en 1934 o del de "posmodernidad" que mencionara el historiador Arnold Toynbee en 1947-; la "modernidad líquida" de Zygmunt Bauman y, por ahora, la "sociedad multimedial" y la "sociedad de redes", ambas de tan reciente denominación que pocos las conocen en la actualidad.Sea como sea, y cualquiera la denominación elegida, quedó claro que la evolución de la humanidad ya había pasado por dos etapas fundacionales que se extendieron por todo el mundo y que ahora estaba entrando en una tercera que, probablemente, pronto iniciaría su difusión universal: la primera de esas etapas hacía referencia a la sociedad agrícola, aparecida unos 8000 años antes de Cristo en Medio Oriente y representada por la "invención" de la agricultura, fenómeno también denominado Revolución Agrícola o Neolítica; la segunda era la sociedad industrial, surgida sobre la geografía británica a fines del siglo XVIII ‑1780 es la fecha convencional‑ al amparo de la Revolución Industrial. Y, por último, la sociedad posindustrial, la que se efectivizó en Estados Unidos de América (EUA) cuando el número de obreros empleados en la fabricación de bienes –de bienes tangibles- igualó al número de trabajadores ocupados en la generación de servicios –bienes intangibles-, lo que tuvo lugar en torno al año 1950, según se considere o no a los trabajadores rurales, cuyo porcentaje, por lo demás, era y aún sigue siendo muy reducido.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Sociología de la vida cotidiana
Alvaro Francia
Editorial Autores de Argentina
Índice
IntroducciónCAPÍTULO 1. LA EXPANSION Y EL DOMINIO DEL INDIVIDUO.El proceso de individuación. Vicios y virtudes del individualismo. Individualismo y solidaridad. Altruismo y egoísmo.
El imperialismo freudiano. La sociedad tolerante y permisiva. La antinomia tolerancia-castigo. La cultura centrada en el niño.
La ateización de la vida pública. La religiosidad encubierta. Riqueza o pobreza: el dilema eclesiástico. La independencia de la ética. ¿Vientos de cambio?
La revolución del consumo. La “artefactización” del consumo. Las críticas al consumismo. Las interpretaciones del consumo. El consumo filantró- pico. La concepción posmaterialista. El consumo de cultura, entreteni- miento y experiencias. El ánimo festivo.
Los lazos familiares: entre la biología y la cultura. La pareja y la familia: evolución histórica. ¿El fin del matrimonio y la familia nuclear? El retro- ceso de la tradición familiar. La diversificación familiar.
El nacimiento de lo estético. La influencia de las revistas femeninas. La seducción del cuerpo. La tiranía de la delgadez y la belleza. La euforia del deporte. La revolución sexual. El imperio de la juventud. Los miedos del siglo XXI: enfermedad, muerte y violencia.
La proletaria de la historia. La revolución feminista. El feminismo y la Igle- sia. Las primeras fisuras del feminismo. El acoso sexual. La guerra de los sexos. El nuevo feminismo: de la igualdad a la diferencia. La reinvención del amor. El amor en los tiempos digitales.
Las fuerzas de lo homogéneo. Las fuerzas de lo heterogéneo. El fenóme- no multirracial. El mandato de las tradiciones y los valores. Los peligros del universalismo. Los peligros de la diversidad. ¿Convergencia cultural o confrontación cultural?
La revolución de la lectura. La eclosión de la opinión pública. El prota- gonismo de la palabra escrita. La influencia de los medios masivos de co municación. La televisión: el enemigo público No1. Los multimedios y la ética. Los multimedios y la desinformación. Las redes sociales.
3
Introducción
Cinco o seis décadas atrás, algunos analistas comenzaron a percibir que las sociedades industrializadas más avanzadas –el llamado Primer Mundo- estaba evolucionando hacia una nueva forma que al principio, y aunque más no fuera para tener un término de referencia, se la designó como “posindustrial”. Este vocablo originariamente había sido acuñado por el británico Arthur Penty en 1917, cuando todavía no concordaba por completo con la realidad del momento, pero el sociólogo estadounidense Daniel Bell lo rescató en 1962, presentándolo de una manera tal que consiguió despertar el interés de la comunidad científica.
Por supuesto, muchos objetaron la corrección de tal denominación y eso dio lugar a la aparición de muchas otras interpretaciones: la “sociedad de los servicios” de Kenneth Boulding y Half Dahrendorf; la “era de los sistemas” de Russell Ackoff; la “tercera ola” de Alvin Toffler; la “era posliberal” de Sir Geoffrey Vickers; la “sociedad activa” de Amitai Etzione; la “tecnocracia” de Jean Maynaud; la “tecnoestructura” de John Kenneth Galbraith; la “sociedad tecnológica” de Jacques Ellul; la “sociedad del valor conocimiento” de Taichi Sakaiya; la “aldea global” de Marshall McLuhan; la “economía de la información” de John Naisbitt y Patricia Aburdene; el “sistema mundial” de Immanuel Wallerstein; la “era de la información” de Manuel Castells; la “sociedad digital” de Mercier, Plassard y Scardigli; la “sociedad postradicional” de Anthony Giddens; la “sociedad poscapitalista” de Peter Drucker; la “sociedad posmoderna” -derivada del concepto de “posmodernismo” que acuñara Federico de Onís en 1934 o del de “posmodernidad” que mencionara el historiador Arnold Toynbee en 1947-; la “modernidad líquida” de Zygmunt Bauman y, por ahora, la “sociedad multimedial” y la “sociedad de redes”, ambas de tan reciente denominación que pocos las conocen en la actualidad.
Sea como sea, y cualquiera la denominación elegida, quedó claro que la evolución de la humanidad ya había pasado por dos etapas fundacionales que se extendieron por todo el mundo y que ahora estaba entrando en una tercera que, probablemente, pronto iniciaría su difusión universal: la primera de esas etapas hacía referencia a la sociedad agrícola, aparecida unos 8000 años antes de Cristo en Medio Oriente y representada por la “invención” de la agricultura, fenómeno también denominado Revolución Agrícola o Neolítica; la segunda era la sociedad industrial, surgida sobre la geografía británica a fines del siglo XVIII ‑1780 es la fecha convencional‑ al amparo de la Revolución Industrial. Y, por último, la sociedad posindustrial, la que se efectivizó en Estados Unidos de América (EUA) cuando el número de obreros empleados en la fabricación de bienes –de bienes tangibles- igualó al número de trabajadores ocupados en la generación de servicios –bienes intangibles-, lo que tuvo lugar en torno al año 1950, según se considere o no a los trabajadores rurales, cuyo porcentaje, por lo demás, era y aún sigue siendo muy reducido.
La principal característica de esas sociedades o economías es que comienzan, como se ha dicho, introduciendo una drástica y específica transformación ‑sea la “invención” de la agricultura, la aparición de las fábricas o el auge de los servicios‑ pero luego continúan con una serie infinita y dinámica de cambios retroalimentados que tarde o temprano desplaza los centros de producción y de poder previamente existentes hacia las nuevas actividades, afectando a todo el sistema sociocultural de una manera tan estructural y sistémica que en poco tiempo se vuelve muy dificultoso determinar con precisión cuáles fueron las causas originales y cuáles los efectos derivados.
La evolución de esas sociedades ‑más allá de los habituales altibajos‑ se realiza paulatinamente por la acumulación de conocimientos y a veces bruscamente, a saltos, como consecuencia de alguna idea o hecho revolucionario, aunque siempre de acuerdo a la velocidad histórica propia de la época que transitan, midiendo dicha velocidad por la cantidad de cambios significativos o inventos que tienen lugar en un tiempo dado.
La velocidad histórica de la sociedad agrícola era escasa: había muy poco conocimiento para acumular y la gente actuaba guiada por la tradición, repitiendo rutinariamente lo que habían hecho sus ancestros y dejando escaso margen para los cambios y las mejoras, situación que se fue modificando ‑siempre lentamente‑ durante los últimos siglos de la Edad Media, siendo éstos, en cierta forma, los precursores de la sociedad industrial.
La velocidad histórica de la sociedad industrial se aceleró notoriamente: ya había mucho conocimiento acumulado y no faltaron en ese período ideas y hechos revolucionarios; por otra parte, la costumbre de experimentar había comenzado a arraigarse en la mente de cierta gente y eso fue de mucha ayuda. Por primera vez, entonces, fue posible apreciar en el lapso de vida de un solo individuo los cambios e incluso las mejoras materiales, lo que permitió hacer realidad la noción de progreso: el progreso pasó a integrar parte de la experiencia humana. En apenas dos siglos de “evolución industrial”, la humanidad avanzó mucho más que en los cien siglos de “evolución agrícola”.
La velocidad histórica que distinguió a la sociedad posindustrial desde sus inicios fue abrumadora, a veces superando la capacidad de adaptación del ser humano. Más que de velocidad, hoy debería hablarse de aceleración histórica ya que, casi de inmediato, en un simple parpadear de ojos, todos los sucesos quedan relegados al pasado, haciéndole perder mucho de su propia dimensión al presente y transformándolo en un continuo y fugaz pasar y dejar de ser, lo que hace que sea el futuro, y no el pasado, el sustento real de los acontecimientos del presente. Se ha perdido la certidumbre del pasado porque está claro que el futuro ya ha comenzado ‑somos fundamentalmente “futuridad”, decía Ortega‑ y eso ahora impone la obligación de buscar la perspectiva más adecuada para comprender los tiempos que se viven o los que pronto se vivirán.
Esa aceleración histórica es una de las razones que explica la cantidad de denominaciones e interpretaciones que la sociedad posindustrial recibió en su corta vida de apenas medio siglo o poco más, denominaciones e interpretaciones que de una u otra forma se vinculaban a los distintos estadios o niveles tecnológicos que se iban sorteando. El último de esos niveles, el más impactante y abrumador, el que todavía nos sigue golpeando con toda su fuerza, es el que comenzó a evidenciarse a partir de la década de 1980 y que hoy, para bien o para mal, es una realidad incuestionable: la globalización. Al principio, y reducida a su aspecto más concreto o material, la globalización fue el resultado de la combinación de la tecnología de las comunicaciones con la tecnología de la computación, pero luego, con la suma de otras derivaciones e innovaciones de la ciencia y la técnica–como, para dar un único ejemplo, todo lo vinculado a lo digital- y también por el efecto de la retroalimentación, el ámbito de incumbencia se fue ampliando cada vez más hasta que la transformación se hizo integral.
La globalización original lleva tantos años de existencia que asombra que aún no haya recibido otra denominación puesto que ya no tiene mucho que ver –por lo menos es fácil apreciar grandes diferencias- con la globalización actual, pese a que fueron ambas las que han conseguido reducir la superficie del planeta a un mundo pequeño, casi íntimo y doméstico, donde todo lo que ocurre se encuentra al alcance de cualquiera porque ha desaparecido de manera definitiva tanto la distancia geográfica como la distancia temporal: todo sucede a nuestro alrededor y en tiempo real. El conjunto de los seres que componen la humanidad hoy se asemeja a una tribu o a un barrio. En el mundo actual, todos somos vecinos. A los fines prácticos, sean los que sean, nos encontramos todos muy cerca, y por cierto íntimamente, los unos de los otros (Bauman,a:23)
Aun así, menos visible y más intangible, menos conocida y más disimulada que esa globalización tecnológica o económica –material o concreta, si se quiere-, existe otra que también afecta a la población mundial: es la globalización social o cultural. Este proceso, además de reciente en términos históricos, es tan silencioso y encubierto que todavía no alcanza a ser comprendido o reconocido en su justa dimensión, y eso está provocando estupor y desorientación, controversias y desilusiones, incluso, a veces, hasta la presunción de que la sociedad se dirige hacia la catástrofe o que, directamente, va a ser destruida por completo. Nada que deba extrañarnos: si se fracasa en la comprensión de lo que en el presente se vive, el único futuro es el desastre. De hecho, un destacado sociólogo como Zygmunt Bauman (b) afirma que todo lo sólido que sustentaba la sociedad moderna se ha resquebrajado y se ha vuelto líquido, concepción que lo impulsa a creer que vivimos en una etapa que denomina “modernidad líquida” que deja poco espacio para la comprensión.
No hay dudas de que las realidades de la sociedad industrial, como así también las históricas pretensiones de ordenar lo caótico, comenzaron a derrumbarse hace tiempo y que las normas y rutinas que regulan la conducta social día a día quedan desbordadas por las prácticas de la vida cotidiana, dando lugar a la sustitución de los estilos tradicionales de creer, pensar, sentir, actuar, vivir y convivir, pero es inútil evadirse y refugiarse en la nostalgia: no queda otra solución que enfrentar ese mundo nuevo y desconocido. Y lo peor del caso es que no se puede afirmar que se vivirá un futuro mejor: lo único seguro es que se vivirá de otra manera muy distinta porque lo cierto es que no estamos frente a un cambio –ni siquiera frente a un cambio de enormes proporciones- sino frente a una crisis.
La diferencia entre cambio y crisis parece exclusivamente semántica pero no lo es: la historia está llena de cambios y, no obstante ello, las crisis, las crisis de verdad, escasean. Tampoco es posible argumentar que los cambios son algo así como pequeñas crisis o viceversa: entre cambio y crisis no hay una distinción de grado que permita comparaciones cuantificadas ya que la discrepancia es de esencia.
Un cambio, un cambio de enormes proporciones, estuvo representado por la Revolución Neolítica o Agrícola, cuando la humanidad abandonó un estilo de vida definido –la caza, la pesca, la recolección y el nómade deambular- por otro nuevo que consistía en combinar la agricultura con la ganadería y el sedentarismo. En aquellas épocas, y más allá de la incertidumbre generalizada, la gente tenía una clara idea de la antigua vida que abandonaba y de la nueva que aceptaba, de lo antiguo que quedaba en el pasado y de lo nuevo que surgía en el futuro: eran realidades concretas, fáciles de apreciar a simple vista.
La Caída de Roma en el siglo V de la era cristiana originó de manera gradual el feudalismo, el que a su vez fue arrasado por el capitalismo comercial y por una incipiente industrialización a partir del siglo XIII y quinientos años más tarde estalló la Revolución Industrial: también todos esos fueron cambios muy importantes, de tremenda significación y el impacto que experimentó el sistema sociocultural en cada una de esas circunstancias históricas resultó muy fuerte y traumático, pero la lentitud de esos procesos hizo de sus efectos algo notorio y dejó tiempo a una paulatina adaptación.
Las crisis se desarrollan de muy distinta manera, tal como es factible evaluar con la primera crisis de la cultura occidental: el Renacimiento. Alrededor del año 1400, las clases cultas dejaron de creer en Dios –fenómeno que primero tuvo lugar en Italia y luego se extendió a muchos países de Europa- y de ese modo la sociedad comenzó a abandonar el tradicional teocentrismo. Eso hubiera podido ser un cambio –un cambio significativo- y sin embargo fue mucho más que eso. ¿Por qué? Porque durante dos largos siglos no se encontró con qué reemplazar a Dios y, por lo tanto, nadie sabía a qué atenerse y tampoco cuál era el rumbo a seguir. Lo que predominaba era la total confusión y absoluta desorientación: se vivía una crisis.
Finalmente fue la ciencia la que ocupó el espacio de Dios, y muchos, casi todos, se volcaron a ella con el mismo fanatismo que sus ancestros le habían otorgado a lo divino. Y lo que se vive en la actualidad es una especie de renacimiento, una verdadera crisis donde lo que prima es no sólo la confusión y la desorientación sino, también –debido a la aceleración histórica y de una forma muy notoria- la transitoriedad. Asombra, incluso, que nadie haya propuesto calificar a la época actual como “la era de la transitoriedad”.
Todo lo arriba expuesto sirve para aclarar que lo que se pretende en las páginas que siguen no es una comprensión exhaustiva y precisa sino, tan solo, una aproximación, una simple aproximación, a los principales fenómenos y conflictos sociales de la actualidad con la intención de demostrar, en una medida quizá mínima, que no son tan caóticos y erráticos como parecen a primera vista y que tienen un origen y un desarrollo relativamente conocidos que a veces dan lugar a tendencias que, dentro de ciertos límites y cierto rango, podrían resultan previsibles en un futuro, siempre y cuando a ese futuro no se le exija más que el corto plazo. Tampoco se pretende –y conviene aclararlo desde el principio- establecer una visión normativa: dada la persistencia y constancia de los cambios, se hace casi imposible cualquier propuesta ética o moral, en particular teniendo en cuenta que ahora se están rechazando los valores tradicionales y buscando desesperadamente crear otros nuevos que todavía, y en gran parte, son desconocidos o inciertos: hoy se sabe con mucha más certeza lo que no se quiere que lo que sí se quiere.
4
CAPÍTULO 1
Expansión y dominio del individuo
El proceso de individuación
El antecedente histórico y concreto más remoto del proceso de individuación de la cultura occidental –más allá de ciertos esbozos al respecto de algunos filósofos griegos y hasta de las enseñanzas de Cristo- quizá pueda encontrarse en la Carta Magna que vio la luz en Inglaterra en 1215, donde por primera vez se reconoce oficialmente la existencia de los individuos, aunque recién en el Renacimiento esa noción comenzó a adquirir masa crítica –en parte debido a la decadencia del poder de la Iglesia políticamente oficializada- para hacer eclosión, ya sin lugar a dudas, en medio de la Reforma protestante: casi por accidente y sin que nada ni nadie lo propusiera de manera específica, la Reforma abrió el camino hacia la individuación sobre la cual trabajaron los filósofos desde el siglo XVI.
Mucho había ayudado la invención de la imprenta a mediados del siglo XV y la consiguiente aparición y difusión de los libros y folletines: la imprenta y la Reforma protestante simbolizan un conjunto circunstancial fatal para el sentimiento corporativo de la Edad Media. La imprenta es la tecnología del individualismo, dice McLuhan (a:224), y agrega que la portabilidad del libro contribuyó bastante al nuevo culto del individuo al terminar definitivamente con el monopolio de las bibliotecas clericales de los monasterios. La posibilidad de imprimir y publicar libros en los idiomas vernáculos permitió que surgiera un número creciente de escritores y un número mayor de lectores, quienes individualmente pasaron a ocupar una posición singular y a separarse de la voz común de lo colectivo.
En todas las obras escritas por los filósofos de la época surge la plena conciencia de una frontera entre lo antiguo y lo moderno, entre lo colectivo y lo individual: los verdaderos valores pasan a ser los privados, los personales, los individuales. La aceptación del derecho a la elección individual predominaba ya en Occidente en el siglo XVII (Huntington:83). La Revolución Gloriosa que tuvo lugar en Inglaterra en 1688 instituyó específicamente la limitación del poder político, abriendo el espacio a la libertad individual, y un siglo después la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, sería, en cierta forma, la representación concreta de la expansión y dominio del individuo, de la individualidad y del individualismo: la libertad económica, social y política de la modernidad se define entonces en función de la libertad individual.
Los individuos adquirieron autonomía al margen de la comunidad aldeana, de las familias patriarcales, de los gremios, de la Iglesia, del Estado absolutista y de las castas donde las hubo (Sebreli:264). También la ciudad con sus multitudes anónimas y el capitalismo con sus relaciones mercantiles abstractas colaboraron con el proceso de individuación. La vida, que en los tiempos antiguos había sido cosmocéntrica y en los medievales teocéntrica, desde entonces pasó a ser antropocéntrica y a girar alrededor del espacio individual: si el individualismo no llega a ser un fin en sí mismo, por lo menos se transforma en el único camino.
Los primeros habitantes de las ciudades, es decir los burgueses, dejaron de llevar una vida pública y colectiva, como era típico en la Edad media, para ejercerla a puertas cerradas en el interior de sus casas, lo que favoreció aún más la preocupación por uno mismo: espejos y autorretratos se hacen algo común desde entonces y expresiones como “confianza en sí mismo”, “amor propio” y “autoestima” se transforman en las divisas clave que guían a la realización personal.
Los derechos esenciales de toda sociedad moderna y democrática –especialmente el de la vida y el de la libertad-, como así también sus inmensas implicancias, son una consecuencia directa del proceso de individuación que permitió al hombre escapar de ese orden mayor, público y colectivo, donde obligatoriamente estaba inmerso sin posibilidades de afirmar sus diferencias ni de practicar elecciones vitales, y abrirle las puertas a las más variadas alternativas: individualización también significa que surgen fuentes culturales favorables a la creatividad. En conclusión, se trata de combinar derechos económicos, sociales y políticos que posean un vigoroso fundamento individualista ya que la fuente última de poder reside ahora en el individuo.
Y una vez que el individuo particular ‑con sus intereses, necesidades y derechos‑ llegó a configurar el núcleo de la sociedad, la concepción individualista hizo posible que la idea de la democracia siguiera prosperando hasta la instauración definitiva de la libertad. Sin individualismo no puede haber libertad. De ese modo, aquella persona incapaz de determinar su propio destino en términos de metas personales, aquella persona que durante siglos había sido un actor de reparto o de un orden insignificante, llegó a transformarse en el protagonista principal de la sociedad actual, en un individuo químicamente puro.
Los intelectuales que durante siglos habían pretendido hacer creer que el individuo no se pertenecía a sí mismo sino a un grupo -a una clase social, a un partido político, a un gremio, a una categoría profesional, a una determinada religión- dejaron de ser escuchados: las relaciones económicas, sociales y políticas se hicieron, para siempre, individuales y específicas. De ese modo, el individuo terminó rebelándose contra la prepotencia del anonimato y de lo impersonal, imponiendo nuevas pautas que han conmocionado por completo al sistema sociocultural y generado una mutación sociológica global o una nueva revolución individualista centrada exclusivamente en la realización personal: ésta adquiere una máxima relevancia que se manifiesta claramente en el hiperindividualismo y narcisismo que caracteriza al hombre contemporáneo, guiado por la creencia de que esas dos actitudes son las que más ayuda le brindan para lidiar con las ansiedades y tensiones de la vida actual.
Lo que siguió a ese proceso fue casi una consecuencia lógica: los inflexibles imperativos de la religión y de la ideología terminan perdiendo su espacio en el ámbito público y privado de las personas y las tradicionales exhortaciones moralizantes que inducían a vivir para el prójimo o para los demás empezaron a carecer de resonancia colectiva: la nueva moral de los individuos -la moral individual que ha asumido el papel más destacado en la sociedad moderna- ya no acepta las obligaciones ni las sanciones impuestas desde arriba o desde afuera. Ya no se peca de inmoral cuando se piensa en uno mismo: el referente del “yo” ha ganado carta de ciudadanía (Lipovetsky,a:131).
Pero todo eso ‑alegan los analistas‑ no implica que el individuo contemporáneo sea más egoísta que el de otros tiempos sino, simplemente, que es menos hipócrita y que ya no tiene reparos ni vergüenza en expresar sus prioridades individualistas: las etiquetas sociológicas o psicológicas –como la de “hiperindividualismo” o la de “narcisismo”‑ sólo son nuevos nombres para sentimientos tan antiguos como el hombre, por más que suenen intencional y catastróficamente novedosos. Tampoco implica que no pueda criticarse al individualismo, ni siquiera argumentado que criticar al individualismo es criticar a la democracia o al pluralismo: la cuestión del individuo se presenta en el mundo moderno como una mezcla conflictiva y peligrosa de debilidad y poder que requiere protección pero también límites (Heler:16).
En el mundo actual el individualismo se ha vuelto legítimo, lo que facilita el predominio de la búsqueda del ego y del éxtasis. Es una profunda revolución silenciosa de la relación interpersonal: lo que ahora importa es ser uno mismo, florecer independientemente de los criterios de los demás. Todos los cambios y transformaciones producidos en el sistema sociocultural se entremezclan de manera compleja con el individualismo. Parodiando a Marx, podría decirse que lo que hoy rige no es la “dictadura del proletariado” sino la “dictadura del individuo”, ya que lo más significativo que trata de imponer la sociedad posindustrial es la nueva libertad que impulsa al individuo a una elección incesante, a demostrar a diario que ya se alcanzó la madurez, a hacerse responsable de sus actos; en pocas palabras, a pensar por sí mismo. Kant, muy interesado en la libertad individual, reitera hasta el cansancio la máxima “piensa por ti mismo” que la Ilustración hiciera nacer.
Y no es fácil obligarse a vivir bajo esa máxima ya que requiere una fortaleza que no siempre los individuos tienen y mantienen. La afirmación positiva de sí mismo está acompañada por la obligatoriedad de hacerse cargo de su propia vida y asumirla como una nueva y pesada tarea: la autonomía no sólo implica responsabilidades y padecimientos sino, también, aceptar que la lucha se trasladó al fuero interno de uno mismo. La libertad personal es lo que le permite a uno establecerse como un individuo, a la vez que lo desagrega del mundo colectivo, imponiéndole independientemente la perspectiva de un actor racional con respecto a sus fines. De ahí que todos los que tradicionalmente se atribuyeron la capacidad de pensar por los demás –utilizando para tal fin las más diversas ideologías o religiones- se opongan con tenacidad al individualismo.
Glorias y miserias del individualismo
Todo lo anterior es lo menos que dice Lasch (a) a lo largo de su obra, conceptos con los cuales muchos coinciden, refiriéndose a lo que sucedía en EUA ‑y por lo tanto a lo que tarde o temprano también tendría lugar en el resto del Primer Mundo y finalmente en el Tercer Mundo hasta hacerse planetario por completo‑ durante la década de 1970, la llamada “década del yo”. Pero no faltan registros mucho más antiguos de tiempos donde predominaba lo colectivo y el individualismo casi no existía y que, aun así, abundan en críticas a la sociedad. En una tumba egipcia del año 3000 a.C. puede leerse: “Vivimos en una época de decadencia; los jóvenes ya no respetan a sus mayores, son groseros y mal sufridos; concurren a las tabernas y pierden toda noción de templanza”, y una inscripción babilónica del año 1000 a.C. reseña que “la juventud de hoy está corrompida hasta el corazón; es mala, atea y perezosa y jamás será lo que la juventud ha de ser ni será nunca capaz de preservar la cultura” (Watzlawick et al:53).
Apreciaciones similares podrían llenar miles de páginas desde el inicio de la cultura occidental hasta la fecha ya que, como conceptualización, el individualismo siempre resultó ambiguo porque es posible emplearlo tanto en oposición a “colectivismo” como en oposición a “altruismo”, alternativa, esta última, que de inmediato lo convierte en sinónimo de “egoísmo”, y de ahí que el individualismo para algunos sea una idea moral y para otros, si se lo asocia al egoísmo, un fenómeno amoral (Taylor:56).
Platón atacó duramente al individualismo, equiparándolo al egoísmo, para defender los mecanismos de identificación colectiva de su anhelada sociedad tribal donde el individuo era una parte insignificante de un organismo mucho mayor: la familia, el clan o la polis. Esa pretensión platónica no sólo no alentaba demasiado la manifestación de las ambiciones e iniciativas personales sino que las temía: el individualismo competitivo, capaz de valorizar las aventuras personales y liberarse del cepo de las tradiciones de la vida cotidiana, era un escándalo en una sociedad investida de valores corporativos y colectivos.
Esa misma concepción platónica fue retomada por otros filósofos, laicos y religiosos, que a través de los siglos han logrado trasladar casi hasta nuestros días un sentimiento negativo con respecto al individualismo. Los laicos, porque muchos de ellos pretendieron sustituir a Dios por la razón, guiados por un fanatismo racionalista que los llevó a crear una “razón de Estado” superior al poder divino de los reyes que terminó intelectualizando el totalitarismo y justificando los crímenes más aberrantes: la Revolución Francesa, con los fundamentos teóricos que le precedieron y los actos sangrientos que le siguieron, constituye el ejemplo más conspicuo. Y los religiosos porque muchos de ellos no aceptaron ni comprendieron que, quizás de una forma sutil o velada, Cristo había dado el primer paso en el proceso de individuación y liberación cuando se mostró dispuesto a perdonar a todos los seres humanos individualmente -como personas independientes frente al poder temporal y capaces de hacerse responsables de sus actos- y no como partes integrantes de una comunidad o pueblo, de una masa donde la responsabilidad se diluía o desaparecía por completo. En un sentido específicamente individual, aquel mandato bíblico ‑”ama a tu prójimo como a ti mismo”- es claro y definitorio y establece una neta prioridad.
En muchas otras ocasiones, más cercanas a nuestros tiempos, la historia ha presenciado épocas durante las cuales las consecuencias de la eclosión del individualismo y del abandono de las tradiciones generaron fuertes cuestionamientos de índole moral. En el Renacimiento, los sectores privilegiados de la población manifestaron un público y notorio afán de fama y riquezas que a veces los hizo caer en la frivolidad y la voluptuosidad más extremas, amén de una falta de solidaridad que queda fehacientemente demostrada por el contraste entre los fastuosos palacios de los privilegiados y las chozas que albergaban a la gente común. Con todo, y paradójicamente, esa época hoy es recordada en la actualidad como una de las más gloriosas de la cultura occidental.
Durante el siglo XIX lo habitual fue que la mayoría de los escritores y filósofos criticaran la falta de valores morales de las clases altas, lo que en gran parte atribuían al individualismo, pero en el siglo XX esa crítica se generalizó y se fortaleció cuando logró institucionalizarse: ya no era sólo la Iglesia sino también casi todos los partidos políticos y sus respectivas ideologías los que se volvieron en contra del individualismo, de lo individual y del individuo. Comunistas y fascistas, colectivistas o populistas de derecha o izquierda, socialistas moderados o no, devotos de cualquier religión, los movimientos englobados genéricamente en la New Age y hasta los ecologistas han transformado al individualismo en el demonio que debía ser exorcizado de la cultura planetaria.
Incluso desde el neoliberalismo económico –un sistema ideológico que desde 1991, con la implosión de la Rusia soviética y la desaparición de un contrincante político, se transformó en la exacerbación del homo oeconomicus y llegó a generar una especie de elitismo autoritario o una versión remozada de darwinismo social- no se han quedado atrás en su ataque y acusan al individualismo de haber contribuido al desarrollo de esa enfermiza frivolidad que hoy padece la humanidad: el neoliberalismo económico es demasiado frío e impersonal, quizá también escasamente flexible, como para soportar el espíritu jubiloso, sibarita y complaciente del individualismo de nuestros días, pese a que, por cierto, ese individualismo fue el que, en su origen, sentó las bases doctrinarias del neoliberalismo económico.
En los últimos tiempos –fin del siglo XX y principio del XXI- la tradicional embestida contra el individualismo que despliegan filósofos e intelectuales ha sumado a sus críticas un pronóstico catastrófico: el fin del individualismo está cercano -dicen con frecuencia- casi al alcance de la mano. Curiosa reiteración: se viene escuchando desde los albores de la civilización y en referencia a cualquier cosa. Nada que asombre: el ser humano siempre mostró una insana pasión por el apocalipsis y hasta existen los que se consideran optimistas sólo porque estiman que la mecha de la bomba es larga. Así como hubo épocas en que la cohesión de la sociedad se mantenía por el imaginario del progreso, hoy se mantiene por el imaginario de la catástrofe (Baudrillard,a:159). Pero esa clase de augurios bíblicos, ese fúnebre ardor premonitorio, forma parte de las pasiones humanas más comunes –como si graduarse de pensador incluyera obligatoriamente recrear un pronóstico catastrófico específico- y son muchos los que asumen esa postura frente a todo cambio de enorme gravitación. Sin embargo, y más allá de las luces y sombras que nunca faltan, nada permite corroborar el cataclismo total ni la disolución o el fin de los valores morales de nuestros días.
En el mundo de las ideas es difícil encontrar un concepto que haya sido tan estigmatizado como el del individualismo. Ese repudio generalizado se debe a que el individualismo puede ser analizado desde muy diversos ángulos -psicológicos, sociológicos, políticos, económicos y hasta religiosos- puesto que, en apariencia, ya no hay aspecto de la vida humana donde no intervenga –de manera directa o indirecta- el individualismo. Y es precisamente en esa circunstancia propia del individualismo -en donde algunos quizá estimen que reside su principal fuerza- donde se encuentra su mayor debilidad ya que esa excesiva exposición lo transforma en un blanco fácil, casi obligatorio e inevitable, de cualquier ataque: en numerosas oportunidades, y por ese impulso avasallador que lo lleva a adelantarse a los hechos, el individualismo se vuelve políticamente incorrecto, lo que en un mundo afecto a los eufemismos, como el actual, resulta imperdonable.
No obstante, debe reconocerse que cada tanto esos pronósticos catastróficos aciertan. Eso es imposible negarlo, pero cabría preguntarse si esta vez acertarán. Y al respecto existen dudas, muchas dudas. Por cierto, en algunos oídos todavía resuena “el fin de la historia” que anunciara un pensador –Francis Fukuyama- en la década del 90. Y que se haya equivocado –como era previsible- no impidió que otros, tal vez envalentonados por esa audacia, afirmaran que el individualismo ya había muerto. Según sus propias palabras, muchos asistieron a su entierro y otros tantos presenciaron su cremación. Sin embargo, el individualismo todavía sigue vivo, con todas sus glorias y sus miserias. Sus pocas glorias y sus muchas miserias, alguien podría alegar, razón por la cual resulta más correcto hablar del dominio y la expansión del individuo –como especificamos al principio de este capítulo- y no del triunfo del individuo –lo que en realidad sería una victoria pírrica- porque es coherente presumir, la cautela así lo impone, que el individualismo no es la panacea universal ni mucho menos: está muy lejos de la perfección y probablemente ni siquiera sea perfectible sino todo lo contrario. Simplemente, es lo que hay. Y, de hecho, aquí y en todo lo que sigue no se trata de elogiarlo, sino de admitir su existencia y su predominio –guste o disguste- y describir cómo afecta el comportamiento humano.
En la actualidad, y pese a los reiterados ataques que debe y seguramente deberá soportar el individualismo, su dominio se extiende de manera abrumadora y hasta descontrolada –de mucha ayuda en ese proceso ha sido el desprestigio del colectivismo relacionado con los regímenes totalitarios y populistas‑ y no sólo en el mundo desarrollado sino también en el mundo emergente: para bien o para mal, la idea de individuo se ha convertido en realidad y experiencia y hasta parece ser la única que valida todo. Incluso ese exacerbado amor a sí mismo que –específicamente en el ámbito sentimental- genera una marcada ausencia de compromiso. Porque –y eso parece evidente más allá de toda duda- el individualismo ha decretado casi la muerte definitiva del compromiso. Adquirir compromisos a largo plazo, así como depender de los compromisos de los otros -afirma Bauman (a:54)- está asumiendo cada vez más la apariencia de una conducta irracional, al desentonar más y más con la experiencia de la vida diaria. Y eso es fácil de entender porque si bien existe el largo plazo, todos vivimos en el corto plazo.
Existe la creencia de que, en última instancia, el individualismo representa el elemento distintivo de la sociedad moderna –con todas sus glorias y miserias, reiteramos-, instituyéndose así como la afirmación de la mayoría de edad de los hombres y de la consiguiente necesidad de superar definitivamente las tutelas y hacerse dueño de sí mismo. Sygmunt Bauman –el sociólogo que hoy parece estar de moda en el mundo- le otorga una importancia decisiva al individualismo y a la libre elección individual en el sistema sociocultural de la actualidad. Parodiando a Sartre, se podría decir que el hombre de nuestros días está condenado al individualismo.
También son muchos quienes rechazan las visiones apocalípticas: hay que deshacerse de la idea caricaturesca de un mundo en el que todos los criterios se van a pique, en el que los hombres no estarían ya sujetos por ninguna creencia o por ninguna disposición de naturaleza moral (Lipovetsky,a:148). En términos generales, el individualismo de hoy, tanto como el de ayer, impulsa la ruptura de las normas tradicionales, lo que puede ser bueno y malo a la vez: el joven emprendedor que desarrolla una nueva empresa o una nueva tecnología rompe las normas que imperan en la sociedad y lo mismo hace el criminal que asalta y mata, tal como hacía el artista renacentista que imponía nuevos criterios en el arte o el príncipe siniestro que se valía de cualquier medio para lograr sus fines.
Es cierto que en la nueva sociedad predomina la incertidumbre y la inestabilidad -lo que a muchos hace creer que se vive en un laberinto sin salida- pero no por eso se carece de principios, aunque sea de principios mínimos. Que las religiones y las ideologías hayan quedado relegadas porque muchas veces sirvieron para crear y validar sistemas totalitarios y que, como consecuencia, el pasado y lo tradicional se diluyan en gran parte y casi sin nostalgias, como si toda la gente se sacara de encima un pesado lastre, no lleva obligatoriamente a la orgía generalizada de Sodoma y Gomorra sino hacia una sociedad fundada en la moral de la subjetivación. O, simplemente, hacia una nueva moral a la que no le faltan cánones que merezcan respeto y tolerancia.
Así como antes la ética social imponía la virtud y el rigor y, con respecto a los deseos, su postergación y hasta su renuncia, hoy se universaliza una nueva ética individual, espontánea y franca, que actúa más como límite que como principio, que en esencia busca el derecho a la satisfacción inmediata de lo deseado, que mantiene parcialmente su compromiso social y que no se preocupa demasiado por los deberes u obligaciones: lo que prevalece es la afirmación de cada ser particular ‑en cuerpo y alma‑ a crear y regir su propia individualidad. Por más lamentable que sea para algunos, cuando la gente deja de creer en las bondades paradisíacas del Otro Mundo y en la vida después de la muerte, lo que importa es el presente, el aquí y ahora. Así, a secas, con toda su contundencia.
Es posible que la sociedad ideal no sea la que hoy, según expresa Touraine (a:75), se muestra cada vez más confusa, la sociedad que priva de normas a ámbitos cada vez más vastos de la conducta, la sociedad que coloca a los individuos más a menudo en situación de marginalidad que de pertenencia, de cambio que de identidad, de ambivalencia que de convicciones claramente positivas o negativas, pero mucho menos lo es aquella donde rige el control omnipresente y totalitario. Pensar que todos los valores se diluyen y que todas las costumbres se quebrantan, pensar siempre lo peor –superando el límite de la estrategia prudente y cayendo en una psicosis negativa- distrae la atención de las posibilidades positivas y orienta la mente hacia enfoques extremistas e irreales.
No obstante, hay indicios de que en la actualidad el individuo insiste en hacer una democracia a su medida, una democracia individual donde lo político y lo social se expliquen por lo individual, y no desde arriba sino desde abajo. Por lo tanto, participar de la creencia de que el individualismo es la principal amenaza para la integración social ‑actitud en la que se empecinan ciertos nostálgicos y que ha impulsado a muchos a usar el eufemismo de “singular” para referirse a lo individual o a la individualidad- ya ha dejado de ser coherente y de aportar soluciones: las formas de desintegración más graves de la actualidad son las que impiden al individuo actuar como sujeto (Touraine,a:272).
También es posible pensar que en el fondo de ese debate entre el individualimo y el colectivismo subyace un viejo malentendido, dada la ambigüedad que ya mencionáramos con respecto al individualismo: aparentemente existe un individualismo particularizado y utilitario que se satisface en el logro del propio interés material, desagregado por completo del bien común y de la sociedad y representado por ese “espíritu de cuerpo” que caracteriza a lo corporativo, y otro muy distinto que se podría denominar individualismo expresivo o explícito, de índole general y centrado en la propia realización interior sin descartar lo exterior, contingencia que, más que permitirle la integración activa con el resto de la comunidad, lo impulsa a ello con las limitaciones cautelosas que impone la subjetivación. El malentendido surgiría, entonces, de confundir un tipo de individualismo con el otro.
Tampoco faltan autores que se niegan a aceptar una neta diferenciación entre lo social y lo individual, considerando que esos dos ámbitos no son independientes ni estancos sino que se retroalimentan mutuamente. Una persona se reconoce como individuo, como ser individual, en relación a todos los otros seres que lo rodean: uno y otros son las dos caras de una misma moneda y no puede ser de manera distinta. Creer lo contrario sería admitir que el individuo practica una especie de autismo vocacional o un autismo voluntariamente elegido.
Una idea que muchos comparten –y que en relación a este tema adquiere una importancia vital- es la que expresa Mannheim (:25s): hay que acabar con la ficción de la total independencia del individuo frente al grupo con cuyo esquema el individuo piensa y actúa, la ficción de suponer que el individuo elabora una concepción del mundo sólo con los elementos que le ofrece su propia experiencia, porque así no se puede apreciar el papel que la sociedad y lo social desempeñan en la formación de la personalidad individual como resultado de la vida en común y de la interacción con los demás. De ahí que cada vez sea más común la aparición –por lo menos la propuesta- de soluciones individuales a problemas sociales, y que los tradicionalmente aficionados a las soluciones sociales como forma de enfrentar los problemas individuales se vuelvan más tolerantes al respecto. De ahí, también, que gracias a la cultura audiovisual –configurada por la televisión, la informática y las redes sociales- se haya fusionado en una unidad lo íntimo y lo privado, lo individual y lo social.
Incluso esa necesidad cuasi biológica y tan íntima e innata que hasta podría decirse que resulta metaindividual más que individual -además de la consecuencia directa de un natural individualismo- como lo es la pretensión de distinguirse y diferenciarse de los demás, jamás lograría satisfacerse sin prestar atención a lo social que a cada persona circunda. Se demanda autonomía y singularidad, pero también se desea ser como los demás; se demanda libertad pero también se desea la seguridad que brinda el apoyo de los otros: con las palabras de Simmel (:24), hay un debate interno entre el impulso a fundirnos con nuestro grupo social y el afán de destacar fuera de él nuestra individualidad. De hecho, un régimen político centrado en el individualismo sólo conduciría al fracaso si no es compensado o moderado por aquellas tendencias de la sociabilidad, y tal vez eso explique el descalabro que el liberalismo económico extremo ha generado en muchos países en el período que siguió a la finalización de la guerra fría y que Ulrich Beck califica como “segunda modernidad”.
En última instancia, todo es una cuestión de dosis: si se lleva la noción de individuo hasta sus límites, lo único que se obtiene es una monstruosidad, y lo mismo sucede si se hace lo propio con la noción de lo colectivo o de grupo. La vida en la sociedad moderna es el campo de batalla de lo individual y lo social, pero un campo de batalla que poco a poco va difuminando la violencia en pos de una mayor armonía y un mayor consenso. En ese sentido, es posible –como dice Bauman (a:26)- que pronto nos veamos forzados a comprender que no hay sustituto aceptable para el diálogo.
Pero no es fácil alcanzar el equilibrio o la dosis correcta, y así como en la historia previa se exageró con el colectivismo hoy hay evidencias de un frenesí individualista que está provocando un descontrol social y económico que puede tener graves consecuencias si no se lo corrige a tiempo. La idea de que en la sociedad lo único que importa es la elección individual desenfrenada no deja de ser conflictiva, muy conflictiva. Incluso la misma acción de elegir es conflictiva porque obliga a aceptar una responsabilidad a la que pocos acceden gratuitamente puesto que conlleva una carga psicológica bastante pesada –a veces excesivamente pesada, se podría decir- como todo aquello que, por definición, debe ser elaborado en un ámbito de libertad donde el individuo se encuentra con su más íntima soledad, lo que siempre, sin duda, genera intranquilidad, ansiedad, riesgo, incertidumbre y miedo.
Está claro, entonces, que para cualquiera el costo de la individuación es muy alto, tanto que no todos se muestran dispuestos a pagarlo. En especial porque –comparativamente hablando- el costo de la dependencia –a veces hasta el de la esclavitud- es mucho menor y, por esa misma razón, tentador. De ahí que nunca deje de mencionarse “el miedo a la libertad” que Eric Fromm rescatara –quizá de un oscuro rincón del alma humana- medio siglo atrás. Con todo, puede decirse que a aquellos que opten por el individualismo y la realización personal de sus ambiciones no les queda otra que aceptar esos peligros. Como ya dijimos, el individuo está condenado a la libertad y es esa misma libertad la que parece estar convirtiéndose en la meta a perseguir, en la utopía a alcanzar, aunque ello implique una sociedad de individuos unidos solamente por su propia soledad, por su propio aislamiento.
¿Quién se atreve a condenar las florecientes desigualdades y el derrumbamiento social engendrados por los libres mercados ‑se pregunta Gray (:140), mezclando el pesimismo y la resignación que implica conocer la respuesta de antemano‑ cuando éstos no son más que la consecuencia del derecho a la libertad individual en el ámbito económico? ¿Quién se animaría a prohibirles a las mujeres el ejercicio de sus oficios y profesiones con la intención de que regresen a sus hogares y así solucionen o mitiguen los desórdenes internos de la familia que la sociedad moderna padece? Mientras el costo de la inseguridad social y de la falta de cohesión familiar no supere al beneficio de la libertad individual y la realización personal no habrá cambios pero, no obstante, siempre queda la esperanza de una moderación que haga razonable el riesgo y tolerable la incertidumbre.
La lealtad colectiva, el altruismo o los incentivos morales son actitudes poco frecuentes, de escasa credibilidad y duración, más allá del voluntarismo que los impulsa en ciertos momentos críticos. Una sociedad que en su división del trabajo y en su diferenciación funcional no pueda ofrecer a cada individuo una serie de campos de acción en los que la plena iniciativa y el juicio individual logren ejercerse, tampoco conseguirá elaborar una completa concepción del mundo individualista y racionalista que pretenda convertirse en una realidad social efectiva. Por lo demás, el individualismo de hoy no consiste en rechazar los modelos sociales: en el fondo, la cultura del individuo es lo que sustituye las reglas heterónomas de la religión y la tradición por las reglas autónomas del mundo humanosocial (Lipovetsky,b:133).
Pese a todas las críticas que recibe, el individuo hedonista y narcisista que en la actualidad parece imperar en el mundo ‑ese ser que asume la idea del placer como sistema de vida y que vive para sí mismo‑ ha establecido las pautas inherentes a los derechos humanos, al feminismo, al ecologismo, al pacifismo, a la tolerancia y a la honestidad; consume grandes cantidades de violencia y pornografía a través de los mass media, pero rechaza la violencia y condena los excesos sexuales en la vida cotidiana; cuida y adora a su cuerpo como si fuera un templo, pero se rebela contra los padecimientos ajenos y actúa masivamente al respecto; se encierra en la intimidad de su vida privada pero a la vez genera un “yo relacional” que lo mantiene en permanente contacto con los demás, con el otro. El neoindividuo es una partícula interactiva, comunicacional, en feed back perpetuo, conectado a la Red y visualizando el podio (Baudrillard,b:160).
También el individualismo exige la tolerancia y así pacifica los conflictos externos, pero amplifica los internos o subjetivos; favorece la autonomía y las libertades privadas, pero posibilita la soledad; impulsa al progreso pero no siempre a la felicidad. Porque, en esencia, la diferencia que media entre el individualismo de otros siglos y el del siglo XXI es que el de antes era un atributo exclusivo de las élites de poder, basado en lo hereditario o en lo corporativo, mientras que el actual ha invadido los sectores sociales medios, a veces también los inferiores, y se fundamenta mayoritariamente en la meritocracia.
Individualismo y solidaridad
Del individualismo actual ha surgido una doctrina de la responsabilidad individual que se hace comunitaria, quizá obedeciendo al precepto bíblico -“ama a tu prójimo como a ti mismo”- y creando así una nueva ética. No se trata de una ética ampliamente ideologizada como la que sirvió de excusa para iniciar muchas revoluciones y movimientos del siglo XX que luego terminaron transformándose en regímenes totalitarios o mostrando sus aficiones antidemocráticas, y tampoco toma como referente exclusivo la eliminación total y absoluta de la corrupción y la inmoralidad en la sociedad porque ya no se satisface en las imposibilidades absurdas, sino que pretende ‑luchando contra la impunidad- reducirlas a un mínimo tolerable y armónico con la eficiencia.
De manera constante, o aunque más no sea en la medida de lo posible, esa nueva ética lleva en sí misma los principios de la solidaridad: si el sufrimiento invade países lejanos, se organizan ayudas de urgencia; si el planeta está en peligro, se impulsa el respeto por la naturaleza; si el capitalismo es alcanzado por la corrupción, se moraliza la práctica de los negocios; si la ciencia traspasa ciertos límites, se la vigila y controla; si el periodismo abusa de las funciones asignadas y distorsiona la realidad, se le impone una deontología específica. En el siglo XXI las demandas de ética y transparencia serán exigencias constantes, como ya se puede presumir gracias a las redes sociales.
Cada país, cada cultura, se expresa a través de un individualismo propio, y aun dentro del mundo desarrollado existen grandes diferencias. El de EUA es, unánimemente y de acuerdo a la mayoría de los analistas, el de mayor intensidad. Ninguna cultura está tan consagrada a hacer que los sueños de cada individuo se conviertan en realidad y de ahí que se aliente al individuo a esforzarse al máximo. Quizá a eso se deba que EUA tenga la cantidad más grande de ganadores del Premio Nobel, de científicos destacados, de empresarios exitosos, de capitales de riesgo, de trabajos científicos brillantes, de nuevas patentes, de nuevos empleos y emprendimientos creados por año, de inventores de pautas universales, de millonarios que apenas han superado la adolescencia, etcétera.
Se trata de un individualismo contradictorio, no siempre fácil de encasillar, esquivo a las definiciones sucintas, dinámico y multifacético, al que reiteradamente se lo acusa, y con razón, de ser demasiado competitivo y la principal causa de la notoria desigualdad social de ese país ‑superior a la de cualquier otro del mundo desarrollado‑ sin que eso permita comprenderlo por completo, como sucede con la amplia difusión del trabajo voluntario y solidario, el que en EUA alcanza niveles jamás vistos en ningún sitio del planeta. Para más del 75% de los estadounidenses la solidaridad y el interés público ocupan el mismo lugar de importancia que la realización individual, el éxito profesional y la expansión de las libertades individuales (Tomlinson:241).
Japón, en cambio -una sociedad catalogada por todos como esencialmente comunitaria y donde se supone que el individualismo está fuerte y socialmente controlado- carece de antecedentes en ese tipo de trabajo y en comparación existen pocas organizaciones comunales de ayuda. Y en el resto de Asia se reitera el mismo panorama, y con tal intensidad que países como China, Vietnam, Singapur y Corea del Norte casi no tienen organizaciones preocupadas por los derechos humanos -los que aparentan representar un “lujo” que no figura dentro de sus prioridades- e incluso han llegado a rechazar la insistencia de las empresas estadounidenses en ese aspecto alegando que sólo es un intento de restarle competitividad a los productos asiáticos (Naisbitt,a:79).
Bourdieu (:7) afirma en reiteradas ocasiones que una ciencia que pretenda comprender y explicar las prácticas sociales obligatoriamente deberá romper con muchas falsas dicotomías, entre ellas la que opone el individuo a la sociedad. El “nuevo individualismo” que acompaña a la moderna globalización no es refractario a la cooperación ‑afirma Giddens (a:87)‑; la cooperación, en lugar de la jerarquía, es estimulada positivamente por él. Esto es lo que permite hablar de un “individualismo solidario” en el que la formación de la identidad personal depende de una creciente conciencia reflexiva de las relaciones con los otros. El avanzado proceso de individuación no ha impuesto, de ninguna manera, el abandono de la ayuda a los desamparados ni la despreocupación por la beneficencia porque en el meollo de la cuestión se trata más del triunfo de la individualidad que del individuo. Sin el ideal de una entrega personal, sin comprometerse demasiado, quizá a condición de que sea fácil y distante, se continúa practicando la generosidad social. El individualismo no es sinónimo de egoísmo ni destruye la preocupación ética y en lo más profundo genera un altruismo indoloro de masas (Lipovetsky,a:133).
Ahora está de moda hablar de la falta de solidaridad que como consecuencia del individualismo exacerbado campea en las sociedades modernas y desarrolladas y se la compara, de una manera nostálgica, con la solidaridad y fraternidad que caracterizaba a la Edad Media. Las sociedades medievales, tal como hoy son las africanas, eran sociedades de solidaridad, afirma Duby (:28), expresando una creencia popularmente muy difundida. Pues bien: resulta difícil saber a qué sociedades africanas se refiere Duby, ya que las informaciones que periódicamente llegan del continente negro no parecen confirmar sus apreciaciones. Existe ahí, claro está, una fuerte solidaridad tribal, pero ésta no ha impedido guerras, civiles o no, tan cruentas como las de Biafra, Senegal, Mauritania, Burundi, Ruanda, Sierra Leona, Etiopía y Eritrea, panorama que en los últimos tiempos se reiteraron en otras culturas de Europa Oriental, Asia y Medio Oriente, supuestamente también solidarias. Y a eso podría agregarse la existencia de los “niños soldados” tan comunes en Africa y Asia: niños de seis a quince años que integran bandas de asesinos bajo la dirección de guerrilleros y que la Unicef estima en unos trescientos mil.
Todos los numerosos estudios antropológicos de las últimas décadas que cita Marc Ross en “La cultura del conflicto”, y hasta los mismos que él ha llevado a cabo, demuestran fehacientemente que en las sociedades agrícolas o preindustriales existen los mismos conflictos que en las modernas y que en no pocas oportunidades son más violentas, y que lo fueron, incluso, antes de sus contactos con Occidente. Esas culturas tal vez no hayan vivido en un estado de guerra permanente, como aseguraba Hobbes, pero tampoco en una idílica paz perpetua como creía Rousseau. Y como supone Duby.
En cuanto a la solidaridad medieval, nos permitimos cuestionarla: si bien las pequeñas comunidades feudales estaban regidas por una íntima fraternidad que les permitía a todos compartir sus escasas riquezas, no debe olvidarse que el señor feudal era el amo y los campesinos sus siervos, la vigencia del derecho de pernada, los impuestos en especies que empobrecían aun más a los pobres y la total exclusión de quienes se negaban a aceptar ese tipo de vida. En la Edad Media quizá no existiera la espantosa soledad del miserable que se puede apreciar en nuestros días, pero mucha gente no toleraba quedar encapsulada dentro de esas comunidades asfixiantes y se marchaba a los bosques: éstos representaban de manera conspicua el sitio de la libertad y de la independencia, reconoce el mismo Duby.
Por lo demás, a los leprosos se los aislaba; a los judíos se los transformaba en víctimas propiciatorias cuando alguna circunstancia nefasta conmovía la tranquilidad social; no se toleraban prácticas religiosas distintas de las oficiales; se rechazaba a los inmigrantes; los caballeros andantes, hoy románticas figuras históricas, saqueaban a los campesinos cuando no se mataban entre ellos mismos en salvajes torneos; la tortura y la ejecución pública de los delincuentes, locos y homosexuales era común; la Inquisición institucionalizaba la caza de brujas, los sacerdotes dirigían sus ceremonias desde su jerárquico bienestar, desinteresándose por completo de las angustias de los pobres, y las cortes reales y papales deslumbraban con un lujo grosero en tiempos tan míseros.
La solidaridad de aquella gente era una de tipo local, restringida geográficamente por los límites territoriales del feudo, y todo lo exterior era considerado sospechoso, amenazante, enemigo, porque se vivía en medio de una permanente inseguridad que desde el principio generó un pensar maniqueo y paranoico que no admitía matices intermedios y que instituyó un autoritarismo sacralizado y un gran número de marginados: con las limitaciones que corresponden, esa solidaridad medieval era el equivalente actual de la solidaridad interna y grupal, totalmente independiente del resto de la sociedad e indiferente del respeto ajeno, con que hoy se expresan diversos entes corporativos como los sindicatos, los pandilleros urbanos y hasta la Mafia.
Por cierto, resultaba ser una solidaridad muy poco alentadora que sería insoportable para el individualismo moderno y para quienes se preocupan mínimamente por la libertades y los derechos civiles; una solidaridad que imponía a cada persona y a cada clase social una determinada función que debía cumplirse de manera estricta e inmutable. Como todos los principios o ideales de la Edad Media, instituía un modelo clasista y aristocrático dotado de una inconmovible jerarquía: ninguno de sus defensores actuales sería capaz de vivir dentro de esa solidaridad ‑a menos que ocupara el lugar del amo‑ pero ese detalle jamás puso coto a sus veleidades retóricas. ¿De dónde surge, entonces, esa supuesta solidaridad y fraternidad de las sociedades predesarrolladas o precapitalistas?
Fue Bartolomé de Las Casas quien, durante la colonización de América, inauguró esa especie de “antropología idílica” que describía a los nativos de esas tierras como seres inocentes y pacíficos ‑versión que poco se ajustaba a la verdadera conducta de los aztecas y de los incas‑ y que después Montaigne y Rousseau se ocuparían de difundir por toda Europa, dando origen al “ideal pastoril”, “mito agrario” o “culto del noble salvaje” en el que recayeron y abundaron los representantes de la Ilustración, los revolucionarios franceses, los académicos alemanes o los socialistas europeos, llenando páginas de elogios a las cualidades morales que caracterizaban a los campesinos, en oposición a los habitantes de las ciudades. Los campesinos son como la mayoría de las gentes: tienen algunas cualidades muy agradables pero también muestran rasgos de carácter que difícilmente puedan equipararse al ideal pastoril (Foster:43s).
La conclusión es que siempre ha sido muy difícil dominar o controlar el espíritu competitivo de los hombres, aun en las pequeñas y cerradas comunidades de antaño, mientras que en las modernas es casi imposible. Fuera de las dictaduras, no se dispone de otros medios para controlar la competencia en nuestras sociedades, y de ahí las reservas y temores que la solidaridad comunitaria habitualmente despierta: la crítica más importante que se le hace al comunitarismo es que produciría una reglamentación de la opinión, la represión de la disidencia y la institucionalización de la intolerancia, todo ello en nombre de la moralidad (Lasch,b:97).
Para el individualismo moderno, el concepto de “comunidad”, verdadera y específicamente entendido, suena como una invitación al fanatismo que atenta contra la libertad intelectual y la tolerancia, a la vez que amenaza al cosmopolitismo y a la diversidad, es decir a la misma esencia de las sociedades civilizadas. No todos están de acuerdo, por supuesto, pero sea como sea hoy agoniza el mito agrario en su forma clásica puesto que se vive una cultura esencialmente urbana, y sólo persiste en boca de viejos y melancólicos intelectuales que apenas sobreviven ‑siempre en las ciudades, como es de esperar- y en los representantes de la simplista visión de la New Age.
Se sigue hablando, quizá con cierta añoranza, de la vida rural, pero los pocos seres urbanos que vuelven a ella lo hacen en viviendas rodeadas de rutas asfaltadas y jardines asépticos, donde la mayoría de las alimañas silvestres -exponentes de la tan “apreciada” biodiversidad- son eliminadas por medios químicos y donde jamás faltan todas las comodidades modernas: el ideal pastoril de antaño se ha transformado en la pasión actual por el suburbio residencial o el country clubque genera esas comunidades “envasadas” llenas de hogares “envasados” y vida social “envasada”, todo regimentado dentro de espacios sobrevigilados con acceso restringido que permiten evitar cualquier “encuentro insatisfactorio”. Hasta es posible que en esos ámbitos se toleren algunas emociones fuertes siempre que no sean verdaderas y que no impliquen peligros o sorpresas desagradables.
Curiosamente, cuando en EUA ese individualismo aparenta estar perdiendo competitividad, en Europa va logrando día a día más adeptos. En Inglaterra, Italia, España y Francia es notable el recrudecimiento del individualismo. Tanto el “dinero fácil” como los golden boys, típicos de EUA, han logrado la consagración cultural en Francia y despiertan más admiración que desconfianza (Lipovetsky,a:191): es la hora de los ganadores, de los comunicadores mediáticos, de los yuppies que se ven legitimizados por una cultura favorable. Tampoco Holanda, Suecia y Alemania pueden mantenerse al margen de esa tendencia e incluso Japón, el polo opuesto de EUA en esa clasificación, hoy se siente conmocionado por la creciente ola de individualismo que embarga a los jóvenes adultos y que implica la paulatina desaparición del capitalismo solidario que siempre se dijo que caracterizaba a esa nación.
Por otra parte, no debe olvidarse que también con respecto a la solidaridad existe cierta ambigüedad de criterio: por cuestiones tradicionales, especialmente religiosas, siempre se pretendió disociar la solidaridad de las cuestiones económicas o monetarias cuando lo cierto es que esa separación no tiene razón de ser. Más aún: como bien lo demuestra Fukuyama (a), la vida económica de las sociedades modernas y avanzadas está profundamente invadida por factores culturales como la confianza social, los lazos morales y la solidaridad, y es precisamente la ausencia de ellos lo que atrasa el crecimiento y desarrollo de las naciones.