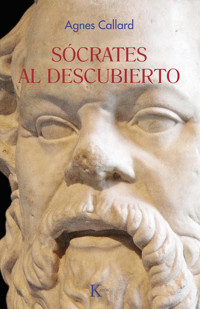
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Casi 2500 años después, la figura de Sócrates sigue suscitando interpretaciones encontradas. Considerado el padre de la filosofía occidental, se le recuerda por su humildad intelectual, su disposición al diálogo y su trágico final. Sin embargo, el carácter verdaderamente radical de su pensamiento ha sido, en muchos casos, domesticado o malinterpretado. En Sócrates al descubierto, Agnes Callard —renombrada filósofa y profesora de la Universidad de Chicago— recupera con brillantez el núcleo subversivo de la práctica socrática. Frente a la imagen de un Sócrates irónico o meramente retórico, Callard propone una lectura en la que el método socrático emerge como una herramienta de transformación personal y colectiva, orientada a la formulación rigurosa de las preguntas fundamentales de la existencia. Este libro argumenta que el pensamiento filosófico no es exclusivo de especialistas, sino una posibilidad abierta a cualquiera dispuesto a interrogar su vida con honestidad. A través de temas como el amor, la muerte o la acción política, Callard demuestra que el legado de Sócrates no pertenece solo a la historia del pensamiento, sino también al presente como una forma exigente —y necesaria— de vivir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agnes Callard
Sócrates al descubierto
Traducción del inglés de Elsa Gómez
Título original:Open Socrates
© 2025 by Agnes Callard
All rights reserved
© de la edición en castellano:
2025 Editorial Kairós, S.A.
www.editorialkairos.com
© de la traducción del inglés al castellano: Elsa Gómez
Revisión: Alicia Conde
Diseño cubierta: Editorial Kairós
Composición: Pablo Barrio
Primera edición en papel: Junio 2025
Primera edición en digital: Junio 2025
ISBN papel: 978-84-1121-346-2
ISBN epub: 978-84-1121-387-5
ISBN kindle: 978-84-1121-388-2
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Sumario
Introducción: El hombre cuyo nombre es ejemplo
Parte I. Preguntas extemporáneas
1. El problema de Tolstói
2. Respuestas como tabiques de carga
3. Mandatos salvajes
4. Intelectualismo socrático
Parte II. El método socrático
Introducción a la parte II. Tres paradojas
5. La paradoja «tábano-partero»
6. La paradoja de Moore: el autoconocimiento
7. La paradoja de Menón
Parte III. Respuestas socráticas
Introducción a la parte III. La jugada socratizante
8. La política: justicia y libertad
9. La política: igualdad
10. El amor
11. La muerte
Agradecimientos
Notas
Nota de la traductora
Notas de la traductora
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Sumario
Comenzar a leer
Agradecimientos
Notas
Notas de la traductora
Introducción El hombre cuyo nombre es ejemplo
Hay una pregunta que evitas siempre. Incluso ahora, mientras lees esta frase, la estás evitando. Te dices que en este momento no tienes tiempo; necesitas enfocarte por entero en los próximos quince minutos. Hay tantas cosas que hacer, un día detrás de otro. Además de las horas que pasas en el trabajo, están las tareas que te esperan al volver a casa. Y luego hay una película que ver, un libro que leer, un disco que escuchar, amistades con las que ponerte al día, unas vacaciones que planear con detalle. Tu vida está repleta. No queda en ella espacio para que te preguntes: «¿Por qué estoy haciendo todo esto?».
Si en algún momento inesperadamente surge la pregunta, respondes de inmediato que tienes que hacer la mayoría de esas cosas. Tienes que trabajar, porque para vivir dependes del dinero que ganas con tu trabajo, y porque mucha otra gente –tus clientes, pacientes, estudiantes, compañeros, lectores, jefes, compradores, aprendices– dependen de que lo hagas. Y si ese trabajo conlleva algún tipo de investigación, puede que además surja algún problema que tiene que resolverse. En la universidad o en el instituto, se te dice lo que tienes que hacer: tienes que asistir a clase, que llevar hechos los deberes o presentar los trabajos, que estudiar para los exámenes. También están los amigos y los distintos miembros de tu familia con los que tienes que cumplir los acuerdos (casi siempre tácitos) que se hayan establecido en vuestra relación. Y por si fuera poco, hay obligaciones de carácter extrínseco –activismo político, intervención en asuntos de la comunidad, compromisos religiosos– que una persona puede sentirse llamada a cumplir. Todos estos quehaceres son «una necesidad», y, debido a su naturaleza, consiguen esquivar la pregunta de «¿por qué?».
Pero esa respuesta no es aplicable a todo lo que una persona hace a lo largo de la jornada; no se oye a nadie decir que «tiene que» dedicar unas horas al simple placer del esparcimiento o de estar en buena compañía. Aunque en estos casos la pregunta no sería tanto «¿Por qué?» como «¿Por qué no?», el hecho es que, entre las cosas que tienes la obligación de hacer y las cosas que te gusta hacer, tus días rebosan de actividad. Y si vas pegando un período de quince minutos a otro, al final el resultado es tu vida entera.
De acuerdo, es posible que a veces te pares a hacerte una pregunta: «¿Debería irme de vacaciones? ¿Mudarme? ¿Tener un/otro hijo?», o ante un dilema moral o una crisis de pareja. Pero cuando en esos casos te planteas «¿Qué debería hacer?», lo que te preguntas en realidad es cuál de las posibles opciones está más en consonancia con lo que previamente habías establecido que tienes que hacer y que te gusta hacer. Cuidas de que tus preguntas prácticas no traspasen los estrechos límites deliberativos a los que las has confinado de antemano. Te permites sentir curiosidad por todo tipo de cuestiones que no afecten directamente al modo en que vives tu vida –«¿Qué harán los pájaros carpinteros para no sufrir una conmoción cerebral?»–, pero vigilas atentamente los límites de cualquier indagación práctica: te aseguras de que el hilo de pensamiento sobre cómo debería ser tu vida no se aleje nunca demasiado de cómo es en la actualidad.
Se diría que tienes miedo.
I. Tolstói
Cuando tenía alrededor de cincuenta años, el gran novelista ruso Lev Tolstói (1828-1910) sintió que su vida se desmoronaba. Lo cuenta así:
Mi vida se detuvo. Podía respirar, comer, beber y dormir; de hecho, no podía no respirar, no comer, no beber y no dormir. Pero no había vida en mí porque no tenía deseos cuya satisfacción me pareciera razonable. Si deseaba algo, sabía de antemano que de ello no resultaría nada, tanto si se realizara como si no. Si un hada se me hubiera aparecido y me hubiera ofrecido hacer realidad mis deseos, no habría sabido qué pedir.1
Una persona avanza en la vida a base de imaginar logros que le darán satisfacción, o se la darán a las personas próximas a ella, y de trabajar para conseguirlos. Si nada de cuanto pudiera llegar a suceder la satisfaría, su desmotivación es absoluta. El que Tolstói experimentara semejante colapso es una alarmante acusación contra el propio concepto de éxito, ya que muy pocas vidas humanas se han caracterizado por un éxito más sustancial que la suya. La vida de Tolstói «se detuvo» después de que hubiera escrito Guerra y paz y Ana Karenina y de ser un escritor célebre, y, en términos generales, cuando su vida marchaba todo lo bien que puede marchar la vida de una persona.
Y esto aconteció en un momento en que estaba rodeado de lo que se considera la felicidad completa; eso fue cuando aún no cumplía cincuenta años. Tenía una buena esposa, amante y amada, buenos hijos, una gran hacienda que, sin esfuerzo por mi parte, aumentaba y prosperaba. Era respetado más que nunca por amigos y conocidos, los extraños me colmaban de elogios, y podía considerar, sin temor a exagerar, que había alcanzado la celebridad. Además, no estaba enfermo ni física ni mentalmente; al contrario, gozaba de un vigor mental y físico que rara vez he encontrado en las personas de mi edad. Físicamente, podía segar al mismo ritmo que los campesinos. Intelectualmente, podía trabajar ocho o diez horas seguidas sin resentirme por el esfuerzo.2
Lo que provoca la crisis de Tolstói es su imposibilidad para responder a ciertas preguntas. Tiene todo lo que siempre había deseado –fama literaria, una familia en la que reina el afecto, un patrimonio, resistencia física y mental–, pero lo atormenta no ser capaz de entender por qué le importan esas cosas:
Antes de ocuparme de mi hacienda de Samara, de la educación de mi hijo, de escribir libros, debía saber por qué lo hacía. Mientras no supiera la razón, no podía hacer nada. En medio de mis pensamientos sobre la administración de la hacienda, que entonces me mantenía muy ocupado, una pregunta me vino de repente a la cabeza: «Muy bien, tendrás seis mil desiatinasa en la provincia de Samara y trescientos caballos, ¿y después qué?». Y me sentía completamente desconcertado, no sabía qué pensar. O bien, cuando empezaba a reflexionar sobre la educación de mis hijos, me preguntaba: «¿Por qué?». O bien, meditando sobre cómo el pueblo podría llegar a alcanzar el bienestar, de repente me preguntaba: «¿Y a mí qué me importa?». O bien, pensando en la gloria que me proporcionarían mis obras, me decía: «Muy bien, serás más famoso que Gógol, Pushkin, Shakespeare, Molière y todos los escritores del mundo, ¿y después qué?».
Y no podía responder nada, nada.3
Estas tres citas están tomadas de una obra titulada Confesión, en la que Tolstói describe el período de su vida en el que lo angustiaban estas preguntas y, al descubrirse incapaz de encontrarles respuesta, llegó a una devastadora conclusión: «La idea del suicidio se me ocurrió con tanta naturalidad como antes las ideas de mejorar mi vida».4
A lo largo de Confesión, a Tolstói lo atormenta no saber cómo seguir: «¿Cómo vuelvo a una vida en la que lo importante es escribir novelas, administrar mi patrimonio, atender a mi familia? ¿Cómo vuelvo a cualquiera de las cosas que antes habría considerado vida?». No sabe responder, y, como consecuencia, acaba por convencerse «de la necesidad del suicidio».5 Atendiendo a sus palabras, lo que Tolstói descubrió es que la vida que llevaba tiempo examinando no merecía vivirse.
Aunque encontró en la fe religiosa una vía de escape a estas preguntas –y al suicidio–, Tolstói tiene claro que la fe es una forma de dejarlas a un lado, no una respuesta. Dice envidiar la existencia sencilla de los campesinos, que, al menos en la imaginación de Tolstói, no se preguntan nada, y disfrutan de una vida beatíficamente simple desde que nacen hasta que mueren.
Confesión puede entenderse como una advertencia: ¡No te acerques a las cuestiones fundamentales! Mantente lo bastante ocupado como para que tu mirada no tenga nunca ocasión de volverse hacia dentro, porque, una vez que lo hace, has entrado en el camino de la autodestrucción. Incluso aunque escapes a la tentación del suicidio, nunca recuperarás la despreocupada placidez anterior. No tendrás manera de responder a esas preguntas y no podrás dejar de hacértelas, así que la mejor estrategia es cuidar de que la caja de Pandora siga con la tapa muy bien cerrada.
Tomarse la vida de quince en quince minutos es una estrategia tolstoiana. El nombre de la estrategia opuesta es «socrática».
II. Sócrates
La misma revelación que estuvo a punto de acabar con la vida de Tolstói fue el renacer de la de Sócrates. Al igual que Tolstói, el filósofo Sócrates se encontró ante preguntas sustanciales a las que no sabía responder; y, sin embargo, él llegó a la conclusión de que esta confrontación era lo mejor, no lo peor, que le había ocurrido nunca. Si Tolstói hizo cuanto pudo –aunque no fuera del todo suficiente– por encontrar la manera de volver a su vida de antes, Sócrates no volvió a mirar atrás. Buscó la felicidad, no evitando o traspasando estas cuestiones, sino zambulléndose de cabeza en ellas, hasta el punto de no pensar ya ni por un momento en hacer otra cosa con su vida. A Tolstói, la pregunta «¿por qué?» le hacía la existencia insoportable: «No había vida en mí».6 A Sócrates, la perspectiva de pasar una eternidad investigándola le parecía «el colmo de la felicidad».7
¿Quién es este tipo llamado Sócrates? Todo el mundo lo conoce de nombre, y en general se sabe de él lo más básico: que vivió hace miles de años en Atenas, una ciudad de la Grecia clásica, y que se le considera el padre de la filosofía occidental, aunque ni idea de exactamente por qué, ya que la gente no tiene muy claro qué era lo que pensaba.
Sócrates no dejó ningún escrito, pero conocemos muchos detalles biográficos de él por otras fuentes. Sabemos, por ejemplo, que era ciudadano ateniense, que nació hacia el año 469 a.C., que su padre era cantero y su madre partera; que se casó y tuvo tres hijos; que rara vez salía de Atenas; que luchó en la guerra del Peloponeso, y que en el año 399 a.C., tras ser acusado de impiedad y de corromper a la juventud, fue juzgado por la ciudad de Atenas, declarado culpable y ejecutado. Era célebre por sus conversaciones inquisitivas –con atenienses destacados, dignatarios extranjeros y jóvenes prometedores–, en las que invariablemente ponía en evidencia la ilusoria sabiduría de la que hacía gala su interlocutor. También era célebre por su fealdad; tenía los ojos saltones, la nariz respingona y aspecto de sátiro, en una ciudad donde la belleza personal se estimaba tanto como la riqueza o la fama.
La primera fuente sustancial de información sobre Sócrates es la comedia de Aristófanes titulada Las nubes, en la que se burla de él y de su práctica de la refutación. Las otras dos fuentes importantes con que contamos son las obras de Jenofonte y Platón, que escribieron en ambos casos textos de estilo dramático, aunque algunos narrados en tercera persona. Estos textos se denominan «diálogos socráticos», y presentan a Sócrates hablando con muy diversos interlocutores sobre toda una diversidad de temas: el amor, la muerte, la política, el castigo, la administración del hogar, la interpretación de la poesía, el arte de la oratoria y muchos otros. Tanto Platón como Jenofonte tuvieron una estrecha relación con Sócrates, de modo que pudieron basar la presentación que hicieron de él en recuerdos de lo que ellos mismos habían presenciado, de las conversaciones en las que habían tomado parte y de otras sobre las que sabían directamente por quienes habían participado en ellas; pero en ninguno de los dos casos deben entenderse sus diálogos como transcripciones de conversaciones reales. Tampoco es que Platón y Jenofonte fueran los únicos autores de diálogos socráticos. El diálogo socrático se convirtió en un género literario-filosófico en el período que siguió a la muerte de Sócrates, y hubo muchos escritores que intentaron representarlo dialogando. Aunque la mayoría de las obras de este género se perdieron, el hecho de que Sócrates inspirara tantos escritos dice mucho sobre la importancia cultural que tuvo. Y una prueba más de su enorme influencia es que, en los siglos posteriores a su muerte, durante los cuales proliferaron las escuelas filosóficas, la figura de Sócrates fue tratada no solo por los académicos –la escuela descendiente de la Academia de Platón–, sino también por los estoicos, los cínicos y los escépticos, como paradigma para sus concepciones (¡notablemente divergentes!) de lo que debía ser un filósofo.
Los diálogos de Platón son la fuente exclusiva del Sócrates que encontrarás en este libro, al igual que son el punto de partida de la mayor parte del filosofar que ha tenido lugar después de Sócrates. (Pocos estarían en desacuerdo con la afirmación de que el Sócrates de Platón es el más interesante. Incluidos los estudiosos de Jenofonte). Hasta hoy, los diálogos socráticos de Platón siguen siendo el texto de referencia utilizado en los cursos universitarios para introducir a los estudiantes en la idea misma de la filosofía.
Sócrates era un individuo concreto, histórico; pero era y es más que eso. Platón cuenta que, en vida, sus contemporáneos ya le imitaban, hasta el punto de copiar su costumbre de andar descalzo.8 Lo mismo entonces que ahora, se ha presentado a Sócrates como una persona en la que uno puede convertirse, un tipo de persona, alguien lo bastante imitable como para que su carácter haya podido reproducirse en tantos diálogos y obras de teatro.
Sócrates era célebre no solo por su fealdad, sino también por su pobreza, e insiste a menudo en que carece de dotes intelectuales. Confiesa tener mala memoria y niega que se le haya concedido el don de la palabra, los dos signos de inteligencia esenciales en la Atenas del siglo v a.C. En una sociedad que estimaba la virilidad y los atributos masculinos, él describe en términos femeninos su proyecto de vida –diciendo ser una especie de «partero de ideas»– y cita a una mujer, Diotima, como su maestra. Pero aunque la belleza, la riqueza, la elocuencia y una imagen personal resueltamente varonil fueran requisitos indispensables para el éxito convencional de un ateniense, Sócrates representa un nuevo modelo de excelencia humana.
A diferencia de Tolstói, o Platón, o Jenofonte, o Aristófanes, él no escribió grandes obras. Y, sin embargo, es el autor de una creación verdaderamente formidable: el personaje de Sócrates. Sócrates se convirtió en alguien que otras personas podían ser. Hizo de su persona una especie de avatar o mascota para cualquiera que osara hacerse la clase de preguntas que trastocan el curso de una vida.
Si te están juzgando, y tu vida está en juego, y tienes la oportunidad de contarle al jurado algo de ti, cuidarás mucho de seleccionar un relato que te favorezca.
Sócrates, cuando se encontró en esa situación exactamente, eligió hablar de una ocasión en que su amigo Querofonte hizo un viaje para consultar al oráculo de Delfos. El oráculo, al que se atribuía el poder de comunicar la voluntad de Apolo, era la autoridad religiosa suprema para todos los habitantes del mundo griego. Querofonte preguntó al oráculo si había alguien más sabio que Sócrates; su respuesta fue «no». Al oír esto, Sócrates se queda desconcertado:
Tras oír yo estas palabras, reflexionaba así: «¿Qué dice realmente el dios y qué indica el enigma? Yo tengo conciencia de que no soy sabio, ni poco ni mucho. ¿Qué es lo que realmente dice al afirmar que yo soy muy sabio? Sin duda, no miente; no le es lícito».9
Esta no es la reacción que podría esperarse de alguien a quien, por boca de un representante oficial de Dios, se le dice que es un individuo especial. La mayoría albergamos la secreta esperanza de descubrir que, en algún sentido, somos clara e incomparablemente mejores que el resto de la gente. Si eres una persona normal, te dejas envolver en la gloria de la respuesta oracular, que recibes como la confirmación que llevabas esperando toda tu vida: «Secretamente ¡soy un genio!». Sócrates, por el contrario, insiste en que sabe con toda certeza que su sabiduría no tiene nada de excepcional, y acaba encontrando la manera de entender el pronunciamiento del oráculo como una confirmación de esa opinión:
Es probable, atenienses, que el dios sea en realidad sabio y que, en este oráculo, diga que la sabiduría humana es digna de poco o nada. Y que cuando habla de Sócrates, se sirva de mi nombre poniéndome como ejemplo, como si dijera: «Es el más sabio, el que, de entre vosotros, hombres, conoce, como Sócrates, que en verdad es digno de nada respecto a la sabiduría».10
Lo que Sócrates dice es: el dios solo parece estar señalándome a mí. Según su interpretación del oráculo, el mensaje es que ningún ser humano posee nada semejante a una sabiduría extraordinaria. El dios no hablaba expresamente de él, dice Sócrates, sino que lo utilizó solo como ejemplo. Cuando el dios pronunció el nombre de «Sócrates», se refería no al individuo concreto que era esposo de Jantipa e hijo de Sofronisco, sino a un tipo de persona: aquella que ha comprendido que ningún ser humano es sabio. Si lo comprendes, esa sola comprensión te convierte en «un Sócrates».
Él pensaba que cualquiera podía convertirse en un Sócrates; es más, tenía la costumbre de exigírselo a todo aquel con quien hablaba. Por ejemplo, en su conversación con el orador Gorgias, le dice:
Si tú eres del mismo tipo de hombre que yo soy, te interrogaré con gusto; si no, lo dejaré.11
Y lo desafía:
Por lo tanto, si dices que también tú eres así, continuemos; pero si crees que conviene dejar la conversación, dejémosla ya y pongámosle fin.12
Observemos que, implícitamente, Sócrates hace aquí una presuposición muy seria. Equipara el que Gorgias esté dispuesto a continuar la discusión con que diga: «Soy la misma clase de persona que tú, Sócrates». Solo un Sócrates puede hablar con Sócrates.
Sócrates logra inducir el socratismo en otros, como se desprende de la respuesta de Gorgias:
Te aseguro, Sócrates, que también soy de la misma manera de ser que tú indicas.13
¿Qué clase de persona acepta ser aquí Gorgias? Sócrates cuida de explicarlo con detalle:
¿Qué clase de hombre soy yo? Soy de aquellos que aceptan gustosamente que se les refute si no dicen la verdad y de los que refutan con gusto a su interlocutor si este yerra; pero que prefieren ser refutados a refutar a otro.14
Como Sócrates ha comprendido que no es sabio, le complace que le demuestren que está equivocado, y esa es la clase de persona que necesita que Gorgias sea también. Hubiera podido esperarse que Gorgias discrepara de esto, y que presionara a Sócrates para que admitiera lo que parece de sentido común: que ser refutado es peor que refutar a otro. Lo normal, tanto en época de Gorgias como en la nuestra, es que una persona se enfade y se ofenda si se le intenta demostrar que está equivocada, y que se sienta orgullosa y encantada de poder demostrar a los demás que los que se equivocan son ellos. Sócrates anuncia que él no se rige por esas reglas: «Pienso que lo primero [ser refutado] es un bien mayor, por cuanto vale más librarse del peor de los males que librar a otro».15 Los atenienses tendían a rechazar este tipo de comentarios suyos, por ridículos o ingenuos, o por pura incredulidad:
Dime, Sócrates, ¿debemos pensar que hablas en serio o que bromeas? Pues si hablas en serio y es realmente verdadero lo que dices, ¿no es cierto que nuestra vida, la de los humanos, estaría trastrocada y que, según parece, hacemos todo lo contrario de lo que debemos?16
Estas son las palabras de un hombre [el sofista Calicles] que ha estado observando en silencio a Sócrates interactuar primero con Gorgias, y luego con otro hombre, Polo [discípulo de Gorgias], y que llega un momento en no puede contenerse más. Y, sin embargo, incluso cuando tales interlocutores cuestionaban si a Sócrates podía tomársele en serio, el hecho es que Sócrates conseguía que se les hiciera evidente el problema que era discutir con la intención de ganar. Hablar con Sócrates es encontrarse por sorpresa con una discusión en estado salvaje, en su hábitat natural. En comparación con ella, nuestras habituales prácticas argumentativas, distorsionadas por consideraciones de carácter social, resultan antinaturales: un animal de la misma especie, pero encerrado en una jaula del zoo. El hecho es que los interlocutores de Sócrates no podían evitar sentirse inspirados a convertirse en la clase de persona que entiende que la ignorancia es lo peor que hay. Por eso, en torno a Sócrates, el espacio se puebla de Sócrates como él. Es un espacio dedicado tanto a reconocer la propia ignorancia ante la pregunta «¿por qué?» como a superar el miedo a enfrentarse a ella.
Cuando se le está juzgando –al menos en la representación que Platón hace de ese acontecimiento, la Apología–, Sócrates no se limita a defenderse de los cargos que oficialmente se le imputan, sino que añade que ni siquiera sus acusadores creen realmente que sea culpable de impiedad o de corromper a la juventud. Entonces, ¿por qué ese empeño en condenarlo a muerte? La respuesta de Sócrates es: por miedo a que se les pregunte «¿Por qué?». A los miembros del jurado que han votado en su contra, les dice que lo han hecho en vano; que han votado a favor de su muerte «creyendo que así os ibais a librar de dar cuenta de vuestro modo de vida», pero «van a ser más los que os pidan cuentas, esos a los que yo ahora contenía sin que vosotros lo percibierais», y ellos «serán más intransigentes por cuanto son más jóvenes». Dice: «Sabed bien que si me condenáis a muerte, siendo yo cual digo que soy, no me dañaréis a mí más que a vosotros mismos».17 Tal como él lo entiende, la disputa del jurado no es con un individuo –el anciano hijo de un cantero–, sino con la propia idea de que una persona viva como si no hubiera mayor bien que el conocimiento, ni proyecto humano más importante que la indagación. El verdadero objetivo del jurado no es Sócrates, sino lo que Sócrates ha creado: la clase de hombre que Sócrates dice ser. Pero, como él sugiere, esa criatura es una hidra que, por cada cabeza que le cortas, hace brotar muchas otras en su lugar.
Sócrates auguró que, después de su muerte, el mundo se llenaría de multitud de Sócrates. ¿Estaba en lo cierto?
III. ¿Dónde está la ética socrática?
El economista inglés John Maynard Keynes (1883-1946) aseguraba que los antiintelectuales son más intelectuales de lo que creen:
Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto. Los maniáticos de la autoridad, que oyen voces en el aire, destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás.18
Si admitimos la opinión de Keynes de que muchos hombres prácticos se inspiran inconscientemente en las ideas de los economistas, puede que nos preguntemos: ¿y de dónde sacan sus ideas los economistas? La respuesta, tanto en el caso de los difuntos como en el de los no difuntos, es la filosofía ética.
Los economistas toman como base la teorización ética derivada de los escritos de tres filósofos ingleses, Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873) y Henry Sidgwick (1838-1900), en los que se recomienda optar por aquella acción que pueda reportar la mayor cantidad de beneficios al mayor número de beneficiarios, posible. Por beneficios, se entiende en general la presencia de placer y la ausencia de dolor, y por beneficiarios, a los seres humanos, pero ambos términos pueden expandirse: «placer» podría ser extensivo a cualquier estado o situación favorable, y «seres humanos», a cualquier ser sintiente. Esta teoría se denomina «utilitarismo».
No sé con certeza a qué «maniáticos de la autoridad» tenía Keynes en mente, pero quienes ocupan puestos de autoridad política, jurídica o religiosa suelen depender de escribientes que, lo sepan o no, se basan por su parte en los escritos de Immanuel Kant (1724-1804). Kant fue un filósofo alemán que articuló una forma de ética cuyo eje es la dignidad –el valor infinito de todo ser racional– y las diversas maneras en que esa dignidad constriñe cómo nos está permitido tratarnos unos a otros. Este sistema incluye un «imperativo categórico», que es la prohibición absoluta de utilizar a un ser humano como mero instrumento en beneficio de otros.
Si los hombres prácticos, los economistas, las autoridades y los escribientes obtienen todos ellos sus ideas de los filósofos, naturalmente la siguiente pregunta es: ¿y de dónde sacan los filósofos sus ideas? La respuesta es: de otros filósofos. Bentham, Mill y Sidgwick beben de una tradición que se remonta al primer epicureísmo, y Kant le debe mucho igualmente al estoicismo de la antigüedad. Pero aún nos queda un último paso: ¿y de dónde sacaron sus ideas los epicúreos y los estoicos? Como los «maniáticos» de Keynes, ellos también oyeron voces: los epicúreos oyeron la voz del cuerpo, que nos grita, en el lenguaje del placer y el dolor, y nos exige que potenciemos su bienestar protegiéndolo y atendiéndolo. Los estoicos oyeron la voz del grupo, que a cada individuo le hace darse cuenta de que forma parte de una comunidad mayor, y le exige que regule su comportamiento en consecuencia.
Los estoicos y los epicúreos no se limitaron a canalizar esas voces, sino que las reformaron, y les dieron forma racional y coherente a fin de que fueran fundamento de un modo sistemático de conducirse en la vida. Los filósofos posteriores contribuyeron a la universalización y estabilización de ambos sistemas. Y, al cabo de los siglos, el resurgir de estas dos tradiciones tuvo una influencia tan sustancial que el utilitarismo y el kantismo siguen afianzando nuestras vidas todavía hoy. Sin embargo, ninguna de las dos tuvo tanto éxito como para evitar el conflicto con la otra. No está garantizado que la acción que más favorece al mayor número de personas sea, en todos los casos, la acción que más respeta la dignidad de otra persona. (Este conflicto moral es el que tratan de elucidar los experimentos filosóficos denominados «el dilema del tranvía»).b
La situación del antiintelectual es peor aún de lo que sugería Keynes: no es el esclavo secreto de un amo, sino de dos, y estos dos amos están en guerra. Pero el secreto más oscuro de todos es que esos amos enfrentados le hacen llegar, valiéndose del disfraz oportuno, mandatos salvajes igual de apremiantes uno que otro. El cuerpo le dice: «¡Sálvame!»; el grupo: «¡Coopera con nosotros!».
En el siglo xx surgió un movimiento denominado «neoaristotelismo», o «ética de la virtud», que pretendía hacer con Aristóteles lo que Kant había hecho con el estoicismo en el siglo xviii, y lo que Bentham, Mill y Sidgwick hicieron con el epicureísmo en el xix. La persona aristotélica sostiene que es posible armonizar entre sí esos dos mandatos mediante la habituación, como se denomina en términos aristotélicos la formación moral que tiene lugar durante la educación que recibimos a edad temprana. Cuando a una persona se la ha habituado bien, busca la felicidad y la seguridad para sí misma a través del comportamiento respetuoso hacia las demás, es decir, aspira a la virtud. El neoaristotelismo ha sido menos influyente que el kantismo o que el utilitarismo, quizá porque su resurgir ha sido más reciente, y aún no ha tenido tiempo de ser ampliamente adoptado; quizá porque su fundamento filosófico es más complejo que el de las otras dos teorías, o quizá porque la restricción que hace explícitamente Aristóteles del público al que dirige la teoría ética –aquellas personas a las que «se ha habituado bien»– no ha tenido tan buena acogida entre el público moderno como la tuvo entre sus contemporáneos.
¿Y Sócrates? ¿Por qué no existe una ética neosocrática? ¿Por qué no se ha resucitado el pensamiento ético socrático como fundamento de un marco ético que pueda competir con los extraídos de otras fuentes antiguas? La respuesta es que la ética de Sócrates suele entenderse en términos puramente negativos. La caracterización ofrecida por el estadista y filósofo romano Cicerón (106-43 a.C.) es muy elocuente:
[El método de discusión empleado por Sócrates] en casi todos los diálogos que fueron escritos en forma variada y copiosa por los que lo oyeron disputa que nada afirma él mismo [Sócrates], refuta a otros, dice que no sabe nada, excepto eso mismo, y que aventaja a los demás sólo en el hecho de que éstos juzgan que saben lo que ignoran, mientras él mismo sólo sabe esto: que nada sabe, y que él juzga que por Apolo fue llamado el más sabio de todos porque ésta es la única sapiencia: no juzgar que uno sabe lo que ignora.19
Desde este punto de vista, la razón por la que no podemos vivir nuestra vida socráticamente es que Sócrates, a diferencia de Kant, o Mill, o Aristóteles, no tenía respuestas. Aunque criticara las respuestas arrogantes de otros, él no tenía nada que ofrecer en su lugar. «Ser como Sócrates» significa solo tener la mente abierta, estar dispuesto a admitir mis errores y no tener miedo a plantearme preguntas críticas e incómodas. No es una teoría ética. Es más bien un aderezo: «la salsa del pensamiento crítico», que se puede verter sobre cualquier teoría ética o sencillamente sobre lo que se considera de sentido común. Si los términos kantiano o aristotélico hacen referencia a un conjunto de ideas sobre cómo vivir, el término socrático habla de un estilo de vida.
Esto es lo que dicen algunos sobre Sócrates y su método. No es eso lo que dice este libro. Este libro dice que se ha sobrestimado el grado en que es posible superponer un enfoque socrático a lo que quiera que hagamos y sea cual sea el modo en que lo hacemos. Cuando adoptamos el socratismo como estilo, tendemos a caer en una contradicción performativa.c Por ejemplo, consideremos el conflicto que hay implícito en una disposición de la universidad donde trabajo, la Universidad de Chicago, que declara su compromiso de defender «el principio de completa libertad de expresión sobre todos los temas», y añade que «este principio no puede ser cuestionado ni ahora ni en el futuro».20 Aparentemente, nuestra libertad para cuestionar se extiende a todos los temas menos a ese. Son muchos los que nos dicen: «¡Cuestiónalo todo!», sin darse cuenta de que acaban de pronunciar, no una sugerencia, sino una orden. Por tanto, si el método socrático es una herramienta, es un tipo de herramienta bastante peculiar, ya que tiene el atrevimiento de dictar cómo debe utilizarse y con qué fines.
¿Y cómo debe utilizarse este método? Con otra persona, que asuma un papel contrario al nuestro. Una de las partes propone respuestas a alguna pregunta fundamental, y la otra explica por qué las considera inaceptables. Pensar, tal y como lo entiende Sócrates, no es algo que ocurre dentro de nuestra cabeza, sino en voz alta, en conversación. Sócrates sostiene que, solo reconociendo el pensamiento como una interacción social, podremos resolver una serie de paradojas, gracias a que, solo entonces, puede el pensamiento ser imparcial, inquisitivo y estar orientado a la búsqueda de la verdad. El lema socrático no es por tanto «Cuestiónalo todo», sino «Persuade o déjate persuadir».
En cuanto al propósito del método socrático, Sócrates tenía ambiciones colosales. Estaba convencido de que todas las complicaciones que nos creamos al tratar de conducir nuestra vida, todas las insatisfacciones, todas las trampas que nos ponemos y que nos impiden avanzar, todas las imperfecciones morales y todas las injusticias que cometemos, grandes y pequeñas, tienen un mismo origen: la ignorancia. La frase de Sócrates «Solo sé que no sé nada» no es un vacuo gesto de escepticismo, sino un plan de vida. Nos dice que la clave del éxito, tanto si tenemos dificultades en nuestra relación de pareja como si nos aterra la perspectiva de la muerte, o el tan politizado campo de minas que son las redes sociales, es mantener la clase de conversaciones adecuadas. Una vez entendido que no podemos fundamentar nuestra vida en la sabiduría –puesto que carecemos de ella–, la mejor opción que tenemos es orientar nuestra vida a la búsqueda del saber. Sócrates descubrió que entre el reconocimiento de la propia ignorancia y una vida idealmente sabia existe una sustantiva ética de indagación. La única forma de vivir con bondad, cuando no sé cómo hacerlo, es aprendiendo. Debemos hacerlo todo de un modo que nos sirva para aprender qué es lo correcto, y esto lleva implícito contar con que otras personas nos harán darnos cuenta de nuestros errores. En lugar de poner en práctica un principio –como, por ejemplo, «¡Trata de conseguir el mayor bien para el mayor número de personas posible!» u «¡Obedece el imperativo categórico!»–, debemos indagar. Sócrates insiste en que el mayor beneficio que podría recibir alguien es que otra persona le muestre por qué está equivocado, y que la única forma de tratar a otro ser humano con verdadero respeto es o respondiendo a sus preguntas o cuestionando sus respuestas.
Algo sobre lo que Sócrates nos llama particularmente la atención son todos los casos en los que acostumbramos a disimular la ignorancia poniéndole algún disfraz –falta de voluntad, egoísmo, maldad o pereza– para eludir el imperativo de investigar. Según Sócrates, cada vez que decimos: «Sabía qué era lo correcto, solo que me faltó decisión», nos jactamos de tener un conocimiento del que evidentemente carecemos, y cada vez que decimos: «Él sabía qué era lo correcto, pero decidió no hacerlo», acabamos de encontrar una excusa para ejercer la venganza. Sócrates niega que una persona pueda actuar en contra de su buen juicio, y niega que alguien merezca que se le haga daño. Solo hay un problema, que es la ignorancia, y solo hay una solución, que es aprender.
Cuando la indagación forma parte sustancial de la vida amorosa de una persona, de su actitud ante la muerte o de su actividad política, el resultado no es una simple continuación de lo de siempre. En lo referente a la política, por ejemplo, Sócrates sostiene que la libertad de expresión no se consigue ni mediante el debate ni mediante la persuasión; que las batallas políticas, incluida la guerra, no son más que filosofía mal entendida; y que el verdadero igualitarismo es perfectamente compatible con la búsqueda de estatus. La ética socrática no se limita a añadir un aire de escepticismo a la pequeña subdivisión de la vida que ocupamos en intereses explícitamente intelectuales; se inserta en todo, en cada interacción y cada rincón de la vida, y les infunde la exigencia de una mayor intelectualidad.
En última instancia, la dificultad para comprender que la ética de Sócrates constituye una marcada alternativa a la ética de Kant, Mill o Aristóteles tiene su origen en la condición imitable del carácter de Sócrates, que, siendo su mayor virtud, ha resultado ser también una debilidad. Especialmente quienes nos identificamos como intelectuales, nos sentimos plenamente saturados de la «salsa» del pensamiento crítico. Tenemos el convencimiento de que ya somos socráticos. Y no nos equivocamos del todo. Antes de Sócrates, que alguien hiciera gala de poseer una profunda sabiduría se consideraba símbolo de prestigio, y le confería a esa persona una posición privilegiada; después de Sócrates, la humildad epistémica, el escepticismo y la admisión de no saber pasan a ser sello de cultura y sofisticación. Ser amables con quienes nos critican, acoger con gusto la discrepancia de opiniones, renunciar a hacerle trampas a nuestro oponente…: todas estas normas, ahora habituales, llevan la marca de Sócrates.
Pero nuestro socratismo se ha diluido mucho con respecto a la fórmula original. Así, aunque se ha convertido en rutina aplaudir la indagación abierta sobre cualquier tema, y especialmente sobre lo que se denomina «cuestiones fundamentales», quienes la aplauden rara vez dedican mucho tiempo a indagar. Si alguien imparte una clase a base de formular preguntas, aunque solo las utilice para llegar a las respuestas concretas que ya tenía pensadas de antemano, se dice, erróneamente, que utiliza el «método socrático». El valor de un cauteloso escepticismo, de la apertura mental y la humildad intelectual son temas de conversación comunes entre personas que, en general, coinciden con Tolstói en que solo la vida sin examen es una vida vivible. Todos estos normalizadores de Sócrates pasan por alto lo que comprendió Calicles: que el escepticismo socrático, el método socrático, la indagación socrática y la humildad socrática no son un modo de seguir viviendo las cosas como siempre. Todos imitamos a medias –o, como sugeriría Keynes, tenemos por amo– a un hombre que, si hoy nos oyera, se sentiría decepcionado. La razón por la que no estamos dispuestos a reconocer la existencia de la ética socrática es que la existencia de la ética socrática es una acusación contra nosotros.
En este libro, pretendo reintroducir la ética socrática como un sistema ético novedoso y distintivo, con sus propias tesis esenciales y recomendaciones éticas distintivas. A diferencia de las otras tres tradiciones, la ética socrática no se rige por los mandatos salvajes ni del cuerpo ni del grupo. A diferencia de las otras tres tradiciones, la ética socrática no se presenta como un sistema acabado, sino que espera a ser elaborada por quienes ahora se consideran a sí mismos socráticos y quienes lo harán en el futuro. Un seguidor de Sócrates tiene la exigencia ética de indagar sobre el socratismo, mientras que no se le exigen tales requisitos intelectuales a alguien que se proponga ser un buen kantiano, un buen utilitarista o un buen aristotélico. Esas tradiciones presumen de contar con una base de conocimiento ético que está siempre a nuestro alcance y nos permite actuar en consecuencia: no hay necesidad de filosofar más. Sócrates no se vanagloria de contar con tales cimientos. Ahora bien, la ética socrática ofrece un consejo concreto y práctico: nos dice que debemos vivir una vida filosófica y nos enseña a hacerlo.
IV. Un cuento sin moraleja
El libro que estás leyendo es un cuento sin moraleja. Es el contrapunto no solo a Confesión, sino también a los innumerables relatos, novelas, ensayos y discursos que se hacen eco del mensaje de miedo y desesperación de Tolstói. Muchas de esas advertencias están escritas por filósofos profesionales que, lejos de ser inmunes al terror tolstoiano, son en muchos sentidos especialmente susceptibles a él. Según mi experiencia, los filósofos y filósofas académicos están dispuestos a admitir que se puede vivir una vida perfectamente feliz y plena sin interesarse por la filosofía nunca jamás. También ponen mucho cuidado en proteger de sus actividades filosóficas las demás parcelas de su vida: admitirían sin problema que se quitan la gorra de filósofo en cuanto entran en casa, cuando están con sus amigos (¡incluso con amigos filósofos!) y, en general, cuando las cosas se ponen demasiado serias. Hasta los filósofos y filósofas miran la filosofía con recelo.
Quienes alaban la filosofía suelen cuidar de alabarla en pequeñas dosis. Calicles, uno de los interlocutores de Sócrates al que ya hemos mencionado, habla con aprobación de los jóvenes que preguntan a todo «¿por qué?», y compara el filosofar con el ceceo: encantador y delicioso hasta que alguien alcanza la edad de dedicarse a cosas serias y varoniles. Hoy en día, es frecuente oír a quienes asesoran a los jóvenes en materia de estudios hacerse eco de Calicles, sin saberlo, y alabar la especialidad de filosofía porque proporciona «herramientas analíticas» y «habilidades de pensamiento crítico» que los empleadores valoran mucho. El mensaje es: «Haz filosofía, pero sin pasarte».
Vivimos dentro de una burbuja, y miramos con cautela y suspicacia todo aquello que pueda hacerla peligrar, ya que lo único que la mantiene intacta es la convicción de que, en lo referente a cómo vivir nuestra vida, ya somos suficientemente inteligentes, críticos y reflexivos. Se da por sentado que nadie –ni siquiera un filósofo académico cuya profesión es la filosofía– tiene por qué vivir su vida entera de manera filosófica.
Este libro es un alegato contra esa idea, y en defensa de vivir una vida filosófica. La argumentación consta de tres partes. En la primera, empezaremos por tirar de los hilos que Tolstói nos instó a no tocar. La clase de preguntas que Tolstói nos advirtió que no nos formuláramos constituyen una categoría especial de preguntas; voy a llamarlas «preguntas extemporáneas». Lo que caracteriza principalmente a estas preguntas es que, para cuando llegamos a planteárnoslas –si es que alguna vez nos las planteamos–, hace ya mucho que las hemos respondido. Las habituales respuestas por defecto –las que nos llegan sin filosofar– provienen de fuentes poco fiables, como son nuestro cuerpo y otras personas. Estas fuentes emiten mandatos salvajes, contradictorios entre sí y consigo mismos, que nos llevan a actuar de forma confusa y azarosa. Una de las soluciones a este problema es intentar «domarlos». Así, el utilitarismo se propone rehabilitar el mandato corporal; el kantismo, el mandato del grupo, y el aristotelismo intenta armonizar entre sí ambos mandatos. Pero esos no son los únicos métodos posibles para tratar las preguntas extemporáneas: existe además el método socrático.
La segunda parte del libro explica la manera socrática de abordar estas preguntas: no te fíes de las respuestas por defecto, ni siquiera de sus versiones «domadas». Por el contrario, indaga sobre ellas, con mente abierta y la determinación a descubrir la verdad, evitando la falsedad a toda costa. Poner esta fórmula en práctica no es, sin embargo, tan fácil como puede parecer. Cada una de sus tres partes –indagación, apertura mental y búsqueda de la verdad– esconde una paradoja. La paradoja de cómo indagar lo que aún no se conoce se denomina «paradoja de Menón». ¿Cómo será posible reconocer eso que aún no se conoce cuando se encuentre? En segundo lugar, la apertura mental es paradójica porque requiere que una persona esté dispuesta a admitir que está equivocada; y esta es una percepción de sí misma que, si la observamos atentamente, no parece que tenga mucho sentido. Una cosa es admitir que en cierto momento estaba equivocada, y otra muy distinta admitir que estoy equivocada ahora. A esto se le llama «paradoja de Moore». La tercera paradoja tiene que ver con la determinación de buscar la verdad y evitar la falsedad, dos actividades que, lejos de ser idénticas, entran fácilmente en conflicto: para poder creer en una verdad, tienes que creer algo, y eso significa arriesgarte a creer algo falso. Podrías evitar las creencias falsas no creyendo nada en absoluto, pero eso frustraría el objetivo de creer en lo que es verdad.
La solución de Sócrates es encomendar a una persona la tarea de aseverar verdades y a otra la de evitar falsedades. Si trabajan juntas, y la segunda refuta a la primera, pueden alcanzar ambos objetivos. También se solucionan con esto las otras dos paradojas: quien te refuta es un espejo en el que puedes ver reflejados tus errores, lo cual te permite buscar respuestas a cualquier pregunta, incluso a las extemporáneas. Sócrates descubrió que, al trabajar con otra persona, hacemos posibles formas de pensamiento, autoconocimiento y cuestionamiento que le están vedadas a quien trabaja en solitario. El diálogo puede liberar al pensamiento de la ceguera, la parcialidad y el provincianismo endémicos de ser una mente aislada.
Si asumimos la dificultad que entraña pensar de forma verdaderamente crítica, el resultado es un «método socrático» mucho más exigente que aquel al que estamos acostumbrados. En la tercera parte, examinaremos lo que este método exige en los tres ámbitos de la vida humana en los que Sócrates pensaba que nuestra ignorancia era mayor: la política, el amor y la muerte. Dos milenios y medio después, siguen siendo los ámbitos problemáticos de la humanidad. A pesar de que la explosión del conocimiento científico y tecnológico ha creado mejoras masivas en muchas áreas de nuestras vidas, seguimos igual de confundidos y desorientados en lo que concierne a cómo gestionar la política, cómo hacer que funcionen las relaciones amorosas y cómo afrontar la perspectiva de nuestra muerte. La ética socrática es la ética de vivir una vida verdaderamente filosófica. Nos dice que la forma de conducirnos en cada uno de estos tres ámbitos es una: inquisitivamente. Y nos promete hacernos personas más libres e iguales; más románticas, y más audaces.
Puede que los detalles de la vida inquisitiva nos parezcan extravagantes o sencillamente inaceptables: en el Fedón, nos enteramos de que Sócrates cree que existe vida (antes del nacimiento y) después de la muerte; en el Banquete y el Fedro, de que acoge (en una versión distintivamente socrática) el poliamor, y rechaza la ironía (a la que suele llamarse «socrática»); en el Gorgias, de que no considera que sea ni siquiera posible luchar contra la injusticia. Sócrates dice que el vicio es ignorancia, que enamorarse es un intento de ascender a otro plano de existencia, y, si estuviera hoy aquí, nos acusaría a todos de tratar a los cadáveres con temor supersticioso. Insiste en que todo el mundo desea el bien, y en que es peor para una persona tratar injustamente a otros que ser tratada ella misma injustamente. En boca de Sócrates, tanto la «libertad de expresión» como el «igualitarismo» son, no ideas políticas, sino intelectuales. Él piensa que la filosofía es una preparación para la muerte.
¿Y no es posible que Sócrates estuviera equivocado en una o más de estas cuestiones? Por supuesto. Él mismo lo admite con frecuencia, y en el último capítulo encontraremos un ejemplo de ello particularmente sorprendente, que tiene lugar en su hora final. A los seguidores y seguidoras de Sócrates se nos invita a discrepar de sus opiniones siempre que podamos explicar por qué. Los socráticos no tenemos ningún deber para con Sócrates, el protagonista de los diálogos de Platón, ni con Sócrates el individuo histórico. A quien nos debemos es al personaje –es decir, al ideal– creado por el Sócrates histórico. Queremos ser la clase de persona que el Sócrates histórico, sin duda imperfectamente, trató de ser; fue esa misma clase de persona la que Platón, también sin duda imperfectamente, intentó emular. Es antisocrático tratar un texto platónico como si fuera un dogma, pero también es antisocrático desechar las ideas que en él se exponen solo porque nos parezca que no tienen ni pies ni cabeza.
Repito que este libro es un cuento sin moraleja. Voy a mostrarte cómo es una vida filosófica; lo que no te puedo decir es si su visión te llenará de esperanza y energía socráticas o te sumirá en la desesperación tolstoiana. Si aceptas el riesgo, sigue leyendo.
Nota sobre el uso de los Diálogos de Platón
Los capítulos 1 al 5 saltan entre los distintos diálogos socráticos de Platón (Alcibíades, Apología, Cármides, Clitofonte, Critón, Eutidemo, Eutifrón, Gorgias, Hipias Menor, Laques, Lisis, Menón, Protágoras), pero desde el capítulo 6 en adelante, cada capítulo está dedicado principalmente a un solo diálogo, como sigue:
Capítulo 6. Paradoja de Moore:
Alcibíades
.
Capítulo 7. Paradoja de Menón:
Menón
.
Capítulos 8 y 9. La política:
Gorgias
.
Capítulo 10. El amor:
Banquete
.
Capítulo 11. La muerte:
Fedón
.
Parte IPreguntas extemporáneas
1.El problema de Tolstói
Mi pregunta, la que a los cincuenta años me condujo al borde del suicidio, era la más sencilla: reside en el alma de todo ser humano, desde el niño estúpido hasta el anciano más sabio, una pregunta sin la cual la vida es imposible, como yo mismo he experimentado. La pregunta es: «¿Qué resultará de lo que hoy haga? ¿De lo que haga mañana? ¿Qué resultará de toda mi vida?».1
En la madurez, Tolstói llegó a la terrible conclusión de que la pregunta «sin la cual la vida es imposible» era también imposible de contestar; es decir, comprendió que, por mucho que siguiera pensando en ella, nunca sería capaz de hallar la respuesta. Si Tolstói está en lo cierto y esa pregunta «reside en el alma de todo ser humano», entonces el aprieto en que se encuentra no es ni mucho menos exclusivo. Tampoco parece que él tuviera más motivos que nadie para caer en una desesperación sin fondo. Por el contrario, cabría imaginar que, si alguien estaba en condiciones de encontrarle un sentido evidente a su vida, habría sido una persona como Lev Tolstói. Entonces, ¿cómo es que no nos atormenta a todos el mismo problema?
Resulta tentador responder que Tolstói estaba deprimido. Al oír que alguien tiene pensamientos suicidas, es difícil no hacer de inmediato un diagnóstico médico, mucho más si la persona en cuestión goza de prosperidad material y de un éxito espectacular. La explicación natural de por qué piensa alguien que su vida va mal, cuando todas las señales externas indican que las cosas le van bien, es que hay un desajuste en una parte del cuerpo cuyo mal funcionamiento escapa por norma a la atención de la mente, y esa parte del cuerpo es el cerebro. Pero, en el caso de Tolstói, sería precipitado sacar esta clase de conclusiones por la siguiente razón: la base sobre la que fundamentamos nuestro pretendido diagnóstico –es decir, el libro en el que describe su crisis– constituye una elocuente argumentación de por qué se siente exactamente como se siente. En ella sostiene que hay hechos de la condición humana que, si les prestáramos la debida atención, también perjudicarían a nuestra «salud mental».
Por eso el psicólogo y filósofo William James (1842-1910), al hablar de Confesión en su libro Las variedades de la experiencia religiosa, insiste en que él interpreta la «melancolía» de Tolstói «no como un simple trastorno accidental del organismo», sino que «su crisis sobrevino al poner en orden su alma, descubrir su entorno y vocación genuinos y limpiar de falsedades los caminos que conducían hacia la verdad». Sigue diciendo James: «Pese a que pocos de nosotros podemos imitar a Tolstói –quizá porque no tengamos bastante médula humana en los huesos–, como mínimo, la mayoría podemos sentir que, si acaso pudiésemos, más positivo sería para nosotros».2
Si a la mayoría de la gente no le inquieta la pregunta de Tolstói, ¿es porque de verdad saben responderla o porque tienen el poder de ignorarla?
I. Preguntas que llegan demasiado tarde
Si te encuentras en una situación de peligro físico inminente –en la que, a menos que actúes de inmediato, tú o un ser querido vais a sufrir daños–, lo último que tendría sentido en ese momento sería preguntarte por el sentido de la vida. En las películas, la gente suele encontrar buenas razones para cortar una conversación: es que «¡tenemos que irnos ya!». Muchos nos hemos vuelto verdaderos expertos en dotar de ese carácter urgente a cualquier tarea cotidiana: «necesito» ir a la tienda, «tengo que» ir a trabajar, «tengo que» llamar a mis padres, estoy «muy ocupada»… Después de lo cual, por supuesto me «merezco» un descanso, durante el cual lo último que quiero es embarcarme en una agotadora investigación existencial. Aprendemos a tomarnos la vida de quince en quince minutos. Y si vamos sumando suficientes períodos de quince minutos, la suma total es una vida entera. A esto se refiere T.S. Eliot cuando escribe: «He medido mi vida con cucharillas de café».d Siempre encontramos la manera de evitar preguntarnos: «¿Qué resultará de toda mi vida?».
Podemos evitarnos una crisis como la de Tolstói si nos limitamos a poner un pie detrás del otro y a atender a lo que en cada momento percibamos como un gran peligro, físico o moral, del que necesitamos estar a salvo o como una gran fuente de placer o entretenimiento que necesitamos conseguir. Tanto si tenemos una perspectiva pesimista de la vida, y la vemos como una continua crisis salpicada de períodos de alivio, como si la vemos desde un punto de vista más optimista, y nos parece una continua fuente de placer salpicada de períodos de crisis, el hecho es que estará siempre repleta de motivos para posponer la indagación filosófica. Y si la posponemos el tiempo suficiente, la muerte nos librará de tener que encontrarnos frente a frente con el sinsentido de la vida.
Creo que Tolstói identificó esa categoría especial de preguntas a la que, como decía, llamo «preguntas extemporáneas». Una pregunta extemporánea es una pregunta que llega a destiempo, es decir, después de que se haya respondido. Esta clase de preguntas son excepcionales no solo porque sea difícil responderlas, sino, ante todo, porque es difícil formularlas; y es difícil formularlas no solo porque sea difícil hacérselas a los demás, sino, ante todo, porque es difícil hacérselas a uno mismo. Está claro que hay distintas circunstancias por las que una persona podría ser incapaz de despertar interés por su pregunta –tal vez porque su interlocutor no quiere admitir que no sabe la respuesta– o siquiera de formularla –porque no la dejan hablar o sencillamente porque no hay nadie cerca–; pero ¿qué razón puede haber para que una persona no sea capaz de formularse una pregunta a sí misma siempre que quiera? La razón es que algunas preguntas son tan evasivas que, si las escribes en un papel y luego lees en voz alta una y otra vez lo que has escrito –hasta el punto de que, incluso cuando has terminado de hablar, las palabras de la pregunta siguen resonándote en la cabeza–, seguirás sin estar haciéndote la pregunta. Estarás ejecutando los movimientos de una aparente indagación, pero sin indagar realmente sobre nada.
La razón por la que no puedes formularte las preguntas extemporáneas es que crees que ya tienes la respuesta, y la razón por la que crees que la tienes es que ya estás utilizando la respuesta. Esta clase de preguntas no se te presentan como una pregunta; para cuando consigues enfocarlas, ya se ha solidificado y adoptado forma de respuestas. Las preguntas extemporáneas llegan demasiado tarde. «¿Qué resultará de toda mi vida?» es para Tolstói una de esas preguntas, pero en otros momentos de Confesión es más concreto. Recuerda la cita que veíamos en la introducción:
Antes de ocuparme de mi hacienda de Samara, de la educación de mi hijo, de escribir libros, debía saber por qué lo hacía. Mientras no supiera la razón, no podía hacer nada. En medio de mis pensamientos sobre la administración de la hacienda, que entonces me mantenía muy ocupado, una pregunta me vino de repente a la cabeza: «Muy bien, tendrás seis mil desiatinas en la provincia de Samara y trescientos caballos, ¿y después qué?». Y me sentía completamente desconcertado, no sabía qué pensar. O bien, cuando empezaba a reflexionar sobre la educación de mis hijos, me preguntaba: «¿Por qué?». O bien, meditando sobre cómo podría el pueblo alcanzar el bienestar, de repente me preguntaba: «¿Y a mí qué me importa?». O bien, pensando en la gloria que me proporcionarían mis obras, me decía: «Muy bien, serás más famoso que Gógol, Pushkin, Shakespeare, Molière y todos los escritores del mundo, ¿y después qué?». Y no podía responder nada, nada.3
¿Por qué buscar prosperidad material? ¿De qué me sirve educar a mis hijos? ¿Por qué preocuparme por el bienestar de la gente? ¿Qué importa la fama literaria? Son preguntas extemporáneas que contrastan con ese otro tipo de preguntas que flotan libres, sin relación alguna con lo que estemos haciendo en el momento, preguntas que es posible formularse con imparcialidad, preguntas cuyas respuestas no necesitamos conocer de antemano. Ese otro tipo de preguntas que llegan en el momento que corresponde.
Podrías objetar, por supuesto, que en realidad una persona no «necesita» responder a la pregunta de Tolstói, ni a ninguna otra, para seguir viva: comida, agua, aire y un techo es lo que necesitamos para sobrevivir, ¡no respuestas a ninguna pregunta! Es cierto que comida y agua son cosas que, si se nos quitan, se nos quita toda posibilidad de supervivencia. Ninguna respuesta puede sustituirlas: no solo de ideas vive el hombre. Pero hay ciertas preguntas cuyas respuestas constituyen la base para vivir. Esto es así, en primer lugar, porque, para un ser humano, vivir implica esencialmente actuar; en segundo lugar, porque toda acción tiene algún objetivo, y, en tercer lugar, porque un objetivo es una idea sobre lo que nos importa. Las ideas son de hecho requisitos fundamentales para la clase de vida que vivimos. Llevando las cosas al extremo, hasta respirar es, como apuntó Tolstói en su desesperación suicida, en realidad opcional: seguimos respirando porque elegimos hacerlo.
La existencia humana requiere una infraestructura biológica; la actividad humana requiere, además, una infraestructura conceptual. Aunque todo, desde los cambios que se producen a nivel celular hasta los reflejos involuntarios, ilustra el hecho de que nuestro cuerpo tiene movimientos que no podemos controlar, al hablar de la «vida humana» nos referimos mayormente a aquellos movimientos del cuerpo sobre los que sí ejercemos cierto control: elegimos adónde ir y cómo comportarnos al llegar allí; decidimos qué palabras afirmar; hacemos todo lo posible por propulsarnos hacia un futuro y no hacia otro. Para emprender estos actos de autocontrol y autogestión, antes tenemos que creer que hay algo que vale la pena conseguir. Recuerda las palabras de Tolstói: «Mientras no supiera la razón, no podía hacer nada». Cada creencia que nos lleva a actuar de cierta manera es la respuesta a algún «por qué». Pero eso significa que cualquier respuesta en la que nos basemos en este momento ha cerrado la pregunta correspondiente. Ese es el problema: no podemos hacer uso de la respuesta y formularnos la pregunta al mismo tiempo.
Supongamos que creo firmemente que la clonación es inmoral. No voy a poder preguntarme de verdad «¿Es inmoral la clonación?» porque, al consultar mis creencias, veo que hay una que ya responde a la pregunta. Para poder indagar sobre la cuestión, tendría que eliminar «la clonación es inmoral» de la lista de mis creencias; ahora estaría en condiciones de investigar si puedo deducir la respuesta a partir de otras creencias que tengo o si alguna información nueva que pueda adquirir resolvería el interrogante. Pero si lo que hago en la actualidad es luchar contra la práctica de la clonación, no puedo quitar de la lista de mis creencias la de que «la clonación es inmoral», puesto que en mi vida hago cosas basándome en su presencia. Si alguien me pregunta: «¿Por qué haces lo que haces?», tengo que poder responder: «Porque la clonación es inmoral».





























