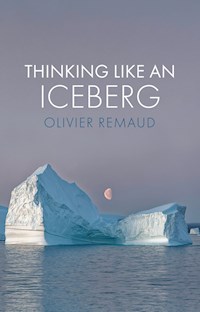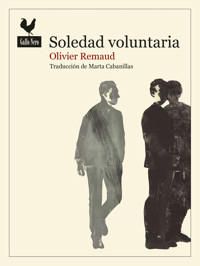
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Narrativas Gallo Nero
- Sprache: Spanisch
«Una experiencia de libertad y un impulso crítico»: esta es la hipótesis formulada por el filósofo Olivier Remaud en su ensayo Soledad voluntaria, una reflexión necesaria sobre el deseo de desaparecer, a menudo asociado a la voluntad de retirarse de la vida, aunque debe entenderse como un deseo de inclusión, de participación, simplemente fuera de lo común, en la comunidad humana. La soledad se opone a la servidumbre en cuanto busca resguardarse de sus efectos ocultos: estar solo es en cierto modo aferrarse a la idea de la propia libertad. «¿Será que la soledad voluntaria es una modalidad de vida en sociedad?», pregunta el autor. «¿Y que esta modalidad de vida en sociedad es también la que nos permite disfrutar plenamente de la soledad?» De principio a fin de su reflexión, Remaud traza este hilo a priori paradójico: podemos querer cortar con el orden social y no cortar con la presencia insistente de la sociedad, asumiendo la soledad como un momento intenso pero efímero, como condición de la posibilidad de un retorno a las prácticas colectivas. Bajo la influencia de Thoreau, la gran idea que atraviesa Soledad voluntaria es, por lo tanto, que el solitario nunca se separa realmente de la sociedad. Siempre vuelve al juego social en un momento u otro. Lo que impulsa el deseo de soledad a menudo proviene de una especie de exigencia de higiene mental. «La soledad es tan necesaria a la sociedad como el silencio al lenguaje, el aire a los pulmones y el alimento al cuerpo», escribe Remaud recordando la distinción que ya establecía Hannah Arendt entre aislamiento, soledad y desolación. Mientras que el aislamiento es una forma de desarraigo y el hombre desolado es un hombre abandonado, «la soledad es un baluarte contra el aislamiento y la desolación».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO78
Soledad voluntaria
Olivier Remaud
Traducción deMarta Cabanillas
Título original:Solitude volontaire
Primera edición: octubre 2022
© Editions Albin Michel, 2017
© 2022 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2022 de la traducción: Marta Cabanillas Resino
© 2010 del diseño de colección: Raúl Fernández
Diseño de cubierta: Raúl Fernández
Maquetación: David Anglès
Conversión a formato digital: Ingrid J. Rodríguez
La traducción de este libro se rige por el contrato tipopropuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-23-8
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Dedico este libro a mi madre y a mi padre, ambos fallecidos el año pasado, así como a Agnès, a Alma y a Émile, quienes con su presencia me han ayudado a terminarlo.
«En casa tenía tres sillas: una para la soledad, dos para la amistad y tres para la sociedad.»
Henry David Thoreau,
Walden; or, Life in the Woods (1854)
Soledad voluntaria
Introducción¿Nos puede gustar estar solos?
Desaparecer. Irse lejos o encerrarse en uno mismo. El concepto de soledad voluntaria no es nuevo. Aún hoy es una idea nutrida de relatos de huida. En su versión hard, sus protagonistas ensalzan la libertad absoluta. Reivindican el poder de negarse. Rechazan la historia, el conformismo, la vida sedentaria. Rompen todo vínculo para rebelarse y se van sin echar la vista atrás. En su versión soft, celebran la vida campestre algo apartados de la ciudad. Elogian los beneficios de la lentitud y las virtudes del recogimiento. Más bien dicen que sí, no a la sociedad, sino a ellos mismos. Toman distancia para realizarse y desarrollarse de forma plena. Desean esa soledad porque les ayuda a sobrellevar las vicisitudes de la vida.
Sin embargo, se plantea una objeción. ¿No se ignora el hecho de que uno suele estar solo a su pesar? Al solitario le gustaría conversar, pero no hay nadie. Carga con el peso de las horas en silencio. No deja de calentarse la cabeza. Tiene miedo de estar en su propia casa. A quien se aísla le cuesta creer que respira, come y duerme en una sociedad de la que «unos formamos parte de los otros».1, * No puede escapar. Extraer alguna enseñanza de su aislamiento supone un reto. ¿La soledad voluntaria no estaría idealizando el aislarse? Para responder bien a esta cuestión, se debe plantear de otro modo: ¿qué quiere exactamente el individuo a quien la sociedad no excluye, sino que él mismo es quien se excluye de la sociedad? ¿Qué tipo de experiencia espera vivir?
La forma más habitual que adquiere el deseo de soledad es la búsqueda de intimidad. El adolescente que cierra la puerta de su cuarto para escuchar música, leer, dibujar, navegar por internet o escribir en su diario le está demostrando a su familia que es capaz de organizar el ritmo de sus actividades y autoevaluarse, sin depender de juicios ajenos. La soledad estimula su creatividad. Desarrolla su autonomía. Pero es intermitente: el adolescente no se queda en la habitación. Sale con sus amigos. A menudo considera, en lo que respecta a la soledad, que la naturaleza es el entorno apropiado para relajarse y reponer fuerzas.2 Si responde a la llamada de lo lejano, le veremos más tarde, de joven, en llanuras inmensas, subiendo pendientes nevadas, en medio del desierto o en mitad del océano. La naturaleza es correlativa de la intimidad. Cuando toma la forma de una aventura, la soledad voluntaria nos lleva hacia lugares donde se tiene la sensación de formar parte de un todo.
La búsqueda de intimidad tiene su origen en una tradición espiritual, la del diálogo interior del pensamiento. Para muchos filósofos antiguos y místicos, la conversación del alma es una prueba de autosuficiencia. En soledad, tanto unos como otros no siempre persiguen el aislamiento, ese estado del individuo a quien «no socorre» la sociedad. Más bien buscan «la facultad de ser autosuficientes». Si la consiguen, pueden «analizar qué actitud tenían antes con respecto a los acontecimientos y cuál ahora, qué cosas aún [les] abruman y cómo remediarlo o eliminarlas».3 Avanzan por el camino del autoconocimiento. Lejos del bullicio, el individuo aprende a saber qué cosas dependen de su voluntad. Renuncia en parte a la compañía para convertirse en dueño de sus pasiones. Los estoicos comparan el alma con una fortaleza que protege del mal procedente del exterior. El solitario, que es autosuficiente, cultiva la razón. A través de la meditación se integra en el orden del mundo. De todos los saberes, la autosuficiencia es la clave de la felicidad.
Aun así, se puede denunciar el ajetreo de la sociedad, sus excesos e intrigas y considerar que «es una gran locura querer ser sabio por sí solo».4 No debe sorprendernos que los moralistas del Grand Siècle considerasen que la soledad era una pausa indispensable en vez de una decisión irrevocable. De este modo, se impone la idea de que necesitamos tratar con los demás tanto como no hacerlo. En soledad, uno se afana en recuperar la calma mental perdida en la tormenta de las obligaciones. Luego, vuelve a perderse en el tumulto. Hoy en día, la desconexión (de la tecnología digital) es un tema de debate fundamental. El problema sigue siendo el mismo. Sabemos que la necesidad de estar desconectado no es ajena al deseo de estar conectado. No es un dualismo. Nunca lo ha sido. Queremos, al mismo tiempo, cortar y no cortar con la presencia machacona de la sociedad.
De manera más general, ¿podría ser que la soledad voluntaria fuera una manera de vivir en sociedad? ¿Y que ese modo de vida social también nos permitiese disfrutar plenamente de la soledad? Entre los adeptos a la soledad, hay uno que propuso la fórmula para llevar una vida «desconectada» y «conectada» a la vez: Henry David Thoreau.
El 4 de julio de 1845, Thoreau anunció que se marchaba de su pequeña ciudad natal, Concord, para irse a vivir a una cabaña. Su plan era simple: «afrontar únicamente los sucesos fundamentales de la vida, descubrir lo que esta tenía que enseñarme, para no advertir a la hora de la muerte que no había vivido».5 En la narración que crea de la experiencia, señala que vuelve del bosque «casi a diario». Sabemos que sale a hacer la colada, degustar la repostería materna y cenar con sus compatriotas, con quienes habla de las últimas publicaciones. La mitología americana solo se ha quedado con la voluntad de aislarse. El escritor se ha convertido en un asceta nacional, en una especie de ermitaño legendario. Se ha incidido menos en que su soledad estaba orquestada.6
Hay que tomarse en serio la farsa de Thoreau. Esta no es un fraude, sino un mecanismo de la voluntad, una dramaturgia del dar un paso al lado. Quien se mete en una cabaña se aleja de la sociedad, pero ¿corta realmente con ella? Esta pregunta será nuestro hilo conductor. Es válida para todos los ejemplos que van a tratarse. Nos ayudará a comprender por qué nos gusta tanto estar solos.
He aquí, por tanto, un libro que pretende hablar de la soledad mientras habla de la sociedad; un libro que matiza el significado del hecho de amar estar solo; un libro que interpela al viajero que hay dentro de nosotros y apela a nuestro sentido de la justicia; un libro, en definitiva, que invita a replantearse qué es la soledad voluntaria para ver en ella, antes de nada, una experiencia de libertad y un motor para la crítica.
En los capítulos siguientes no se ofrece ninguna receta para ser feliz. Tampoco se aconseja elegir entre la contemplación o la acción, la sabiduría o la política. En vez de eso, para definir el uso correcto de la soledad, nos preguntamos: ¿de qué huimos cuando viajamos? ¿Qué encontramos en la soledad? ¿Qué significa estar consigo mismo? ¿Nos basta con la sociedad? ¿Qué tipo de ciudadano es el solitario? ¿Se puede ser solidario siendo un solitario? ¿Por qué hay que creer en la naturaleza?
1¿Huir o no huir?
Por la senda de la aventura nos encontramos con dos tipos de viajeros. En primer lugar, están los que escapan de la sociedad. Hacen las maletas para huir del desempleo, la violencia o la desdicha. Recorren el mundo para olvidarse de una situación sin futuro. Se largan porque tienen la sensación de no encajar allí donde están. Saben perfectamente que los problemas no se resuelven huyendo, de hecho, se encontrarán con otros problemas en otra parte. Suelen ser los mismos. Su sufrimiento es todavía mayor si pretendían evitarlos. Esperan que las cosas cambien y vivir días mejores.
Y luego están los otros viajeros. Tienen un espíritu más aventurero. Nunca se cansan. No se plantean regresar al punto de partida. Su periplo dura más. No huyen de nada, pero les atraen las tierras lejanas, les magnetiza conocer gente nueva, les cautiva la prodigiosa naturaleza. Quieren conocerlo todo y que nada les sea desconocido. Se contradicen porque son insaciables. No hace falta ser un gran viajero para admitirlo. Thoreau apenas salió de su Massachusetts natal y repara en la contradicción: «Al mismo tiempo que aspiramos a explorar y a aprender, exigimos que todo siga siendo misterioso e inexplorable, que la tierra y el mar sean salvajes, desconocidas e inescrutables, pues son insondables. Nunca nos cansamos de la naturaleza».7
También hay experiencias singulares. Christopher McCandless es el protagonista de la película Into the Wild, dirigida por Sean Penn en 2007. La cinta es una adaptación de la novela que Jon Krakauer escribió sobre su historia. En julio de 1990, McCandless decide romper con su entorno familiar. Planea irse a Alaska, recorrer senderos y bastarse consigo mismo. Quiere vivir «en la carretera» (según la expresión de Jack Kerouac) y renacer en la taiga del Gran Norte. Pone a su hermana al corriente de sus intenciones, pero no cuenta sus planes a nadie más. No deja ninguna nota a sus padres y abandona la ciudad de Atlanta, donde se ha criado. Inaugura su vida de «vagabundo oficial» con el seudónimo de Alexander Supertramp. Su viaje durará algo más de dos años. En autostop o trenes de mercancías, el joven enfila las carreteras del suroeste americano. Después, sube hacia la frontera canadiense. Continúa su periplo hacia el Yukón y el círculo polar ártico. Al sur de Fairbanks, en Alaska, se detiene en el parque nacional Denali, que se extiende al pie de unas altas cumbres. En su diario, para justificar su exilio voluntario en la naturaleza salvaje, expresa la «necesidad de un objetivo», de un ideal de autorrealización que no encuentra en la vida cotidiana. También explica de inmediato por qué prevé regresar. Dice a las claras que, tras esa aventura, quiere casarse, formar una familia y trabajar. No va a errar eternamente, pues desde que se marcha ya está pensando en volver.
Ya se sabe qué pasó después. Había metido en el macuto unos libros de botánica para identificar las plantas comestibles, pero ingirió unas semillas que resultaron ser tóxicas de forma indirecta y le causaron complicaciones digestivas. Como no disponía de medicamentos y se encontraba desnutrido, le fue imposible detener su evolución. Murió rodeado de liquen y helechos, en el autobús abandonado donde se cobijaba.8
«Solo existe la verdadera felicidad cuando se comparte.» Esto fue lo último que pensó. Cuando lo anota con mano febril en su diario, no reconoce haber cometido ningún error. Estaba convencido de esa certeza antes de marcharse. No había leído otra cosa en el Walden de Thoreau, en La felicidad conyugal de Tolstói o el en El doctor Zhivago de Pasternak, tres de sus obras fetiche.9
¿Acaso no enseñan esos textos que los episodios de soledad estimulan la facultad de disfrutar de los momentos en sociedad? Sin embargo, McCandless ignoraba que la soledad pudiera ser tan dura y peligrosa. Vencido por la fiebre, fue consciente de que no había tenido suficientemente en cuenta los riesgos derivados del aislamiento. Antes de apagarse, advirtió con pavor las imprevistas consecuencias de su deseo de soledad. Alaska debía corresponderse con un periodo de su vida. Deseaba que la naturaleza lo educase, meditar mecido por el viento, ver los caribús, pescar truchas y recoger setas. Después volvería junto a sus semejantes con el alma fortalecida y el corazón sosegado.
Krakauer menciona otras historias de soledad voluntaria. Cita un fragmento de la última carta que el joven Everett Ruess dirige a su hermano Waldo el 11 de noviembre de 1934:
La naturaleza no me cansa; al contrario, disfruto cada vez más de su belleza y de la vida errante que llevo. Prefiero la silla de montar a los coches de la ciudad, el cielo estrellado al techo, la senda incierta y difícil que conduce a lo desconocido a cualquier calzada pavimentada y la profunda paz de la vida libre al descontento que engendran las ciudades. En estas condiciones, ¿me censuras que me quede en este lugar, al que siento que pertenezco, donde estoy solo, rodeado del universo? Es cierto que echo de menos la compañía de personas inteligentes, pero aquellos con quienes puedo compartir lo que para mí es importante son tan pocos que he aprendido a prescindir de ellos. Me basta con estar rodeado de belleza.10
Ruess es otro aprendiz de nómada. Ha huido de las ruidosas arterias urbanas. Toma caminos agrestes. No quiere seguir maldiciendo sin parar a la gente que corre por la calle. En la ciudad no se siente miembro de nada. En la naturaleza, por el contrario, se convierte en un ciudadano del universo. Allí se refugia como en una cabaña a cielo abierto. La Vía Láctea le sirve de manta. La inmensidad de las llanuras hace que se olvide de las frases insustanciales de sus congéneres. La grandiosa belleza de las montañas le borra de la cabeza los rostros abatidos de los ciudadanos. El recuerdo de sus amigos verdaderos regresa a un primer plano. Ruess rememora la felicidad que experimentaba charlando con personas de sus mismas ideas. Subido a la montura, cruza paisajes con los que le invade una profunda sensación de armonía.
McCandless y Ruess eligen la naturaleza. Huyen de medios sociales que les obligan a tratar con gente de expectativas muy diferentes a las suyas. No están, por tanto, aislados, sino que se sienten solos. En su entorno, nadie es como ellos. Padecen una soledad «estrictamente social». Esta soledad «surge cuando un ser reside en un lugar o tiene una posición que no le permite conocer al tipo de personas que cree necesitar».11 Es el caso de ambos jóvenes. Cuando se marchan, rechazan esa soledad que mantienen junto a unos compatriotas con los que no comparten valores. Prefieren la soledad excepcional del norte subártico. Lejos de su hogar, no les resulta difícil oponer la naturaleza que les sana a la civilización que los machaca. Adoptan el bosque boreal que los libera y abandonan la sociedad que los entristece. Eligen el aire libre. Ya se han hecho una opinión: las convenciones sociales solo traen decepciones. Es hora de consagrarse a un ideal de plenitud. Así es como el mito de la soledad voluntaria ejerce su poderosa seducción.
McCandless pretende vivir una aventura extraordinaria, al estilo de Jack London. Quiere dejar una rutina que le impone compromisos y le impide ser él mismo. Escapa de una sociedad que le cansa. No para de moverse, incluso duerme en la calle con los vagabundos y disfruta de su independencia. Cuando se esfuma del hogar familiar, su idea es reaparecer en otra parte y comenzar una nueva vida social. Su historia empieza bien, pero se vuelve trágica. Podría haber sido un simple relato de soledad voluntaria, una experiencia con un principio, un desarrollo y un final. McCandless podría haber contado a sus hijos su odisea particular. El círculo se habría cerrado.
La muerte acaba de forma abrupta con su «viaje hacia rutas salvajes». McCandless se consideraba un nómada que, sin embargo, no tenía madera de monje. La vida monástica es vocacional. Toda vocación implica una decisión unilateral que es irrevocable. Salvo en ciertos casos, no es una fase vital. Es un destino. El futuro monje abre la puerta de un monasterio y, al cabo de un tiempo, se entrega a él en cuerpo y alma. Se interna en un mundo de meditación, creencias y rituales. No es más que una pequeña parte de dicho mundo, la chispa de un fuego mayor. Para que le resulte más sencillo acatar su destino, vive en comunidad. Para McCandless, el nómada es un «viajero esteta cuyo domicilio es la carretera». Es un «peregrino espiritual» que huye de la civilización, un «extremista» que «camina solo para perderse en la naturaleza».12 Le gusta estar desorientado. Además, enseguida renuncia a los mapas y avanza a ciegas. Se pierde confiando en que dará con el camino en función de las personas, los trabajillos y los acontecimientos. Puede que los términos que utiliza den a entender que su deambular es una vocación, sin embargo, es una larga digresión interior. Su intención era conocerse mejor con la huida, experimentar en los caminos la energía vital que le ayudaría a distinguir lo verdadero de lo falso de la sociedad. ¿McCandless se imaginaba esos dos años errantes como un paréntesis que precedía al regreso a una vida bastante convencional? Debía dejar la naturaleza salvaje y volver a acostumbrarse a la sociedad.
La soledad no deja de ser una llamada. Esta resuena insistentemente en todo tipo de cabezas, sin distinción de estatus o de edad. El escritor ruso Vasili Golovánov es un asiduo visitante de la isla polar de Kolgúyev. Se ríe de las expediciones en solitario. Solo ve en ellas pretenciosidad o escarnio. Cuando se pone a organizar una de sus salidas está convencido de que «irse solo se parecería demasiado a una huida». Llama entonces a Piotr Glazov, su joven compañero de viaje. Le confía sus sueños, sus errores, sus proyectos. Pero Golovánov es un auténtico fugitivo. Pretende salvarse, como muchos escritores de antaño. Se inscribe en la inmensa cohorte de Melville, Rimbaud, London y demás vagabundos del alma. No duda en escribir que
salvar la identidad mediante la huida se ha convertido en uno de los principales temas de la cultura del siglo xx, y ciertos aspectos negativos de esta huida, que podría calificarse de traición, en realidad pueden justificarse. Porque la huida-evasión representa una victoria del individuo, ¡tal vez una última victoria, pero una victoria de todas formas! Es un síntoma presentir una no-libertad absoluta, un orden mundial que avanza con su maquinaria inexorable y sus estadísticas. La huida supone una ruptura, un cambio de lugar, una posibilidad de esconderse en alguna parte, «más allá de las montañas, más allá de los bosques, más allá de los vastos océanos...». Tal vez a los hombres del siglo xxi les parezcan raros los eternos fugitivos del siglo xx, simplemente porque ya no habrá lugares adonde huir.13
Cada vez que se sube al rugiente helicóptero que lo lleva a ese lugar donde los barriles oxidados de aceite y de petróleo abundan más que los seres vivos, es probable que Golovánov piense en el alto coste de la libertad. Kolgúyev no es el paraíso. En la isla, al igual que en el continente, el sistema social soviético se derrumba, parte de la población está desocupada. Pero los entornos idílicos no sirven para conjurar la desesperación personal. Una vez en el aparato volador, el periodista y escritor se evade. No le abandona la sensación de haber fracasado en la vida. También siente, por fin, el placer de ser libre. Aprovecha para conocer mejor la cultura de los nenets del Gran Norte. Al menos existe la certeza de que, mientras haya lugares desérticos, la sociedad permitirá que haya quien se escape a ellos para reavivar su curiosidad y celebrar la libertad de los espacios abiertos.
Durante mucho tiempo, la palabra «soledad» ha designado los lugares inhabitados del globo terráqueo, vastas zonas sin nombre que dejaban intuir rincones inaccesibles. Unos se imaginaban extensiones de árido esquisto; otros, paredes de hielo azotadas por el viento o islas perdidas en medio del mar bajo un cielo fosco. A esos paisajes invadidos por el vacío uno se iba a expiar una culpa apartado de los asuntos mundanos. Rara vez se pasea por gusto o para meditar tranquilamente. Soñar despierto era imposible. Da fe de ello ya en el siglo i el poeta Ovidio, a quien el emperador Augusto exilió a la costa salvaje del mar Negro por haber escrito un tratado sobre el amor. Se lamenta de ello con amargura.
Ovidio tenía la sensación de haber dejado de pertenecer al «mundo», de haber sido desterrado del Imperio romano, también autodenominado totius orbis. El desarrollo de las rutas comerciales, la proliferación de los medios de transporte y las revoluciones tecnológicas han invertido la polaridad. Hoy en día, la soledad geográfica ha dejado de ser un castigo. Es una aventura. Los lugares apartados hacen soñar. Son pruebas de independencia. Llegamos hasta lejanas tierras del globo terrestre, a veces peligrosas, para experimentar el placer de liberarse de las normas y de la rutina.
A los viajeros denominados «lobos solitarios» les atraen las regiones más remotas: los polos norte y sur, los desiertos, las montañas elevadas y las aguas profundas. Su imaginario es el de una «frontera» que alcanzan y cruzan. Buscan esa sensación de libertad que procuran los deportes extremos. Les gusta el riesgo. Los viajes que realizan son tentativas de «autorrealización». Quieren saber hasta dónde pueden decidir por sí mismos y si son capaces de ser autosuficientes en todo tipo de circunstancias. Cuando se internan en mundos «salvajes», disfrutan de la belleza de los sitios que recorren. Aprecian el contraste con su entorno urbano. Ellos mismos dicen que entonces interiorizan el exterior.14
Estos turistas «extraordinarios» nunca están del todo solos. Suelen formar pequeños grupos, incluso llegan a participar en expediciones. Durante esas uniones efímeras, procuran mantener la distancia apropiada con los demás para preservar la sensación de soledad. Cuando salen a buscar lugares poco frecuentados, incluso «inusuales», lo hacen en solitario. Una vez allí, se ejercitan en cómo sobrevivir, valerse por sí mismos y no intervenir en el curso de los acontecimientos. Esas experiencias modifican su autoconocimiento. Son como unos peregrinos tras un viaje iniciático. Sienten que se han liberado de viejas ataduras y que se han recuperado a sí mismos. De vuelta al mundo social, tienen la sensación de haber cambiado de piel. Están listos para empezar una nueva vida.15
La búsqueda de un episodio excepcional de la vida se erige como la motivación principal de las aventuras en solitario. El viajero ambiciona alcanzar un estado de autosuficiencia. Quiere vivir sin ayuda de los demás para, así, disfrutar de una libertad de la que no dispone en su día a día. Su mente se adapta a los lugares que recorre. En el siglo xvii se hubiera dicho que se esfuerza en encontrar un equilibrio esencial entre la «soledad local» y la «soledad mental». Es el tema del ensayo titulado Independence: the philosophy of a dog sledge journey ;que publica en 1995, un año antes de morir, el arqueólogo danés Eigil Knuth.
Knuth cuenta su expedición por el fiordo de la Independencia, que rodea la Tierra de Peary, al norte de Groenlandia. Los días que pasa allí están repletos de pequeñas y novedosas alegrías:
El fruto de una libertad extrema preparada con sumo cuidado es una verdadera delicia sin ninguna disonancia: ni periódicos ni radio ni telegramas ni cartas que leer o que escribir, ninguna presencia humana. Nada que perturbe la serenidad de espíritu que me invade. Estoy solo para decidir cuándo hay que levantarse y las tareas cotidianas, el único capitán para desmontar el campamento, elegir cuándo salir, la duración del viaje ese día, qué dirección tomar, la ubicación del emplazamiento o el tiempo que hay que pasar en cada lugar. Solo como nunca lo he estado ni volveré a estarlo.16
El científico explorador experimenta una sensación de plenitud sin precedentes. Su mente urbanita estaba anestesiada por la rutina. En el norte de Groenlandia no resuena la cacofonía de las ciudades. No se oye el bramido de los coches. Los aparatos tecnológicos enmudecen. En el silencio de la banquisa, Knuth decide el transcurso de su vida. Elige qué hacer. No hay un tercero que le dicte el ritmo. La naturaleza impone su ley, pero, paradójicamente, esta exigencia libera su voluntad. Y cuanto más activa la voluntad en ese lecho de blancura, más ahuyenta el recuerdo de los sinsabores que conlleva su profesión. En la soledad de hielo, se convierte en dueño de sus días.
A pesar del rigor del clima ártico, Knuth da muestras de una voluntad extraordinaria. Salvo cuando se lo impiden las condiciones meteorológicas, cumple todas y cada una de sus decisiones. Le basta con quererlo para hacerlo. Aprovecha todo lo que puede esa libertad infinita. Avanza con el sol, que sigue su curso. Uno y otro van al mismo paso lento. Goza de una serenidad cósmica:
El principal efecto es una agitación interior imperceptible, cuyos síntomas exteriores se experimentan con creciente placer, sin percibir su causa de forma inmediata. Las ideas se agolpan, más fecundas que nunca, como si llevasen demasiado tiempo retenidas. Y como las preocupaciones de la vida anterior van desapareciendo, tan lejanas e irreales como los paisajes nevados abstractos a mi alrededor, uno termina distanciándose de ellas. Cuanto más se camina, decidido y sereno detrás del trineo, hacia el destino de ese día, se está en mejores condiciones para resistir a intrusiones parásitas, para dejar que los pensamientos fluyan, salgan, se expandan y dejen sitio a otros. De forma similar al desierto, uno se convierte en un ente sosegado y armonioso: un ser humano realizado.17
Es probable que sea en las regiones polares donde haya una mayor soledad. Uno se enfrenta a sí mismo y reflexiona mucho. Esa soledad tampoco es nada fácil. El horizonte parece plano durante kilómetros. La mente se balancea al ritmo del trineo deslizándose y el ladrido de los perros. Después, el terreno se eleva de forma brusca. La niebla no permite atisbar las rígidas paredes de hielo. Hay que rodearlas. La tormenta de nieve que llega sin avisar resulta agotadora. Es necesario detenerse para construir un iglú. Los perros están atados a las piquetas. Pronto comerán. Avisarán si se acerca un oso polar atraído por el olor a pescado seco. Así es el día a día en el medio polar.
Knuth prefiere con mucho la inclemencia ártica al «complejo universo carcelario» de la «gran ciudad». Considera que la ciudad maniata a los ciudadanos. Los somete a unas obligaciones cuyo sentido han olvidado. Los transforma en esclavos del «tiempo libre» que se han ganado con el sudor de la frente. Somos excesivamente sociales, nos dice el explorador. Dependemos demasiado de los demás y de los vínculos que entablamos con ellos. Somos moscas atrapadas en una telaraña inmensa. Este «ser humano realizado» no es el individuo que se forma durante un gran viaje por Europa y acumula experiencias, contactos y conocimientos. No es el joven ilustrado de las novelas de aprendizaje decimonónicas que se empapa de la escuela de la vida. Es un ser que suelta el lastre de todo lo que ha vivido a medida que su trineo avanza. La velocidad también tiene su importancia. Cuanto más se desliza Knuth por la banquisa, más se distancia de su vida anterior. Se serena porque consigue olvidar. Se realiza al desprenderse de sus recuerdos.
En su pequeña tienda de campaña, el arqueólogo guarda lo necesario. Se organiza. Sus antiguos pensamientos se disipan como una leve humareda. De sus allegados solo conserva el recuerdo de sus virtudes. Son huellas que sobreviven a la nieve que cae. El resto lo borra el viento furioso que golpea las montañas de hielo. Embriagado por una atmósfera que se enrarece, tiene la sensación de ser un rey y también un paria. Tiene el poder de arrasar su morada y reconstruirla. Pero no tiene un domicilio fijo. Su tienda es un «castillo», el trineo es «la caravana de un bohemio». Es un paseante exiliado en el manto blanco.
Knuth vive al día. Hay mucho que hacer. Cada noche redacta un informe de la jornada. Clasifica las muestras que ha recogido para sus experimentos científicos. Comprueba y corrige el trazado de los mapas, mientras también pone a buen recaudo las películas que ha grabado:
Solo hay una cosa que cambie entre la noche y el día: una vez abierta, la ventana de la tienda muestra el paisaje de ahí fuera. Un horizonte nuevo se me ofrece. Sentado en el saco de dormir, se asimilan los últimos hallazgos, la conquista territorial de la víspera. Al calor del hornillo, se pone al día el diario, contando las hazañas recientes. El mapa se despliega para consignar el trazado de las montañas, los promontorios y las grietas que se han descubierto últimamente, la tierra desconocida que se ha invadido. Como el niño que, al crecer, registra cada fenómeno hasta tener unas referencias. Flores, muestras de arena de los deltas, vestigios arqueológicos, fósiles que se han recogido en la montaña y se envuelven y numeran, se clasifican y se registran. Se sacan las películas de la cámara, luego se etiquetan con la fecha, la hora, el lugar y el número. El campista nómada debe organizar su cerebro de forma metódica. Debe cerciorarse, sentir que ha recorrido los kilómetros previstos ese día.18
El aventurero es un nómada. Y todos los nómadas son un poco niños. Al igual que ellos, son minuciosos. Observan el mundo de cerca. Ordenan los detalles, catalogan las pistas, hacen inventario de las pruebas. Al niño le apasionan las señales. Experimenta la alegría del enciclopedista. De adulto, el explorador sigue observando con lupa su entorno. Montado en el trineo, presta atención tanto por motivos científicos como por prudencia: la mínima distracción puede ser fatal. Sería un error teorizar en exceso los movimientos y no confiar en el instinto. Correría el riesgo de no poder evitar la grieta que se abre de pronto bajo sus pies.
Por otro lado, la soledad también le atrae porque rompe el yugo del intelecto. Knuth desconfía de las categorías convencionales y de las expresiones establecidas. Es sincero al confesar que está del bando de la sencillez. Su objetivo es recorrer «una parte del camino de la vida en el pellejo del solitario que ha roto los lazos con la sociedad y siente de manera más intensa, así como a la vez, la frialdad de la vida, su formidable designio, su belleza y sus alegrías». Quiere experimentar la «función vital, nada más».19
Los exploradores son compañeros de soledad. Desaparecen por un tiempo. Se concentran en resistir y viven para sí mismos. Anotan las etapas de sus pruebas en libretas o en diarios. A menudo las recuperan en forma de narración literaria varios meses, o incluso años, después. Describen los «desiertos» de hielo, o de arena, como laboratorios en constante actividad. Narran mediante anécdotas su complicidad con el lugar. La inmensidad polar favorece las revelaciones espirituales. Invita a sintonizar con las fuerzas fundamentales. Hay quien satisface sus ansias de totalidad. Otros, disfrutan de las virtudes de una experiencia fuera de lo común. Todos recapacitan sobre su vida en esos momentos de transición. Intentan hacer balance de lo que han hecho en el pasado entre tres ráfagas de viento gélido, a veces para despedirse mejor de ello. En universos tan hostiles, vivir equivale a sobrevivir. Hay que aprender las reglas y a arreglárselas con recursos mínimos. Los medios ártico y antártico son intransigentes. Las leyes de la naturaleza inhóspita se llevan el pensamiento adonde es más útil. Le hacen sentir la auténtica vida.
Richard Byrd, en su libro titulado Alone, detalla qué «idea» y qué «decisión» le llevaron a pasar la noche polar de 1934 en la base meteorológica avanzada Bolling, donde «finalmente, no hay nada que ver»:
Espero que se me entienda: por encima de todo, más allá del valor de las observaciones meteorológicas e invernales que pudiera realizar en este lugar helado y hasta ahora desconocido, tenía afán por entregarme a una experiencia. Básicamente, lo tomé como un asunto personal. Salvo algunas investigaciones, lo que buscaba no revestía una importancia capital; no, era un hombre que deseaba estar solo durante un tiempo deleitándome con la paz, la tranquilidad y la soledad para apreciar su verdadero valor. Y ya está. Creo que las personas asediadas por los mil problemas de la vida moderna me entenderán sin problema. Somos juguetes zarandeados por el viento. Inmerso en ese remolino, un ser que piensa no para de cuestionarse sus objetivos y enseguida le atrae la perspectiva de un descanso, un lugar donde podrá pensar sin que le molesten y hacer balance. Puede que exagere sobre la necesidad de recogimiento que siente cada cual, pero lo dudo.20
Byrd tiene que llevar a cabo una serie de experimentos científicos en el exterior y, sobre todo, tomar lecturas meteorológicas. Es un explorador famoso de la época. Sabe cómo llamar la atención. Podría arreglárselas para que esta expedición le proporcionase una gloria insuperable, pero no es su propósito. Tampoco se encierra en sí mismo y no rehúye a nadie. No oculta nada, ya que narrará su aventura. No es egoísta ni misántropo ni se lo plantea. Su necesidad de experiencia interior es prioritaria. Para satisfacerla, ha preparado con sumo cuidado la logística de su periplo. Sabe que cada expedición es única y comporta unos peligros concretos. Desde el momento en que comienza, todo el mundo se embarca en el complicado juego del azar y de la necesidad. La banquisa no es un paseo por el campo.