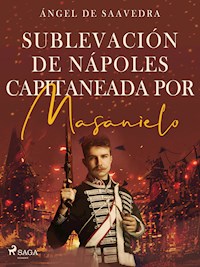
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Ensayo escrito durante la estadía del autor en Nápoles, estudia los antecedentes de la sublevación de la ciudad y las consecuencias que tuvo. Masanielo, el capitán que dirigió el movimiento, es el punto de vista que elige el autor para contar este evento, aunque no el único. Al contrario, el libro expande las miras más allá y estudia los antecedentes de la revuelta, la vida del capitán y la cultura de la zona. Un ensayo exhaustivo que analiza un momento esencial de la historia italiana y española.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ángel de Saavedra
Sublevación de Nápoles capitaneada por Masanielo
Con sus antecedentes y consecuencias hasta el restablecimiento del gobierno español Estudio histórico
Saga
Sublevación de Nápoles capitaneada por Masanielo
Copyright © 1847, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726875140
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Ad extremum ruunt populi exitium, cum extrema onera eis imponuntur.
TÁCITO
AL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER DE ISTÚRIZ,
SENADOR DEL REINO, ETC., ETC., ETC.,
COMO TESTIMONIO DE FINA Y CONSTANTE
AMISTAD EN PRÓSPERAS Y ADVERSAS FORTUNAS.
SU COMPAÑERO,
ÁNGEL DE SAAVEDRA, DUQUE DE RIVAS.
Introducción
La desacertada administración de los sucesores de Carlos V y de Felipe II desmoronó pronto la gran monarquía, fundada con tanta gloria y sobre tan sólidos cimientos por los Reyes Católicos, acrecentada con tanta fortuna por aquel intrépido guerrero y mantenida con tanto tesón y prudencia por este eminente político. No parece sino que Felipe III, Felipe IV y Carlos II subieron ex profeso al trono de las Españas para arruinarlas y destruir la obra de sus antepasados. Su política vacilante y mezquina; su ciego abandono en brazos de sus favoritos; su empeño en sostener a toda costa la desastrosa guerra de Flandes; la indiferencia y descuido o, por mejor decir, equivocado sistema administrativo con que trataron las nacientes colonias americanas, o, hablando con más exactitud, los vastos e importantísimos imperios que en el Nuevo Mundo les habían adquirido el arrojo y el heroísmo de Hernán Cortés y de Francisco Pizarro, y la injusticia y rapacidad con que dejaban gobernar los ricos Estados que poseían en lo mejor de Europa, hacían no sólo inútil, sino embarazoso, en sus débiles e impotentes manos, aquel inmenso poderío.
Las otras potencias europeas, regidas entonces con más acierto, y sobre todas Francia, constante émula y antigua rival, gobernada por el célebre cardenal Mazarino, veían gozosas acercarse la ruina del temido coloso español, y no se descuidaban en aprovechar todos los medios de apresurarla. En cuantos países dominaba fuera de la Península no perdían ocasión alguna de acalorar el descontento, y en la Península misma agitaban sin cesar a las provincias más activas y bulliciosas. En todas partes, pues, se veían de tiempo en tiempo los resultados de sus instigaciones, que nada hubieran podido si la poca capacidad de las autoridades que la gobernaban, lo absurdo de las leyes que se les imponían y lo errado de la administración a que se las sujetaba no hubieran presentado siempre ancho campo en que se dilatasen.
Pero donde se vieron más claramente los efectos de tan descabellado sistema. de gobierno y el partido que de ellos podían sacar los extranjeros fue en la rebelión del reino de Nápoles, acaecida el año de 1647, pues, tras de varios desastrosos sucesos, puso aquel importantísimo Estado en manos de la Francia, y no lo separó totalmente de la monarquía española porque la falta de costumbre de independencia, los desórdenes y desconciertos de la anarquía y los desaciertos, rivalidades y ligerezas de los franceses hicieron preferible a aquellos naturales, cansados y desfallecidos de su propio esfuerzo, el yugo a que estaban acostumbrados,
Corto fue, ciertamente, el período de aquella memorable revuelta, pero importantísimo en la Historia y digno de la atención del filósofo y del repúblico, porque pueden estudiar en él la energía que da la desesperación a los pueblos oprimidos, lo terrible que son los momentos de la desenfrenada dominación popular, que mancha, ennegrece e imposibilita la mejor causa, y lo que se engañan los ambiciosos, ora naturales, ora extranjeros, que creen fundar en los pasajeros favores y en el efímero entusiasmo del populacho una dominación duradera.
Aún no había sujetado del todo Felipe IV la tenaz rebelión de Cataluña, acalorada y sostenida por los franceses; aún hacía vanos esfuerzos para recuperar la corona de Portugal, incorporada a la de España en tiempo de su abuelo cuando la derrota y muerte del rey don Sebastián en Marruecos, y perdida por si, incapacidad e indolencia; la guerra de Flandes era cada día más ruinosa, aunque no deslucida para las armas españolas; el Milanesado no estaba tranquilo, y continuaba la guerra con Francia, que comenzó sobre el Estado de Mantua, y que seguía encarnizada en los Países Bajos en el Rosellón y en el norte y costas occidentales de Italia, cuando estalló en Nápoles aquella famosa rebelión llamada de «Masanielo», que nos proponemos referir con sus «antecedentes» y «consecuencias», hasta el total restablecimiento del dominio español en aquel reino. Emprendemos este trabajo histórico después de haber recorrido los sitios que sirvieron de escena a aquellos trágicos acontecimientos; de haber leído y estudiado con atención los autores contemporáneos y posteriores que de aquellos sucesos tratan; de haber examinado curiosísimos manuscritos de aquel tiempo y los escasos documentos que de él existen en los archivos públicos, y de haber oído la tradición, que de padres a hijos ha llegado hasta nuestros días, sintiendo haber hallado en todas partes acriminaciones acerbas y más o menos apasionadas contra los españoles, que no eran, ciertamente, entonces más dichosos y ricos en su propio país que los habitantes de los otros Estados que dominaban, y que fueron los primeros. y de una manera harto más dolorosa, víctimas del desgobierno de los últimos reyes austríacos, como lo demuestra el lastimoso estado en que el imbécil Carlos II dejó morir la poderosa y opulenta monarquía española.
Libro primero
Capítulo primero
Desde que las armas españolas, mandadas con tanta gloria por el Gran Capitán, aseguraron a la corona de Aragón, ya reunida con la de Castilla, la posesión del reino de Nápoles, se empezaron a notar en él síntomas de descontento y de resistencia a la dominación española, bien que fuese mucho más grata a los napolitanos que la francesa. En el tiempo mismo de don Fernando el Católico, y poco después de la visita que hizo a aquel Estado, su capital se alteró por la escasez de víveres y por lo penoso de los impuestos, siendo virrey el conde de Ribagorza. El año 1510, que lo era don Raimundo de Cardona, se levantó todo el reino para impedir, como lo consiguió, el establecimiento de la Inquisición. Reinando ya Carlos I, aunque fue rechazada y rota la expedición francesa de Lautrech, dejó en pos de sí grandes disgustos y peligros, y una tranquilidad dudosa. En el brillante virreinato del célebre don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca, el disgusto de los nobles por la restricción de sus privilegios, y el del pueblo por carestía de vituallas fueron tan graves, que obligaron-al emperador a pasar a Nápoles, de vuelta de su expedición a África. Su presencia fue muy grata y consoladora paca aquellos súbditos, porque concedió al reino, y en particular a la ciudad de Nápoles, varios privilegios y exenciones.
Pero de allí a poco, en el año 1547, como se intentase de nuevo introducir la Inquisición en aquel Estado, se sublevó todo con gran furia, viniendo a las manos con los españoles y pasando en sólo la ciudad, de trescientas las personas que fueron víctimas, por una y otra parte, de aquel conflicto. El inflexible virrey acreditó entonces la entereza de su carácter; pero tuvo que desistir de su propósito, renunciando al establecimiento del odioso tribunal.
En tiempo del duque de Osuna, el año 1581, los nobles reclamaron con descomedimiento sus abolidos derechos, y el pueblo se amotinó por lo crecido de los impuestos y por la falta de subsistencias. Con los mismos pretextos volvieron a alterarse los ánimos en el virreinato del conde de Miranda. Y en el del conde de Lemus, el año 1600, hubo grandes disturbios promovidos por ciertas nuevas doctrinas predicadas por el díscolo fraile Campanela, quien, de acuerdo con muchos de sus secuaces, llegó a entablar trato con los turcos, ofreciéndoles, si venían a sostenerle, facilitarles la ocupación de algunas fortalezas de la costa. Siendo virrey el conde de Benavente, en 1603, fue grande la miseria pública, y hubo estrepitosas asonadas por la alteración de la moneda. En los tiempos del otro famoso duque de Osuna, aunque demasiadamente popular en Nápoles, no faltaron trastornos y disgustos. Y cuando, llamado precipitadamente a España, dejó el mando al cardenal Borja, retardó éste algunos días el tomar posesión del virreinato, porque la ciudad andaba revuelta y amotinada. Reinando Felipe IV tuvieron graves disgustos los virreyes cardenal Zapata y duque de Alba, con las frecuentes sublevaciones contra los impuestos, que eran por demás exorbitantes, y con los continuos tumultos por falta de pan y por la baja de la moneda. El conde de Monterrey luego, y más adelante el duque de Medina de las Torres, descubrieron y cortaron oportunamente y castigaron con gran rigor conspiraciones muy serias y tratos muy adelantados con los franceses para entregarles el reino.
Ocurrencias tan repetidas podían haber advertido al Gobierno español que debía, o tener siempre en aquel reino bullicioso y tan dócil a las instigaciones extranjeras fuerza suficiente para sujetarlo, o regirlo con tanta justicia y blandura que encontrara su conveniencia en formar parte de la monarquía española. Y esto hubiera sido lo más fácil, y también lo más útil para la metrópoli, y lo más justo, además, pues en Nápoles no había antipatía contra España, y la ayudaba lealmente con sangre y con tesoros en sus descabelladas empresas. Pero los monarcas españoles o, por mejor decir, sus favoritos y los delegados que a Nápoles enviaban, en lugar de uno u otro método de dominación, eligieron el de dividir los ánimos y el de sembrar la desconfianza, primero, y luego, el odio entre el pueblo y la nobleza de aquel reino, para que, faltando el acuerdo, no pudiera ser consistente la resistencia y lograr a mansalva esquilmarlo y oprimirlo. Y así lo ejecutaron, pues el Gobierno de los virreyes fue últimamente tan funesto para aquel hermoso y abundantísimo país, que aún hoy se recuerdan en él su arbitrariedad y sed insaciable de oro con estremecimiento.
De tiempo inmemorial gozaba el reino de Nápoles la intervención en sus propios intereses de un Parlamento compuesto de los barones, señores de la tierra, y de diputados de algunas ciudades y de Corporaciones eclesiásticas, el cual, aunque no con una forma constante, ni en período fijo, se reunía a convocación del soberano o de sus lugartenientes. Pero esta Corporación respetable, sin cuyo beneplácito no se podían imponer al país contribuciones nuevas, había perdido, con el curso de los tiempos y con las diversas dominaciones, su valor e influencia, pues, «corrompida o forzada»1 , se prestaba dócil, a las exigencias del Poder. Siendo acaso, el más fuerte apoyo de la tiranía, porque legalizaba sus actos. ¡Suerte terrible de las más saludables instituciones cuando, bastardeadas por el tiempo o las circunstancias, pierden su propia dignidad y olvidan los intereses que representan!
Las ciudades principales del reino estaban, además, regidas por una especie de municipalidad electiva, como la de la capital. Componíase la de ésta de los diputados de los seis «sediles», plazas o distritos en que estaba dividida la ciudad; de los «electos» de las mismas, y de los capitanes de las «utinas» o barrios en que cada «sedil» se dividía. De los seis «sediles» o distritos, en cinco pertenecían la elección y la votación a la nobleza exclusivamente, y en uno solo, al pueblo, pues, aunque en tiempo antiguo la representación de éste no era tan diminuta, cuando empezó a falsearse la institución extendieron en ella los nobles su poderío con tanta ventaja. El «sedil» del pueblo tenía, es verdad, el nombramiento de los cincuenta y ocho capitanes de «utina» (especie de alcaldes de barrio); pero mientras que los cinco de la nobleza nombraban libre y directamente su «electo», aquél sólo lo proponía en terna a la elección del Gobierno, dándose, sin embargo, al elegido y nombrado de esta manera el pomposo y mentido nombre de «electo del pueblo», y concediéndosele cierta preponderancia, algo parecida a la que tenían nuestros síndicos. De los diputados de los seis «sediles» y de los capitanes de las «utinas», presididos por los seis «electos», se formaba la Corporación municipal de Nápoles, sin cuya aquiescencia no se podían imponer cargas a la ciudad, ni establecer nuevas gabelas, ni exigir arbitrios de ninguna especie. Eran sus funciones administrar los fondos del común, los hospitales, colegios y establecimientos públicos, y cuidar de la Policía y mantenimiento de la población. Pero, aunque se componía de tantos individuos, no tenía nada más que seis votos, uno por cada «sedil», verificándose luego separadamente en cada uno de ellos las votaciones generales.
También esta Corporación, que, aunque monstruosa en su forma y embarazosísima en su acción, había llenado dignamente en lo antiguo el círculo de sus atribuciones, carecía ya de vida propia. Y si bien salían aún alguna vez de su seno enérgicas protestas contra la opresión de la ciudad, y aun del reino todo, y contra la exorbitancia de las exacciones, era ya un instrumento dócil en manos de los virreyes para llevar a cabo con cierta legalidad aparente sus exigencias.
Nada, pues, tenían que esperar los napolitanos de las protectoras instituciones que les habían dejado sus mayores: el tiempo las había desvirtuado, el poder de la dominación extranjera corrompido. Ni podían con propio esfuerzo devolverles su vigor, o establecer otras análogas a las circunstancias, abrumados bajo el peso de un yugo extraño. Y cuando los barones y nobles, unos por el duro trato que daban a sus colonos y dependientes, para aumentar sus riquezas, se habían granjeado el odio del pueblo; otros porque especulaban sin pudor con la miseria general, arrendando las rentas públicas y los nuevos arbitrarios impuestos, se habían atraído la animadversión del país, y algunos porque, presentándose sumisos en la capital para obtener, a costa de bajezas, mercedes y distinciones, habían incurrido en el desprecio universal. Y el pueblo, aislado y solo, oprimido por la fuerza extranjera y esquilmado y empobrecido, se perdía en vanas, aisladas e impotentes tentativas, sin apoyo y sin dirección.
Caminaba el hermoso reino de Nápoles, a su total exterminio. No se notaba en él la mano del Gobierno sino para extraer, oprimir y esterilizar. La seguridad pública estaba completamente perdida. Las costas, de continuo expuestas a las repentinas incursiones de los piratas berberiscos. En los montes campeaban numerosas tropas de bandidos, que la pobreza general y el común despecho engrosaban continuamente, y que llevaban sus devastadoras correrías hasta las villas más considerables cuando podían sorprenderlas desapercibidas. La población se disminuía visiblemente por la miseria, por las continuas levas de gentes para Flandes, Lombardía y Cataluña, y con la emigración continua de los infelices napolitanos, que iban hasta las playas turcas a buscar su remedio, como asegura un autor contemporáneo. La agricultura decaía notablemente por la falta de brazos, por la inseguridad de los campos, por lo crecido de las contribuciones. La industria, reducida y escasa, se veía ahogada en su cuna; y el comercio, asustado de las continuas guerras y trastornos y de los descabellados derechos y tarifas, huía de un país de que se habían sacado, en los últimos veinte años, más de cincuenta mil hombres para la guerra, y del que se habían llevado a España ochenta millones de ducados, producto de gabelas, arbitrios y extraordinarios impuestos.
En tan abatido y lastimoso estado se encontraba el reino de Nápoles cuando, en el año 1644, entró a ejercer su virreinato el almirante de Castilla don Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, duque de Medina de Ríoseco. Este excelente caballero y previsor hombre de Estado conoció muy luego el aburrimiento del país y la imposibilidad y el peligro de apretarlo con nuevas exigencias. Y al mismo tiempo que dedicó todo su conato a regularizar la administración y a poner coto a las rapiñas autorizadas de los oficiales públicos, escribió a la Corte, manifestando la necesidad de mirar con compasión a aquellos extenuados pueblos y de reforzar las guarniciones españolas, sumamente disminuidas. Pero en Madrid, ocupados con la guerra de Cataluña, y cercados por todas partes de desastrosas circunstancias y de necesidades urgentísimas, despreciaron las sensatas reflexiones del sesudo virrey, y le contestaron pidiéndole terminantemente hombres y dinero.
Obedeciendo el almirante, a su pesar, las nuevas exigencias y teniendo, además, que prevenirse contra una armada turca que se dejó ver en el golfo de Tarento, que socorrer luego a Malta, amenazada por aquella fuerza, y, que acudir a Roma por la muerte del Papa Urbano VIII, se vio en la dura precisión de imponer una contribución nueva, que causó gran disgusto, sobre el consumo de harinas, y que levantar algunos batallones para enviarlos a las costas de Cataluña. Mas, al mismo tiempo, representó de nuevo y reiteró sus clamores contra las vejaciones que afligían a los napolitanos, y sobre la absoluta falta de recursos en el país. Su celo, rectitud y previsión fueron tratados en España de apocamiento y de debilidad, y le pidieron terminantemente que enviara nuevos socorros, con lo que, desconcertado el almirante, escribió al rey haciendo renuncia de su cargo y rogando le nombrase sucesor, «porque no quería que en sus manos se rompiese aquel hermoso cristal que se le había confiado». Notables palabras, que trasladan todos los historiadores contemporáneos, y que son una fuerte pincelada que caracteriza el retrato de aquel prudente, leal y entendido caballero.
Capítulo II
Don Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, cuyo carácter duro y tenaz estaba ya acreditado en otros mandos de importancia, fue nombrado por la Corte de España para suceder al almirante y reemplazar dignamente la llamada blandura y hasta incapacidad del antecesor. Y después de una larga y, peligrosa navegación, contrariada constantemente por deshechas borrascas, presagio de las que ba a correr en su nuevo gobierno, llegó con buenos aceros y terminantes instrucciones a Nápoles y tornó posesión del virreinato el día 11 de febrero de 1646. Al siguiente partió el almirante con las demostraciones más claras del amor que en el corto tiempo de su gobierno, se había granjeado de los napolitanos, pues aunque los dejaba recargados con la nueva y pesada contribución sobre el consumo de harinas, sabían todos la repugnancia con que lo había hecho, el interés grande que había tenido en mejorar su suerte y que dejaba tan importante y codiciado puesto por no querer servir de instrumento para oprimirlos.
El nuevo virrey conoció luego no sólo que su venida no había sido muy grata al país, sino que el estado de miseria y de descontento en que lo hallaba no le permitía cumplir con las ofertas, acaso exageradas e imprudentes, que había hecho al Gobierno. Mas para no desacreditarse con él dejando en enviarle socorro y para acreditarse con sus gobernados, discurrió apretar a los contribuyentes morosos y a los arrendadores de impuestos y arbitrios anteriores, que estaban en descubierto de no despreciables sumas, con lo que se lisonjeaba de reunir lo bastante para responder a las exigencias de Madrid, sin recargar al pueblo y ganarse la buena voluntad de éste, que siempre mira de mal ojo a los que especulan con su miseria.
Era costumbre antigua, introducida por los virreyes, el arrendar no sólo la mayor parte de las rentas permanentes y contribuciones ordinarias, sino también los impuestos provisorios y los arbitrios con que se cubrían los servicios y donativos extraordinarios, método con que los hacía el Gobierno más pronto efectivos, y se libertaba de los inconvenientes, atrasos y odiosidades de la recaudación. Y muchas veces, que no encontraba licitadores para estos arriendos, obligaba por fuerza a los pudientes a que los tomasen, y si bien los que de un modo o de otro arrendaban los impuestos los exigían sin piedad de los contribuyentes, se acomodaban con los comisarios y con las autoridades, desembolsando de pronto y como anticipo una parte de la suma para procurarse rebajas o dilaciones en la totalidad2 . Sobre los que adeudaban algo, que no era poco por esta razón, fue, pues, sobre los que cayó inexorable, y no sin aplauso, porque tenía de su parte la justicia del nuevo virrey. También se esmeró contra el contrabando, que era ciertamente escandaloso. Pero no se ensañó tanto con los contribuyentes atrasados, porque conoció quo en el estado de miseria y de aburrimiento en que estaban la propiedad y la industria en todo el reino era el apretarlos enteramente inútil y arriesgado. Para proceder con menos nota de arbitrariedad creó dos comisiones de magistrados y de oficiales de cuenta y razón, que, reuniéndose en casa y bajo la presidencia del visitador general del reino, entendiesen: una, en proponer las medidas más oportunas para impedir el fraude de los contrabandistas; otra, para ajustar cuentas y apremiar a los arrendadores morosos3 .
Cuando entendía el duque de Arcos en estos negocios, un inesperado acontecimiento vino a turbar su ánimo, manifestándole la facilidad con que los napolitanos se alteraban, si bien le dio a conocer al mismo tiempo la desunión que reinaba entre ellos, y que, por tanto, no eran muy temibles sus conmociones.
Sabido es el culto que de tiempo remotísimo tributa la ciudad de Nápoles a su patrón San Jenaro y el milagro anual de la licuación de la sangre de este mártir. Desde muy antiguo era costumbre. que aún hoy dura, trasladar la imagen de plata del Santo y la ampolla que contiene aquella preciosa reliquia desde el tesoro de la catedral, donde se conserva, a la iglesia en que debe celebrarse la fiesta el primer domingo de mayo. Esta traslación se verifica siempre el sábado anterior por la tarde, con gran pompa y concurrencia. En la época de que hablamos costeaba y dirigía por turno la procesión cada uno de los «sediles» o distritos de la ciudad, erigiendo en su plaza un altar, donde se depositaba al paso la imagen y reliquia y se hacía un largó descanso. Tocábale aquel año (1646) hacer la función al «sedil» de Capuana, donde los nobles habían preparado una magnífica estación. Mas al presentarse los diputados de él con su «electo» en la catedral para, recoger del tesoro la efigie de plata del Santo y la milagrosa ampolla, les manifestó secamente el canónigo tesorero que no podía entregarles ni uno ni otra sin una orden por escrito del arzobispo. Alterados con tan inesperada contrariedad y con tan nueva exigencia, quisieron hacer valer el derecho de la costumbre, negándose a ir a pedir al prelado un permiso que jamás había sido necesario. Y las contestaciones acaloradas de unos y otros y el retardo de la procesión empezaron a hacer su efecto en la multitud. Personas prudentes y bienintencionadas avisaron del conflicto al virrey, y éste, por el intermedio del regente de la vicaría, recurrió al arzobispo para que desistiese de su inusitada pretensión y dejase correr las cosas según la costumbre constantemente admitida y respetada. Mantúvose inflexible el prelado; pero como también la virreina le mostrase su deseo de que se aviniese, rogándole por medio de personas de cuenta que lo hiciese así en su obsequio, se convino en ir inmediatamente a hacer por sí mismo la traslación, aunque por distinta carrera de la que estaba preparada. No agradó mucho al duque este expediente, que no podía menos de ofender a la nobleza toda y en particular a la del sedil de Capuana; pero pensando en la urgencia y en que lo peor de todo era que no se verificase aquella tarde la procesión, no opuso inconveniente.
Era el cardenal Ascanio de Filomarino arzobispo de Nápoles, y de quien hablaremos muy a menudo en esta historia, personaje sagaz y entendido sobre manera, pero tenaz y orgulloso, y si bien hijo de padre ilustrísimo, por serlo de madre plebeya, estaba mirado con desdén por algunos nobles, demasiado rígidos en materia de alcurnia, lo que le tenía muy desabrido. Y por indisposición personal con los principales señores del sedil que hacía la fiesta aquel año, discurrió aquel nuevo y poco prudente modo de mortificarlos. Fue, pues, a la catedral, ordenó la procesión, púsose al frente de ella con sus hábitos pontificales, y rodeado de numerosa y lucida comitiva, dirigió la carrera por distintas calles de las preparadas. Indignados los nobles del desaire, trataron de atropellar por todo y de procurarse por sí mismos cumplida reparación; pero cediendo a los ruegos y reflexiones de personas sensatas que temían un escándalo, se contentaron con salir al paso y protestar en debida forma a nombre de la ciudad. Verificáronlo reunidos en gran número y llevando consigo al notario Pablo Milano, secretario del sedil. El cardenal arzobispo no consintió en detenerse, irritado hasta lo sumo y reprendiendo con durísimas palabras el intento, que llamó desacato atroz de los nobles. Llegó en esto el duque de Maddalone con su hermano don José Caraffa, con el caballero Tomás Caracciolo, con el electo del pueblo y seguido de una respetable y numerosa comitiva de gente granada, y con corteses razones persuadió al prelado a que se templase y se detuviese un momento para no dar ocasión a más serios disgustos. Detúvose por fin la procesión; pero como inmediatamente empezase a leerle en voz alta el notario la protesta que llevaba escrita, el cardenal arzobispo, ciego de cólera, le arrancó violentamente de las manos el papel, hízolo pedazos y gritó muy descompuesto: «Que la imagen y la reliquia eran suyas y de su Iglesia, y que sólo a Roma tenía que responder de ellas.» Los nobles, irritadísimos, contestáronle también sin mesura: «Que la imagen y la reliquia eran de la ciudad.» Y repetidas en torno estas distintas voces con no es, caso calor, causaron gran rumor y tumulto. Los clérigos y la comitiva del cardenal, conociendo que iban a llevar lo peor de la contienda, huyeron despavoridos. La imagen y la reliquia se depositaron, para evitar algún desacato, en el palacio de Montecorvino, que estaba allí cerca. Pero seguía el altercado y crecía la confusión, insistiendo el arzobispo en llevar adelante la procesión o en quedarse allí a custodiar aquellos sagrados objetos. Mas un momento de desorden que sobrevino, el haber visto en él ultrajada su persona y la advertencia de varios sujetos de importancia de que peligraba su vida, le obligaron a refugiarse, ronco y despechado, en la casa inmediata de un noble llamado César de Bolonia. Allí se desnudó de sus sacras vestiduras y permaneció hasta que, entrada ya la noche, se retiró a su palacio. También la imagen de San Jenaro y la milagrosa ampolla que contiene su sangre fueron llevadas por los diputados y electos, en cuanto se restableció la tranquilidad, a la iglesia en que debía celebrarse la función, que se verificó sin disgusto al día siguiente, calmada la ansiedad del populacho y acomodados los ánimos de unos y de otros a fuerza de ruegos, negociaciones y buena voluntad4 .
A este ligero preludio de conmoción más seria y de alborotos más graves y duraderos se siguieron nuevos cuidados para el virrey, el duque de Arcos, que le obligaron a desistir de su buen propósito de no recargar al país con nuevos impuestos, pues se vio forzado a hacerlo para asegurar el reino, amenazado por los franceses.
Capítulo III
El cardenal Mazarino, desabrido con el nuevo Papa porque no había querido dar el capelo a un sobrino suyo, quiso ponerlo en apuro so pretexto de que protegía abiertamente los intereses de la Casa de Austria y de España, con menoscabo de los de Francia, y después de acalorar a los Barberinis, que andaban revueltos, resolvió apoderarse de las plazas españolas de Toscana.
En mayo de 1646 zarpó de las costas de Provenza una armada francesa al mando del joven almirante duque de Bressé, compuesta de treinta y cinco naves, diez galeras y sesenta leños menores, con ocho mil hombres de desembarco, al mando del príncipe Tomás de Saboya, encargado de la expedición. Tomaron tierra en las marismas de Siena, se apoderaron de Telamón y de los fuertes de las Salinas y de San Estéfano, puntos descuidados y desprovistos, y pusieron sitio a Orbitello, plaza bien abastecida de gente y de vituallas y defendida por el valeroso don Carlos de la Gatta, caballero napolitano enviado pocos días antes por el virrey para gobernarla.
Pronto llegó a Nápoles el rumor de esta inesperada acometida, y conociendo el duque de Arcos toda su importancia, trató de acudir con prontitud y esfuerzo a rechazarla. Encontrándose sin fuerzas españolas, pues apenas dos mil hombres de ellas, con algunas compañías de tudescos, guarnecían todo el reino5 , levantó apresuradamente seis mil soldados de naturales y allegadizos, y con gran copia de bastimentos y con tres mil doblas de oro, los embarcó en cinco buenas galeras y dos barcas, a las órdenes del marqués del Viso, enviándolos a Orbitello, cuya conservación era importantísima. Llegó el socorro oportunamente, pues, desembarcando en Porto Ercole, entró, desbaratando a los sitiadores, en la ciudad. Regresaron a Nápoles los bajeles, ufanos del buen éxito de la expedición, y animado el virrey, quiso enviar nuevo refuerzo en cuarenta faluchos y un bergantín, que corrieron diversa fortuna. Pues, acometidos de improviso por las galeras francesas, se perdieron la mayor parte, salvándose la gente con gran dificultad en las costas romanas. La plaza seguía apretada, y el duque de Arcos hacía nuevos esfuerzos para socorrerla cuando apareció una armada española en las aguas de Cerdeña, que, incorporada pronto con la napolitana, reunió treinta y una galeras, treinta y cinco naves gruesas y diez brulotes.
El almirante francés, al descubrirla, ordenó sus fuerzas y salió a la mar para provocar el combate. Los franceses, como dice el historiador Parrino, que no iban a aventurar más que hombres y bajeles, querían venir a las manos, fuera cual fuese el éxito. Pero los españoles, que en un revés podían perder plazas y reinos, anduvieron más cautos y se mantuvieron a tiro de cañón. El fuego de éste duró casi tres días sin interrupción, causando gran daño a ambas partes, hasta que una fuerte ráfaga de lebeche las separó harto malparadas y las obligó a refugiarse en los puertos vecinos. Los españoles habían perdido más de cien hombres y un brulote, que se incendió por sí mismo. Los franceses, una nave gruesa y al joven almirante, muerto por un tiro de artillería. Con lo que, desanimados y dándose por vencidos, recogiendo sus naves y galeras, dieron la vuelta a sus playas y dejaron a la armada española dueña de aquellos mares y, por tanto, de la victoria. Dos galeras: mandada una por el marqués del Viso; otra, por el conde de Linares, llegaron a Porto Ercole para dar socorro a Orbitello, pero no lograron conseguirlo por la vigilancia y fuerza de los sitiadores.
Noticioso de todo el duque de Arcos, y persuadido cada día más de la necesidad de conservar aquella plaza, levantó nuevas tropas, envió la caballería por tierra a marchas dobles y la infantería por mar, encomendando la empresa al marqués de Torrecusa, general de mucho nombre y merecida reputación. Llegó éste con felicidad, combatió y puso en completa fuga a los sitiadores, desbarató sus trincheras y salvó la importante plaza cuando estaba ya en el último apuro. Después de tal feliz resultado, volvió a los puertos de España la armada, con beneplácito del duque, que hubiera hecho mejor en conservarla a la mano cuando aún podían rehacerse los franceses y cuando tan desguarnecido tenía el reino que gobernaba, en tiempo en que los síntomas de una conflagración general no eran dudosos.
Los reveses de las armas francesas de mar y tierra, en las costas de Toscana, no desanimaron a Mazarino ni le hicieron cambiar de propósito, pues envió nueva expedición contra Piombino, pertenencia de un pariente del Pontífice, y contra la isla de Elba, ocupada en parte por los españoles. Apoderáronse los franceses de ambos puntos, lo que, y el desdén y alejamiento del Papa, por ciertos altercados que ocurrieron aquellos días en Nápoles con el nuncio, pusieron en mayor cuidado al virrey y en la urgente necesidad de buscar nuevos y prontos recursos para atender a la seguridad del reino, muy de cerca amenazada. Reforzó con actividad suma las fortificaciones de Gaeta y de otros puntos importantes de la costa, armó naves y galeras, convocó los batallones del país, que protestaron por cierto no saldrían a guerrear fuera del reino, y envió un sujeto de confianza a reclutar seis mil tudescos, que exigieron pesadas condiciones, aprovechándose de la necesidad con que se los buscaba.
Para estos aprestos necesitábase dinero; después del consumido en las anteriores expediciones, y hallándose el duque de Arcos en el último extremo, acudió a pedir, con acuerdo del Consejo colateral, un servicio extraordinario y un nuevo esfuerzo al apurado país. Parrino, autor de mucha nota, que refiere menudamente estos sucesos, y después de él, el historiador Giannone, dicen que apeló al parlamento para esta exigencia. Pero documentos fehacientes de aquel tiempo, que hemos podido examinar, demuestran claramente que no fue al Parlamento del reino, que hacía tres años no se convocaba, sino a los sediles de la ciudad de Nápoles, a quienes se dirigió el virrey en aquella ocasión. Y consta que les pidió fuese su decisión extensiva a todo el reino, a lo que se negaron constantemente, manifestando que sus facultades no pasaban de los muyos de la ciudad. Se les pidió, pues, un millón de escudos de donativo o servicio extraordinario, Y aunque algunos sediles, y particularmente el de Capuana, se negaron a concederlo, demostrando la imposibilidad e recaudarlo y el disgusto peligroso que iba a producir en la población, los ruegos, las negociaciones y las amenazas consiguieron al cabo que los sediles se pusieran de acuerdo y concedieran los recursos que, la autoridad exigía.
Pasóse en seguida a discutir qué nuevos arbitrios podrían establecerse para cubrir el millón de escudos acordado; y se ocurrió en mal hora un impuesto sobre el consumo de frutas, sin recordar que, establecido ya en tiempo del conde de Benavente, había sido causa de continuos tumultos, y que su abolición fue una de las principales de la popularidad del último duque de Osuna. Grande oposición hicieron los sediles todos a semejante arbitrio, que, ciertamente, era el más pesado para la masa: inmensa de gente pobre y menesterosa que poblaba la ciudad6 , pues recargar el consumo de la fruta, que era su alimento y regalo, como lo es el de todos los pueblos meridionales en tiempo de verano, era encarecerla y ponerla, por tanto, fuera de su alcance, privándola de la única subsistencia que podía tener en aquella estación. No dejaron de hacerse valer con energía estas razones; pero, apretados de nuevo los electos y diputados, accedieron con despecho a que la terrible gabela se estableciese, y tal vez por aventurarlo todo, para ver si salía de un modo o de otro del atolladero.
Apenas se anunció con bando público el día 1 de enero de 1647 la nueva imposición, se notó el descontento general y el abatimiento sombrío y la peligrosa aflicción de las clases menesterosas. Y a medida que se acercaba la estación en que iba a ser más sensible su efecto, se multiplicaban las representaciones por escrito y de palabra dirigidas al virrey para que no se llevase a cabo tan desastrosa disposición; se llenaban las esquinas de pasquines y de protestas, y acosaban a todas horas a las autoridades anónimos, ya con ruegos, ya con reflexiones, ya con amenazas. No se hablaba de otra cosa en la ciudad. Todos presagiaban grandes desventuras. Y una mañana, a mediados de abril, que fue el duque de Arcos a la iglesia del Carmen, circundó su carroza el populacho, reverente aún, y le pidió que aboliera la gabela con que los iba a matar de hambre, expresándose, más que en gritos, en dolorosos clamores. Y a poco de completamente establecida, amaneció reducida a cenizas, sin que se supiese quién la había incendiado, una casilla de madera construida en el mercado para residencia de los recaudadores.
*
Tantos y tan grandes apuros y embarazos como apretaban por todos lados al virrey, no le distrajeron de sus aprestos de defensa para la seguridad del reino. Siguió fortificando las costas, levantando gente de guerra, armando naves y aprestando galeras. Los franceses, por su parte, tampoco desistían de su intento, y, avisados de cuanto ocurría en Nápoles, quisieron dar el ataque antes que estuviese organizada la defensa. Reunieron, pues, las fuerzas navales que tenían diseminadas en Piombino, Portolongone y otros puntos, y el día 1 de abril aparecieron dentro del golfo de Nápoles con cinco gruesas naves muy bien pertrechadas y dos brulotes. Su intento era sorprender y quemar el arsenal, y apresaron de paso, a vista de la ciudad, algunos barcos pescadores. Gran confusión y trastorno causó en ella esta aparición, y, divididos los ánimos entre esperanzas y temores, era general el desconcierto. El duque, acudiendo al mayor riesgo, mandó salir al encuentro del enemigo las naves que estaban listas, y las que con presura se pudieron armar, tripuladas en gran parte por la nobleza napolitana, que se brindó, leal y valerosa, a tan importante servicio7 . Una repentina calina inutilizó toda maniobra e impidió el combate, cuyo éxito, favorable a los españoles, no hubiera sido dudoso. Y aquella noche, aprovechando la oscuridad y el viento fresco que saltó de la tierra, se retiraron prudentemente los franceses a sus guaridas. Encontrándose al amanecer sin enemigos, volvieron a fondear los bajeles españoles y a sosegarse los ánimos de la población.
A los pocos días, cuando se preparaban algunas galeras para llevar a España parte del producto del nuevo servicio, se voló, a las tres de la madrugada del 12 de mayo, y sin que se supiese ni aun sospechase cómo, la capitana con más de cuatrocientos hombres y teniendo a bordo el dinero público y además las riquezas, Dios sabe cómo adquiridas, de varias personas que, previendo grandes trastornos, trataban de ponerlas en salvo. Este incidente, en el que el acaso o la traición hizo en parte lo que habían intentado en vano, los franceses, afligió a unos, alegró a otros y alarmó a todos, como presagio de, grandes desventuras8 .
Capítulo IV
Llegada la estación calurosa en que se conoció todo el peso de la nueva gabela, crecía por puntos el desasosiego popular y se iban convirtiendo los ruegos en amenazas. El virrey, dudoso entre retroceder aboliéndola o mantener con energía lo dispuesto, andaba vacilante y discursivo y sin tomar ninguna resolución. Por momentos crecía el apuro, y, viéndose estrechado ya de cerca, aconsejándose con un tal Cornelio Espínola, genovés establecido de muchos años en Nápoles, hombre de negocios y muy enterado de los intereses públicos, y con el padre Esteban Pepé, muy estimado del pueblo, y a quien habían hecho en el confesonario importantísimas revelaciones de próximos alborotos, resolvió abolir la imposición; pero en lugar de hacerlo inmediatamente, con lo que hubiera conjurado la tempestad, quiso buscar antes otro arbitrio con que sustituirla. Reunió, para ello, el Consejo colateral, con asistencia de las autoridades, nobles, arrendatarios de los impuestos y personas más influyentes en los sediles, para tratar de esta materia detenidamente y perdiendo un tiempo precioso.
Enredada la discusión, todo era tropezar con dificultades e inconvenientes, y confundir, como siempre acontece, en pomposos e inútiles discursos, en apasionadas peroratas y en largos e inconexos razonamientos, el asunto claro y urgentísimo que una pronta resolución requería.
Los interesados en el arriendo de la gabela, que ya habían hecho su anticipo, que tenían ya tomadas sus medidas y nombrados los comisionados para exigirla, ciegos por el interés, no veían más que sus cálculos defraudados si se les sustituía otro arbitrio de más larga y difícil recaudación, e insistían, tenaces, en que se sostuviese lo dispuesto. El visitador general del reino, don Juan Chacón, presuadido (dice el conde de Módena, contemporáneo y no muy amigo de los españoles) por su mujer, a quien había regalado quince mil ducados Carlos Espinelli, uno de los arrendadores, tomó la parte de éstos con sumo calor, exhortó al virrey a que sostuviera su autoridad, castigando rigurosamente a los que se atrevían a exigir de ella inoportunas concesiones. Y muchos de los nobles concurrentes, a quienes en nada afectaba la fatal contribución hablaron en el mismo sentido, deseosos, sin duda, de mostrarse ardientes defensores de la dignidad real9 . Pero otras personas de la Junta, más sensatas o menos interesadas en el negocio que se debatía, opinaron más prudentemente Y manifestaron con gran copia de poderosas razones que era necesario atemperarse a las circunstancias y hacerse cargo de la justicia con que el pueblo reclamaba la abolición de un gravamen odioso, que le encarecía su sustento; que el disgusto general, y mucho más cuando está fundado, no debe mirarse con tanto desdén; y que en el estado de irritación en que se hallaban los ánimos, era forzoso ceder algún tanto para no dar vida a una conmoción popular que, acaso, no se podría sosegar muy fácilmente. Entre estos encontrados pareceres nada resolvió el duque de Arcos sino una nueva dilación. Esta fue que se reunieran inmediatamente los sediles, para buscar un arbitrio que sustituyera el impuesto sobre el consumo de la fruta. Reunióse, pues, el Cuerpo municipal y, después de largas y prolijas discusiones, tampoco tomó resolución definitiva. Todo eran retardos, peligros, idas, venidas, mensajes, consultas y confusión.
Entre tanto, las noticias, desfiguradas de lo que en estas reuniones se decía, aumentaban la ansiedad pública y la indignación contra los arrendadores de la gabela, contra los empleados y contra los nobles que la defendían; y no ganaba nada la reputación del virrey, cuya perplejidad, como indicio de flaqueza. aumentaba los bríos de la multitud, entre la que no faltaban quienes sembrasen la fecunda idea de que no había más remedio que romper en abierta insurrección. Los síntomas de que esta calamidad se aproximaba llegaron a los pocos días a ser tan patentes, que el duque mandó, por todo remedio, que no se celebrara aquel año la fiesta de San Juan Bautista, como era uso en la ciudad, para evitar la reunión del pueblo, que era grande en aquella función; medida de mera debilidad, impotente para evitar la concurrencia y muy a propósito para alterar los ánimos, dar nuevo pábulo a la inquietud y animar a los agitadores.
No se concibe cómo un hombre con fama de carácter duro y tenaz, acostumbrado a mandos de importancia, a graves negocios y endurecido en situaciones difíciles y arriesgadas, mostró entonces tanta irresolución o tan estúpida indiferencia, viendo claramente que se le hundía el terreno debajo de los pies, y que se desplomaba sobre su cabeza el cielo que lo cubría. O no dio importancia al descontento del pueblo, fiado en la mala inteligencia que entre éste y la nobleza reinaba, y en que, por tanto, no encontraría cabeza entendida que lo dirigiese, o, confiado en sus cortas fuerzas, que, en verdad, eran escasísimas, quiso dejar aparecer el motín para escarmentarlo, o desdeñó completamente a los malcontentos, como gente toda miserable y de ninguna valía. Pero el resultado mostró muy pronto cuánto se engañan los gobernantes que creen puedan faltar caudillos de provecho a las masas sublevadas, que dejaban tomar cuerpo a los motines con la esperanza de vencerlos y que desprecian los clamores de la plebe en los países en que hay encontrados intereses, agravios que vengar y falta del necesario sustento.
Como para hacer más crítica y peligrosa la situación, llegó por entonces la noticia de que en la vecina Sicilia un levantamiento popular acababa de obligar al virrey, marqués de los Vélez, a abolir completamente los impuestos y gabelas, y a conceder en seguida el más amplio perdón a los amotinados; suceso de funesto ejemplo para Nápoles, donde fue aplaudido con entusiasmo10 .
Amontonados estaban ya los combustibles y prontos a arder; sólo faltaba la chispa que los incendiase. Inevitable era ya la sublevación; sólo le faltaba caudillo bastante osado que diese el primer grito y se pusiese a su cabeza. La chispa saltó de un impensado y vulgar acontecimiento, que vamos pronto a referir. El caudillo se presentó en donde menos se podía esperar.
Entre los que más atención habían prestado a las instigaciones y discursos de los sublevadores, y entre los que más se había manifestado el descontento del pueblo con expresiones violentas y con dolorosas exclamaciones, sobresalía un joven de lo ínfimo del populacho que ganaba su mísera existencia vendiendo por las cales de la ciudad, en una banasta, pescado, que le confiaban los regatones de la pescadería, o que él mismo compraba a vil precio en las playas a los pescadores. Este ente tan humilde y despreciable era el destinado por la Providencia para ser, dentro de pocos días, el ídolo del reino de Nápoles, y para ejercer en él un dominio más absoluto que el que ha ejercido hasta ahora ningún monarca de la Tierra. Era el famoso Tomás Aniello de Amalfi, a quien el vulgo, por abreviación común, llamaba Masanielo, nombre con que, adquiriendo tanta fama, es conocido en el mundo y pasará a la posteridad más remota en las páginas de la Historia y en los cantos de la poesía. Por su segundo apellido lo han creído algunos naturales de la célebre y decaída ciudad de Amalfi; pero su fe de bautismo, que tenemos a la vista, no deja duda de que nació en Nápoles en 1620, en el barrio llamado de Lavinaro, donde habitaba la parte más pobre y mísera de la población, sin que esto contradiga el que pudiese ser originario de aquella costa.
Masanielo, pues, tenía veintisiete años de edad, aspecto agradable, ojos negros y de melancólica mirada, tez curtida por la intemperie, proporcionadas facciones, cabellos rubios y ensortijados. Los andrajos que formaban su ligero vestido a la marinesca eran limpios y arreglados de una manera original y fantástica. Tenía mediana estatura, gran agilidad, explicación fácil, aunque ignorantísimo; pensamientos elevados y generosa condición11 . Habitaba en la plaza del Mercado, donde se amontona y hierve la plebe de la populosa Nápoles, y en la pared exterior de su pobre casucha (que ya no existe) estaban, por acaso, pintados de antiguo el escudo de armas de Carlos V y un vítor a aquel emperador; circunstancia de poca monta, pero que tal vez le hizo grata la memoria de aquel soberano, y le inspiró el deseo de restablecer los privilegios, que le dijeron había concedido a la ciudad12 ; como también pudo contribuir a exaltar su fantasía, inspirándole el ansia de figurar en un tumulto, el que otro Tomás Aniello, de las costas de Sorrento, hubiera sido uno de los jefes del pueblo en la famosa rebelión contra el establecimiento del Santo Oficio, que tuvo lugar, como dejamos apuntado, en el virreinato de don Pedro de Toledo.
Era Masanielo casado con una joven de Puzzoli, hermosa, y a quien amaba con extremo, aunque algún diligente investigador de aquellos extraordinarios sucesos, y cuya erudición nos ha sido muy útil en este trabajo13 , haya averiguado que no lo merecía mucho, por ser su conducta muy poco arreglada. Y acaso el cariño a la mujer fijé el que inflamó al marido para la empresa que acometió. Dicen, pues, varios autores que de las cosas de aquel tiempo han escrito, y se lee en el manuscrito de Capecelatro, que pocos meses antes de la época a que hemos llegado la mujer de Masanielo quiso introducir en la ciudad, sin pagar derechos, una porción de harina acomodada en un envoltorio, figurando un niño de pecho que llevaba en brazos, y que, descubierto el fraude, fue maltratada por los guardas y conducida a la cárcel, hasta que pagase la multa exorbitante que le impusieron; que, afligido Masanielo, malbarató su pobre ajuar, y con su importe y la ayuda y míseros socorros de sus vecinos y amigos, pagó la multa y recobró a su mujer, jurando, empero, vengarla, y concibiendo desde entonces un odio implacable contra las gabelas y contra sus exactores.
El fue como confesó después, el que había con tanto sigilo quemado la casilla del mercado pocos meses antes, y él era el que ya acaloraba pública y descaradamente una sublevación.
Había costumbre, el día de la Virgen del Carmen, de levantar en la plaza, delante de la iglesia, un castillejo de madera, que, defendido por una tropa de mozalbetes vestida a la turquesa, y asaltada por otra con distinto traje, servía de espectáculo al populacho. En los últimos días de junio se reunían estas tropas de pilluelos, nombraban su cabo y se ejercitaban a su manera, recorriendo en ridículo alarde las calles y plazas de la ciudad. Aquel año (1647) una eligió por caudillo a un mozuelo muy atrevido, llamado «el Pione», y la otra a Masanielo: origen harto humilde de su gigantesco poder. Viéndose jefe de aquella cuadrilla, acrecentó su tropa con los mozos más perdidos de su barrio, los armó de cañas y de palitroques, comprados con veinte carlines que le dio el cocinero del convento del Carmen, y les enseñó a gritar: «¡Fuera la gabela! ¡Viva Dios! ¡Viva el rey! ¡Viva la abundancia!»14 . A la cabeza de ellos, tremolando una bandera de papel de colorines, y repitiendo estas voces, recorría los barrios más populosos en confuso tropel, sin que nadie lo atajara, y causando risa y desprecio general la ridícula comparsa y sus alaridos. Pero, animado con la tolerancia de los que debían haberle contenido y aun castigado, se atrevió hasta a pasar por delante del palacio. El rumor de la gente baldía que acompañaba a los muchachos, y los descompuestos gritos de éstos, llamaron al balcón al virrey y a las personas de cuenta que le hacían la corte. Y al pasar por delante de él, aquella insolente y desharrapada pillería, hizo acciones tan soeces y ademanes tan deshonestos15 , que obligaron al duque y a los suyos a retirarse, lo que produjo una insultante carcajada de la muchedumbre. Ni aun este aviso, a que no debía haber dado lugar, y de que tan lastimado debió de quedar su amor propio, despertó al virrey de su inexplicable letargo. Pues como algunos le manifestasen que pedía un pronto castigo tal desacato, contestó, impasible, que «no merecía sino desprecio aquella chabacana muchachada».
Continuaba Masanielo sus paseos por la ciudad con la misma algazara y sin estorbo, y pasando solo una tarde, de vuelta de ellos, por el atrio de la iglesia del Carmen, dos hombres retraídos en él, y que hablaban con reserva entre sí, lo pararon y le preguntaron con, desprecio: «¿Qué quieres hacer tú?» A lo que contestó con firmeza: «Ser ahorcado o dar abundancia a la ciudad,» Riéronse de su respuesta, exclamando: «¡Buen sujeto para arreglar a Nápoles!» Y el mancebo repuso con energía: «Si tuviera tres o cuatro de tanto corazón como yo, y que de veras me ayudaran, veríais lo que soy capaz de hacer en bien del pueblo.» El tono solemne y decidido con que pronunció estas palabras fue de un efecto mágico, pues hicieron impresión tan fuerte en aquellos dos hombres, sin duda ya bien dispuestos, que, llamándolo aparte, le juraron seguirle en cualquier empresa, por ardua y arriesgada que fuese16 . Eran éstos Domingo Perrone, fugado de la cárcel, antiguo capitán de «Utina», y después famoso contrabandista, que vestía sotana para sustraerse, como se hacía en aquel tiempo, de la jurisdicción civil, y José Palumbo, antiguo capitán de bandidos, después cabo de esbirros, y varias, veces preso y encausado por malas fechorías; ambos audaces, promovedores de alborotos y muy acreditados con el populacho. Su ayuda y consejos fueron muy importantes para Masanielo; y aún mucho más los de un tal Julio Genovino, preso entonces en la cárcel de la Vicaría, y de quien haremos muy a menudo mención en esta historia, por lo que necesario es hablar de sus antecedentes.
Había sido electo del pueblo en tiempo del último duque de Osuna, contribuyendo no poco a la sospechosa popularidad de aquel esclarecido virrey. Y habiendo luego promovido las asonadas contra el cardenal Borja, fue encausado y remitido preso a España, donde lo condenaron por vida al presidio de Orán. De allí salió, por indulto real, a los diecinueve años17 . Vuelto a Nápoles, se ordenó in sacris, no para mudar de vida y costumbres, sino para seguir en sus malas mañas más a su salvo, amparado del carácter y hábito clerical. Este hombre astuto, revoltoso y letrado, y en quien ochenta años de edad no habían calmado el espíritu turbulento y el ansia de novedades, conoció desde luego el partido que se podía sacar de las circunstancias y lo mucho que podía servir la audacia de Masanielo; sopló, activo, por todos lados el fuego que ya ardía, y dirigió, sagaz, al arrestado mancebo, con oportunos consejos, inspirándole un odio de muerte contra la nobleza y presentándole un campo más ancho del que se ofrecía a sus estrechas miras y mezquinos proyectos. De suerte que puede decirse que tuvo aún más parte que Masanielo en aquellos terribles acontecimientos, pues si el impetuoso joven les dio cuerpo con su arrojo, el taimado viejo les dio alma con su doctrina.
.Todo cuanto se platicaba y se hacía era tan en público y con tan insolente descaro, que no podía ignorarlo el aletargado virrey. Y lo sabía sin duda, pues el electo del pueblo Andrés Naclerio, su íntimo familiar, le refería cuanto pasaba. Pero temiendo que se decidiese, por temor, a abolir la gabela, cuyos arrendadores le tenían ganado18 , cuidaba al mismo tiempo de no dar importancia a los hechos y de pintarlos como dignos de desprecio. Dejándose decir que el común descontento nada valía, y que, en último caso, no faltaban grilletes y dogales para los revoltosos que, incautos, quisieran pasar de las hablas a los hechos, con lo que el duque repetía tranquilamente que todo lo que pasaba en Nápoles no era más que una niñería despreciable y una ridícula muestra de impotencia. ¡Ah! No sabía que los grandes trastornos suelen empezar con escenas ridículas de muchachos y acaban con escenas de tigres sangrientísimas y horrorosas.
Capítulo V
Notábase falta de fruta en Nápoles, a pesar de la abundante cosecha, porque, habiendo ocurrido en el mercado una disputa entre regatones y hortelanos sobre quién debía pagar la gabela, el electo del pueblo Andrés Naclerio había sentenciado en contra de éstos, porque, como forasteros, era menos temible su disgusto que el de aquéllos, habitantes de la ciudad, con amigos y conexiones en el populacho.
Y los lugareños de la comarca, por no sufrir el recargo, se retraían de acudir a donde no encontraban ganancia y sí sólo vejaciones. Pero el día 7 de julio de 1647, que era domingo, estando la plaza henchida de gente, que se lamentaba de la escasez de su favorito alimento, llegaron de Puzzoli varios hortelanos con abundantes cargas de fruta, particularmente de higos, que, exquisitos y en gran abundancia produce su territorio. Y al insta tropezaron con los guardas y con la exacción del impuesto. Resistiéronla rudamente los puzzolanos, disputando con los regatones y tenderos sobre quién debía de pagarlo, retardándose así la expendición de la anhelada fruta a la inquieta muchedumbre, que ansiosa la esperaba.
Iban siendo tan vivas y pesadas las contestaciones, tan tenaces y ejecutivas las reclamaciones de los exactores, tan desasosegado el continente de la multitud, que, llegando todo a noticia del virrey, mandó inmediatamente al electo Naclerio que fuese con presura a restablecer el orden, dando fin a la contienda. Llegó al mercado a toda prisa el magistrado popular, impuso con su presencia silencio y confirmó con poco tino su sentencia anterior contra los hortelanos, amenazando, además, con graves penas a los que se resistiesen, y haciendo imprudentísimo e inoportuno alarde de su autoridad.





























