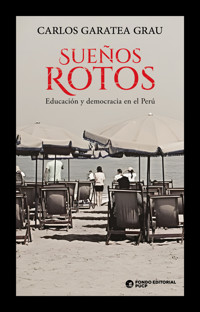
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"«Los textos publicados en este libro tienen un propósito definido: señalar el mundo al revés y ofrecer algunas ideas que podrían ayudar a corregirlo o, al menos, a asumir que tenemos un problema frente a nosotros. Ese es el lazo que une todas y cada una de sus páginas. Estoy convencido de que la academia debe interesarse por decir lo que hace, por encender las alarmas y, sobre todo, creo que es momento de comunicar, con sencillez y empatía, por qué la educación de calidad es indispensable e insustituible para tener una vida democrática sana, inclusiva y justa. La universidad debe tener en el centro de sus desvelos y preocupaciones a la persona y debe asumir que la profundidad de la crisis obliga a concentrase en educar para vivir en democracia, con ética, discernimiento y cultura. Las universidades debemos abocarnos a que nuestros estudiantes tengan nuevos sueños». Carlos Garatea Grau "
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Garatea Grau es profesor principal del Departamento de Humanidades de la PUCP. Ha sido rector, decano, jefe de departamento y director académico en la misma universidad. Fue presidente del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), secretario general de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) y director de la revista Lexis. Es miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Integra diversos comités académicos. Ha publicado numerosos estudios en revistas internacionales y varios libros en autoría, coautoría y como editor. Ha ofrecido conferencias y ponencias en Argentina, México, Colombia, Brasil, Alemania, Italia, España.
Carlos Garatea Grau
SUEÑOS ROTOS
Educación y democracia en el Perú
Sueños rotosEducación y democracia en el Perú© Carlos Garatea Grau, 2025
© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2025Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]
Diseño y diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Foto de portada: Ainhoa Garatea Servat
Primera edición digital: junio de 2025
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2025-05121e-ISBN: 978-612-335-049-9
Índice
Sueños rotos
EL LENGUAJE DE LA DEMOCRACIA
[1]El coronavirus en tiempos del selfie
[2]El Perú sigue ahí
[3]Juventud y mañana
[4]Punto ciego o el peso de nuestra historia
[5]En medio de una tormenta perfecta
[6]Palabras o chavetas
[7]La esperanza pasa por el lenguaje
[8]Educación: retrocesos y falta de equidad
[9]¿Estamos en caída libre?
[10]Fuera de foco
[11]Atrapados sin palabras
[12]28, ¿otra vez?
[13]Arte para la democracia
[14]Cinco horas con Dina y un funeral
[15]¿Para qué sirve la ley?
[16]La libertad de conversar
[17]Gallinazos sin plumas
EDUCAR BIEN A PESAR DE ESTAR MAL
[1]105 años y el desafío de vivir en comunidad
[2]«Estamos peor, pero estamos mejor» Sobre el Perú en un aniversario
[3]A trancas y barrancas ¿A dónde vamos?
EL CINE: APRENDER A VER Y OÍR
[1]Una experiencia familiar
[2]Ir al cine en época de crisis
[3]Con otros ojos
DIARIO DE DEBATES
[1]Cajitas felices y lucha contra la corrupción
[2]Bicentenario: mutismo y comunicación digital
[3]En torno al cambio climático
[4]El hechizo de la inteligencia artificial
[5]Las memorias del futuro: CVR veinte años
[6]Educar para la democracia y la paz
[7]Las humanidades después del covid
Un no rompido sueño,
un día puro, alegre, libre, quiero
Fray Luis de León
porque te alimenté con esta realidad
mal cocida
por tantas y tan pobres flores del mal
por este absurdo vuelo a ras de pantano
ego te absolvo de mí
laberinto hijo mío
Blanca Varela
¿Qué he sacado con la luna
que los dos miramos juntos?
¿Qué he sacado con los nombres
estampados en el muro?
Como cambia el calendario,
cambia todo en este mundo.
Violeta Parra
Voy de tu mano entre los limpios juncos,entre nubes ligeras, entre espaciosde tierna sombra. Voy en tus ojos.
Javier Sologuren
¿Qué ibas a hacer si no encontrabas nada
y te quedabas con tu sueño roto
como una rama quebrada por la tormenta?
Mircea Cartarescu
Sueños rotos
Los textos que contiene este librito no sabían que un día estarían juntos. Cada uno tiene su identidad y cada uno tuvo su momento. Estuvieron separados y aislados, sonrientes y cabizbajos, generalmente silenciosos en la esquina que les reservó el destino y de la que costó trabajo sacarlos a tomar aire. Esta es la primera vez que se encuentran. Llegan con las huellas del tiempo. Alguno da la impresión de permanecer inmutable a pesar de la marea que pretende arrasar con el país; unos se conservan en mejor forma y tienen los reflejos a punto; no faltan los más reflexivos ni aquellos que pueden crecer y desarrollarse; tampoco faltan los que encastillados en fórmulas buscan señalar ausencias o, en su defecto, abandonan la comodidad de la distancia para señalar los productos que dañan la salud educativa y cultural y sus efectos nocivos para la vida democrática que anhelamos conseguir en nuestro país.
Aunque la lectura da cuenta del entorno en que fueron escritos, debo poner por delante que todos están zurcidos con los cinco años que fui rector de la PUCP (2019-2024)1 y con mi voluntad de contribuir con el debate público ofreciendo un punto de vista, alguna idea, uno que otro apunte que, en lo posible, permita ver mejor el horizonte y la complejidad con la que nos desafía la realidad, como ciudadanos y, sobre todo, como docentes.
Durante esos cinco años vivimos una tormenta perfecta. Uso el adjetivo porque me parece que es el que mejor describe el temporal: pasó todo lo que jamás queremos que suceda en la vida social y política de un país. Y lo que faltó estaba por llegar. Era cuestión de tiempo. Cuando se haga un listado de los eventos que atravesamos en el Perú en esos cinco o seis años se verá que, juntos, van bien en un manual de primeros auxilios para rectores.
Ciertamente el covid encabeza la lista de las sorpresas por la magnitud del impacto y por la cantidad de personas que perdieron la vida, una tragedia que nos recordó nuestra fragilidad y las innumerables diferencias, necesidades y brechas que hemos sido incapaces de atender desde que nos hicimos república y cuyas fisuras se pretende disimular con fuegos artificiales y discursos vacíos de humanidad y sustancia. La inestabilidad política, la corrupción y el abuso del poder dieron la impresión de haberse puesto de acuerdo para demostrar al mundo que aquí lo podemos hacer siempre peor.
Las protestas del sur nos recordaron lo poco que nos conocemos y la sordera que impera entre quienes debemos —y queremos— vivir unidos y en paz. Como la sordera histórica obstruye la comprensión y silencia las voces, el terreno sigue abierto a la improvisación y a que nuevos aventureros siembren ideologías absurdas, inventen enemigos o se zambullan en la desfachatez y el agravio. Para confirmar el riesgo, como antesala, tenemos una seguidilla de leyes que atentan contra el estado de derecho, la justicia y los mínimos esperables en una sociedad que aspira a regirse por valores y principios democráticos. Hemos llegado a un extremo en el que actuar contra la ley es la norma. Total: «aquí no pasa nada».
Como la crisis es multidimensional, no es fácil perfilarla en unas cuantas palabras. En cualquier caso, además de afectar y socavar las bases democráticas, ella debilita cualquier proyecto de país que nos una en torno al bien común y a un ideal de desarrollo y de sociedad. En el marco de la crisis sanitaria y en medio del vaivén político, se arremetió contra la juventud y su derecho a recibir una educación de calidad. Los efectos apenas empiezan a sentirse. Todo lo avanzado en educación universitaria y en investigación científica fue derruido, apisonado y muchas veces sometido al juicio de quienes no alcanzaban los mínimos académicos esperables, o tenían participación e intereses económicos y políticos en el negocio de la educación o, sencillamente, carecían de experiencia académica y universitaria. La crisis, en singular y en plural, golpea con dureza la educación en el Perú. El retroceso y la banalización han tomado por asalto la gestión educativa. Predominan modelos que carecen de vocación por formar integralmente a los estudiantes. Prefieren estrategias y rutas más cortas, sencillas y condicionadas por el mercado antes que por asegurar una formación integral, amplia y moderna que haga a los jóvenes mejores personas, además de buenos profesionales. La paradoja es que mientras ello sucede se dice a los cuatro vientos, como quien repite un mantra, que el futuro depende de la educación. De manera que a la crisis en la vida democrática se sumó una aguda crisis educativa. Podría decirse a la inversa: a la crisis educativa se sumó una crisis democrática. En ambos sentidos, el desafío es enorme, urgente y requiere templanza y amplitud de miras.
Nunca más oportuna que ahora la frase que usa Guamán Poma de Ayala para describir el desorden y la inversión de los valores que defendía y en los cuales se educó. La frase es sencilla y elocuente: «El mundo al revés». En el siglo XVII se describe lo que muchos pensamos que sucede hoy. Las cosas no van bien. Los sueños están rotos. Queda en nuestras manos inventar la esperanza donde ya no exista.
Todos los textos que siguen tienen ese marco y ese propósito: señalar el mundo al revés y ofrecer algunas ideas que podrían ayudar a corregirlo o, al menos, a asumir que tenemos un problema frente a nosotros. Ese es el lazo que une todas y cada una de las páginas siguientes. Estoy convencido de que la academia debe interesarse por decir lo que hace, por encender las alarmas y, sobre todo, creo que es momento de comunicar, con sencillez y empatía, por qué la educación de calidad es indispensable e insustituible para tener una vida democrática sana, inclusiva y justa. En esto no hay un activismo académico. Solo quiero poner sobre la mesa la responsabilidad que tienen las universidades, las que merecen ese nombre, de comunicarse mejor con la sociedad y de ponerse a su servicio sin dejar de lado ni postergar su natural vocación por el conocimiento y una mejor formación humana y profesional. La universidad debe tener en el centro de sus desvelos y preocupaciones a la persona y debe asumir que la profundidad de la crisis obliga a concentrase en educar para vivir en democracia, con ética, discernimiento y cultura. Las universidades debemos abocarnos a que nuestros estudiantes tengan nuevos sueños.
El lector encontrará tres tipos de textos: los de la primera sección son columnas de opinión publicadas en el diario El Comercio, en las fechas que figuran al final de cada una de ellas, gracias, primero, a Jaime Bedoya, exeditor general; y luego a Juan Aurelio Arévalo, actual director del diario, quienes me brindan un espacio para expresarme con libertad. Por otra parte, los textos de la segunda sección tienen un tono más institucional, pero al mismo tiempo alcanzan a la institución universitaria en sentido amplio. Los demás son reconocibles desde el título y por ello su contenido es, en todos los casos, una invitación a conversar y debatir, con respeto, argumentos y cultura, como debe suceder en todo ambiente universitario. En estos casos, una nota al pie ofrece el marco en que los textos fueron escritos y discutidos.
Termino agradeciendo a Carolina Teiller y a Santiago Pedraglio, con quienes he compartido borradores que cristalizaron en muchas páginas. Les agradezco su amistad y paciencia. Este libro está dedicado a ellos.
1 Aunque los nombres que menciono aparecen en letras más pequeñas, mi gratitud y aprecio a ellos son inmensos por la dedicación, el compromiso y la calidad que imprimieron a su trabajo durante esa etapa de nuestras vidas y, sobre todo, por brindarme su amistad y confianza: Cristina del Mastro, Aldo Panfichi, Domingo González, Estrella Guerra, Eduardo Dargent, Juan Carlos Dextre, José Gallardo, Silvana Vargas, Alberto Cairampoma, Santiago Pedraglio, Fernando Roca S. J., Adriana Scaletti, Gabriel Aller, Verónica Salem, David Rivera, Roberto Reynoso.
EL LENGUAJE DE LA DEMOCRACIA
[1]
El coronavirus en tiempos del selfie
La pandemia que enfrentamos nos obliga a permanecer en casa a millones de personas en todo el mundo. También nos recuerda, en primer lugar, la fragilidad humana. Hemos avanzado mucho en tecnología, ciencia, informática y medios de comunicación. Para lo que antes era lejano y duradero, ahora basta un clic. De pronto, un virus que brota a miles de kilómetros de nosotros recorre el planeta como un fantasma veloz que extiende su manto sin misericordia, despierta miedos, incertidumbre, muerte. Y nos paraliza. Enciende las alertas y todos a casa, como en la antigüedad. Aislamiento y toque de queda.
Nadie duda de que el mundo ha cambiado, pero lo que no está claro es adónde vamos. Sin duda, la tecnología y las redes nos ayudan a vivir mejor. Es absurdo negarlo. Hoy son herramientas imprescindibles para mitigar la crisis sanitaria. Pero admitamos que también hemos caído en sus trampas: afuera, en el mundo real, donde las personas existen, las cosas son distintas.
En el Perú, el contraste es claro. Tanto la corrupción como los errores políticos y la frivolidad nos dejaron una lamentable herencia. Arrastramos una evidente deficiencia en salud pública: no hay camas ni medicinas, ni hospitales suficientes. La pobreza, la anemia, la tuberculosis, el dengue y la informalidad siguen ahí. Millones de compatriotas viven sin el agua que necesitan para atenuar la propagación del COVID-19. En muchos lugares del país no hay acceso a internet, y miles de escolares y jóvenes universitarios padecen las deficiencias de un sistema educativo en construcción. Por donde se mire, se propagó la alegría del consumo al lado de un montón de inequidades y fake news. En este contexto, la fragilidad humana sigue siendo la misma de antaño. La pandemia nos lo recuerda. Para vencerla no hay varita mágica, aunque sepamos que en algún momento la ciencia creará la vacuna. Lo que necesitamos ahora es, como siempre, compromiso, voluntad y realismo.
La pandemia exige que las universidades refuercen su rol fundamental en la sociedad. De nada sirve avanzar en los ránkings o incrementar los presupuestos si no asumimos que debemos formar ciudadanos con derechos, pero también con responsabilidades. La ciudadanía no es un prurito académico. Es una manera de ser en sociedad y de asumir el espacio público. En un mundo que tiende a un individualismo desenfrenado, en el que la productividad determina las conductas, el valor del otro, del vecino, del entorno, pasa a segundo plano o es olvidado.
Hoy prima la rapidez de la protesta en la red, de la crítica ácida, prejuiciosa y anónima, mientras que se desconfía de la lentitud del consenso y del diálogo. Cuesta mucho participar y entender la importancia de los proyectos comunes. El individualismo y la soledad van por delante del bien común y de los afectos. Frente a ello, las universidades tienen, por todo esto, el deber de formar ciudadanos íntegros, capaces de ponerse en el lugar de los demás y de actuar serena y racionalmente en torno a propósitos generales de largo plazo, actitudes que se han puesto a prueba en los últimos días. Así como a muchos les cuesta ponerse en los zapatos del otro, felizmente también hemos sido testigos del esfuerzo y el compromiso de muchos. De ahí la urgencia de una universidad peruana que asegure una formación integral. La tarea requiere el concurso de todas las autoridades universitarias.
La pandemia exige solidaridad. Una palabra opuesta al individualismo. Rema a contracorriente del narcisismo del selfie. Hoy más que nunca debemos fortalecer una premisa que, al mismo tiempo, es norma de vida: de lo que hacemos dependen otras personas, y de lo que hacen ellas dependemos nosotros. En ese espacio, muchas veces desequilibrado o sujeto a cientos de consideraciones, transcurre la vida real, la del día a día, la que lleva un estudiante al aula, con la que se indigna y reclama ante a las injusticias, pero también con la que contribuye a tener una sociedad mejor. Es el mismo espacio que debe considerar un docente cuando ofrece un servicio que construye comunidad: la enseñanza. Por todo esto, estoy convencido de que la solidaridad es el arma que vencerá la pandemia y de que la formación universitaria es un recurso esencial para la vida democrática y cívica de nuestro país.
(30/3/20)
[2]
El Perú sigue ahí
El COVID-19 nos descubrió lo que ya teníamos. Dicho de otro modo: nos puso los pies en la tierra.
Puede parecer una afirmación inoportuna, pero lo cierto es que, con el mismo ímpetu con el que se discuten los efectos de una crisis que no termina, debemos admitir que durante décadas hemos escondido las debilidades del Estado, la precariedad económica de muchos ciudadanos y las desigualdades a lo largo y ancho del país. Hoy todo esto vuelve a ponerse sobre la mesa —en especial en el ámbito de la salud—, aunque, a decir verdad, nunca dejó de estar ahí. Otra cosa es que no se le prestó la atención suficiente o fue borrado de la discusión pública y de la política nacional.
Por eso, podemos afirmar que cuando llegó el COVID-19, el Perú seguía ahí. Y preguntarnos: cuando se vaya, ¿seremos otros?
Las universidades cumplen una función principal. Deben ser agentes del cambio, formar ciudadanos reflexivos, creativos, buenos profesionales y ser centros que generen conocimiento. La investigación está mostrando su importancia para amortiguar problemas de salud pública. Muchas iniciativas que hemos visto para responder a los desafíos del COVID-19 con solvencia, creatividad y rapidez provienen del ámbito universitario, en ocasiones asociadas a la empresa privada. Sin embargo, aunque se ha avanzado en su fomento, la investigación permanece fuera del radar del interés público y poco o nada se dice de su cometido en la búsqueda de un país mejor.
En las últimas semanas, la importancia de la investigación ha obtenido el protagonismo que merece. Mientras tanto, ¡cuántos prototipos, tesis, experimentos y publicaciones se acumulan en los campus o en las bibliotecas universitarias sin tener la posibilidad de influir en la sociedad o en el conocimiento general! Regresamos, así, a dos viejas premisas que el COVID-19 ha desempolvado: la relación del Estado con las universidades (y viceversa) y la investigación como medio de desarrollo. Pero no es todo. La educación a distancia ha puesto en el centro el rol docente. Se repite una y otra vez que la educación es una condición necesaria para avanzar como sociedad, pero se silencia que la educación requiere excelentes profesores; y que, como es lógico, ello implica un costo y exige tiempo, esfuerzo y preparación.
Lo paradójico es que cuando se ha hecho evidente la imposibilidad de continuar con las clases presenciales, el consenso en torno al lugar de la educación ha mostrado más fisuras que las esperadas. El cambio de medio, las nuevas condiciones pedagógicas, el desafío de la tecnología, la necesidad de asegurar la calidad y el reto al que se enfrentan ahora los docentes ante esta inevitable transformación importan poco para muchas personas. Todo parece reducirse a que, ante el cambio, el profesor debe ganar menos; y si trabaja gratis, mejor.
La discusión asociada a este asunto confirma que seguimos sin valorar a los docentes y sin comprender que hablar de educación es comprometer el futuro. Otra vez el discurso versus la realidad. ¿Será posible que algún día defendamos a los docentes que necesita el Perú o seguiremos atrapados en los prejuicios y el desdén?
Cuando se venció a Sendero Luminoso (SL) quedaron a la vista las grietas que ayudaron a que su discurso prendiera, e incluso se generó un relativo consenso en torno a la necesidad de cerrarlas a la brevedad. ¿Se hizo algo al respecto? Muy poco. La indolencia, la corrupción y el despilfarro pudieron más. Caímos en el espejismo de un desarrollo sostenido en un frágil talón de Aquiles. No podemos permitirnos que esto ocurra cuando venzamos al COVID-19. Los problemas que dejamos sin resolver nos seguirán esperando y serán más acuciantes. Por eso, sería irresponsable hacer como si no hubiera pasado nada. Sucedió luego de SL y podría repetirse. Evitarlo depende en mucho —pero no solo— del Estado.
Cuando venzamos al COVID-19 y abramos las puertas, asumamos el país que dejamos atrás; pero, por favor, no volvamos a la «normalidad».
(28/4/2020)
[3]
Juventud y mañana
Ya es momento de pensar en los jóvenes. Han pasado más de 180 días desde que se anunció la primera cuarentena nacional en la historia del Perú. Hasta ahora no ha ocupado espacio en el análisis el impacto de la crisis en la juventud, a pesar de la insistencia en señalar los problemas que nos esperan. Por obvias razones, los temas sanitarios, económicos y logísticos desplazaron a los otros. Da la impresión, sin embargo, de que se asume que se llega al futuro como quien llega a la siguiente estación de tren: por inercia, sobre rieles. En realidad, nos falta el diseño y la ruta. A ratos parece que tampoco hay rieles. Nos debemos claridad sobre nuestro punto de partida para evitar la frustración, la amargura y la ira que generan expectativas imposibles de cumplir. No debe perderse de vista que los tres son elementos inflamables.
Pienso en las muchachas y muchachos que encontró la pandemia mientras terminaban su etapa escolar, empezaban sus estudios universitarios o buscaban un trabajo. ¿Cómo viven ellos la crisis y la incertidumbre actuales? ¿Cómo ven el porvenir, cuando el confinamiento y la distancia entre las personas se convierten en medidas necesarias para sobrevivir? ¿Podemos acaso suponer que todos esos jóvenes tienen la misma experiencia y saldrán con iguales expectativas a construir su futuro? Son temas esenciales para pensar en el país que queremos.
Después de los años de terrorismo evitamos responder preguntas similares y todavía padecemos los efectos de la violencia. Metimos los problemas bajo la alfombra. Si el terrorismo evidenció y produjo fracturas estructurales, la crisis actual puede ocasionar nuevas o ahondar las existentes. Son hechos ciertamente distintos, pero ambos tienen efectos de largo plazo y nos enrostran las desigualdades que arrastramos desde siglos atrás.
Pongo un ejemplo: las brechas existentes en el sistema escolar; sumemos los inevitables problemas para cumplir con los planes de estudio; agreguemos las desigualdades pedagógicas y materiales; añadamos la distancia académica que separa el final del colegio y el ingreso a las universidades. En ese marco, la crisis golpea sin clemencia. Afecta la formación, la salud mental y las posibilidades de integración de varios cientos de miles de jóvenes. ¿Cómo se ve el porvenir desde ese lugar? ¿Hay motivo para la esperanza? Basta enunciar las preguntas para advertir el tamaño y la complejidad del desafío. La tarea es bastante más, mucho más, que ganar un sitio en la cola para recibir una vacuna.
Aunque todo parece moverse, algunas constantes son evidentes. Una de ellas es el lugar de la investigación y de la ciencia en el desarrollo del país. Es una urgencia entre nosotros. Para que la ciencia y la investigación avancen no basta con más dinero. Necesitamos formar investigadores, despertar el interés en los jóvenes, alentar su vocación y brindarles las condiciones para que puedan crecer científicamente con libertad. Urge, por ello, contar con buenos profesores y defender la calidad de nuestras universidades. La universidad es el lugar natural en el que debe florecer la investigación. Pero nada florece si no hay siembra. La crisis ha demostrado que la investigación es una necesidad social. No podemos continuar ignorándolo ni correr el riesgo de tirar al traste los actuales esfuerzos. Lo que toca es fomentar la investigación en ciencia, sí, pero también en humanidades.
Abrirnos con esperanza al futuro requiere que pensemos en la juventud, en la experiencia de ser joven en el Perú de hoy. No se trata de importar moldes ni recetas. Se trata de formar personas capaces de razonar críticamente. Ni acartonados ni dogmáticos. Ciudadanos libres. Creativos. Lo peruano —señala Basadre— es primariamente una comunicación, unidad sustancial de elementos heterogéneos, conciencia simultánea de lo diverso y uno. Tiene razón.
(17/9/2020)
[4]
Punto ciego o el peso de nuestra historia
De la lista de temas urgentes, la crisis sanitaria ha puesto en primera línea, junto con la salud, el de asegurar la calidad de la educación escolar. Parece un lugar común si se ve fuera de contexto, pero puesto en él resulta un punto ciego: se reconoce su importancia, hay consenso sobre su trascendencia, nadie duda en advertir los riesgos, pero falta claridad en torno a qué se necesita para atravesar el difícil momento que vivimos y los efectos de la crisis en la población adolescente.





























