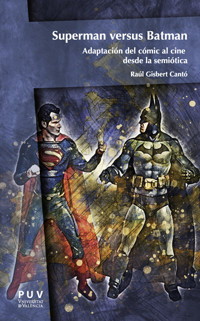
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Qué signos distinguen a Batman de Superman? ¿Cómo actúan y se representan esos signos cuando se trasladan del cómic al cine? A través de su análisis semiótico y de las teorías sobre adaptación, se caracteriza la evolución de dos de los iconos más célebres de la editorial de cómics DC. Se trata, pues, de una mirada crítica que revela cómo se reinterpretan, en el proceso de adaptación al lenguaje audiovisual, determinados signos como la arquitectura de la ciudad donde se desarrollan las aventuras de los superhéroes o el diseño de sus trajes, abordando además aspectos como la historia del cómic o sus referentes culturales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ENGLISH IN THE WORLD SERIES
DIRECCIÓN DE LA COLECCIÓN
Antonia Sánchez Macarro
Juan José Martínez Sierra
Universitat de València, España
CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL
Enrique Bernárdez, Universidad Complutense de Madrid, España
Anne Burns, Macquarie University, Sidney, Australia
Angela Downing, Universidad Complutense de Madrid, España
Martin Hewings, University of Birmingham, Reino Unido
Ken Hyland, University of East Anglia, Reino Unido
James Lantolf, Penn State University, Pensilvania, EE. UU.
Michael McCarthy, University of Nottingham, Reino Unido
Eija Ventola, Aalto University, Finlandia
M. Mar Rivas, Universidad de Córdoba, España
© Del texto, el autor, 2025
© De esta edición, Universitat de València, 2025
Diseño y maquetación: Celso Hernández de la Figuera
Imagen de cubierta: reinterpretación y fotomontaje de Celso Hernández de la Figuera
Diseño de la cubierta: Pere Fuster (Borràs i Talens Asesores S. L.)
Corrección: David Lluch
ISBN (PAPEL : 978-84-1118-605-6
ISBN (EPUB ): 978-84-1118-606-3
ISBN (PDF): 978-84-1118-607-0
D. L.: V 2331-2025
Impresión: Innovación y Cualificación S. L. (Podiprint)
ÍNDICE
Introducción
Glosario
1 La historia del cómic
1. Periodización de la historia del cómic
2. Historia de DC
3. Historia de Superman y Batman
2 Teorías de la adaptación del cómic al cine
1. El cine de superhéroes
2. La adaptación del cómic al cine
3. Principales editoriales de los cómics de DC por países
4. Principales productoras de cine de superhéroes
3 Aspectos semióticos y culturales
1. Charles S. Peirce
2. Aplicación de las teorías semióticas de Charles S. Peirce
3. Referentes culturales
4 Criterios de selección y análisis del corpus
1. Criterios de selección del corpus
2. Aspectos relevantes relacionados con los parámetros de selección
3. Análisis del corpus
Conclusiones
Referencias bibliográficas y fuentes
INTRODUCCIÓN
En la actualidad existen multitud de obras basadas en los procesos de adaptación de unos medios a otros, como, por ejemplo, las adaptaciones de obras literarias al cine o al teatro. No obstante, debido a la popularidad de estas últimas, pocos trabajos, como los de Botella y García (2018), López (2016), Koole (2012) o Vidaurre (2006), se han centrado en la adaptación del cómic, y algunos específicamente del cómic de superhéroes, a la gran pantalla. Por esta razón consideramos que existen una serie de aspectos fundamentales que prácticamente no han sido analizados y que requieren atención, tales como el estudio eminentemente semiótico1 del proceso de adaptación de los cómics de superhéroes al cine a lo largo de su trayectoria o cómo dichas adaptaciones toman forma según el periodo cronológico en el que se producen.
En este sentido, el cómic, como producto origen para su posterior trasvase a la gran pantalla, presenta aspectos interesantes: por una parte, la estrecha relación entre texto e imagen, factor que permite analizar este medio desde múltiples puntos de vista, como el uso del color, las dificultades de traducción de este tipo de medio audiovisual, la construcción de la narrativa o la evolución de la representación de ciertos elementos; por ejemplo, la arquitectura, los paisajes, la flora y fauna o la forma de vestir. Por otra parte, y centrándonos en los cómics de superhéroes, la constante evolución de este género: como veremos a lo largo de este estudio, tanto la serie de cómics Action Comics como Detective Comics han tenido, en sus más de cien años de vida, un gran número de autores, dibujantes, coloristas, entintadores y rotulistas, por lo que es lógico pensar que existe una gran variedad de posibilidades para representar a un mismo personaje y todo lo que le rodea. Por consiguiente, podremos observar cómo la representación de las figuras de los dos superhéroes centrales en este libro, Superman y Batman, sufre cambios a lo largo de los años, así como sus trajes y los lugares en los que suceden las historias que protagonizan.
El cine, a su vez, como producto adaptado de otro medio audiovisual, el cómic impreso, en el caso que nos ocupa, también recoge algunas características que deben ser señaladas, como el uso de diferentes planos, los efectos especiales y la fidelidad de la adaptación. En nuestro caso, aunque abordaremos todos estos aspectos a lo largo de la obra, nos vamos a centrar en el nivel de fidelidad que presentan los elementos adaptados. Por ende, nos interesa comprobar la forma en la que se adaptan tanto la arquitectura como los trajes de estos superhéroes desde los distintos grados de fidelidad, lo que abordaremos en el capítulo dedicado al análisis de los elementos cinematográficos.
Estos dos medios comparten, como veremos más adelante a partir del análisis del corpus seleccionado, una serie de características que definen su propia naturaleza como productos audiovisuales:2 entre muchos otros, podemos destacar el predominio de la imagen para ilustrar una historia, la narrativa secuencial que estructura la obra, la interpretación del movimiento, tanto a nivel diegético como extradiegético, y la presentación de los elementos auditivos (en el cine a través de las pistas de audio y en el cómic mediante las onomatopeyas y la disposición y el contenido de las propias viñetas).
Así, este libro pretende analizar, a través de la lectura de un elevado número de cómics y del visionado de todas sus adaptaciones al cine, cómo las figuras de los superhéroes Batman y Superman, los dos de la editorial DC, han sido representadas en ambos medios (cómic y cine), así como los espacios en los que suceden sus respectivas historias, basando siempre este análisis en ciertos conceptos semióticos propuestos por Charles Sanders Peirce. Para ello, en primer lugar, presentaremos un breve recorrido por la historia del cómic, en general, y de DC, junto a sus dos principales personajes, Superman y Batman, en particular. Seguidamente, abordaremos las características fundamentales del cine de superhéroes, así como la principal herramienta de análisis del trabajo: la semiótica. Por último, tras un apartado sobre aspectos culturales y los criterios de selección del corpus de esta obra, presentaremos el estudio que hemos llevado a cabo.
1 Existe un debate sobre si la semiótica y la lingüística son disciplinas diferentes o si, en cambio, una se inserta dentro de la otra. Autores como Sánchez opinan que deben separarse, puesto que cada una le da un valor y una definición al signo y «en esa apreciación se basa la relación antagónica o, mejor, de diferencia entre la lingüística y la semiótica» (2008: 12). Por otra parte, Bobes, en su obra La semiótica como teoría lingüística (2008 [1973]), ofrece interesantes reflexiones sobre cómo la semiótica se inserta dentro del marco de la lingüística, aunque su foco de estudio se distancia de lo puramente lingüístico y abre nuevas vías de investigación. En este sentido, la presente investigación se decanta por concebir la semiótica como una disciplina separada de la lingüística, puesto que esta última no parece otorgar relevancia a la interpretación del signo.
2 En el presente trabajo, e independiente de sus conexiones con la literatura (véase, por ejemplo, Saéz, 2021), se considera al cómic como un elemento de carácter audiovisual, pues combina imagen con el sonido; este sonido puede ser representado de diferentes maneras: a través de onomatopeyas o, en ocasiones, las propias imágenes pueden evocar algún sonido en la mente del lector. En este sentido, cabría mencionar el trabajo de Reverter (2019), que en su tesis inscribe el cómic dentro de la modalidad de traducción audiovisual.
GLOSARIO
En este apartado se definen ciertos conceptos clave que han aparecido a lo largo de este trabajo, para lo que nos servimos, entre otros recursos, del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE), del Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) y de fuentes especializadas en el ámbito del cómic. La razón principal de ofrecer las siguientes definiciones viene dada por la necesidad de esclarecer al lector ciertos términos que puedan llevar a confusión o para matizar la definición de conceptos que podrían presentar problemas de interpretación.
Cómic
Según el DRAE (2019: en línea) y el DPD (2019: en línea), el cómic quedaría definido como una «serie o secuencia de viñetas que cuenta una historia», así como el «libro o revista que contiene esas viñetas». Proviene del término inglés comic book y Eisner lo define como un «despliegue secuencial de dibujo y globos dialogados» (2003a: 6). Muro también aporta una definición que debemos tener en cuenta: «… medio de comunicación de masas, basado en imágenes dibujadas y por lo general, palabra escrita» (2004: 63).
Género de superhéroes
Entre las múltiples definiciones que el DRAE (2019: en línea) propone para el término género, hemos escogido la siguiente acepción, pues se aproxima notablemente al contenido del presente trabajo: «En las artes, sobre todo en la literatura, cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido». De este modo, en el caso que nos ocupa, nos centramos en el género de superhéroes, pues tantos los cómics como las películas que hemos analizado se pueden agrupar por los rasgos comunes que comparten, tanto en forma (narrativa) como en contenido (los protagonistas de estas historias son siempre superhéroes).
Historieta
La definición de historieta viene reflejada en el DRAE (2019: en línea) como una «serie de dibujos que constituye un relato cómico, fantástico, de aventuras, etc., con texto o sin él, y que puede ser una simple tira en la prensa, una o varias páginas, o un libro». Gubern establece que se trata de una «estructura narrativa formada por una secuencia progresiva de pictogramas, en los cuales pueden integrarse elementos de escritura fonética» (1972: 35). Por otra parte, Eco destaca que es «un producto cultural, ordenado desde arriba y que funciona según toda la mecánica de la persuasión oculta» (1974: 299). Con esta definición, Eco da a entender que se requiere un esfuerzo por parte del lector para interpretar una historieta, que posee un objetivo concreto, de forma correcta.
Medio de comunicación
El DRAE (2019: en línea) lo define como un «instrumento de transmisión pública de información, como emisoras de radio o televisión, periódicos, internet, etc.». Eco va más allá y define e ilustra de forma crítica los medios de comunicación de masas y afirma que «los mass media se dirigen a un público heterogéneo y se especifican según ‘medidas de gusto’, evitando las soluciones originales» (2016: 64). Así, propone que se trata de un acceso a la cultura donde los mensajes llegan a un amplio conjunto de público de forma acrítica. A su vez, Rodríguez hace referencia a la afirmación de Peeters para referirse a medio: «Peeters (2003: 6) señala igualmente la frecuente amalgama que se produce entre “género” y “medio”, siendo esta última denominación, a nuestro parecer, más pertinente puesto que dota a la historieta de una merecida entidad propia» (Rodríguez, 2019: 19).
Narración gráfica / Novela gráfica
No hemos encontrado la definición de este concepto ni en el DRAE ni en el DPD, por lo que vamos a utilizar las definiciones de autores especialistas en el ámbito del cómic, los cuales aportan una idea clara de dicho término. Según Eisner, este tipo de narración se basa en una «descripción genérica de cualquier narrativa que se sirve de la imagen para transmitir una idea. Tanto el cine como el cómic recurren a la narración gráfica» (2003b: 6). García también aporta una interesante definición sobre la novela gráfica:
… es solo un término convencional que, como suele ocurrir, puede llamar a engaño, pues no hay que entender que con el mismo nos referimos a un cómic con características formales o narrativas de novela literaria [...], sino, sencillamente, a un tipo de cómic adulto moderno que reclama lecturas y actitudes distintas del cómic de consumo tradicional (2010: 16).
Serie
El DRAE define serie, o serial, como una «obra que se difunde en emisiones sucesivas» (2019: en línea). En este sentido, en el presente libro trabajamos, principalmente, con las dos series de cómic más relevantes de la editorial DC, Action Comics y Detective Comics, ambas publicadas de forma regular y sucesiva desde sus inicios.
Tebeo
El DRAE (2019: en línea) lo define como una «publicación infantil o juvenil cuyo asunto se desarrolla en series de dibujos», y clarifica que su nombre proviene de «TBO, nombre de una revista española fundada en 1917». Añade que se trata de una «serie de aventuras contadas en forma de historietas gráficas».
1
La historia del cómic
Desde su aparición, el cómic ha sido un tipo de literatura1 relegado a un segundo plano: «… probablemente no exista ningún otro documento tan olvidado en la investigación por los profesionales de la información como el cómic, a pesar de que se encuentra presente prácticamente en la mayor parte de las bibliotecas» (Castillo, 2004: 1). Varillas, por su parte, comenta «la escasa repercusión que el mundo del cómic ha tenido en los ambientes universitarios y académicos» (2009: 17). Por último, recogemos las palabras de Tapia sobre este hecho, pues, según ella, «a pesar de haber sido considerado durante varias décadas como una manera de pasatiempo, podemos decir que hoy en día está consolidado como un arte que sirve como soporte para contar cualquier historia» (2018: 19). Sin embargo, tanto su historia como su repercusión en la sociedad a lo largo de los años son aspectos dignos de atención. Para iniciar este trabajo consideramos que es necesario realizar un análisis de la historia del cómic, ya que servirá de base y, a su vez, de marco teórico para posicionar esta investigación. Siendo este primer capítulo de naturaleza teórica, se abordarán en él los hechos más relevantes de la historia del cómic, teniendo en cuenta qué repercusiones tuvieron estos en los ámbitos culturales y sociales del momento.
Diversos estudios centrados en este tipo de textos comicográficos,2 como la tesis doctoral de Fernández (2017) o los artículos académicos de Pons (2013) y Rodríguez Moreno (2015), han desarrollado diferentes divisiones para organizar y estructurar la historia del cómic. La investigación de Fernández se basa en la tradicional periodización centrada en dos eras: la Golden Age y la Silver Age. En el caso que nos ocupa, hemos seleccionado la división propuesta por Duncan y Smith (2009), ya que contempla no solo aspectos históricos, sino también culturales y sociales, de forma cronológica. En el siguiente apartado explicaremos con mayor detalle las razones de nuestra elección.
1Periodización de la historia del cómic
Periodizar hechos relacionados con las artes y las humanidades es una labor ciertamente complicada, ya que es casi imposible conocer el momento exacto del inicio y el final de cada hecho, ya se trate de una corriente artística, un movimiento o un fenómeno. En lo referente a la historia del cómic, la división canónica seguida por algunos estudiosos de este medio, como han sido López (2016) o Fernández (2017), se ha articulado en torno a tres etapas. Esta categorización quedaría de la siguiente forma: «… la Edad de Oro desde 1939 hasta mediados de los años cincuenta; la Edad de Plata desde mediados de los años cincuenta hasta 1970; la Edad de Bronce desde 1970 hasta mediados de los años ochenta» (Robb, 2014: 19).3 No obstante, en el presente trabajo hemos optado por basar nuestro estudio en una periodización, a nuestro juicio, más completa. Una de las razones por la que se ha escogido la distribución sugerida por Randy Duncan y Matthew J. Smith en su obra The Power of Comics: History, Form and Culture (2009) viene dada, precisamente, por lo arriba expuesto, dado que esta propuesta presenta las eras del cómic de forma estructurada cronológicamente; es decir, se observa cómo, en algunos casos, en un mismo año aparecen dos eras diferentes, siendo correlativas. Por otra parte, consideramos que esta categorización es más detallada e incluye no solo la aparición del cómic de superhéroes, sino también la de otros subgéneros dentro de este mismo ámbito, como el género policíaco, el bélico o el de aventuras, con lo que resulta una periodización más realista de la historia del cómic. Por tanto, para la redacción de los siguientes epígrafes nos basaremos en las etapas que Duncan y Smith (2009: 22-81) proponen como la división óptima de la historia del cómic.
1.1 ERA DE LA INVENCIÓN (1830-1934) Dos de los principales rasgos de esta época son el reconocimiento del cómic como una forma de arte, como un medio de divulgación, y el establecimiento de sus principales características, tales como su fácil accesibilidad por parte de la población y el carácter contrastivo de la sociedad en la que se publica (Duncan y Smith, 2009: 23).
En esta era cabe destacar a Rodolphe Töpffer (1799-1846), profesor y caricaturista suizo que creó la literatura mediante imágenes o, como pasó a llamarse por sus contemporáneos, la littérature en stampes.4 Esta nueva forma de arte secuencial se utilizará, a partir de este momento, con fines relacionados con el ocio y la diversión, siendo su principal rasgo la narración de historias de ficción. Su primera obra, Histoire de M. Jabot (1833), fue acogida con mucho interés por los caricaturistas de la época, ya que incorporaba las características que Töpffer incluyó en esta nueva forma de arte secuencial.5 A partir de esta primera publicación, sus obras empezaron a tener éxito por toda Europa y fueron traducidas a diferentes idiomas, como el inglés, el italiano y el alemán. Burke (2015) afirma que la traducción al inglés de Les Amours de M. Vieux-Bois (1837), una de sus obras más conocidas, por The Adventures of Obadiah Oldbuck, llegó a Estados Unidos y fue considerada como fuente de inspiración para muchos caricaturistas, ilustradores y dibujantes estadounidenses.
En Estados Unidos, estas tiras visuales tuvieron un notable éxito, lo que fomentó la creación de una industria del comic book. Los primeros productos denominados como cómics eran colecciones reimpresas de las tiras cómicas más famosas de algunos periódicos estadounidenses. Desde 1897 se imprimieron miles de cómics y la mayoría de ellos, tal y como sucedía con las tiras cómicas de los periódicos, tenían como principales lectores a niños y jóvenes, siendo el cómic más famoso de esta época The Yellow Kid (1897),6 que ya presentaba las características propias del nuevo modelo de comic book. Este nuevo fenómeno de reimprimir las tiras cómicas de los periódicos y ponerlas a la venta en formato de libro tuvo su auge, principalmente, durante las dos primeras décadas del siglo XX y, como consecuencia, muchos de los trabajadores de las revistas pulp7 de entonces empezaron a dedicarse a la creación y publicación de cómics.
Hasta ese momento, las revistas pulp que incluían a héroes en las historietas habían pasado a conocerse popularmente como hero pulps, y en entre ellas podemos citar El Zorro (1919) y Tarzán (1921). A partir de este momento, los héroes empezaron a emerger y a cobrar un papel principal en las historietas publicadas en formato de comic book, por lo que estas se consideran como la base de la creación de los superhéroes que aparecerán a lo largo de los años treinta y cuarenta del pasado siglo.
1.2 ERA DE LA PROLIFERACIÓN (1934-1940) Esta era es una de las más cortas, pero, a su vez, una de las más importantes, ya que en ella (entre 1934 y 1938) apareció el primer cómic de Superman como primer número de un nuevo producto editorial llamado Action Comics, entendido como una evolución de sus predecesores en DC Comics. Este héroe contribuyó a establecer la identidad del comic book estadounidense. Joe Shuster, uno de los caricaturistas y dibujantes más conocidos de la nueva Action Comics, se encargó del diseño de Superman e introdujo una nueva forma de ver al personaje; basó su traje de superhéroe8 en el de los trapecistas de un circo, vistiéndolo con mallas ajustadas y una llamativa y larga capa roja. Una vez acabado el nuevo personaje, todos los miembros de esta editorial aceptaron que era «The Greatest Super-Hero of All Times», tal y como aparecía en una de las frases de sus primeras ediciones. Cabe destacar que, en poco menos de un año, esta serie de cómics de Superman logró alcanzar la cifra de más de un millón de copias vendidas. Por una parte, fue el precursor de otros superhéroes vestidos o disfrazados del mismo modo, como el Doctor Fate o Átomo; por otra, fundó las bases de la concepción de la historieta de superhéroes, que mostraba a los lectores a tipos musculosos que luchaban contra el crimen.
Otro de los superhéroes más famosos nacidos en esta época, exactamente en 1939, es Batman, considerado como el segundo personaje con mayor impacto de la editorial DC. Este superhéroe fue creado por Bob Kane cuando apenas tenía 22 años. Batman no solo resultó un éxito, sino que también logró impulsar las ventas de Superman, llegando a los diez millones de copias vendidas por mes entre los dos superhéroes en ese mismo año.
En su libro titulado Historia social del cómic (2007), Terenci Moix ofrece una interesante cronología de los comic books más relevantes desde 1931 hasta 1940. Esta cronología, que comienza cuando aún se sufren los efectos del crac de la bolsa de Wall Street y finaliza justo antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, presenta los personajes de cada cómic y, por extensión, los títulos de las publicaciones que llevan sus nombres:
1931:
Dick Tracy, de Chester Gould.
1933:
Flash Gordon, de Alex Raymond; Terry and the Pirates, de Milton Caniff.
1934:
Mandrake, de Lee Falk y Phil Davis; Li’l Abner, de Al Capp Brick Bradford, de William Ritt y Clarence Gray; The Lone Ranger, de Charles Flanders; El Agente Secreto X-9, de Alex Raymond y Dashiell Hammett.
1936:
The Phantom, de Lee Falk y Ray Moore.
1937:
Príncipe Valiente, de Harold Foster.
1938:
Superman, de Jerry Siegel y Joe Shuster.
1939:
Charlie Chan, de Alfred Andriola; Batman, de Bob Kane Tarzán, versión de Burne Hogarth.
1940:
El Capitán América, de Joe Simmons y Jack Kirby; El Capitán Maravillas, de C. C. Beck.
1.3 ERA DE LA DIVERSIFICACIÓN (1940-1952) Esta época constituye una de las etapas más difíciles para los cómics de superhéroes ya que, a partir de 1940, empezarán a surgir nuevos tipos de cómics, como, por ejemplo, de animales animados (Pussy Catnip en 1944), historietas románticas (My Life en 1948), westerns (Red Ryder en 1946) o de misterio y terror (Spirit en 1940). De todos estos nuevos géneros de cómic, el de animales animados y el de romances serán los que tengan más éxito debido, principalmente, a la aparición de Walt Disney Comics and Stories en 1940. A su vez, la aparición de Young Romance (Simon y Kirby, 1948) supuso una diversificación en los lectores, puesto que tanto muchos adolescentes como parte de la población femenina adulta vieron que existía una nueva publicación enfocada al mundo del amor. Como apunta García, «los cómics románticos devuelven la historieta [...] a la sociedad contemporánea, al mundo de las relaciones laborales y sentimentales plausibles y reconocibles por parte del lector» (2010: 109). No obstante, los planteamientos de estos no distan de los cómics de superhéroes; en ambos, normalmente, se plantea un problema que se resuelve al final de la historia.9
Dos de los géneros que se impusieron en esta década fueron el policíaco y el del crimen. Se trataba de historias en las que, al igual que en las románticas, los problemas planteados al inicio de la trama quedaban solucionados al final. Por otra parte, en lo que respecta a la recepción de estos géneros, «apuntaban a un público lector que probablemente se había destetado con los comic books de superhéroes, pero que ahora había entrado en la edad adulta y mantenía un hábito lector de cómics» (García, 2010: 110). En este sentido, cabe destacar It Rhymes with Lust (1950), creada por Waller y Baker. Es una historia en formato libro, lo cual significa un cambio notable en el formato común de los cómics en Estados Unidos, pues fue el primer ejemplar con estas características. En palabras de García, «solo pretendía descubrir un nuevo formato que llegase a un público potencial, el mismo público adulto joven que buscaron Joe Simon y Jack Kirby con Young Romance» (2010: 112).
Por último, otro aspecto digno de mención de esta era es la repercusión de la Segunda Guerra Mundial en este medio, pues, como señala García, «entre 1941 y 1944 las ventas de comic books habían pasado de 10 a 20 millones de copias al mes, [...] pero con la paz, los superhéroes se batieron en rápida retirada» (2010: 107). Es decir, la guerra propició la lectura masiva del género del cómic de superhéroes, pero, una vez terminada, las ventas cayeron en picado.
1.4 ERA DEL ATRINCHERAMIENTO (1952-1956) Si la Era de la Diversificación constituyó una etapa complicada para los cómics de superhéroes, la del Atrincheramiento será la más difícil para todos los tipos de cómics existentes. Uno de los principales motivos es la aparición de la televisión, que se convertirá en el medio de masas y de difusión predominante. A finales de los años cincuenta, casi un 90 % de los hogares de Estados Unidos tenían un televisor, y este hecho condujo a que la lectura, tanto de cómics como de otros textos en general, decayera en favor del disfrute de este nuevo medio. Este fenómeno afectó principalmente a niños y adolescentes, que preferían ver a los superhéroes en pantalla en lugar de gastarse su dinero en comprar un cómic para, posteriormente, leerlo. No obstante, durante los primeros años de esta década, todo fue diferente:
A mediados de los cincuenta la industria del comic book vendía centenares de millones de ejemplares al año, tanteaba nuevos géneros, como el romántico y el criminal, con el potencial de desarrollarse hacia horizontes adultos, y tenía de hecho un elevado número de lectores mayores de edad, aficionados a leer cómics desde la niñez. Los profesionales que empezaron como adolescentes a finales de los años treinta se habían consolidado, y empezaban a aparecer dibujantes con personalidad propia de un verdadero autor [...] Y fue entonces cuando todo se vino abajo, debido en gran medida a una campaña en contra del cómic a escala nacional (García, 2010: 133).
Es decir, con la llegada de la televisión, principalmente, y la continuidad de la radio como medio de comunicación, las críticas a los cómics obtuvieron una mayor difusión. Y así, teniendo en cuenta la notoriedad del cómic durante el periodo de la posguerra, se inició una especie de brecha generacional entre adultos y jóvenes:
La situación empezó a cambiar en la posguerra, cuando la cultura juvenil empezó a hacerse más visible. Los adultos, sorprendidos por la presencia en las calles de jóvenes que se adherían a nuevas modas incomprensibles, se alarmaron. Se produjo un pánico por la delincuencia juvenil y se buscaron culpables en aquellos elementos distintivos de los jóvenes, como los comic books (García, 2010: 133).
Como consecuencia de estas persecuciones, en 1954 el psiquiatra Frederick Wertham publicó Seduction of the Innocent, una recopilación de ensayos en los que culpaba de la delincuencia juvenil a la mayoría de géneros de cómic, entre otros, a los de superhéroes, crimen y terror. Dicha publicación tuvo tal repercusión que se realizó una investigación sobre las publicaciones de cómic y su contenido y, aunque «no encontraron ninguna prueba que vinculase los comic books con la delincuencia juvenil ni razón que justificase ninguna legislación represiva» (García, 2010: 135), ese mismo año se creó el llamado Comics Code, que imponía restricciones de contenido a todas las publicaciones de cómics, «no solo a la representación de crímenes y actos de violencia, sino al tono con que estos podían ser mostrados» (García, 2010: 136). En este sentido, Vilches comenta lo siguiente:
El código de los cómics prohibía los desnudos, la mención a las drogas y el sexo o la violencia explícita. El crimen podía aparecer, pero siempre que no triunfara y los delincuentes fueran castigados. La sangre no podía ser de color rojo, y los muertos vivientes de todo tipo también eran prohibidos tajantemente. Además, los comic-books no podrían llevar las palabras crimen, horror o terror en sus títulos (2014: 61).
Por su parte, DC, tras sopesar la gran repercusión de la televisión en la sociedad estadounidense y teniendo en cuenta el descenso de las ventas de sus cómics, decidió crear comic books basados en películas de cine y series de televisión. En este caso, se trataba de aventuras de nuevos personajes que aparecían en las pantallas, como el Mago Mandrake. Estas nuevas historias garantizaron la supervivencia de la editorial durante los años cincuenta e hicieron posible que tanto Superman como Batman fueran los únicos superhéroes que siguieran apareciendo periódicamente durante esta época. Aun así, como apunta García, «las condiciones de trabajo en las pocas editoriales que permanecieron activas se volvieron aún más restrictivas» (2010: 124).
Una vez que la televisión se hubo convertido en el principal medio de comunicación y entretenimiento, muchos de los editores de cómics decidieron abandonar los géneros emergentes (principalmente, las historias románticas y los cómics de terror) y volvieron al tema principal de la época dorada: el superhéroe. Como cierre de esta era, consideramos oportuno recoger las siguientes palabras de García:
Con el Comics Code, la industria del comic book se había reconocido expresamente como manufacturado de productos infantiles. Ya no habría más veleidades con temas o planteamientos que pudieran interesar a un público adulto. Es significativo en este sentido el regreso de los superhéroes, que se produjo lentamente desde la segunda mitad de la década [de los cincuenta] y se acabó de confirmar a principios de los sesenta, con el revival de algunos personajes antiguos de DC y, sobre todo, con la nueva fórmula de «superhéroes humanos» que trajeron Los Cuatro Fantásticos, Spiderman y demás personajes de Marvel. La industria del cómic había decidido su destino, había expulsado a quienes no se conformaban al mismo, y no había dejado ninguna puerta abierta a la renovación (2010: 139).
1.5 ERA DE LA CONEXIÓN (1956-1958) El superhéroe será el elemento central y, por tanto, el tema principal de los cómics que se publicarán a lo largo de los años sesenta. Es en esta era cuando aparecerán otros dos de los héroes más relevantes de DC: Aquaman y Hawkman.
En 1961, Stan Lee10 crea, junto con Jack Kirby,11 Los Cuatro Fantásticos. Estos nuevos superhéroes coinciden con sus predecesores de DC en el hecho de que todos llevan un traje que los caracteriza. La única diferencia notable es que estos personajes de Marvel no tienen identidades secretas, al contrario que Batman o Superman, aunque más tarde sí adoptarán esta característica, como es el caso de Spiderman. Para Stan Lee, se trataba de una forma de humanizar a los superhéroes, de acercarlos a sus lectores. Por este motivo, esta era no es únicamente la de la fuerte vinculación entre las dos grandes editoriales de cómics (DC y Marvel) debido al papel de los trajes y la identidad secreta, sino también la de la conexión entre los superhéroes y sus admiradores.
A lo largo de los años sesenta, Marvel fue ganándole terreno a DC, ya no solo por la aproximación de sus superhéroes a los lectores, sino también por el propio Stan Lee, considerado el creador del universo Marvel. Sin embargo, nadie podía asociar DC a un rostro, así que pronto se dieron cuenta del papel fundamental que jugaba una editorial para vender copias de cómics. A finales de esta década, las editoriales dedicadas a los superhéroes abandonaron sus expectativas de crecer siguiendo la moda de creación de este tipo de personajes, por lo que únicamente quedaron DC y Marvel, finalmente conocidas como las dos grandes editoriales de superhéroes.
En su tesis doctoral, Serra introduce una extensa cita de Brancato sobre la hegemonía de la televisión a lo largo de los años sesenta que, en nuestra opinión, es relevante en este punto del recorrido que estamos llevando a cabo y está estrechamente relacionada con el contenido de este apartado:
En aquellos años, la televisión se convierte en la piedra angular de todo el sistema de los medios, y obliga a los demás sectores productivos a reorganizarse para hacer frente a la crisis histórica de los lenguajes industriales [...] La adopción de la continuity –es decir, de una continuidad de tipo televisivo que une todos los episodios de una misma serie y, dentro de una lógica de crossover, una serie concreta a todas las otras del mismo universo superheroico– nos lleva a una concepción del cómic muy diferente de aquella, por ejemplo, de DC Comics. Si Superman y Batman «viven» un tiempo irreal, congelado, en el que cada episodio no parece tener efectos sobre toda la intriga temporal, parecida a una alucinación o a una proyección onírica, el tiempo de los personajes Marvel es «real», sigue las etapas de sus vidas privadas y refleja con fidelidad notable también las de los lectores. El Hombre Araña nace como estudiante de escuela superior y, con los años, aunque siguiendo una especie de ralentie respecto a los tiempos reales, deviene universitario, se licencia y hasta acaba casándose (1994: 101-102).12
1.6 ERA DE LA INDEPENDENCIA (1958-1978) A finales de los años sesenta y con la llegada de la década de los setenta, empezó a emerger un nuevo tipo de cómic: los llamados underground comix. No eran publicados por las grandes editoriales de esa época y estaban cargados de crítica política y social. El objetivo principal de estos cómics era hacer frente a los mainstream que imperaban en esta etapa, es decir, los cómics de superhéroes de DC y de Marvel. Trataban de ilustrar temas cotidianos que la gente solo podía ver en las noticias o en otros medios más específicos, temas como el sexo, la religión, la corrupción y la violencia física y verbal. Muchas de estas obras fueron consideradas como una «conscious rebellion» (rebelión consciente) (Duncan, 2009: 52) contra las políticas editoriales del momento y el modelo tradicional imperante, ya que su elemento más consistente eran los temas antiautoritarios.13 No obstante, «el verdadero underground comix no se consagrará hasta la segunda mitad de la década, cuando Robert Crumb lance en San Francisco Zap Comix» (García, 2010: 142). Así, se irá definiendo paulatinamente una nueva forma de expresión dentro del cómic, rompiendo con la tradición de eras anteriores, en la que se incluyen nuevos temas, nuevos estilos de dibujo y nuevas críticas sociales. Así lo explica García:
Lo nuevo que aportaba Crumb eran los temas de la generación hippie, el espíritu del momento encarnado por su personaje Mr. Natural, un sarcástico gurú que se convertiría rápidamente en icono. También, una libertad creativa que sorprendió al contrastar con la vieja tradición del dibujo y la narración del comic book de toda la vida (2010: 144).
1.7 ERA DE LA AMBICIÓN (1978-1986) A finales de los años setenta, los denominados underground comix experimentaron un notable declive en sus ventas y, por extensión, en sus creaciones, hecho que también tuvo una cierta influencia en los cómics más comerciales. Según García:
El lento declive que habían sufrido las ventas de superhéroes desde principios de la década se había agravado en la segunda mitad de la misma. En 1978 se produjo la llamada «Implosión» de DC, en la que la principal empresa editorial cerró repentinamente decenas de colecciones, replegándose a una oferta mínima. El comic book parecía incapaz de competir en el quiosco y la vieja profecía del final de la industria amenaza con cumplirse finalmente (2010: 167).
Vilches confirma, para el underground comix, lo comentado anteriormente por García:
El underground fue un movimiento heterogéneo que dio cabida a autores y obras de todo tipo y diversa calidad, y que fue fundamental para entender todo el cómic adulto que vendría después. Pero llegó un momento en el que, quizás por su propia naturaleza caótica y espontánea, comenzó su declive, al perder la capacidad de sorpresa (2014: 114).
Por otra parte, durante la segunda mitad de los años ochenta surgirá una de las más prolíficas etapas de la historia del cómic, puesto que a lo largo de estos años (concretamente, a partir de 1986) aparecerán cómics que serán considerados como obras maestras de este género narrativo.
La primera de ellas es Maus: A Survivor’s Tale (1986), de Art Spiegelman. Esta historieta narra las experiencias de un superviviente del Holocausto, si bien los personajes son animales: los nazis están representados como gatos y los judíos como ratones. Este nuevo concepto de cómic tuvo una gran repercusión en la sociedad estadounidense y, por extensión, en la población mundial, y ganó el Premio Pulitzer, convirtiéndose en el primer y único cómic en obtener este galardón hasta la fecha.
El segundo cómic de especial relevancia fue publicado por Frank Miller en 1986, Batman: The Dark Knight Returns. Esta reaparición de Batman trajo consigo un nuevo enfoque de este superhéroe, mucho más violento y salvaje que el de los años sesenta. Miller intentó dotar a esta historia de una atmósfera más tétrica y decadente en la que la violencia, los malos hábitos y la corrupción se fusionarán y darán paso a peligrosas misiones para el protagonista. Cabe destacar que este cómic se convertirá en un referente para la película de Tim Burton titulada Batman (1989).
La última de las historietas destacadas es la de Watchmen, publicada en 1986 por la editorial DC y creada por Allan Moore y Dave Gibbons. Esta novela gráfica es considerada como una de las historias más complejas de superhéroes, ya que sus protagonistas no se dedican a defender el statu quo, sino que más bien pretenden imponer aquello que consideran correcto sobre la sociedad, recurriendo, si es necesario, a acciones poco éticas.





























