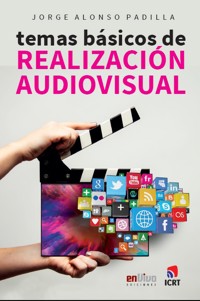
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Temas básicos de realización audiovisual, en su segunda edición actualizada, es, sin dudas, un libro útil para aquellos interesados en el complejo universo del audiovisual. Resultado de la sedimentación y sistematización de los conocimientos teóricos y prácticos que ha aunado Jorge Padilla durante años de ejercicio profesional como realizador, este texto constituye una herramienta esencial tanto para guiar a los futuros creadores del medio, como para aquellos que se acercan a apreciar este arte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición:
Ilaín de la Fuente Guinart
Diseño y diagramación:
Alejandro F. Romero Ávila
Conversión a ePub:
Ana Irma Gómez Ferral y Valentín Frómeta de la Rosa
© Sobre la presente edición:
© Argelio Santiesteban, 2024
© Editorial enVivo, 2024
ISBN:
9789597276326
Instituto Cubano de Radio y Televisión
Ediciones enVivo
Calle 23 No. 258, entre L y M,
Vedado. Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
CP 10400
Teléfono: +53 7 838 4070
www.envivo.icrt.cu
www.tvcubana.icrt.cu
Cuando las palabras comienzan a hincharse, cuando su sentido se hace ambiguo, incierto; cuando el vocabulario se carga […] de oscuridad y de perentoria nada, ya no hay salvación para el espíritu.
Marcel Aymé, escritor francés
El lenguaje es la capa de ozono del alma, y su adelgazamiento nos pone en peligro.
Sven Birkerts, ensayista norteamericano
Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.
Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco
Hablamos y en nuestros labios está el temblor de aquellos millones de hombres que vivieron antes…”.
Manuel Alvar, filólogo español
Su Alteza, la lengua es el instrumento del Imperio.
Antonio de Nebrija, gramático español, en carta a Isabel La Católica
JUSTIFICACIÓN LIMINAR
No es este un libro para especialistas. Y lo probaré esgrimiendo nada menos que un pasaje de Alejo Carpentier.
El protagonista de Los pasos perdidos, al moverse por la selva del Orinoco, más que un viaje por el espacio lo emprende en el tiempo de la cultura, “para entrar en un ámbito que hacía retroceder los confines de la vida humana a lo más tenebroso de la noche de las edades”. Departe –si ello fuese posible– con “los tragadores de gusanos, los lamedores de tierra” que “no han pensado todavía en valerse de la energía de la semilla” y comen corazones de palmeras “que van a disputar a los simios, allí arriba, colgándose de las techumbres de la selva”.
Y el viajero imagina que ha llegado al mismísimo fondo lóbrego. Pero no: aquella comunidad tiene cautivos, hombres aún más elementales que ellos. Se asoma a“un hueco fangoso, suerte de zahurda hedionda, llena de huesos roídos, donde veo erguirse las más horribles cosas que mis ojos hayan conocido: son como dos fetos vivientes, con barbas blancas, […] enanos arrugados, de vientres enormes, cubiertos de venas azules como figuras de planchas anatómicas, que sonríen estúpidamente, con algo temeroso y servil en la mirada, metiéndose los dedos entre los colmillos”. Ah, pero en sus “bocas belfudas gimotea algo semejante al vagido de un recién nacido”. En pocas palabras: aquellos homúnculos… ¡hablan! Sí, porque el lenguaje es gracia universal, democrático don del cual disfrutan todos nuestros congéneres. Hasta el punto de que el escritor español Antonio Gala llegó a decir: “El ser humano a solas no es humano: no habla”.
A la vista de tales conclusiones, ¿es necesario insistir en que no es este un libro para especialistas?
En efecto: aunque el amable lector no tenga al lenguaje como herramienta de sus quehaceres, de seguro algo útil cosechará a lo largo de las páginas por venir. Y, si lo anterior es cierto, ¿qué decir de quienes, desde la tribuna o el púlpito, en el aula o ante el micrófono, hallan en la palabra su instrumento ineludible?
Permítaseme recordar, al respecto, a cierto pintoresco personaje.
En la bulliciosa, efervescente barriada habanera de Lawton —donde resido— tenemos a Bebo como una especie de risible dios lar comunitario.
Adosado perpetuamente, for ever and ever, a la barra de la ronera, la gente se divierte de lo lindo con sus disparates colosales. Sí, porque a más de dipsómano —ya lo denuncia su hipocorístico: Bebo—, el susodicho arremete todo el tiempo contra la Historia, la Geografía, y, sobre todo la Gramática, con sus dislates garrafales[1].
No obstante, pongamos las cosas en su justo lugar. Cuando uno desbarra en petit comité, cuando uno dice cuatro necedades en la intimidad amistosa –como hace Bebo—, no caben dudas de que desempeña un papel desairado. Pero eso es peccata minuta, falta leve, pecado venial, pues solo afecta a los tres o cuatro desafortunados que hayan tenido la infelicidad de estar cerca cuando uno pronuncia tales tonterías. A nadie más.
¡Ah!, pero ponga usted ante un micrófono a un émulo de Bebo, el curdita delirante, y verá, como dice el pueblo, lo que es coquito con mortadella. Porque ahí la bobería se amplifica. Más que multiplicarse, se potencia —a la n, donde n tiende a infinito—, por su abarcador alcance, hasta millones de oyentes. Una sandez puede estar influyendo sobre incontables víctimas[2].
Los ejemplos menudean. Vaya uno, como botón de muestra:
En cierta emisora —cuya identificación yo, hombre discretísimo, callaré—, en cierta emisora, les decía, se estableció un nexo literario-frutal. Al Premio Nobel portugués José Saramago lo llamaron José “Saramango”. (Y el ejemplo no resulta excepcional, pues abundan desatinos que le roncan los proverbiales epiplones).
¿Cómo atajar semejantes torpezas? ¿Qué remedio nos salvará de la torrentosa estulticia, cuyo diluvio pútrido ya amenaza con ahogarnos en sus aguas infectas?
Hay solo un antídoto, por demás elemental: el estudio. (Y recuerdo que en latín “estudio”, studium, era igual a “celo, ardor, aplicación, esfuerzo”).
A ese “esfuerzo”, ha dedicado uno la vida, sin pretensiones ni ínfulas, cual insignificante monje benedictino. Y, como se está muy lejos de lo que mi pueblo denomina un casasola, hay que estar dispuesto a compartir con el prójimo las noticas tomadas a lo largo de kilométricas lecturas, apuntes dados a la luz —la del aire, la de las ondas hertzianas— en el espacio de Radio Progreso con igual nombre que el de este opusculito.
Sí, ¡a ejercer se ha dicho la vocación de servicio! (no sanitario).
Aclárese que las entradas no responden a un orden temático sino que están como “en cajón de sastre”. Se suceden, más o menos, según fueron radiadas. De todas maneras, como un paliativo frente al caos, se puede echar mano al índice.
Dígase, por último, que me he proveído, con la jícara grande, de innumerables fuentes (ver la bibliografía). Entre ellas, descollantes: Joan Corominas, etimólogo para respetar; Don Fernando Ortiz, tan sabio como imaginativo;el inolvidable José Zacarías Tallet, fulgurante por igual en el periodismo que en la poesía o la lingüística.
Espero que a mis colegas –y a quienes no lo sean— les resulte útil —para no emular con Bebo— el aporte mínimo de este, su insignificante cofrade, un intrascendente fraticello, el indio Z-5949 de la tribu, su compañero del sufrido gremio.
Argelio Santiesteban
San Cristóbal de La Habana, amanecer del 2009
DESCARGA EN LUGAR DE PRÓLOGO
Vericuetos tiene la lengua: callejas y callejones donde se extravía el más zahorí; por ello no está de más salir a semejante campo con un mapa o croquis delineado a mano alzada que nos asegure andar por rumbo conocido. Ahora bien, si no en un vericueto, Argelio Santiesteban me ha metido en un berenjenal. ¿Hacerte un prólogo yo a ti, mi cúmbila, mi socio, mi hermano, que es lo más castizo y exacto de estos sinónimos populares?
A un hermano, por supuesto, nada se le niega. Pero es el caso que no creo ser yo el apto para recomendar estos vericuetos, ya que de vez en cuando me pierdo en alguno de ellos. Quizás de cuanto he dicho y me quede por decir sea la más cuerda la idea expuesta en la segunda línea del primer párrafo: es útil tener este libro a mano, en particular la gente de la prensa, para no seguir machacando sobre las mismas teclas desatinadas.
Salvada mi incompetencia, puedo intentar una presentación porque he visto crecer este libro en un espacio radial que Argelio y yo compartimos en Radio Progreso. Pero de algo más puedo blasonar. Por más de 22 años, nos hemos hablado casi a diario. Coincidimos en Bohemia en 1987. Y por decisión de esa dama de inteligencia atlética y corazón de rosa llamada Magali García Moré, entonces directora de la ya centenaria revista, ambos integramos el equipo de reportajes especiales, junto a colegas y amigos que en vez de provocar la envidia le contagiaban a uno los sueños de escribir mejor algún día. Hablo de ese difunto impar que conocimos como Manolito González Bello, de Félix Guerra y Félix Contreras. Nostalgia nos queda de aquellos años en que recorríamos el archipiélago encontrando personajes e historia que contar, apegados a esa tradición de Bohemia de hablar de la gente, la vida y las cosas.
Argelio, pues, es entre nosotros uno de los más cultos, aceptando que los demás hayamos practicado el oficio periodístico desde la cultura. Y es, en achaques y lujos de la lengua, el más competente. ¿Tendré acaso que citar El habla popular cubana de hoy, esa especie de diccionario que alguien no quería publicar –el prejuicio es comúnmente lúcido para el disparate—, y que ya publicado la crítica lo premió y ya no podremos prescindir de él para entendernos, para alcanzar a interpretar el escurridizo ente que decimos lo cubano?
Argelio Santiesteban es pequeño y enteco; generoso, corajudo, por no comprometerlo con el más criollo término de “guapo”. Aparenta dureza y es más blando que la esponja. Y si usted lo exprime con algún recuerdo, echa agua, lagrimoso caudal que lo enaltece y lo asiste para escribir versos, espinelas, sonetos, ingeniosas y picantes estrofas. Y ese regadío de sensibilidad lo beneficia también cuando escribe del habla, el folclor, la historia.
Sufre escribiendo y, sin embargo, nos hace sonreír en su prosa escueta, redimida de bisuterías y sonajeros. Por ello, el criterio tan capsular, dice mucho más que lo que el tamaño del enunciado sugiere a distancia. Lo clasifiqué un domingo en Juventud Rebelde, como “escritor de pequeño formato”, reducido a puras esencias de maestría y cultura.
Aquí, pues, en Vericuetos del idioma, se explicita e imprime el Argelio Santiesteban cultísimo sin pujos; sabio con humildad –única forma de serlo, valga la redundancia. Ese Argelio que se nos adentra en la oscuridad con ojos de lechuza, y no duerme porque pasa la noche de luz en luz leyendo, preguntando, apuntando y reteniendo en su memoria cuanto busca y resume, y más tarde rezuma en su charla, siempre interesante, aunque se acode a una barra o a una mesa. Conocimiento que reasume, sobre todo, en su escritura.
Leamos este libro; comprobemos el uso de las fuentes. Argelio emplea libracos raros y linajudos que tanto nos cuesta consultar y nos los ofrece despojados de pesadeces eruditas, en su estilo juguetón, chispeante, incisivo, a veces mordisqueante, en sus flechazos críticos que, más que punzada, causan una doliente sonrisa.
Los periodistas, y sus afines, incluso los notarios, han de agradecer este libro, este trabajo que nos facilita el trabajo, digo, no nos lo convierte en una “faena facilista” por las vías del corta y pega, ómnibus que a ninguna parte lleva. Este libro es, en efecto, la negación de tanto lugar común, de tanta tontería organizada desde la cara bonita del descuido o la desfachatez profesional. Al consultarlo, no digan que el prologuista supo presentar en justicia a Vericuetos del idioma; más bien digan que leyéndolo he encontrado también mi mapa para no perderme en este oficio que me ha permitido trabajar y convivir con Argelio Santiesteban, uno de nuestros más originales compatriotas. En el futuro, quizás nuestro nombre salga de la oscuridad porque ha salido junto al suyo.
Luis Sexto
(Premio Nacional de Periodismo José Martí, 2009)
6 de febrero de 2009
ENTRADAS
1. Nos dice la venerable Real Academia de la Lengua que bongó es un instrumento que “tocan los negros”
Y a uno le entran deseos de preguntarle a la honorable abuela matritense si el bongó ha de tomar otro nombre cuando su percusiva cadencia se escuche mientras lo toca un mulato o un blanco. (Hecho, además, frecuentísimo).
2. La gente se desternilla de la risa, no se “destornilla”.
Decía el siempre recordado José Zacarías Tallet que solo podrían “destornillarse” en ese caso las máquinas, si fuesen capaces de reír.
Tallet —poeta de avanzada, periodista brillantísimo— nos legó útiles consejos en cuanto al uso del idioma.
3. No importa que lo llamen a uno “gramatiquero”, forma despectiva de referirse a quienes nos preocupamos por el sufrido idioma. Pero, en realidad, no son caprichos tontos ni exquisiteces alambicadas los móviles que nos impulsan. Una mínima palabra puede cambiar radicalmente el sentido de lo expresado.
Y, como uno cree en el poder del ejemplo, ahí va un botón de muestra, donde el sencillísimo trueque de una preposición todo lo puso de cabeza.
Hace poco escuché una noticia cuyo texto era como el que sigue: “Mañana brindará un recital el poeta Mengano, en Batabanó, al sur de la provincia de Mayabeque”.
A mí me place la cartografía, y mapa que me vuele bajito, va para mi archivo. Por eso me dejó pensando lo dicho: “Batabanó, al sur de la provincia de Mayabeque”. ¿Se desarrollaría el recital, milagrosamente, flotando sobre las aguas del golfo de igual nombre? ¿Quizás está Batabanó en Isla de Pinos? O, insistiendo en el rumbo sur, ¿se hallan las coordenadas de Batabanó en Honduras? O, continuando tras el mismo punto cardinal, tal vez se encuentre en el Mar Pacífico.
Sí, gacetillero de mis pecados, aturdido emborrona-cuartillas: Batabanó no se ubica al sur de esa provincia, sino en el sur de tal territorio. Porque, de lo contrario, usted es un dios, un demiurgo, capaz de trastocar la geografía a su inverecundo gusto.
4. Hasta entre gente al parecer cultas escuchamos decir “taller automotriz”.
Pues no, y mil veces no. Dígase “taller automotor”, pues la terminación iz corresponde al femenino, y taller es masculino. Hay que respetar la concordancia, que es sacrosanta en nuestro idioma.
Lo mencionado es tan loco como decirle “actriz” a un actor.
5. La palabra ladrón viene del latín latro, donde sin esfuerzo significó “mercenario”. El cambio se entiende sin esfuerzo, pues los soldados de fortuna, entre otras virtudes, nunca han sido muy respetuosos de los bienes ajenos.
6. Y ahora viene una buena, del habla popular cubana.
Ante situaciones espinosas, problemáticas, cruciales, decimos que llegó la hora de los mameyes.
¿De dónde salió tan singular frase?
Bueno, podrá ser singular, pero no inexplicable. En 1762 los británicos emprenden la mayor expedición hasta ese momento vista. Surcan el Atlántico para golpear al poder español donde más puede dolerle: en San Cristóbal de La Habana, Llave del Nuevo Mundo, Antemural de Indias, Margarita de los Mares.
El asunto, como dice el pueblo, no fue jamón. Se combatió durante meses en defensa de la plaza habanera.
Y, como los militares ingleses de George III vestían casacas rojas, desde entonces cualquier situación apretada se define como la hora de los mameyes.
En esas naves vinieron los ingleses, cuyos uniformes originarían una frase de nuestra habla popular
7. De las lenguas clásicas heredamos innumerables nombres de profesiones. Así, en griego, arquitecto significaba “primer obrero” y matemáticoquería decir “estudioso”, mientras que en latín médico es “el que cuida”.
8. Con demasiada frecuencia, escucho cómo anuncian cierto espectáculo, o no sé qué recital, que se efectuará en el Teatro Carlos Marx.
Pues no, muy señores míos. Esa institución cultural, sencillamente, no existe. Vaya usted hasta Miramar y observe el frontispicio de la edificación. Allí, con toda la razón del mundo, un cartel nos informa que se trata del Teatro Karl Marx, no Carlos Marx.
El asunto es simple, queridos amigos: baste con decir que los nombres propios no se traducen.
Existen poquísimas excepciones, canonizadas por el uso a través del tiempo, santificadas por el paso de los siglos. Tal es el caso del llamado Gran Almirante de la Mar Océana, a quien, según el idioma, se le nombra Christophoro Colombus, o Christopher Colombus, o Cristóbal Colón. Pero insisto que solo se trata de asuntos muy puntuales, en realidad excepcionales. En efecto, nadie debe venir, con la cara muy fresca, a hablarnos, por ejemplo, de Guillermo Shakespeare, pues esa cima de las letras inglesas se llamaba William. Por esa vía, en cualquier momento le dicen Guillermito.
Y sépase que no hay majadera pedantería en lo aquí declarado. Porque… díganme ustedes… ¿les gustaría que alguien nombrara a nuestros próceres como Joseph Martí o Anthony Maceo?
9. Cuando el cubano quiere subrayar la superioridad del documento escrito sobre la declaración oral, asegura de forma categórica: ¡Papelito jabla lengua!
¿De dónde surgió tan curioso modismo? Pues dígase que su origen se puede rastrear hasta el ya remoto año de 1833.
Por aquello días, castigaba a San Cristóbal de La Habana una terrible epidemia de cólera, que llevó bajo tierra a buena parte del vecindario. La gente caía muerta hasta en las calles, por lo cual circulaban carretones retirando los cadáveres.
Uno de estos vehículos, conducido por un esclavo bozal, recogió por equivocación a un borrachito, que en el trayecto hacia un camposanto, improvisado en la Quinta de los Molinos, recobró la conciencia con el aire del camino.
Pero el bozal quería enterrarlo de todas maneras, pues traía un documento donde se hacía constar el número de muertos transportados, y, según él decía, “Papelito jabla lengua”.
Y así surgió la todavía usada frasecita, según cuenta el inolvidable costumbrista gallego-cubano Álvaro de la Iglesia.
10. La categoría del sesohueco, por desgracia, no es una especie extinta. Qué va.
Como introducción, quiero recordar que en la capitalina calle Infanta se encuentra el inmueble de la que fue Escuela Normal, o sea, formadora de maestros. Al lado, un parque que ha tomado —no sé si de manera oficial, pero sí para todos los habaneros— el nombre de la antigua institución aledaña.
Dicho esto, sépase que hace unos días estaban frente a frente dos sesohuecos, lo cual siempre promete que se produzca algún desastre, algún estropicio anticultural.
Preguntó uno: “Ven acá, Chichito, ¿por qué a ese parque que está en la calle Infanta le dicen Parque del Anormal?”.
Y su congénere respondió: “No sé. Puede ser que el anormal es ese que tiene un busto allí”.
Entonces se viraron para tercera, o, lo que es lo mismo, pidieron la opinión de una tercera persona allí presente, pero esta última sí poseedora de un cerebro dentro de la caja craneana, y no un zapato tennis. Y les respondió: “¿Parque del Anormal? ¡Par de anormales son ustedes dos!”.
Aunque usted no lo crea, lo antes narrado sí ocurrió. Yo lo presencié.
11. Me encontraba en la redacción de la hoy ya centenaria revista Bohemia, entonces mi centro de trabajo, y aterrizó cierta información nacional.
En uno de sus párrafos decía, textualmente: “... la parte vegetal de la yuca...”.
Entonces me dirigí hacia el colega más próximo, a quien hube de extenderle el cable, con la cita antes mencionada.
Se trataba nada menos que Eráclides Barrero, hombre enterado, si los ha habido, de los asuntos agrícolas.
Mi amigo -hoy siempre llorado- puso una cara como para ser filmada.
Y le dije: “Chicho, todos, hasta el momento, sabíamos que la yuca era un vegetal. Pero ahora nos enteramos, por el cable, de que ese producto alimenticio pertenece a los tres reinos. Por eso, la próxima vez que prepares uno de esos banquetazos pantagruélicos que tú te das, cuando estés pelando una yuca, llámate a la reflexión. Sí: cuando le apliques el filo del cuchillo para pelarla, puede ser que tintinee. En ese caso, te aproximaste a la parte mineral de la yuca”.
Y concluí diciéndole: “Si al clavarle el arma blanca la yuca chilla, es que acertaste a la parte animal”.
12. En una emisora radial, durante cierto programa dedicado a los niños, un actor en su parlamento decía entusiasmado: “¡Las chivichanas de nosotros van a ser las mejores hechas del barrio!”.
A no dudar, el escritor, el asesor, el actor y el director olvidaron la diferencia, crucial, entre adjetivo y adverbio.
Sí, porque aquí se imponía decir “las mejor hechas del barrio”, pues se trata de un adverbio, extraño al accidente de número. O sea, los adverbios no tienen singular y plural.
Por favor, por lo que más quieran, por lo más sagrado: respeten al menos la formación cultural de los pequeños de nuestra tribu.
13. Por no se sabe qué ignotas razones, con frecuencia son maltratadas las voces que tienen origen eslavo.
Tal es el caso de la palabra icono, imagen de la iglesia griega ortodoxa —y también concepto de la informática—, que algunos pronuncian, por error, “ícono”.
Lo mismo sucede con ukase, orden que emanaba del zar, y, por extensión, cualquier mandato autoritario. Por lo general oímos decir “úkase”, lo cual es un resbalón imperdonable.
Recuerde: pronuncie y escriba icono y ukase, llanas ambas.
14. Regresamos a los siempre risueños parajes del habla popular cubana.
Dígase que, entre nosotros, es abundantísima la jerga gastronómica. De entrada, a la comida se le designa de muy numerosas maneras, incluyendo voces de ascendencia africana, como iriampo, o botúa. También, transitando de lo particular a lo general, a los alimentos —sean los que fuesen— los nombramos los frijoles o la papa.
Decimos que come caliente quien lo hace de modo adecuado, sin necesidad de llegar a ser lo que despectivamente denominamos como un comencubo, que es el colmo del gandío.
La primera palabra que adoptamos para nuestra jerga de la cocina, fue casabe, el pan de yuca que preparaban nuestros masacrados indiecitos.
Después… bueno, después vendrían desde chatino hasta la ensiamada, desde el congrí hasta el cucurucho de Baracoa, desde la gandinga hasta la raspadura, pasando por el divino, celestial, irrepetible ajiaco que es, según el periodista y narrador Miguel de Marcos, “una de las siete maravillas del Universo, uno de los siete sabios de Grecia, un artículo fundamental de la Constitución”.
15. Víctor Hugo dijo que las Academias constituyen “la obra maestra de la puerilidad senil”.
Ah, pero la Real Academia de la Lengua Española ha sido mucho más. Sí: una institución rabiosamente fascista.
Que nadie me diga que calumnio. No, que hablen ellos por sí mismos.
Cuando el desangrado pueblo español ve caer a la República, apuñalada por la reacción en contubernio con Hitler y Mussolini, ellos dan a conocer un documento del cual, sin quitar o añadir ni una coma ni una tilde, cito:
“La presente edición del Diccionario estaba a punto de salir a la venta cuando las hordas revolucionarias, que, al servicio de poderes exóticos, pretendían sumir a España en la ruina y en la abyección, se enfrentaron en julio de 1936 con el glorioso Alzamiento Nacional… Perseguidas con diabólica saña bajo la tiranía marxista cuantas instituciones encarnaban el verdadero espíritu de nuestro pueblo, no se podía esperar que la vesania de los usurpadores del poder respetase la vida de la Academia”.
Mientras, el poeta Miguel Hernández languidece en una mazmorra.
Más tarde dijo un periodista que al pueblo español le resultaría menos nocivo que el edificio de la Academia se dedicase a fumadero de opio.
Quizás tenía razón.
Víctor Hugo trató sin piedad a las academias.
16.





























