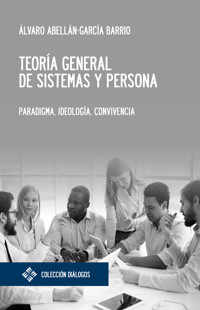
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial UFV
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
En la literatura sobre las metodologías de cambio en equipos y organizaciones está extendida la noción de «sistema» para referirse tanto a los equipos como al conjunto de las organizaciones. Esa expresión puede llevarnos a interpretar que los «sistemas humanos» son conjuntos de personas agrupadas entre sí con el objeto de cumplir alguna función –la función del sistema–. Así, cada persona está referida a las demás y al conjunto del sistema. De esta idea se desprenden algunas consecuencias, presentadas a veces a modo de «leyes sistémicas», del tipo: un cambio en alguna persona afecta a todas las demás personas y al conjunto del sistema; y viceversa, un cambio en el sistema afecta a cada una de las personas del sistema y a las relaciones entre ellas. Si estas leyes, y otras semejantes, resultaran ser ciertas, estaríamos ante un saber universal acerca de cómo funcionan los distintos «sistemas humanos», lo que nos permitiría desarrollar una herramienta para diagnosticar cada sistema y para diseñar un proyecto de transformación con el que acompañar al sistema desde su situación actual a otra mejor. Este planteamiento resulta sin duda atractivo. Por otro lado, no es un planteamiento nuevo, sino que ha sido ya ensayado en la filosofía, la sociología y la práctica política del siglo XIX y de principios del siglo XX. Esos ensayos han sido acusados de deshumanizadores por reducir a la persona a rol o función y por ofrecer una imagen de la sociedad similar a la de una gran máquina –mecanicismo– o a un gran organismo biológico –organicismo–. En esta investigación repasamos la noción de sistema y el uso que de ella hacen los teóricos de sistemas para hablar de los «sistemas humanos». Al constatar que ese planteamiento puede llevarnos a un reduccionismo de la realidad del hombre y sus relaciones, por cosificarlos y reducirlos a formulaciones matemáticas o lógico–ideales, decidimos ensayar una nueva aproximación a la noción de sistema desde un planteamiento más fenomenológico–existencial, supuesta la estructura dialógica de la persona, que nos permita entender con mayor precisión a qué podemos llamar «sistemas humanos», en la medida en que posibiliten el desarrollo pleno de la persona en sociedad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TEXTO DE CONTRAPORTADA
En la literatura sobre las metodologías de cambio en equipos y organizaciones está extendida la noción de «sistema» para referirse tanto a los equipos como al conjunto de las organizaciones. De esta idea se desprenden algunas consecuencias, presentadas a modo de «leyes sistémicas». Si estas leyes resultaran ser ciertas, estaríamos ante un saber universal acerca de cómo funcionan todos los «sistemas humanos». Esto nos permitiría desarrollar una herramienta para diagnosticar cada sistema y diseñar un proyecto de transformación con el que acompañar al sistema desde su situación actual a otra mejor.
Este planteamiento resulta atractivo, pero no es nuevo. Ha sido ensayado en la teoría y la práctica política desde el siglo xix. Esos ensayos han sido acusados de reducir a la persona a rol o función y de ofrecer una imagen de la sociedad similar a la de una gran máquina.
En esta investigación repasamos la literatura de los teóricos de sistemas cuando se refieren a los «sistemas humanos». Al constatar que ese planteamiento conduce a un reduccionismo de la persona y sus relaciones, ensayamos una nueva aproximación. Desde un planteamiento fenomenológicoexistencial proponemos una noción de «sistema humano» que reconozca y posibilite el desarrollo pleno de la persona en sociedad.
ColecciónDiálogos
Director
Vicente Lozano Díaz
Comité Científico Asesor
Carmen Romero Sánchez-Palencia
Fernando Viñado Oteo
Ángel Barahona Plaza
Cristina Ruiz-Alberdi Fernández
© 2021 Álvaro Abellán-García Barrio
© 2021 Editorial UFVUniversidad Francisco de VitoriaCtra. Pozuelo-Majadahonda, km 1, 80028223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)Tel.: (+34) 91 351 03 [email protected]
Primera edición: diciembre de 2021
ISBN edición papel: 978-84-18746-52-9
ISBN edición digital: 978-84-18746-53-6
ISBN Epub: 978-84-19488-36-7
Depósito legal: M-34129-2021
Imagen de portada: Detalle de La escuela de Atenas, Rafael Sanzio (1510-1511).
Preimpresión: MCF Textos, S. A.
Impresión: Calprint, S. L.
Este texto es fruto de un intenso trabajo en el seno de la Cátedra Irene Vázquez de Empresa Centrada en la Persona, sita en el IDDI de la Universidad Francisco de Vitoria.
Este libro ha sido sometido a una revisión ciega por pares.
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Esta editorial es miembro de UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publica-ciones a nivel nacional e internacional.
Este libro puede incluir enlaces a sitios web gestionados por terceros y ajenos a EDITORIAL UFV que se incluyen solo con finalidad informativa. Las referencias se proporcionan en el estado en que se encuentran en el momento de la consulta de los autores, sin garantías ni responsabilidad alguna, expresas o implícitas, sobre la información que se proporcione en ellas.
Impreso en España - Printed in Spain
A mis colegas del Instituto Directivo de Desarrollo Integral (IDDI) de la Universidad Francisco de Vitoria. Especialmente, a Natalia Márquez y Susana Alonso, con quienes tanto pensé, y soñé, en una Empresa Centrada en la Persona.
Índice
PRÓLOGO DEL AUTOR
INTRODUCCIÓN: ¿A QUÉ LLAMAMOS «SISTEMAS HUMANOS»?
1. APROXIMACIÓN INICIAL A LA NOCIÓN DE SISTEMA
1.1. El auge de la noción de sistema en las ciencias y prácticas sociales
1.2. Tres aproximaciones diversas: Niklas Luhmann, Peter M. Senge y Bert Hellinger
1.3. La noción de «sistema» en la vida cotidiana
2. PRESUPUESTOS Y APORÍAS EN LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS
2.1. Orígenes remotos de la Teoría General de Sistemas
a) Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo
b) El problema del puente: un divorcio entre la mente y el mundo
c) La fractura epistemológica, ética, antropológica y social
d) Cumbre y ocaso de la filosofía como sistema
2.2. La Teoría General de Sistemas: ¿paradigma científico?
a) Thomas S. Kuhn, tergiversado: del sentido «local» al «global»
b) Paradigma, «frame» y perspectiva
c) De la metáfora del sistema a la metáfora de la obra de arte colectiva
2.3. La Teoría General de Sistemas como una «ciencia nueva»
a) Las pretensiones de Bertalanffy
b) La respuesta de Heisemberg
2.4. Los límites de la Teoría General de Sistemas
a) ¿Dónde empieza y acaba el sistema?
b) ¿Universalidad de las leyes sistemáticas?
c) ¿Cabe el ser humano en el sistema?
d) Un punto de partida imposible
2.5. La Teoría General de Sistemas como ideología
a) La ideología: palanca de transformación social
b) La reificación de las ideas
c) Qué hay de ideología en la Teoría General de Sistemas
d) Un ejemplo en el ámbito de la empresa
e) Antropología y Ética subyacentes en un texto de Bertalanffy
3. SEGUNDA NAVEGACIÓN: LA PERSONA, HACEDORA DE SISTEMAS
3.1. Un retorno a lo concreto e inmediato: la experiencia de la vida
a) La persona, «quien» se encuentra lo real
b) La diversidad ontológica de las realidades encontradas
c) El «entre» o «campo de juego» del desarrollo personal
3.2. Recuperación de la unidad perdida
a) Epistemología: imaginación y narración; lógica y matemática
b) Antropología: homo viator y ser de encuentro
c) Ética: la visión responsable
d) Lo social, ex-presión de la alteridad
3.3. De la vida como sistema a los sistemas que facilitan la vida
a) La estructura de la alteridad
b) La estructura social: tradición y funcionalidad
c) Las generaciones
d) El sistema de posibilidades para realizar mi vocación
e) El sistema de vigencias para realizar la convivencia
f) La rehabilitación del bien común
3.4. Ideología vs. Diálogo: algunos ejemplos
a) Ideología y mentalidad dialéctica
b) Mentalidad dialógica: el diálogo como institución
c) Trabajo manual vs. trabajo intelectual
d) Empleados y empresas
e) Profesores y alumnos
f) Teoría, práctica y técnica
g) Vieja y nueva pedagogía
CODA
BIBLIOGRAFÍA
Prólogo del autor
Es la primera vez que me pro-logo a mí mismo, ¡si es que eso es posible!, pues parece que el papel lo aguanta todo. No soy, de todas formas, original al intentarlo, sino mero imitador de mi admirado don Miguel de Unamuno. Estoy tentado de afirmar que el autor de este escrito, aunque use mi nombre, no soy yo. Quiero denunciar a este usurpador por abusar de mi buena fama para defender sus ideas, que no las mías, y por hacerlo además de forma bastante contradictoria.
En primer lugar, el autor ha elaborado un ensayo muy sistemático en contra de la noción de sistema. En segundo lugar, el ensayo resulta ser bastante hipócrita, pues, con un tono marcadamente polémico, se consagra a denunciar la mentalidad polémica. Finalmente, este escrito fue elaborado a modo de informe privado, en el contexto de un proyecto de investigación financiado por la Cátedra Irene Vázquez de Empresa Centrada en la Persona. En ese sentido, el informe responde a una serie de preguntas muy específicas. Más o menos, a estas:
¿Qué se entiende habitualmente por «sistema» y por «sistema humano»?
¿Qué entienden por «sistema» y «sistema humano» los teóricos de sistemas y a qué llaman «leyes sistémicas»?
¿Qué Antropología, Ética, Epistemología y Teoría de la Sociedad subyace a los planteamientos de los teóricos de sistemas?
¿Qué tipo de realidad es ese «entre» que vincula a las personas entre sí?
¿Qué debemos estudiar para comprender la especificidad de cada grupo humano?
¿Cuál es la relación adecuada entre el hombre y los «sistemas humanos»?
Como se ve, de entre el infinito, variado, contradictorio y nada sistemático universo de la literatura que hoy existe en torno a la noción de «sistema», este escrito aborda muy poca cosa, con la pretensión además de decir lo esencial. Pero hablar hoy a la vez de «lo esencial» y de «los sistemas» es una pura contradicción, según el padre de la Teoría General de Sistemas, Ludwig von Bertalanffy.
Para corregir algunas de estas deficiencias, he tenido que combatir con mi usurpador. En primer lugar, he añadido este prólogo y una serie de casos ilustrativos en el epígrafe 3.4., además de una coda al final del texto. De este modo la noción de «sistema» queda envuelta por una racionalidad superior a la del método físico-matemático, el racionalismo calculador y la razón instrumental. En segundo lugar, he tratado de que toda la segunda navegación (el capítulo 3 al completo) proponga una noción de «sistema humano» con la que la humanidad entera pueda reconciliarse, sabiendo, no obstante, que la noción dista mucho de ser perfecta. Finalmente, he modificado varios pasajes, suprimido unos y añadido otros con la esperanza de que el resultado final sea útil y provechoso para todos los interesados en la Teoría de Sistemas, vengan del ámbito académico o profesional del que vengan.
A pesar de todos mis esfuerzos, no estoy seguro de haber derrotado totalmente a mi usurpador. Eso habrá de juzgarlo usted, querido lector. Le ruego que me tenga al tanto de sus conclusiones. Ya sabe dónde encontrarme, pues no he logrado salir del sistema.
Introducción: ¿a qué llamamos «sistemas humanos»?
El Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI) de la Universidad Francisco de Vitoria trabaja con directivos y empresas desde 2004 con el objetivo de desplegar la humanidad y el liderazgo de las personas, los equipos y las organizaciones a través de metodologías transformadoras, que desarrollan el encuentro, impulsan el liderazgo en red y la construcción de una empresa dialógica centrada en la persona. La experiencia durante estos años ha llevado a sus profesionales a la convicción de que las transformaciones significativas y sostenibles en las organizaciones exigen un trabajo en tres ámbitos diferenciados, aunque muy relacionados entre sí: las personas, los equipos y el conjunto de la organización.
El IDDI ha desarrollado ya una metodología de acompañamiento personal, el Modelo de Coaching Dialógico,1 que ofrece un itinerario de cambio y desarrollo marcadamente humanístico centrado en el encuentro interpersonal. Actualmente está investigando y diseñando nuestra metodología para el acompañamiento de los equipos y las organizaciones.
En los equipos y las organizaciones, las personas asumen roles y funciones para cumplir con los objetivos específicos del equipo o la organización. Una empresa centrada en la persona ha de situar el desempeño eficiente de esos roles y funciones en un contexto más amplio: el de la vocación integral de las personas que participan en ese equipo u organización y el de la misión de esa organización al servicio de la sociedad. Para hacerlo, deberá facilitar un diálogo entre las personas que propicie ese discernimiento sobre el lugar de la persona en el equipo o la empresa y viceversa, sobre el lugar y la función de ese equipo y esa empresa en la vida de cada persona.
En la literatura sobre las metodologías de cambio en equipos y organizaciones está extendida la noción de «sistema» para referirse tanto a los equipos como al conjunto de las organizaciones. Esa expresión puede llevarnos a interpretar que los «sistemas humanos» son conjuntos de personas agrupadas entre sí con el objeto de cumplir alguna función —la función del sistema—. Así, cada persona está referida a las demás y al conjunto del sistema. De esta idea se desprenden algunas consecuencias, presentadas a veces a modo de «leyes sistémicas», del tipo: un cambio en alguna persona afecta a todas las demás personas y al conjunto del sistema; y viceversa, un cambio en el sistema afecta a cada una de las personas del sistema y a las relaciones entre ellas.
Si estas leyes, y otras semejantes, resultaran ser ciertas, estaríamos ante un saber universal acerca de cómo funcionan los distintos «sistemas humanos», lo que nos permitiría desarrollar una herramienta para diagnosticar cada sistema y para diseñar un proyecto de transformación con el que acompañar al sistema desde su situación actual a otra mejor. Este planteamiento resulta sin duda atractivo. Por otro lado, no es un planteamiento nuevo, sino que ha sido ya ensayado en la filosofía, la sociología y la práctica política de los siglos XIX y XX, y muchos de esos ensayos han sido acusados de reduccionistas, fundamentalmente por cosificar a la persona como rol o función y por promover una imagen de la sociedad similar a la de una gran máquina —mecanicismo— o a un gran organismo biológico —organicismo.
Tanto su atractivo como sus riesgos nos han llevado a estudiar a fondo tanto a los teóricos que sostienen esta propuesta como las diversas metodologías de cambio fruto de ese planteamiento teórico. Este ensayo pretende dar cuenta de la revisión teórica que hemos realizado y que ha tenido especialmente presentes cuatro aspectos fundamentales. Primero: dado que el objeto de nuestra reflexión es el de proponer una empresa centrada en la persona, la imagen de la persona, la cuestión antropológica que impregna el pensamiento sistémico, no nos puede resultar indiferente. Segundo: dado que nos interesa especialmente el desarrollo de la persona en su camino de plenitud, nuestro estudio no puede dejar al margen la cuestión ética. Tercero: puesto que nos importa estudiar la persona en relación con otras personas (la persona en el equipo y en una organización), debemos atender también a la dimensión social de la persona, o a la relación de la persona no solo con otras personas concretas, sino con el fenómeno de lo social, eso que tiene que ver con nuestra convivencia, pero que trasciende el íntimo marco de lo puramente interpersonal. Cuarto: puesto que queremos desarrollar un modelo de análisis que nos permita comprender la realidad de los equipos y de las organizaciones, tampoco debemos descuidar en nuestro estudio la cuestión epistemológica, es decir, el tipo de conocimiento que buscamos y la actitud con la que lo buscamos.
En el primer epígrafe de este libro, revisamos la fortuna que la noción de sistema ha tenido en los últimos años, especialmente en el ámbito de las ciencias humanas, de la mano de Ludwig von Bertalanffy, Niklas Luhmann, Peter Senge y Bert Hellinger. Veremos que en ellos esta noción mantiene elementos comunes, pero también discrepancias fuertes. Contrastaremos esos planteamientos con la noción de «sistema» que nos ofrecen algunos diccionarios, especialmente el de la RAE, pues con independencia de los desarrollos especializados, la palabra va cargada de connotaciones de forma que, aplicada a los grupos humanos, tal vez nos hace decir más de lo que decimos y, quizá, más de lo que queremos decir.
En el segundo epígrafe estudiaremos con mayor detalle qué es la Teoría General de Sistemas (TGS), sustrato teórico de los autores ya mencionados y referencia obligada para quienes sostienen la existencia de los «sistemas humanos» —como conjuntos de personas— y de las «leyes sistémicas». Empezaremos exponiendo los orígenes remotos de esta teoría, para identificar ya en sus raíces los fundamentos y límites de su planteamiento, así como los problemas antropológicos, éticos, sociales y epistemológicos que suscita. Después, abordaremos en qué sentido la TGS puede entenderse como un «nuevo paradigma científico», expresión que usan sus partidarios para rodearse de prestigio. En tercer lugar, analizaremos la TGS en uno de sus más célebres exponentes, Ludwig von Bertalanffy, tratando de explicitar qué epistemología, antropología, ética y sociología no explícitas esconden sus planteamientos. A continuación, veremos que aceptar la TGS como «ciencia nueva», en los términos que expone Bertalanffy, resulta problemático, ya que los teóricos de sistemas tienden a autoproclamarse como los descubridores de una serie de leyes que deben regir el comportamiento humano y, llegados a ese punto, tendremos que examinar cuándo la TGS deja de ser un modelo de análisis de la realidad social para convertirse en una ideología. El descubrimiento de la TGS como ideología nos situará de nuevo frente a los límites de la noción de «sistema humano».
En el tercer epígrafe realizaremos una nueva indagación. La insuficiencia de los planteamientos de la TGS no obsta para que la noción de sistema tenga su lugar tanto para el análisis o diagnóstico de los equipos y las organizaciones como para el diseño de un plan de acompañamiento para la transformación de las organizaciones que integre los tres niveles ya aludidos: el personal, el del equipo y el del conjunto de la organización. Allí apuntamos el fundamento y un primer esbozo de nuestro planteamiento, aunque su desarrollo deberá completarse en otro lugar.2 Esta última exploración la haremos desde la filosofía del diálogo y trataremos de solventar los problemas epistemológicos, antropológicos, éticos y sociales que hemos encontrado por el camino. En esta nueva aproximación acudiremos al pensamiento de Ortega y Gasset, Xavier Zubiri y de Julián Marías quienes, a diferencia de la mayor parte de los pensadores dialógicos y personalistas, no rehúyen esta expresión.3 De este modo queremos salvar todo lo importante que nos ofrece la noción de sistema, liberándonos también de posibles interpretaciones que no respeten la naturaleza específica de las personas y de su vida en sociedad.
Cerramos este libro con una coda que, en tono más sencillo, repasa el itinerario que hemos seguido subrayando, sobre todo, las aportaciones que esta revisión teórica ofrece como relevantes para los siguientes pasos en nuestra investigación.
1. Aproximación inicial a la noción de sistema
1.1. EL AUGE DE LA NOCIÓN DE SISTEMA EN LAS CIENCIAS Y PRÁCTICAS SOCIALES
Si alguien se pusiera a analizar las nociones y muletillas de moda hoy por hoy, en la lista aparecería «Sistemas» entre los primeros lugares. El concepto ha invadido todos los campos de la ciencia y penetrado en el pensamiento y el habla populares y en los medios de comunicación de masas. El razonamiento en términos de sistemas desempeña un papel dominante en muy variados campos, desde las empresas industriales y los armamentos hasta temas reservados a la ciencia pura. Se le dedican innumerables publicaciones, conferencias, simposios y cursos. En años recientes han aparecido profesiones y ocupaciones, desconocidas hasta hace nada, que llevan nombres como proyecto de sistemas, análisis de sistemas, ingeniería de sistemas y así por el estilo. Constituyen el meollo de una tecnología y una tecnocracia nuevas; quienes las ejercen son los «nuevos utopistas» de nuestro tiempo (Boguslaw, 1965), quienes —en contraste con la cepa clásica, cuyas ideas no salían de entre las cubiertas de los libros— están creando un mundo nuevo, feliz o no.4
Son palabras de Ludwig von Bertalanffy, biólogo y filósofo austriaco reconocido por su intento de extrapolar su Teoría General de la Biología —una concepción totalizadora de la Biología vista como sistema— a una Teoría General de Sistemas (TGS) aplicable a todas las ciencias, incluidas las ciencias humanas: Antropología, Sociología, Historia, Psicología y Psiquiatría.5 El tono de sus palabras es más triunfalista de lo que ofrece un análisis calmado de la realidad, pero en líneas generales es acertado: la noción de sistema ha hecho fortuna en diversos ámbitos.
La fortuna del concepto es fruto de una alianza entre, por un lado, quienes han de gestionar o dirigir realidades complejas y, por otro, teóricos de sistemas formados en el ámbito de las ciencias naturales, la matemática, la ingeniería y la cibernética. La complejidad de la vida política, económica y social del hombre moderno hace necesario adoptar una mirada holística sobre inmensidad de problemas relacionados con la producción, el comercio, la contaminación del tráfico, la planificación urbanística, las reformas educativas… Todos estos problemas parecen requerir una solución científico-práctica:
Dado un determinado objetivo, encontrar caminos o medios para alcanzarlo requiere que el especialista en sistemas (o el equipo de especialistas) considere soluciones posibles y elija las que prometen optimización, con máxima eficiencia y mínimo costo en una red de interacciones tremendamente compleja.6
El lenguaje y los ejemplos que utiliza Bertalanffy nos llevan de inmediato a pensar en los «sistemas humanos» no como conjuntos de personas, sino como procesos que crean las personas para organizar su vida; sin embargo, hay en sus escritos un constante desplazamiento semántico entre estas dos interpretaciones, que da pie a considerar los «sistemas humanos» —conjuntos de personas— como un tipo más —si bien más complejo— entre otros tipos de sistemas, como el mecánico y el biológico y que estaría regido —igual que los otros dos— por leyes matemáticas. Revisemos las aproximaciones de otros teóricos para ver cómo lo entienden ellos.
1.2. TRES APROXIMACIONES DIVERSAS: NIKLAS LUHMANN, PETER M. SENGE Y BERT HELLINGER
La aplicación de la noción de «sistema» al ámbito de las ciencias sociales es tan antigua como esta disciplina, nacida en el siglo XIX, pero será a mediados del siglo XX cuando algunos teóricos se agruparán de forma consciente para formular explícitamente una teoría de sistemas que explique la totalidad de la vida social. Este intento ha sufrido diversos ataques por parte de otros teóricos e investigadores sociales y hoy parece que la Teoría General de Sistemas, en el ámbito de las ciencias sociales, apenas resulta relevante para los propios investigadores salvo, quizá, por el trabajo de Niklas Luhmann.7
Luhmann ha tratado de desarrollar teóricamente la TGS y ha buscado su aplicación en muy diversos campos. Aunque algunas de sus aportaciones a la teoría sociológica son hoy tenidas en consideración, su planteamiento general no goza de especial relevancia para los actuales sociólogos. Un análisis sopesado de la filosofía subyacente a su propuesta revela una visión fuertemente impregnada del cálculo racionalista — y binario— como fundamento de los sistemas sociales. Luhmann entiende que lo que diferencia a un sistema de su entorno es el grado de complejidad —racional, se entiende—, produciendo el sistema una reducción de la complejidad del entorno. Por ejemplo: para un negocio de fabricación de cabañas, los árboles solo son materia prima. Los sistemas son siempre una reducción de la complejidad y, dado que esa reducción de la complejidad se puede realizar de muy diversas formas, todo sistema implica un riesgo. Así, la reducción de la complejidad es necesaria, pero arriesgada, y los diversos sistemas generan dentro de ellos subsistemas para relacionarse mejor con el entorno, tratando de reducir el riesgo.
Los sistemas, dice Luhmann, son «autopoiéticos», es decir, que ellos mismos generan los elementos fundamentales que los forman y autoorganizan tanto sus propios límites como sus estructuras internas. Los sistemas son también autorreferenciales (por ejemplo, el sistema económico utiliza el precio como forma de referencia consigo mismo) y son sistemas cerrados, en el sentido de que no hay comunicación directa entre un sistema y su entorno (por ejemplo, el sistema económico supuestamente responde a las necesidades materiales de la gente, pero en realidad esas necesidades solo influyen en el sistema económico en cuanto que pueden ser representadas en términos de dinero, lo cual hace que el sistema responda mejor a las necesidades de quien tiene dinero que a las necesidades de quien no lo tiene). Así, la comunicación entre el sistema y su entorno siempre es fruto de la reducción de la complejidad del entorno al medio propio de ese sistema (en el caso del sistema económico, el medio es el dinero y su código binario es pago/impago). En este sentido, las personas no forman parte del sistema (ni del económico, ni del social, ni del científico…), sino que son «entorno» del sistema.8
Los límites de su planteamiento se observan mejor cuando el autor aborda cuestiones más cercanas a la antropología y la ética. Por ejemplo: Luhmann hace depender el valor de la confianza en una seguridad o certidumbre interna y racionalmente garantizada por el sistema,9 es decir, al modo en el que el sistema trata racionalmente de reducir el riesgo. Pero a poco que revisemos lo que significa realmente el valor de la confianza caeremos en la cuenta de que ese valor resulta pertinente, precisamente, cuando no es posible la certidumbre como resultado de un cálculo racional. En esa misma lógica, Luhmann reduce la deliberación humana a un ejercicio mecánico de prueba-error, de forma que la solución adoptada por un sistema, o por las relaciones de los hombres con ese sistema, no tiene por qué ser la mejor: basta que sea la primera que funciona de forma suficiente conforme a una única funcionalidad buscada por el propio sistema.
En el ámbito del desarrollo de las organizaciones, Peter M. Senge alcanzó cierto reconocimiento por incorporar el «pensamiento sistémico» al ámbito de la empresa. En La quinta disciplina10 aborda las claves para el aprendizaje de las organizaciones: el pensamiento sistémico, el dominio personal (el trabajo sobre uno mismo), el conocimiento de los modelos mentales (los supuestos, generalizaciones o imágenes desde los que interpretamos la realidad), la construcción de una visión compartida y el aprendizaje en equipo. Senge considera vital que estas cinco disciplinas se desarrollen en conjunto y, por eso mismo, el pensamiento sistémico es la quinta, la que ordena e integra todas las demás «fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría y práctica».11 Nos da la impresión de que Senge utiliza la noción de «pensamiento sistémico» como una gran metáfora para indicarnos que es necesario tener una visión que atiende a la vez al todo y a las partes, para integrarlas adecuadamente. Luego, en un segundo momento, Senge se ocupa de algunos procesos muy concretos y definidos de la empresa que analiza expresamente como «sistemas», es decir, como conjuntos de elementos y procesos relacionados que se rigen inexorablemente por determinadas «leyes». Algunos de ellos son «la compensación entre proceso y mejora», «los límites del crecimiento», «la erosión de metas», etc. En estos procesos se dan tanto elementos materiales como disposiciones psicológicas que permiten obtener ciertos patrones o regularidades en algunas situaciones, aunque, en rigor, no podemos atribuirles el carácter de universalidad y necesidad que solemos atribuir a eso que en ciencia llamamos «ley».
Al margen del ámbito científico y académico, cobra protagonismo el trabajo de Bert Hellinger desde los años 80 sobre la «familien- aufstellung» (literalmente, «colocación de la familia», aunque suele traducirse como «constelación familiar»), método nacido en el contexto de la terapia familiar que ha extendido su aplicación a otros ámbitos, como el de las organizaciones. Este tipo de práctica crece en seguidores, especialmente en su país de origen (Alemania) y en Estados Unidos, pero no hay evidencias científicas que avalen sus planteamientos, no ofrece un cuerpo teórico sistemático y tiene muchos críticos y detractores.12 Sus obras suelen iniciarse con una exposición relativamente breve, en tono dogmático —sin pretensión de fundamentación— sobre un tema en cuestión, por ejemplo, la ayuda, o cómo lograr el amor en pareja, seguida de la transcripción de los diálogos en sus talleres y de esquemas o dibujos de las constelaciones que allí se realizaron, que vienen a ejemplificar la validez del planteamiento inicial.
Tres razones nos llevan a no ahondar más, en este momento, en el método de Hellinger. La primera es que la adscripción de su trabajo con constelaciones a la TGS es tardía y posiblemente no del todo adecuada. Aunque semántica y metafóricamente las constelaciones y los sistemas guarden una analogía fuerte, ni las fuentes intelectuales de Hellinger —Teología, Psicoanálisis, Fenomenología— ni sus métodos, guardan relación con las fuentes y métodos de la TGS. La segunda es que, aun considerando que la familia y las organizaciones puedan ser ambas vistas como «sistemas», es claro que las diferencias nos invitan a estudiarlas de forma diferenciada, puesto que la familia sería un sistema natural y necesario al que se pertenece desde el nacimiento hasta la muerte —pertenecer a una familia es, originalmente, ser hijo





























