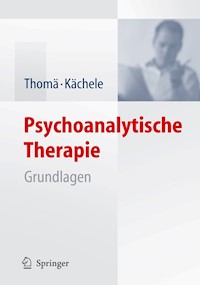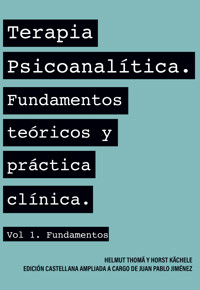
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pehoé Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Los principios que subyacen a la técnica psicoanalítica y su impacto en la práctica son los principales objetos de este estudio exhaustivo y sistemático, basado en la investigación (clínica, conceptual y empírica) en psicoanálisis. Haciendo uso del método histórico-crítico y teniendo en cuenta las diferencias entre las escuelas psicoanalíticas y los hallazgos de disciplinas afines, los autores describen nuevas perspectivas. Tras describir el desarrollo del psicoanálisis, se dedican varios capítulos a explicar de forma exhaustiva los conceptos clave de la terapia psicoanalítica —la transferencia, la contratransferencia y la resistencia—, así como el inicio y la realización del tratamiento, el papel de los modelos y el estatus científico de la teoría psicoanalítica. Entendido en estos términos, el psicoanálisis puede aplicarse a un amplio espectro de trastornos mentales y enfermedades psicosomáticas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1638
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TERAPIA PSICOANALÍTICA.
Fundamentos teóricos y práctica clínica
1. Fundamentos
© Helmut Thomä y Horst Kächele
Segunda edición castellana
traducida del inglés y ampliada
por Juan Pablo Jiménez
© Abril, 2025
Con la colaboración de:
Ricardo Bernardi, Beatriz de León,
Rodolfo Moguillansky y Silvia Nussbaum
La edición castellana ampliada forma parte del proyecto conjunto de la Fundación Balint y la Fundación Midap para la difusión del pensamiento psicoanalítico contemporáneo.
Esta edición ha sido realizada gracias al apoyo de la Fundación para la Promoción del Psicoanálisis Universitario. Stiftung Zur Förderung der universitären Psychoanalyse.
Festina Lente Ediciones Festina Lente Ediciones es un sello de Ebooks Patagonia.
Edición castellana ampliada a cargo de
Juan Pablo Jiménez
Colaboradores en la segunda edición inglesa:
Andreas Bilger, Anna Buchheim, Michael B. Buchholz, Manfred Cierpka, Heinrich Deserno, Alexander Dimitrievic, Stefan Hau, Juan Pablo Jiménez, Ilka Quindeau,
Nicola Sahhar, Joseph Schachter y Lutz Wittmann
Edición: Juan Pablo Jiménez
Diseño de portada: Josefina Gajardo
Diagramación: Ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com
ISBN N° 978-956-6210-22-1
ISBN digital N° 978-956-6210-23-8
Derechos reservados
Índice general
Presentación
Prólogo
Prefacio a la edición castellana
Preámbulo
Introducción
1.La situación actual del psicoanálisis
1.1 Nuestro punto de vista
1.2 El aporte del psicoanalista como tesis central
1.3 Crisis de la teoría
1.4 Las metáforas en psicoanálisis
1.5 La formación analítica
1.6 Orientaciones y corrientes analíticas
1.7 Cambios socioculturales
1.8 Convergencias y divergencias
2.Transferencia y relación
2.1 La transferencia como repetición
2.2 La transferencia como esquema inconsciente.
2.3 Sugestión, sugestibilidad y transferencia
2.4 La dependencia de los fenómenos transferenciales de la técnica
2.5 La neurosis de transferencia como concepto operacional
2.6 Una familia conceptual controvertida: relación real, alianza terapéutica, alianza de trabajo y transferencia.
2.7 El nuevo objeto como sujeto: de la teoría de las relaciones de objeto a la psicología bipersonal
2.8 El reconocimiento de las verdades actuales
2.9 El “aquí y ahora” en una nueva perspectiva
2.10 Intersubjetividad, bifocalidad de la transferencia y el tercero
3.Contratransferencia
3.1 De cómo Cenicienta se convirtió en princesa
3.2. Segunda etapa: Aspectos positivos de la contratransferencia
3.3 Tercera etapa: La contratransferencia en el psicoanálisis intersubjetivo
3.4 Tópicos específicos relativos a la contratransferencia
3.4.1 Tópicos específicos relativos a la contratransferencia
3.5 Concordancia y complementariedad de la contratransferencia
3.6 ¿Debe el analista confesar su contratransferencia?
3.7. ¿Cómo lidiar con la contratransferencia en el trabajo clínico?
4.Resistencia
4.1 Consideraciones generales
4.1.1 Clasificación de las formas de resistencia
4.1.2 Función de la resistancia en la regulación de las relaciones .
4.1.3 Resistancia y defensa
4.2 La angustia y la función protectora de la resistencia
4.3 Resistencia de represión y de transferencia
4.4 Resistencia del ello y del superyó
4.4.1 Reacción terapéutica negativa
4.4.2 Agresión y destructividad: Más allá de la mitología de la pulsión
4.5 Ganacia secundaria de la enfermedad
4.6 Resistencia de identidad y el principio de salvaguardia
5.La interpretación de los sueños
5.1 El soñar y el dormir
5.2 Observaciones teóricas sobre la teoría de Freud
5.3 Restos diurnos y deseos infantiles
5.3.1 La teoría del cumplimiento de deseos como principio unitario de explicación
5.3.2 El sueño como representación de sí mismo y como solución de problemas
5.4 La teoría de la representación de sí mismo y sus consecuencias
5.5 Investigación clínica de los sueños
5.6 Investigación experimental de los sueños
5.7 La técnica de la interpretación de los sueños
5.7.1 Puntos de vista generales
5.7.2 Las recomendaciones técnicas de Freud y extensiones posteriores
6.La primera entrevista y la presencia latente de los terceros ausentes
6.1 Estado del problema
6.2 El diagnóstico
6.3 Aspectos terapéuticos
6.4 El proceso de toma de decisiones
6.5 La familia del paciente
6.5.1 El agobio de la familia
6.5.2 Algunas situaciones típicas
6.6 Financiamiento ajeno
6.6.1 El Psicoanálisis y el sistema alemán de seguros de salud
6.6.2 Efectos sobre el proceso psicoanalítico
7.Reglas
7.1 La función múltiple de las reglas psicoanalíticas
7.2 La asociación libre como regla fundamental de la terapia
7.2.1 Características y desarrollo del método
7.2.2 Comunicación de la regla fundamental
7.2.3 La asociación libre en el proceso analítico
7.3 La atención parejamente flotante
7.4 El diálogo psicoanalítico y la regla de la contrapregunta
7.4.1 Fundamentación e historia del estereotipo
7.4.2 Las reglas de la cooperación y del discurso
7.4.3 El hallazgo del objeto y el diálogo
8.Medios, vías y fines
8.1 Tiempo y espacio
8.2 Heurística psicoanalítica
8.3 Medios específicos e inespecíficos
8.3.1 Puntos de vista generales
8.3.2 El recordar y la reconstrucción
8.3.3 Intervención, reacción e “insight”
8.3.4 Nuevo comienzo y regresión
8.4 Interpretaciones transferencial y realidad
8.5 El silencio
8.6 La actuación y el enactment
8.6.1 Actuación y acción en psicoanálisis
8.6.2 El enactment entra en escena
8.7 La reelaboración
8.8 Aprendizaje y restructuración
8.9 Terminación
8.9.1 Consideraciones generales
8.9.2 Duración y limitación
8.9.3 Criterios de terminación
8.9.4 La fase postanalítica
9.El proceso psicoanalítico
9.1 Función de los modelos de proceso
9.2 Características de los modelos de proceso
9.3 Modelos de proceso psicoanalítico
9.4 El modelo de proceso de Ulm
9.5 De los informes narrativos a los estudios observacionales
10.Relación entre la teoría y la práctica
10.1 La gran pregunta de Freud
10.2 La práctica psicoanalítica a la luz de la unión inseparable
10.3 El contexto de la fundamentación de la teoría del cambio
10.4 Los diferentes requisitos para las teorías en las ciencias puras y aplicadas
10.5 Consecuencias para la acción terapéutica y para la justificación científica de la teoría
Bibliografía
Presentación de la segunda edición inglesa
Habent sua fata libelli. Los libros tienen su propio destino. Esto es especialmente cierto para el libro Psychoanalytic Therapy de Helmut Thomä y Horst Kächele.
Publicado por primera vez en 1985 en alemán, y en 1987 en inglés, se ha convertido en el libro de texto de terapia psicoanalítica probablemente más conocido internacionalmente. Ahora, el libro de texto de Ulm se ha “trasladado” y ha encontrado un nuevo hogar en la Universidad Psicoanalítica Internacional (IPU, por su sigla en inglés) de Berlín, que pretende introducir enfoques psicoanalíticos en diversos campos de las ciencias humanas desde el principio de los estudios de posgrado y permitir así que el psicoanálisis contemporáneo vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en el panorama universitario internacional. Desde que se fundó en 2009, hace tan solo ocho años, esta universidad ha ido creciendo a pasos agigantados.
No es de extrañar que el libro de Thomä y Kächele, que persigue los mismos objetivos que la IPU, haya elegido esta universidad como su nuevo hogar, especialmente desde que el profesor Kächele ha estado enseñando e investigando allí durante los últimos nueve años. Asimismo, los demás colaboradores de las segundas ediciones inglesa y castellana, que han revisado el libro a la luz de los últimos avances científicos, son —salvo contadas excepciones— profesores de esta universidad psicoanalítica. Esto se aplica al profesor Michael Buchholz, al profesor Heinrich Deserno, al profesor Aleksandar Dimitrijevic, así como a la profesora Ilka Quindeau, presidenta de la IPU, y al profesor Lutz Wittman, jefe de su clínica ambulatoria. Entre los autores colaboradores se encuentran los profesores visitantes Anna Buchheim (Innsbruck), Stefan Hau (Estocolmo), Annemarie Laimböck (Innsbruck) y el Juan Pablo Jiménez (Santiago de Chile).
La IPU y el libro no solo comparten el objetivo de presentar los últimos desarrollos de la teoría y práctica del psicoanálisis, sino que también quieren dar el paso siguiente y mostrar pruebas empíricas de estos hallazgos o demostrar dónde es necesaria más investigación. De la misma manera, se pueden reconocer aquellas teorías psicoanalíticas que la investigación científica ha demostrado anticuadas para consecuentemente, revisarlas. No obstante, gran parte de los supuestos psicoanalíticos sobre el inconsciente, ya formulados por Freud, han podido ser corroborados mediante descubrimientos neurocientíficos. Del mismo modo, en varias ocasiones se ha establecido internacionalmente la eficacia a largo plazo de las formas psicoanalíticas de terapia a través de la validación empírica.
Personalmente, no conozco ningún otro texto psicoanalítico que represente tan claramente esta doble forma de adquisición de conocimientos, a través de los niveles cualitativo-intersubjetivo y cuantitativo-empírico, y que los presente tan convincentemente como lo hace este libro. Por lo tanto, estoy encantada con esta “mudanza” y deseo éxito continuo al libro y a todo lo que representa, así como a los autores que le han dado vida.
Realmente espero que ayude a nuestros estudiantes a adquirir este repertorio de conocimientos psicoanalíticos para ponerlos en práctica de forma creativa.
Profesora Christa Rohde-Dachser
Presidenta de la Fundación para la Promoción del Psicoanálisis Universitario
Prólogo a la segunda edición inglesa
Muchas cosas han cambiado, pero todo sigue igual.
El mundo que dio a luz al psicoanálisis no tenía computadoras que pudieran superar a los humanos en la velocidad y complejidad de su pensamiento. Los descubrimientos de Freud sobre los terribles impulsos destructivos que encierra el espíritu humano se hicieron antes de que la proliferación incontrolable de armas nucleares y el potencial de la guerra biológica basada en la genética hicieran casi inevitable la destrucción de millones de nuestros congéneres. La comprensión del principio del placer y el desafío que representa para el retraso de la gratificación estaba firmemente arraigada antes de que la ventaja del transporte impulsado por combustibles fósiles amenazara realmente el irreversible cambio climático de nuestro planeta y la inundación de los territorios que actualmente albergan a millones de personas. El psicoanálisis clásico estableció la ubicuidad de la bisexualidad, pero no pudo anticipar la realidad del cambio de género, el rechazo de la distinción binaria entre hombres y mujeres, y la adopción de la filosofía LGBTQ+.
¿Cuál es la relevancia de una psicología que no sabía casi nada acerca de los mecanismos que sostienen la función cerebral, un modelo de mente que no estaba informado por el mapeo del genoma humano por los polimorfismos de un solo nucleótido y el proceso de activación de su metilación (o más bien desactivación), como lo revela la epigenética? ¿O el desarrollo de redes cerebrales expuestas por la resonancia magnética, la conexión entre las señales de dopamina y serotonina y las variables conductuales captadas por modelos de aprendizaje de reforzamiento que utilizan medidas de activación neural lenta (tomografía por emisión de positrones) o indirecta (resonancia magnética funcional) y una nueva metodología de registro para la magnetometría de bombeo óptico-humano (MOP), que se está desarrollando como un método encefalografía magnética directo y portátil? ¿Qué relevancia tiene la curación verbal para un mundo de comunicación a través de Internet, en el que muchos mensajes se limitan a 140 caracteres, pero llegan a millones de lectores en cuestión de minutos, en que el impacto de los acontecimientos y de las ideas se evalúan en decenas o incluso cientos de millones de puntos de vista, y en que la conexión con otros desafía las limitaciones inherentes al cuerpo humano restringido a una ubicación física? Podría seguir, todos podríamos hacerlo.
Y sin embargo, la complejidad de la psique humana que los psicoanalistas han intentado comprender, investigar y moderar sigue siendo el desafío central de nuestras vidas. La autodestrucción atraviesa nuestra especie, leitmotiv al que se refieren los autores de este maravilloso libro. A nivel individual podemos discernir esto fácilmente. Nos preocupan cuestiones, que racionalmente sabemos, no deberían molestarnos. Nuestras relaciones rara vez son lo que esperamos. Hacemos cosas que sabemos no debemos hacer, y no hacemos otras cosas que sabemos debemos hacer. Nuestra limitada adaptación al mundo es más clara cuando se proyecta en la pantalla de la experiencia social. Nuestras sociedades están dominadas por miedos irracionales que generan odio y conducen a acciones que, con razón, aterrorizan y provocan nauseas en la mayoría de nosotros. ¿Por qué elegimos gobiernos que propugnan la división racial, privan a millones de personas de atención médica adecuada, introducen impuestos que ampliarán la brecha entre ricos y pobres, y retiran recursos para apoyar a madres e infantes en aquellas etapas tempranas en las que la ciencia del cerebro nos dice que podemos hacer más para remediar la adversidad? Sabiendo lo que sabemos sobre la capacidad humana y la violencia, ¿por qué vendemos rifles de asalto a personas con antecedentes de problemas de salud mental? Al disponer de datos económicos que apoyan el hecho de que la inmigración genera riqueza, ¿por qué queremos construir muros y abolir la libre circulación de personas? ¿Por qué no podemos hacer más para resistir la necesidad de gratificación inmediata y cuidar el mundo natural? ¿Por qué somos tan vulnerables a una retórica sin sentido que ofrece soluciones fáciles a problemas complejos?
El psicoanálisis es la disciplina que se ocupa de los aspectos de la condición humana que desafía los relatos simplistas. Profundiza en la complejidad y rechaza las explicaciones incautas. Se basa en el estudio intensivo y valiente de la fenomenología. Su rasgo distintivo es su voluntad de ir a lugares de los que otras disciplinas huyen por razones de limitación metodológica, por una reticencia a perseguir temas problemáticos o por priorizar respuestas a problemas inmediatos que requieren soluciones. Debido a la estrecha relación entre la investigación y la teoría —donde la investigación es la búsqueda literal de los recovecos más profundos de la mente que la fenomenología es capaz de alcanzar— el psicoanálisis ha construido un cuerpo de conocimiento que habla de lo que es más difícil de comprender, de lo que es más doloroso.
Como adolescente recuerdo haber ido con el firme propósito, al iniciar cada sesión, de hablar de aquello de lo que, conscientemente, menos quería hablar. Con razón o sin ella, y en contra de la instrucción de asociar libremente, estaba decidido a compartir con otra mente lo que encerraba más vergüenza, más conflicto, más desilusión en mí y en mis relaciones. A medida que avanzaba este análisis, y en mi segundo análisis, descubrí que la ruta hacia estas áreas dolorosas era a veces indirecta y que dejar que mi mente divagara me ayudaría a alcanzar comprensiones aún más dolorosas. Pero en todo momento, la necesidad de mirar lo que era menos apetecible fue para mí la esencia de la experiencia analítica porque a cambio, las partes valoradas y apreciadas de mi mundo interior iban a emerger claramente aliviadas. Y esto sigue siendo así después de 40 años de trabajo como clínico.
¿Por qué menciono esto en el prólogo de Thomä y Kächele? Muy raramente (de hecho, en mi experiencia solo en un puñado de ocasiones) las presentaciones teóricas y clínicas del psicoanálisis han logrado extender, en una sola exposición, el principio técnico de confrontar lo vergonzoso y lo desagradable junto con lo apreciado y valorado. Considero que este libro es único en su comprensión de algunos de los hallazgos más importantes del psicoanálisis, junto con sus limitaciones más preocupantes. Mientras que la mayoría de los textos psicoanalíticos se centran en los problemas resueltos, muy raramente en los vacíos de conocimiento y en las limitaciones de comprensión que todavía se perfilan, Thomä y Kächele son capaces de tolerar un enfoque tanto en lo cómodo como en lo incómodo. La centralidad del concepto de conflicto es una característica definitoria del psicoanálisis, como argumentan con autoridad los autores. Tal vez con mayor autoridad aún, en su texto son capaces de pensar sobre la embrollada realidad del conflicto dentro del discurso psicoanalítico, de una manera que ha estado notablemente ausente en una disciplina que se supone se caracteriza por su capacidad para absorber lo no resuelto, los vacíos y contradicciones.
Hay muchos libros que proporcionan una introducción al pensamiento psicoanalítico. Estos libros tienden a exponer convenientemente las diversas escuelas, los movimientos, los pensadores y los momentos clave. Desafortunadamente, lo que se requiere para crear un retrato vivo y vibrante de este rico campo de pensamiento no es muy congruente con la conveniencia. Thomä y Kächele aplican una epistemología que utiliza una formulación detallada y completa de las ideas. No presentan una instantánea transversal del pensamiento psicoanalítico actual, sino que su retrato se entiende mejor como una escultura orgánica cuyos zarcillos se extienden a lo largo del tiempo, trazando cómo las ideas han evolucionado y han llegado hasta donde están hoy. Su alcance también se extiende a través de la teoría y la práctica. Una vez más, esto es inusual: la mayoría de los textos psicoanalíticos son conceptuales, mostrando un profundo cisma entre la teoría y la práctica. El texto de Thomä y Kächele está profundamente arraigado e informado por la práctica psicoanalítica y por la forma en que la práctica de la terapia revela la teoría. En su discusión sobre Freud, al principio del libro, describen la riqueza particular del pensamiento psicoanalítico que emana de la concepción de Freud como “un vínculo inseparable entre la cura y la investigación”. La práctica, el trabajo del psicoanálisis que yace en el reconocimiento de otra mente (es “imposible tratar a un paciente sin aprender algo nuevo”) debe ser lo que impulsa y da sentido a cualquier teoría. Sugiero que los momentos en que el psicoanálisis se ha inclinado hacia su lado menos humano, menos tolerante o menos creativo, han sido los momentos en que esta visión se ha perdido.
Por supuesto, el reconocimiento de una mente es algo que solo puede ser logrado por otra mente: en consecuencia, Thomä y Kächele prestan atención constante a la subjetividad del analista. El análisis, en este relato, no es un despliegue conceptual en tercera persona; más bien, los autores restablecen el sentido de la responsabilidad, la humildad y la apertura para aprender de otra mente que debe seguir el énfasis en la subjetividad y en la agencia del analista. Como ellos dicen: “Por lo tanto, no es un signo de ambición terapéutica exagerada por nuestra parte cuando, de acuerdo con Freud, afirmamos que la tarea del analista es estructurar la situación terapéutica de tal manera que el paciente tenga las mejores condiciones posibles para resolver sus conflictos, reconociendo sus raíces inconscientes, y así librarse de sus síntomas”. No puedo pensar en una mejor descripción tanto de los deberes como de las limitaciones (“las mejores condiciones posibles”) del analista; es una en la que la agencia, tanto del analizado como del analista, es reconocida y puesta en el centro del escenario.
Thomä y Kächele describen un elemento más del trabajo del analista que, para algunos, sigue siendo controvertido: un compromiso con la investigación empírica que puede dar forma tanto a la teoría como a la práctica. Tal vez lo que más se admira en este libro es la visión binocular de los autores: ellos tienen un ojo puesto en los estudios detallados y científicos de las teorías, y el otro a media distancia de los estudios empíricos y las investigaciones relevantes, particularmente las de resultados terapéuticos. Aceptar los hallazgos empíricos sobre dónde y cómo un tratamiento puede proporcionar ayuda, y dónde puede ser de valor limitado, o incluso contraindicado, es un proceso exigente y a veces humillante del que el psicoanálisis no debe ser protegido a manera de excepción. El libro trata en última instancia sobre la situación clínica y sobre lo que la teoría y la investigación pueden aportar a la comprensión del proceso psicoanalítico. Thomä y Kächele argumentan enérgicamente que los rigores del empirismo pueden beneficiar este proceso y protegerlo de la ortodoxia irreflexiva y de los caprichos disparatados.
Espero haber revelado que este es uno de mis textos psicoanalíticos favoritos al que me dirigiría en busca de referencia, pero también al que recurriría porque está escrito con claridad, simplicidad y sin ambigüedades, cualidades tristemente inusuales en la literatura psicoanalítica. Si es que hay un arca de Noé para el psicoanálisis que preserve la disciplina del aluvión de intervenciones psicosociales breves y farmacológicas, entonces Thomä y Kächele han creado ese refugio. La lectura de este texto es, en efecto, un viaje por el siglo psicoanalítico (y un poco más). Su ejemplar erudición y su tolerancia a lo desconocido (sin recurrir a idealizar lo que no se conoce) lo elevan significativamente por encima de la norma habitual de la educación psicoanalítica. Pero es su accesibilidad lo que explica la extraordinaria popularidad de la edición anterior. Y es su espíritu democrático y la renuncia a la supremacía jerárquica de la profesión lo que más admiro. Aquellos con la buena fortuna de haber conocido al Dr. Thomä y aquellos que tienen el privilegio de conocer al Dr. Kächele reconocerán que este volumen ha sido creado por personalidades extraordinarias. En última instancia, es su apertura y accesibilidad lo que brilla a través de las páginas —inteligencia e incluso sabiduría por cierto, pero también curiosidad sincera, demanda implacable de la verdad y un espíritu de juego en su búsqueda— lo que caracteriza su fenomenal determinación de presentar un relato justo pero completo del psicoanálisis. Hay mucho que todos podemos aprender en este texto. Hay aún más que podemos admirar al seguir el pensamiento de dos gigantes clínicos que abren una ventana a la comprensión de las mentes.
Peter Fonagy
Profesor de Psicoanálisis Contemporáneo y Ciencias del Desarrollo UCL,
Londres, Reino Unido
Prefacio a la segunda edición castellana
Nuestro libro Terapia psicoanalítica ha ocupado una posición consolidada en Alemania desde la publicación de los dos primeros volúmenes (1985/1988). Estos dos volúmenes han sido bien recibidos en el ámbito del tratamiento, la formación y la investigación. Mientras tanto, se ha publicado un tercer volumen en alemán (2006) e inglés (2009). Este último registra el intento del equipo de investigación de Ulm de implementar la metodología de investigación de caso único, tan central para la investigación psicoanalítica. Por lo tanto, creemos que estos textos representan el estado actual de las principales tendencias en la teoría, la práctica clínica y en la investigación.
Desde el principio tuvimos en mente publicar una versión en alemán y otra en inglés. Esta última fue publicada bajo el título Psychoanalytic Practice (1987/1992). Hasta la fecha nuestro libro ha sido traducido a muchos otros idiomas. No esperábamos una distribución tan amplia. Realmente ha superado todas nuestras expectativas. Un grupo de psicoanalistas húngaros reunidos alrededor de János Harmatta buscaba un relato crítico de la teoría y la práctica psicoanalítica contemporánea que traducir, y se decidieron por el texto de Ulm. En 1987 y 1991 Ferenc Blümel, János Harmatta, Edit Szerdahelyi y Gabor Szöny publicaron A Pszichoanalitikus Terapia Tankönyve.
La traducción al español de Teoría y Práctica del Psicoanálisis (1989/1990) se la debemos a Juan Pablo Jiménez, quien trabajó durante varios años en el Departamento de Psicoterapia de la Universidad de Ulm. Este último nos convenció que para el público latinoamericano esa era una mejor traducción del título original en alemán, Psychoanalytische Therapie (Terapia Psicoanalítica; en esta segunda edición castellana, sin embargo, decidí [JPJ] que se conservara el título original). Él y su esposa, Gabriela Bluhm, asumieron la tarea de traducción durante su estancia en Ulm. Jiménez se encargó, además, de agregar aportes del psicoanálisis latinoamericano que, por razones de idioma y de nichos culturales, se nos habían escapado. La edición castellana fue entonces una ampliación de la obra original. En la segunda edición castellana, Jiménez ha vuelto a agregar contribuciones latinoamericanas, con la ayuda de cuatro eminentes psicoanalistas de la región. Una vez de vuelta en Chile, Juan Pablo fue al principio objeto de críticas por haber adoptado la posición de Ulm sobre clínica e investigación. Con todo, según Ricardo Bernardi (Uruguay), el Ulmer Lehrbuch desempeñó más tarde un papel crucial en el desarrollo de la investigación en el psicoanálisis sudamericano.
El contacto con el grupo de Salvatore Freni (Milán) en 1987 durante la Conferencia Internacional de la Society for Psychotherapy Research, realizada en Ulm, condujo a la traducción italiana: Trattato di Terapia Psicoanalitica (1990/1993).
Seminarios regulares sobre investigación en Psicoterapia Psicoanalítica realizados por Horst Kächele en Porto Alegre, Brasil, resultaron en la publicación del primer volumen en portugués: Teoria e Prática da Psicanálise en 1992.
La traducción al checo la aportó Jan Zenaty, de Praga, quien se familiarizó con el texto en sus repetidas estancias de estudio en Ulm y Fráncfort, y finalmente produjo la edición checa de los dos volúmenes: Psychoanalytická Praxe (1992/1996). Anna Czovnitzka, en Varsovia, fue la responsable de la traducción al polaco: Podrecnik Terapii Psychoanalitycznei (1996), patrocinado por la Fundación Robert Bosch (Stuttgart).
Nuestra contribución a la reconstrucción del psicoanálisis en Moscú desde el comienzo de los noventa instigó la decisión de nuestros colegas rusos de traducir el Ulmer Lehrbuch, bajo la dirección editorial de Anna Kazanskaja e Igor Kadyrow. Esta obra surgió de la participación del Instituto Psicoanalítico de Ulm en la aventura del psicoanálisis itinerante (shuttle analysis1); en este intercambio creativo se produjo Sovremenny Psikhoanaliz (1997 a, b) y ahora es el libro de texto estándar sobre terapia psicoanalítica en muchas regiones de la antigua Unión Soviética y se reimprime de forma continua e ilegal.
El contacto con el analista rumano y editor de literatura psicoanalítica, Vasile Zamfirescu, resultó en la edición rumana: Tratat de Psihanaliza contemporana (1999/2000) que entretanto ha sido reeditada (2010). Debemos la traducción búlgara del primer volumen Utschebnik poPsichoanalititschna Terapia (2009) a la iniciativa de Nicola Atanassov del grupo de estudio psicoanalítico (IPA) de Sofía.
La traducción persa de ambos volúmenes: Amouzeshe Roykarde Darmanie Ravankavi (2009/2011), por la que debemos agradecer a Said Pirmoradi de Isfahan, fue recibida con asombro, a la luz de la situación política allí.
Y, gracias a la dedicación y el trabajo de muchos años de Andrey Khatchaturian y Anahit Krishchyan los dos volúmenes del Ulmer Lehrbuch han sido publicados incluso en el lenguajo armenio: Ardi Psichoanalisi Himunkner Hator (2015 a, b).
En el otoño boreal del 2017 pudimos celebrar la traducción del primer volumen en idioma giorgiano que fue publicado gracias a los esfuerzos de Khatuna Ivanshivili.
Entretanto, se han iniciado traducciones al chino, al turco y al ucraniano.
Estamos agradecidos a la Fundación Balinty a la Ulmer Universitätsgesellschaft por apoyar algunas de las traducciones mencionadas.
En vez de intentar evaluar por nosotros mismos el reconocimiento internacional, quisiéramos citar algunas recensiones. Philip Rubovitz-Seitz (Washington, DC) destacó el aspecto innovador del Ulmer Lehrbuch con estas palabras: “Aun cuando es claramente un libro de texto, esta obra es radical y refrescantemente diferente de cualquier libro de texto anterior de psicoanálisis (J. Nerv Ment Dis 1988, S. 697)”.
El renombrado psiquiatra estadounidense Richard Chessick (1988), abrió con las siguientes palabras su muy matizada crítica del primer volumen:
El libro es caro, pero vale cada penique. El foco del libro está puesto en la contribución del analista al proceso terapéutico; en la opinión de los autores, que son psicoanalistas alemanes, el psicoanalista influencia continuamente todos los aspectos del tratamiento. Definitivamente este no es un libro para principiantes. Es bastante erudito y, además, algunas de las frases se vuelven difíciles de traducir. Supone un considerable conocimiento del campo y una familiaridad substancial con la literatura psicoanalítica. Sin embargo, para terapeutas avanzados es notablemente provocativo y siempre interesante. Los autores se las arreglan para abordar casi todos los tópicos actualmente controversiales en el campo (p. 884).
Más tarde agregó con desaprobación:
Aunque los autores conocen bien las diferentes teorías psicoanalíticas, afirman sin pruebas: “Creemos estar justificados para hablar de convergencias entre las diferentes escuelas dentro del psicoanálisis y también entre el psicoanálisis y las disciplinas vecinas”. Ciertamente, esta será una declaración muy discutida. De hecho, algunos podrían argumentar que estas escuelas y teorías son divergentes y polarizantes en lugar de convergentes.
Retomaremos este comentario crítico más adelante, cuando definamos nuestra posición en el primer capítulo. Más adelante, apoya nuestra exigencia de que los resultados de los esfuerzos psicoanalíticos sean verificados empíricamente:
Su insistencia en la comprobación de la eficacia del tratamiento psicoanalítico por parte de los investigadores es consistente con su discusión sobre la situación del psicoanálisis en Alemania, donde este es apoyado por planes de pago por parte de terceros. En ese tipo de sistema médico, estos procesos deben demostrar empíricamente su eficacia para convencer de su valor a las agencias que pagan por ellos (p. 885).
Una revista escandinava señalaba con mucha precisión nuestra intención de crear un libro de texto dirigido al “lector bien informado” en lugar de una introducción, lo que aparentemente hemos logrado a pesar de que los informes de todo el mundo muestran que los principiantes también pueden obtener una visión general y completa de los temas de actualidad con la ayuda de este libro:
Recomiendo encarecidamente este libro a todos aquellos que necesiten una buena visión general de lo que ha sido y se ha desarrollado el psicoanálisis hasta la actualidad. Existe la necesidad de una buena comprensión básica del psicoanálisis antes de que este libro se vuelva digerible. Creo que es un libro para el lector bien informado. Para el estudiante de psicoanálisis, creo que podría dar una comprensión global y completa del psicoanálisis. Utilícelo para discutir la complejidad del psicoanálisis al final de un entrenamiento psicoanalítico (Anna Danielsson-Berglund, Scand Psychoanal Rev, 1989, p. 92).
Otro comentario de esta parte del mundo, esta vez de Eivind Haga de Noruega (1992), también opina que el Ulmer Lehrbuch no es una introducción fácil para el lector no iniciado: “Es más bien un desafío inspirador para el practicante avanzado y experimentado y (espero) un gran escollo para el psicoanalista ortodoxo” (1992, p. 202).
Un “escollo” para los psicoanalistas ortodoxos es algo que nos encantaría que fuera el libro; es al menos lo que buscábamos al escribirlo.
Incluso antes de que el término globalización se generalizara, el psicoanálisis se había internacionalizado con modificaciones locales y regionales. En el año en que se publicó el primer volumen, Robert Wallerstein (1985) dio en Montreal su discurso presidencial a la IPA, con el título: “¿Un psicoanálisis o muchos?”. Dos años más tarde, en Roma, invocó el “terreno común”. En nuestra opinión, el terreno común se encuentra en el pasado, es decir, en el trabajo de S. Freud como padre fundador. Más que en la primera edición, nos hemos esforzado por hacer justicia a los numerosos psicoanálisis de nuestro tiempo.
Los desarrollos de los últimos treinta años se han producido de la manera en que los tematizamos. Prácticamente todos los temas que problematizamos están siendo discutidos actualmente en la literatura internacional. Los criterios para la selección de estas cuestiones se explican ampliamente en la introducción. Las traducciones del Ulmer Lehrbuch antes mencionadas se han convertido en el epítome de un psicoanálisis autocrítico orientado a la investigación.
Esta segunda edición, que se basa principalmente en la tercera edición alemana (2006) en la que el autor principal Helmut Thomä alcanzó a colaborar, expresa las preocupaciones y pensamientos creativos de larga data del autor principal sobre el futuro del psicoanálisis como teoría y práctica.
Cuando la primera edición en inglés estaba a punto de publicarse, decidimos que el título Psychoanalytic Therapy (Terapia Psicoanalítica) estaba todavía demasiado contaminado por la polémica posición del libro de texto de Alexander y French (1946); por lo tanto, elegimos el título Psychoanalytic Practice (Práctica Psicoanalítica). Mientras tanto, titulamos los tres volúmenes alemanes solo Psychoanalytische Therapie (Terapia Psicoanalítica) y por eso decidí (HK) elegir este título para la segunda edición en inglés. La segunda edición en castellano conserva el título original e invité (HK) a Juan Pablo Jiménez a acompañarnos como coautor; era algo que ya le habíamos propuesto hace más de ٣٠ años, a propósito de la primera edición castellana. Juan Pablo llegó el año ١٩٨٥ a Ulm con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt y volvió a Chile después de ٥ años con un doctorado en proceso psicoanalítico. Durante estos ٣٠ años hemos estado en contacto permanente y desarrollado muchos proyectos colaborativos. Considerando además que agregó ideas sustanciales del psicoanálisis latinoamericano a la primera edición castellana, es justo que ahora, además de traductor, se integre como coautor de la segunda edición. En esta edición se encargó también de revisar los desarrollos psicoanalíticos de los últimos ٣٠ años, tarea en la que contó con colaboradores conocedores de la producción psicoanalítica latinoamericana.
El autor principal de este libro no vivió para ver esta segunda edición en inglés y castellano; murió a una edad avanzada el 3 de agosto de 2013. Una valoración de su trabajo y de su importancia para el desarrollo del psicoanálisis fue publicada en el International Journal of Psychoanalysis (Geyer y Kächele ٢٠١٥).
También estamos encantados de contar con nuevos colaboradores de la Universidad Psicoanalítica Internacional de Berlín (IPU). Hemos revisado con ellos todos los capítulos, los han actualizado desde la edición alemana de 2006 y han añadido otros temas específicos que faltaban en la primera edición.
Agradecemos a la editorial Springer por su apoyo decidido, especialmente por la concesión de los derechos de múltiples traducciones en países donde el psicoanálisis está en pleno auge y a la editorial Psychosozial-Verlag que publicó la segunda edición inglesa. Del mismo modo agradecemos a la editorial Patagonia (Chile) que se ha hecho cargo de la edición digital e impresa de la segunda edición castellana, a la Funda- ción Balint, ahora integrada a la Fundación para la Promoción del Psicoanálisis Universitario (Alemania) que ha financiado el proyecto y a la Fundación para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP (Chile) que gestionó los dineros. Entregamos el primer volumen, “Fundamentos”, de esta segunda edición con agradecimientos a todos los que nos promovieron y ahora al lector con la esperanza de que siga beneficiando a aquellos para los que escribimos: los pacientes.
Horst Kächele y Juan Pablo Jiménez,
Ulm/Santiago, en primavera/otoño, 2019
Post Scriptum: Horst Kächele nos dejó aquejado de un cáncer el 20 de junio de 2020, pocos meses después de escribir este prefacio. Estuvimos en contacto hasta los últimos momentos y puedo dar fe de su entereza para enfrentar la muerte. Trabajó hasta que lo abandonó su asombrosa vitalidad, encargando la terminación de sus obras a sus discípulos cercanos. Así, Anna Buchheim completó la publicación del segundo tomo. Si bien la traducción del primer tomo estuvo lista el 2020, la pandemia de COVID-19 y otras tareas académicas me impidieron completar las tareas de edición y publicación. Ahora, espero cumplir con la promesa de continuar con la traducción del segundo volumen, “Estudios Clínicos”. Como una manera de ser fiel al título original de la obra, decidí no insistir en titularla “Teoría y Práctica del Psicoanálisis” sino simplemente “Terapia Psicoanalítica”.
En esta traducción, del mismo modo como lo hice hace 35 años con la traducción del alemán de la primera edición, agregué párrafos con información proveniente del ambiente psicoanalítico latinoamericano. Para esto conté con la generosa colaboración de cuatro eminentes psicoanalistas rioplatenses. Por respeto a la integridad de la obra original, decidí colocarme como editor a cargo de la edición castellana y no, como fue siempre el deseo de Horst Kächele, como tercer autor de esta obra.
Juan Pablo Jiménez,
Santiago, en invierno 2024
Preámbulo
Llegué al Departamento de Psicoterapia de la Universidad de Ulm el año 1985, como becado de la Fundación Alexander von Humboldt, después de haber completado en Chile mi formación psiquiátrica y psicoanalítica. El primero de los dos años que duró la beca lo dediqué básicamente a aprender alemán y a asistir a los seminarios del Instituto de Psicoanálisis del grupo de Ulm. Mi tarea académica principal se centró en preparar mi investigación doctoral sobre los fenómenos de separación durante el proceso psicoanalítico; pasé largas y agradecidas horas en la biblioteca, que para mi sorpresa, contaba con casi todas las colecciones de revistas psicoanalíticas publicadas en Argentina hasta el año 1960 y una gran cantidad de libros en español, algo que fue una ayuda inesperada y decisiva a la hora de ampliar la traducción con contribuciones latinoamericanas. Ya en el segundo año de estadía, el profesor Thomä me instó a tomar pacientes en psicoterapia y psicoanálisis; durante ese tiempo supervisé mis casos con él. No me fue fácil adentrarme en una cultura psicoanalítica tan distinta al rígido sistema kleiniano en el que me había formado en Chile. Durante la fase preparatoria de mi tesis doctoral, pasé varios meses escuchando las grabaciones de las sesiones de Amalia. Este proceso me familiarizó con el uso coloquial del lenguaje de Thomä; con su peculiar manera de intervenir; sus fluctuaciones y vacilaciones; y su forma poco autoritaria de sugerir interpretaciones. Fue una experiencia educativa. Varias veces me pregunté cómo era posible que alguien pudiera analizar de forma tan diferente a como yo percibía “la norma”. A menudo me decía: “¿Por qué no interpreta esto o aquello?” o “¿de dónde ha sacado esta idea?”. Sin embargo, con el correr de los meses me di cuenta de las ventajas de una actitud y de una cultura psicoanalítica menos autoritaria, abierta a distintas influencias y en contacto con el mundo social y político. Simplemente me sentí libre para pensar. Por cierto, el cambio cultural fue mayor: desde un país aislado geográficamente y que ¡desde hace 11 años estaba bajo un régimen dictatorial de derecha!
Si me pidieran resumir lo que significaron para mí los cinco años que trabajé en Ulm, tendría que decir que allí se me reveló un psicoanálisis en movimiento y ebullición, con altos niveles de autocrítica, insertado en el mundo de la cultura y respetado socialmente. Pronto me maravillé con la investigación clínica y empírica, con la crítica epistemológica a las ideologías psicoanalíticas; así logré articular mis estudios de filosofía con la teoría y la práctica del psicoanálisis. Profundicé en la controversia del psicoanálisis como ciencia empírica y como hermenéutica profunda. Encontré un movimiento psicoanalítico diverso donde había muchas luminarias. Aprendí a apreciar a aquellos que, sorteando fuertes resistencias, buscaron construir una técnica psicoanalítica flexible y adaptativa, centrada más en las necesidades del paciente que en la idealización del analista y de su quehacer. Allí caí en cuenta que los problemas del psicoanálisis son más metodológicos que epistemológicos y que es posible volverse a la realidad clínica cuestionándola de otra manera, con una teoría más explícita, con una reflexión más transparente y menos ideologizada. Aprendí a valorar la búsqueda consensual de referentes observables de nuestras afirmaciones teóricas. Finalmente, llegué a la conclusión que podemos contar con un cuerpo de teoría de la técnica que no surja solamente de la cabeza de algunos lúcidos líderes clínicos, sino también de la interdisciplina y del estudio sistemático de la práctica psicoanalítica real.
Los tres años que siguieron a mi beca, la universidad me contrató como investigador colaborador, donde seguí con mis estudios doctorales y participé como docente en el curso de psicoterapia de la carrera de Medicina y también impartí cursos de introducción al pensamiento kleiniano y supervisiones a candidatos en el Instituto de Psicoanálisis. Durante esos tres años tradujimos al castellano con mi mujer, Gabriela Bluhm, los dos volúmenes del Lehrbuch. Fue una gran oportunidad trabajar, en contacto tan estrecho y generoso, con los autores de este libro y los demás colegas psicoanalistas de Ulm y con muchos otros analistas de toda Alemania. La generosidad personal e intelectual de quienes encabezaban el grupo de Ulm quedó una vez más de manifiesto en la total libertad que me otorgaron, no solo en la traducción, sino en la posibilidad de incorporar algunos aportes que en Latinoamérica son importantes, en especial de la primera generación de psicoanalistas rioplatenses.
La actividad de traducción, que la realicé paralelamente a mi labor de psicoanalista donde también tenía que traducir, pues mis conocimientos del alemán, si bien progresaron rápidamente, ¡nunca fueron suficientes! Al poco andar caí en cuenta que la actividad de traducción de textos requiere de un estado mental totalmente distinto al del estado mental del psicoanalista en sesión. La fidelidad al texto exige del traductor una actitud altamente consciente y diferenciada que a veces tiene mucho de servil. Las actividades mentales propias del proceso secundario deben primar claramente sobre las del proceso primario. La actividad creadora inconsciente del traductor, si bien existe, tiene un marco muchísimo más restringido. En contra de la sentencia: „traduttore, traditore“, un traductor con oficio se guía por la máxima que ha guiado la labor de los traductores de Freud al francés: „une fidélité rigoureuse impose le double devoir d’integralité et d’exactitude. Nos imperatifs sont constraignants: le texte, tout le texte, rien que le texte» (Bourguignon et al., 1989, p. 14). El texto, todo el texto, nada más que el texto.
Yo lo pondría en estos términos: al psicoanalizar, estamos desde luego atentos al sentido de lo que el paciente nos dice o suponemos nos quiere decir, pero también, y fundamentalmente, a lo que podemos llamar la verdad del inconsciente. Muchas veces creemos poder entender muy bien el deseo inconsciente del paciente en ese momento, pero podemos pensar que tal deseo es una defensa frente a otro deseo, más profundo y quizás también más genuino. Estaremos entonces por un momento en desacuerdo con el paciente acerca de cuál es su deseo más verdadero. En la situación analítica existe así un margen de libertad judicativa para el analista, margen que en la traducción de un texto no se da. En la actividad de traducción, el sometimiento intelectual del traductor al autor es a veces casi total; bien se puede hablar de la esclavitud del texto. Muchas veces me perturbó la idea que para traducir bien debía entender a los autores mejor de lo que ellos mismos se entendían, debía meterme imaginaria y lógicamente dentro de sus mentes y desde allí captar el hilo de sus argumentaciones y sobre la base de tal entendimiento elegir cuidadosamente las palabras y la sintaxis española más adecuada. No fue fácil, varias veces sentí ansiedades de encierro y me rebelé interiormente en contra de los autores.
Han pasado 35 años desde mi vuelta a Chile. Durante estos años mi pensamiento psicoanalítico se desarrolló y maduró. La trayectoria la describí en un trabajo reciente (Jiménez y de la Parra, 2023) que lleva un título sugestivo: “Un viaje largo pero fructífero: del psicoanálisis clínico a la salud mental pública en Chile”. El viaje fue difícil, pero el contacto permanente con Horst Kächele y con algunos colegas latinoamericanos, como Beatriz de León y Ricardo Bernardi, lo hicieron más fácil. Porque he tenido interés y tiempo para conocer a fondo el pensamiento de los autores, confío haber volcado de manera auténtica sus ideas al castellano. Estoy agradecido por el trabajo realizado, en especial por haber podido contribuir en la labor de intercambio entre el mundo psicoanalítico alemán y el latinoamericano, al cual me debo.
Juan Pablo JiménezProfesor Emérito Universidad de Chilehttps://orcid.org/0000-0002-8679-6614
Introducción
Antecedentes históricos
Como autores de un texto de psicoanálisis de origen alemán, creemos adecuado hacer algunos comentarios sobre la disolución del psicoanálisis en Alemania durante los años treinta del siglo pasado y su nuevo comienzo después de la Segunda Guerra Mundial.
El psicoanálisis, tanto como método de tratamiento o como teoría, vive de la posibilidad de dirigir los procesos cognitivos al reencuentro de un objeto que toma una nueva forma en el instante de ser reencontrado, es decir, en el instante en que alcanza la conciencia a través de la iluminación interpretativa. En lo pequeño y en lo grande, en la propia historia personal y en el proceso terapéutico, así como en las ciencias psicosociales en general, el dictamen de Heráclito, de que no es posible bañarse dos veces en el mismo río, es de gran significado: el hallazgo del objeto no es solo un reencuentro, sino, en lo esencial, también un nuevo hallazgo, un nuevo descubrimiento. Al lector familiarizado con la obra de Freud (1905d) no se le habrá escapado la alusión a su formulación de que “el hallazgo (encuentro) de un objeto es en realidad un reencuentro” (p. 203). El psicoanálisis se ha hecho parte de nuestra historia intelectual y puede así ser redescubierto, aun si circunstancias históricas puedan conducir –como en Alemania de hecho condujeron– a una interrupción de esta tradición. Durante el Tercer Reich, la obra de Freud permaneció inaccesible para la mayoría de los alemanes, y la ciencia fundada por él, proscrita. Los psicoanalistas judíos corrieron la misma suerte de los demás judíos en la Alemania nacionalsocialista y en los territorios ocupados de Europa. Freud, ya en edad avanzada, logró ponerse a salvo y salvar a sus familiares más cercanos, al irse al exilio a Inglaterra. Sus hermanas, que no pudieron acompañarlo, murieron en un campo de concentración. Los psicoanalistas alemanes de todas las generaciones cargan con la historia de un modo que va más allá de las consecuencias del Holocausto, como lo expresó R. von Weizsäcker (1985) en su discurso de conmemoración de los cuarenta años del término de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que el psicoanálisis de hoy es ciertamente independiente de su fundador, y en su carácter científico se mantiene al margen de cualquier credo religioso, todo analista, sin embargo, necesariamente nace dentro de una genealogía judía y adquiere su identidad profesional a través de la identificación con la obra de Freud. Esta situación produce numerosas dificultades, que penetran profundamente en el inconsciente, las cuales, de un modo u otro, los psicoanalistas alemanes han intentado resolver desde 1945.
Estos problemas se hacen más comprensibles si consideramos lo afirmado por Klauber en 1976, en un simposio sobre la identidad del psicoanalista, convocado por el consejo ejecutivo de la Asociación Psicoanalítica Internacional (Joseph y Widlöcher, 1983). Klauber (1981), convincentemente, señaló las consecuencias persistentes que la identificación con el padre intelectual del psicoanálisis tuviera sobre sus discípulos y de este modo sobre la historia del psicoanálisis. Freud mismo describió las consecuencias de la recepción por identificación en sus escritos Duelo y melancolía (1917e) y La transitoriedad (1916a). Klauber cree que los psicoanalistas no han sido capaces de aceptar plenamente la muerte de Freud. Los procesos inconscientes ligados a esto, conducen, por un lado, a una restricción de nuestro propio pensamiento y, por el otro, a la incapacidad de percibir los alcances de la transitoriedad de las ideas científicas, filosóficas y religiosas, y, entre ellas, de las teorías de Freud. La interpretación de Klauber ofrece una explicación para el hecho del por qué la rigidez y la revuelta corren paralelamente en la historia del psicoanálisis, y también para la pregunta acerca de la identidad del psicoanalista, como foco de interés en este último tiempo. El hecho de que la identidad del psicoanalista fuese escogida como el tema para ese simposio de la IPA muestra, en sí mismo, el sentimiento de los analistas de que ellos ya no pueden contar con su identificación con la obra de Freud. El que el psicoanálisis sufra cambios se debe, no en último lugar, a las contribuciones originales de los mismos analistas que han demostrado la naturaleza transitoria de algunas de las ideas de Freud. Las profundas reflexiones de Klauber, que presentamos aquí resumidamente, aclaran por qué precisamente la profesión psicoanalítica, más que ninguna otra, se interesa por su identidad (Cooper, 1984a; Thomä, 1983c).
El concepto de identidad introducido por Erikson (1959), con sus implicaciones psicosociales, ilumina la inseguridad de los psicoanalistas alemanes desde 1933 hasta la actualidad, pues su dilema (llevado, en un nivel inconsciente, hasta sus últimas consecuencias) conduce al hecho de que ellos buscan identificarse con las ideas de un hombre cuyos discípulos judíos fueron asesinados por los alemanes.
Después de la disolución del famoso Instituto Psicoanalítico de Berlín y de la Sociedad Psicoanalítica Alemana, conjuntamente con sus grupos de estudio en la región suroeste, en Leipzig y Hamburgo, los pocos psicoanalistas no judíos que permanecieron buscaron caminos para mantener su existencia profesional. Por un lado, se dedicaron a la práctica privada y, por otro, intentaron una cierta independencia dentro del Instituto Alemán para la Investigación Psicológica y Psicoterapia (Deutsches Institut für psychologische Forschung und Psychotherapie), fundado en 1936 y dirigido por M. H. Göring (primo de Hermann Göring), el que, abreviadamente, se denominara Instituto Göring. El entrenamiento de los jóvenes psicoanalistas continuó ahí, a pesar de que el instituto presionaba considerablemente debido a las metas que se había propuesto. El propósito de poner todas las escuelas de psicología profunda (escuela freudiana, adleriana y jungiana) bajo un mismo techo, es decir, en un instituto localizado en Berlín con dependencias en otras ciudades (por ejemplo, Múnich, Stuttgart y, posteriormente, Viena), era el de promover una psicoterapia aria (deutsche Seelenheilkunde; Göring, 1934), y crear una psicoterapia estandarizada. Los testimonios de Dräger (1971), Baumeyer (1971), Kemper (1973), Riemann (1973), Bräutigam (1984) y Scheunert (1985), así como el estudio hecho por Lockot (1985), han iluminado diversos aspectos de la influencia de las circunstancias históricas sobre las condiciones de trabajo en este instituto.
Los estudios históricos de Cocks (1983, 1984) concluyen que la conducción conjunta de todas las corrientes psicológicas bajo un mismo techo tiene, a largo plazo, consecuencias y efectos secundarios positivos. Por otro lado, no se puede ser muy enfático al afirmar que estos efectos (de ninguna manera buscados) puedan juzgarse como positivos, solo en el caso de que sean absolutamente independientes de la psicoterapia unificada y determinada ideológicamente (la cual era la meta oficial).
El que “no haya mal que por bien no venga”, siempre será dudoso para los descendientes; podríamos pensar, con las palabras del profeta Jeremías (31, 29) y de Ezequiel (18, 2)2, que “los padres comieron las uvas ácidas, pero a los hijos se les pusieron romos los dientes”. A decir verdad, desde el punto de vista psicoanalítico se podría sugerir, precisamente, que las ideologías se conectan íntimamente con procesos inconscientes y de esta manera sobreviven, e incluso toman un nuevo contenido en esas conexiones. Lifton (1985) ha señalado, correctamente, que Cocks prestó poca atención a este punto y es mérito de Dahmer (1983) y otros el que este problema haya sido puesto de actualidad.
La incorporación, en un instituto, de todos los psicoterapeutas que basaban su trabajo en la psicología profunda, condujo al desarrollo de intereses comunes y a consensos entre representantes de las distintas orientaciones. La necesidad de la época reforzó los vínculos entre ellos. La idea de la sinopsis, de una psicoterapia sinóptica o de la amalgama de los elementos esenciales de todas las escuelas, sobrevivió aún mucho tiempo más. En 1949 se fundó la Sociedad Alemana para la Psicoterapia, Psicosomática y Psicología Profunda (Deutsche Gesellschaft für Psychotherapie und Tiefenpsychologie, posteriormente rebautizada para incluir la psicosomática). Los efectos positivos de la fundación de esta sociedad “techo” se pueden apreciar hasta el día de hoy. Desde entonces los intereses profesionales se persiguen en conjunto.
Los psicoterapeutas de orientación analítica encuentran un foro en los congresos anuales y bianuales. Sin embargo, una cosa es perseguir intereses comunes basados en acuerdos en relación a los principios generales en psicología profunda y otra totalmente distinta es aplicar consistentemente un método de investigación y tratamiento, y desarrollar y verificar una teoría.
La idea de sinopsis brota del anhelo de unidad que aparece de las más variadas formas. Desde el punto de vista científico, era ingenuo pretender alcanzar una psicoterapia sinóptica y una amalgama de escuelas; por lo demás, esto implicaba una subestimación de los procesos de dinámica de grupo (Grunert, 1984). Las investigaciones actuales sobre los factores generales y específicos en psicoterapia son de ayuda para identificar tanto los rasgos comunes como las diferencias de los distintos enfoques. Por supuesto, es necesario definir el método usado y las teorías básicas. En la práctica, un enfoque ecléctico pone las más altas exigencias al conocimiento y la habilidad profesional. Más aún, los elementos combinados deben no solo ser compatibles, sino también, y sobre todo, capaces de ser integrados por el paciente (Pulver, 1993). Se trata, entonces, más que de un eclecticismo craso, de la aplicación de un procedimiento pluralista centrado en el paciente y sus necesidades.
Las numerosas consecuencias de los largos años de aislamiento se hicieron aparentes después de la guerra. Se formaron grupos en torno a H. Schultz-Hencke y C. Müller-Braunschweig. Schultz-Hencke, que había seguido su propio camino aun antes de 1933, creía haber seguido desarrollando el psicoanálisis durante los años de aislamiento. Como lo ha mostrado Thomä (1963, 1969, 1986), el entendimiento restringido de la transferencia en su enfoque neopsicoanalítico tuvo efectos duraderos, en el mismo tiempo en que la extensión de la teoría y la práctica de la transferencia había empezado en la comunidad psicoanalítica internacional. Por otro lado, la crítica de Schultz-Hencke de la teoría de la libido y la metapsicología durante el primer congreso de la IPA, en Zúrich, no causaría hoy en día sensación, y podría, en realidad, ser compartida por muchos analistas. En aquella época, empero, los conceptos y las teorías eran indicadores aún más importantes de la propia identidad psicoanalítica de lo que lo son hoy en día.
Los psicoanalistas judíos emigrados y los miembros de la Asociación Psicoanalítica Internacional pusieron su confianza en Müller-Braunschweig, quien había permanecido fiel a las enseñanzas de Freud y que no alegó haber seguido desarrollándolas durante los años del aislamiento, o haberles dado un nuevo lenguaje. Diferencias en el contenido y en lo personal, además de dinámicas grupales, condujeron a una polarización, y Schultz-Hencke se ofreció para el rol de chivo expiatorio. En 1950 Müller-Braunschweig fundó la Asociación Psicoanalítica Alemana (Deutsche Psychoanalytische Vereinigung, DPV) con nueve miembros, todos en Berlín, mientras la mayoría de los cerca de treinta psicoanalistas alemanes permanecieron en la Sociedad Psicoanalítica Alemana (Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft, DPG). La fatal escisión implantó en 1950 una cesura: solo la DPV fue reconocida como asociación rama de la Asociación Psicoanalítica Internacional. La tradicional Sociedad Psicoanalítica Alemana, originalmente fundada por Abraham en 1910, no será más sociedad componente de la asociación internacional y se afiliará, en cambio, con la American Academy of Psychoanalysis.
Berlín no fue solo el escenario de la división en dos grupos profesionales. La ciudad destruida fue también el centro de la reconstrucción del psicoanálisis después de 1945. Un factor decisivo en el reconocimiento de la Asociación Psicoanalítica Alemana por la Asociación Psicoanalítica Internacional fue que el Instituto Psicoanalítico de Berlín, cuyos miembros eran los mismos que componían la asociación alemana, tomara a su cargo la formación de analistas. Solo a través de este instituto los psicoanalistas alemanes de la primera generación de posguerra podían lograr la asociación con la IPA. Al principio, en Alemania Occidental hubo solo un miembro de la asociación internacional fuera de Berlín: F. Schottlaender, en Stuttgart.
El posterior reconocimiento oficial del psicoanálisis por el sistema de seguridad social también empezó en Berlín. El Instituto para Enfermedades Psicogénicas (Institut für psychogene Erkrankungen) fue fundado en 1946 bajo la dirección de W. Kemper y H. Schultz-Hencke. Fue el primer policlínico psicoterapéutico financiado por una organización semiestatal, la que más tarde llegara a ser la Caja Comunal General de Seguros de Enfermedad (Allgemeine Ortskrankenkasse) de Berlín. Esta fue la primera piedra de la ardua lucha por el reconocimiento de la terapia psicoanalítica por todas las demás organizaciones de seguros de salud. En este policlínico hubo permanentemente también profesionales no médicos. Después que en el Instituto para la Investigación Psicológica y Psicoterapia se introdujera el estatus profesional de psicólogo tratante, los psicoanalistas no médicos pudieron participar sin mayores dificultades en el tratamiento de pacientes. Desde 1967, los psicoanalistas no médicos pueden tratar pacientes dentro del marco del sistema de seguros de salud.
En 1950, y gracias a la iniciativa de Víctor von Weizsäcker y con el apoyo de la fundación Rockefeller, se fundó la clínica psicosomática de la universidad de Heidelberg (Alemania Federal), bajo la dirección de Alexander von Mitscherlich; institución en que, bajo un mismo techo, se impartía formación psicoanalítica, se atendían pacientes y se hacía investigación. Por primera vez en la historia de la universidad alemana, el psicoanálisis se estableció de la manera como lo había avistado Freud en un trabajo publicado originalmente solo en húngaro (1919j) y que ha permanecido relativamente desconocido (Thomä, 1983b). La subsecuente fundación del Instituto Sigmund Freud en Fráncfort, una institución estatal, se debió a los esfuerzos de Mitscherlich y fue apoyada por T. W. Adorno y M. Horkheimer.
Muchos psicoanalistas alemanes de las primeras generaciones de posguerra comenzaron como autodidactas. Sus análisis didácticos fueron comparativamente cortos. El denominador común de estos analistas era su curiosidad intelectual y entusiasmo, casi se diría amor, por la obra de Freud, por cuyo reconocimiento se luchaba celosamente. Este modo de relacionarse con el psicoanálisis es signo distintivo de productivos períodos pioneros (A. Freud, 1983). Lo que más profundamente impresionó a la generación de posguerra fue que psicoanalistas extranjeros de habla alemana ofrecieran, altruistamente, ayuda y asistencia, dejando de lado sus sentimientos personales, a pesar del destino sufrido, de persecución y huida de la opresión de la Alemania nazi, e incluso también a pesar de los dolorosos asesinatos de familiares.
Un evento significativo que simboliza esta promoción tanto desde el exterior como del interior fue la serie de conferencias sobre “Freud en la actualidad” (Adorno y Dirks, 1957). Estas conferencias fueron organizadas a propósito de la conmemoración del centenario del nacimiento de Sigmund Freud. La conferencia inaugural, el 6 de mayo de 1956, fue pronunciada por E. H. Erikson en presencia del entonces presidente de la República Federal de Alemania, Theodor Heuss. Once psicoanalistas norteamericanos, ingleses y suizos dictaron una serie de conferencias en las universidades de Heidelberg y Fráncfort durante el semestre de verano de 1956. Estas conferencias fueron producto de la iniciativa de Adorno, Horkheimer y Mitscherlich, con la ayuda sustancial del gobierno del estado de Hessen.
El ingreso de psicoanalistas médicos y psicológicos al sistema público de seguro de salud en todo el país en 1967 proporcionó atención psicoterapéutica a la población general sobre la base de acuerdos entre ambas sociedades psicoanalíticas (Faber y Haarstrick, 2008). ¡Solo unos pocos países ofrecen terapias psicoanalíticas en el grado que lo hace Alemania! (Kächele y Pirmoradi, 2009)
El posterior desarrollo del psicoanálisis en Alemania Occidental fue influenciado muy positivamente por el hecho de que se abrieran durante un tiempo posibilidades de formación a tiempo completo en los departamentos de medicina psicosomática y psicoterapia que se crearon debido a la expansión del plan de estudios médicos impulsado por el profesor Thure von Uexküll, el Néstor3 de la medicina psicosomática alemana, a partir de 1970. La Fundación Alemana para la Investigación (Deutsche Forschungsgemeinschaft) promovió la nueva generación de analistas mediante ayuda financiera parcial para análisis didáctico y supervisión, como resultado de un informe que esta institución había comisionado, y cuyo título es Denkschrift zur Lage der ärztlichen Psychotherapie und psychosomatischen Medizin ([Memoria sobre la situación de la psicoterapia médica y la medicina psicosomática]; Görres et al., 1964). Supervisiones intensivas, discusiones casuísticas con numerosos psicoanalistas europeos y americanos que representaban aproximadamente todas las escuelas psicoanalíticas, así como los períodos de trabajo que algunos miembros de las primeras generaciones de posguerra pasaron en el extranjero, hicieron posible superar lentamente el déficit de conocimientos originado durante el período nazi y alcanzar un nivel internacional de trabajo a mediados de los años sesenta (Thomä, 1964). Las numerosas identificaciones que surgen durante la transmisión de conocimientos parecen tener efectos deletéreos solo si estas se mantienen aisladas unas de otras y no se integran de manera científica a la obra de Freud, a través de la discusión crítica.
El rápido crecimiento del psicoanálisis en Alemania Federal puede verse en el hecho de que las dos organizaciones psicoanalíticas (la Asociación Psicoanalítica Alemana (DPV) y la Sociedad Psicoanalítica Alemana (DPG)) cuentan actualmente, en conjunto, con un total de aproximadamente 2.000 miembros. El número de médicos y psicólogos que buscan formación psicoanalítica se ha reducido, pero sigue siendo grande en comparación con otros países (Bohleber, 2001). También cabe destacar que, a diferencia de los EE. UU., donde en los años cincuenta del siglo pasado la batalla ideológica sobre lo que es el “psicoanálisis verdadero” condujo a una división en el psicoanálisis privado e institucional, en la Alemania de posguerra las instituciones psicoanalíticas también proporcionaron formación en psicoterapia psicodinámica –denominada psicoterapia orientada según la psicología profunda–. De esta manera, la teoría psicoanalítica proporcionó el trasfondo silencioso del trabajo diario. Se evitó la aguda división entre el psicoanálisis puro y el aplicado, y el pensamiento psicoanalítico pudo penetrar en la arena del trabajo terapéutico diario. El campo de aplicación de los principios psicoanalíticos básicos del tratamiento ha sido absorbido en las muchas variedades de tratamientos psicodinámicos (Seybert et al., 2012).
A pesar del reconocimiento internacional del restablecimiento del psicoanálisis en Alemania a partir de 1945, los analistas alemanes mostraron al principio más problemas de identidad profesional que sus colegas de otros países. En la actualidad, la actitud hacia los representantes de la Asociación Psicoanalítica Internacional se ha suavizado y se caracteriza por una mayor autonomía. La reunificación de la Sociedad Psicoanalítica Alemana con la familia IPA documenta el proceso de normalización.
Sin embargo, desde hace tiempo la membresía familiar no se ha restringido a la IPA; otras organizaciones también han prosperado, destacando el movimiento relacional que fue detonado por los miembros del Instituto William Alanson White (Mitchell, 1988; Mitchell y Black, 1995). En Alemania, en nuestra modesta opinión, nuestro libro de texto incorporó una visión intersubjetiva desde su primera aparición en 1985 (Altmeyer y Thomä, 2006).
Hoy en día en Alemania, los médicos e investigadores con orientación psicoanalítica siguen dirigiendo departamentos médicos de medicina psicosomática y psicoterapia; sin embargo, en el campo de la psicología clínica solo en unos pocos departamentos el psicoanálisis sigue siendo un tópico relevante. La cultura conductista dominante tiende a devaluar el paradigma de Freud a pesar de la creciente evidencia de la eficacia y efectividad de las intervenciones psicoanalíticamente informadas (Steinert et al., 2017).