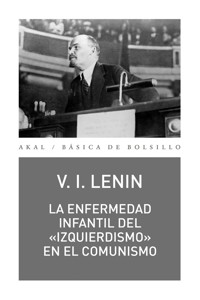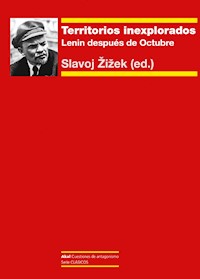
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cuestiones de Antagonismo
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
La singularidad y relevancia de Lenin como líder revolucionario se asocia a menudo con la toma del poder en 1917. Sin embargo, tal como argumenta Slavoj Žižek en este nuevo estudio y recopilación de textos originales de Lenin, es en sus dos últimos años de vida política donde mejor se aprecia la verdadera talla de este político irrepetible. Rusia había sobrevivido a una invasión extranjera, al embargo y a una guerra civil desgarradora, por no hablar de revueltas internas como la de Kronstadt en 1921; pero el nuevo Estado se hallaba agotado, aislado y confuso ante una revolución mundial que parecía desvanecerse. Había que buscar nuevas vías –partiendo casi desde cero– a fin de que el Estado soviético consiguiera perdurar, concebir rumbos alternativos hacia el futuro por Territorios Inexplorados. Con su perspicacia y vigor acostumbrados, Žižek defiende que es en este contexto de repliegue donde se manifiesta plenamente la valía de Lenin como pensador y como político. En un mundo como el nuestro, azotado por las turbulencias políticas, las crisis económicas y las tensiones geopolíticas, no cabe sino repetir la sobria lucidez y la inquebrantable determinación revolucionaria que Lenin supo conjugar magistralmente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Cuestiones de antagonismo / 106 / Serie Clásicos
Slavoj Žižek (ed.)
Territorios inexplorados
Lenin después de Octubre
Traducción: Antonio J. Antón Fernández
La singularidad y relevancia de Lenin como líder revolucionario se asocia a menudo con la toma del poder en 1917. Sin embargo, tal como argumenta Slavoj Žižek en este nuevo estudio y recopilación de textos originales de Lenin, es en sus dos últimos años de vida política donde mejor se aprecia la verdadera talla de este político irrepetible. Rusia había sobrevivido a una invasión extranjera, al embargo y a una guerra civil desgarradora, por no hablar de revueltas internas como la de Kronstadt en 1921; pero el nuevo Estado se hallaba agotado, aislado y confuso ante una revolución mundial que parecía desvanecerse. Había que buscar nuevas vías –partiendo casi desde cero– a fin de que el Estado soviético consiguiera perdurar, concebir rumbos alternativos hacia el futuro por territorios inexplorados. Con su perspicacia y vigor acostumbrados, Žižek defiende que es en este contexto de repliegue donde se manifiesta plenamente la valía de Lenin como pensador y como político.
En un mundo como el nuestro, azotado por las turbulencias políticas, las crisis económicas y las tensiones geopolíticas, no cabe sino repetir la sobria lucidez y la inquebrantable determinación revolucionaria que Lenin supo conjugar magistralmente.
Vladímir Ilich Uliánov, Lenin (1870-1924), político revolucionario y teórico comunista, fue el principal dirigente de la Revolución de Octubre que sacudió Rusia –y el mundo– en 1917. En 1922 fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Slavoj Žižek (editor) es profesor en la European Graduate School, director internacional del Instituto Birkbeck para las Humanidades de la Universidad de Londres, así como investigador principal en el Instituto de Sociología de la Universidad de Liubliana (Eslovenia). Autor de una vasta obra, ha dedicado numerosos estudios a la actualidad del pensamiento leninista, entre los que cabe destacar Repetir Lenin (2004) y Lenin reactivado (coed., con Sebastian Budgen y Stathis Kouvelakis, 2010), ambos publicados en esta misma colección.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Lenin 2017. Remembering Repeating, and Working Through
© De la Introducción y el Epílogo, Slavoj Žižek, 2017
© Ediciones Akal, S. A., 2018
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4624-0
Introducción
Recordar, repetir y reelaborar
Slavoj Žižek
Recordar y repetir
El título del breve texto de Freud «Recordar, repetir y reelaborar», de 1914, nos proporciona la mejor fórmula para describir el modo en que deberíamos afrontar –hoy, 100 años después– el acontecimiento llamado Revolución de Octubre. Los tres conceptos que menciona Freud forman una tríada dialéctica: designan las tres fases del proceso analítico, y en cada paso interviene la resistencia, marcando la transición de una fase a la siguiente. El primer paso consiste en recordar los acontecimientos traumáticos pasados y reprimidos, en extraerlos; algo que también puede realizarse mediante hipnosis. Esta fase da inmediatamente con un callejón sin salida: el contenido traído a la luz carece de un contexto simbólico adecuado y por tanto es inefectivo; no logra transformar al sujeto y la resistencia sigue activa, limitando el resurgimiento de más contenidos reprimidos. El problema con este enfoque es que se centra en el pasado e ignora los elementos que definen la situación actual del sujeto, la situación que mantiene vivo a este pasado y conserva su efectividad simbólica. La resistencia se expresa bajo la forma de la transferencia: el sujeto repite lo que no puede recordar correctamente, transfiriendo la constelación pasada a un presente (por ejemplo, trata al analista como si fuera su padre). Lo que el sujeto no puede recordar adecuadamente lo pone en acción [acts out], lo reactúa –y, cuando el analista señala esto, su intervención choca con la resistencia del analizante–. Reelaborar supone trabajar mediante la resistencia, a la que se descubre como obstáculo y se transforma después en instrumento mismo del análisis; este giro es autorreflexivo en un sentido auténticamente hegeliano: la resistencia es un vínculo entre objeto y sujeto, entre pasado y presente, prueba de que no solamente estamos fijados en el pasado, sino que de hecho esta fijación es un efecto del punto muerto en el que se encuentra la economía libidinal del sujeto.
Respecto a 1917, también comenzamos recordando, trayendo al presente la auténtica historia de la Revolución de Octubre y, desde luego, su reversión en estalinismo. El gran problema ético-político de los regímenes comunistas puede captarse mejor bajo el título «padres fundadores, crímenes fundacionales». ¿Puede un régimen comunista sobrevivir al acto de enfrentarse abiertamente a su pasado violento, en el que millones fueron encarcelados y asesinados? Si es así, ¿de qué forma y en qué grado? El primer caso paradigmático de tal enfrentamiento fue, desde luego, el informe «secreto» de Nikita Jrushchov al XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956, sobre los crímenes de Stalin. Lo primero que llama la atención en este informe es su hincapié sobre la personalidad de Stalin como factor clave de los crímenes, y la simultánea ausencia de todo análisis sistemático de lo que hizo posible estos crímenes. La segunda característica es su denodado esfuerzo por mantener limpios los Orígenes: la condena de Stalin no sólo se limita al arresto y asesinato de miembros de alto rango del Partido y oficiales militares durante la década de 1930 (respecto a la cual las rehabilitaciones posteriores fueron muy selectivas: Bujarin, Zinóviev, etc., siguieron sin existir, por no mencionar a Trotsky), ignorando la gran hambruna de finales de la década de 1920. El informe también se presenta como la inauguración de un retorno del Partido a sus «raíces leninistas», de modo que Lenin emerge como el Origen puro malogrado, o traicionado por Stalin. En su tardío pero perspicaz análisis del informe, escrito en 1970, Sartre señalaba que
era verdad que Stalin había ordenado masacres, transformado la tierra de la revolución en un Estado policial; él estaba verdaderamente convencido de que la URSS no alcanzaría el comunismo sin pasar por el socialismo de los campos de concentración. Pero como uno de los testigos señala muy acertadamente, cuando las autoridades encuentran útil decir la verdad es porque no encuentran una mentira mejor. Inmediatamente, esta verdad que llega de una boca oficial se convierte en una mentira corroborada por los hechos. ¿Stalin fue un hombre perverso? Bien. Pero ¿cómo lo entronizó la sociedad soviética y le mantuvo allí durante un cuarto de siglo?[1].
Sin duda, ¿no es el destino final de Jrushchov (quien fue depuesto en 1964) una corroboración más del dicho de Oscar Wilde, a saber, que si uno dice la verdad tarde o temprano será descubierto? El análisis de Sartre, no obstante, falla en un punto crucial: incluso si Jrushchov estaba «hablando en nombre del sistema» («la máquina funcionaba, pero su operador no; este saboteador había librado al mundo de su propia presencia, y de nuevo todo funcionaría a la perfección»[2]), este informe sí tuvo un impacto traumático, y su intervención puso en movimiento un proceso que finalmente hizo que el propio sistema se derrumbara –una lección que merece la pena recordar hoy–. En este preciso sentido, el discurso de 1956 de Jrushchov en el que denunció los crímenes de Stalin fue un auténtico acto político –después del cual, como dijo William Taubman, «ni él ni el sistema soviético llegaron a recuperarse»[3]–. Aunque los motivos oportunistas para esta atrevida jugada están bastante claros, obviamente en ellos había más que un cálculo oportunista, una suerte de exceso temerario que no puede ser explicado mediante el razonamiento estratégico. Después del discurso, las cosas nunca volvieron a ser iguales, el dogma del liderazgo infalible se había visto fatalmente socavado; no es sorprendente que, en reacción al discurso, toda la Nomenklatura se hundiera en una parálisis temporal. Durante el propio discurso, alrededor de una docena de delegados sufrieron desvanecimientos y tuvieron que recibir ayuda médica en el exterior; unos pocos días después, Bolesław Bierut, el secretario general del Partido Comunista polaco, estalinista de línea dura, murió de un ataque al corazón, y el escritor y ejemplar estalinista Aleksandr Fadéyev se suicidó disparándose. Lo crucial no es que fueran «comunistas sinceros» –la mayor parte de ellos fueron manipuladores brutales, sin ninguna esperanza en el régimen soviético–. Lo que se derrumbó fue su ilusión «objetiva»: la figura del «gran Otro» a cuya sombra fueron capaces de ejercer su despiadada búsqueda del poder. El Otro sobre el que proyectaron su creencia, aquel que creía por ellos –esto es, su sujeto supuesto creer–, se había desintegrado.
La apuesta de Jrushchov consistía en que su (limitada) confesión fortalecería al movimiento comunista –y a corto plazo tuvo razón–. Debería recordarse siempre que la era de Jrushchov fue el último periodo de auténtico entusiasmo comunista, de creencia en el proyecto comunista. Cuando, durante su visita a los Estados Unidos en 1959, Jrushchov proclamó aquel famoso discurso en el que desafiaba al público americano, afirmando que «vuestros nietos serán comunistas», estaba expresando nítidamente la convicción de toda la Nomenklatura soviética. Después de su caída en 1964, prevaleció un cinismo resignado, que perduró hasta el intento de Gorbachov de abrir una confrontación mucho más radical con el pasado (las rehabilitaciones entonces incluyeron a Bujarin, pero –para Gorbachov al menos– Lenin continuó siendo el incuestionable punto de referencia, y Trotsky siguió en el limbo de la inexistencia).
Con las «reformas» de Deng Xiaoping, los chinos procedieron de un modo radicalmente diferente, casi opuesto. Mientras que en el nivel de la economía (y, hasta cierto punto, cultura) fue abandonado lo que se entiende habitualmente como «comunismo», y se abrieron las puertas de par en par a la «liberalización» al estilo occidental (propiedad privada, búsqueda del beneficio, individualismo hedonista, etc.), el Partido, no obstante, conservó su hegemonía, no en el sentido de ortodoxia doctrinal (en el discurso oficial, la referencia confuciana a la «Sociedad armoniosa» prácticamente reemplazó a toda referencia al comunismo), sino en el sentido de mantener la incondicional hegemonía política del Partido Comunista como único garante de la estabilidad y prosperidad de China. Esto requirió una estrecha supervisión y regulación del discurso ideológico acerca de la historia china, especialmente la historia de los dos últimos siglos: la historia interminablemente repetida y reciclada por los libros de texto y los medios de comunicación estatales de una humillación continua de China, desde las Guerras del Opio en adelante, que acabó solamente con la victoria comunista en 1949, sugiriendo la conclusión de que ser patriótico es apoyar el gobierno del Partido Comunista. Cuando a la historia se le otorga tal papel legitimador, desde luego, no puede tolerar ninguna autocrítica sustancial; los chinos habían aprendido la lección del fracaso de Gorbachov: el reconocimiento pleno de los «crímenes fundacionales» sólo lograría que se derrumbara todo el sistema. Esos crímenes deben permanecer denegados: es verdad, se denuncian algunos «excesos» y «errores» maoístas (el Gran Salto Adelante, y la devastadora hambruna que lo siguió; la Revolución Cultural) y la valoración de Deng del papel de Mao (70 por 100 positivo, 30 por 100 negativo) se ve consagrada como la fórmula apropiada para el discurso oficial. Pero esta evaluación funciona como una conclusión formal que hace superflua cualquier elaboración ulterior: incluso si el legado de Mao fue negativo en un 30 por 100, queda neutralizado el pleno impacto simbólico de esta admisión, de modo que puede continuar siendo celebrado como el padre fundador de la nación, su cuerpo reposa en un mausoleo y su imagen pervive en los billetes bancarios. Aquí estamos tratando con un claro caso de denegación fetichista: aunque sabemos muy bien que Mao cometió errores y causó un inmenso sufrimiento, su figura se mantiene mágicamente incólume ante los hechos. De este modo, los comunistas chinos pueden nadar y guardar la ropa: los cambios radicales producidos por la «liberalización» económica se combinan con la continuación del gobierno del Partido.
El estudio enorme y meticulosamente documentado de Yang Jisheng Tombstone:The Untold Story of Mao’s Great Famine, ofrece un caso ejemplar de la operación de recordar: el resultado de casi dos décadas de investigación sitúa el número de «prematuramente muertos» entre 1958 y 1961 en 36 millones[4]. (La postura oficial sostiene que el desastre se debió en un 30 por 100 a causas naturales y en un 70 por 100 a la mala gestión; una inversión exacta del juicio de Deng sobre Mao)[5]. Contando con los recursos y privilegios de un veterano periodista de Xinhua, Yang pudo consultar los archivos estatales de todo el país y trazar el retrato más completo de la gran hambruna hasta la fecha, más allá de lo que cualquier investigador, extranjero o local, ha podido lograr. Recibió la ayuda de numerosos colaboradores dentro del sistema –demógrafos que se habían afanado silenciosamente durante años en agencias gubernamentales para compilar cifras precisas sobre la pérdida de vidas; funcionarios locales que habían mantenido registros secretos de los acontecimientos en sus distritos; o responsables de archivos provinciales, felices de poder abrir con complicidad sus puertas a un camarada de confianza que fingía estar investigando la historia de la producción de grano de China–. ¿La reacción? En Wuhan, una ciudad principal de la China central, la oficina del Comité de Gestión Integral del Orden Social incluyó Tombstone en una lista de «libros obscenos, pornográficos, violentos y poco saludables para niños», que debían ser confiscados al menor indicio. En otros lugares, el Partido aniquiló Tombstone mediante el silencio, prohibiendo cualquier mención de él en los medios, pero absteniéndose de ataques que llamaran la atención sobre el propio libro. Pero Yang todavía vive en China, tranquilo, jubilado, publicando ocasionalmente en revistas científicas. Entre otras ideas relevantes, Yang afirma que una de las razones para la hambruna se halla en la implementación de malas praxis científicas: el gobierno central decretó modificaciones en las técnicas agrícolas que se basaban en las ideas del pseudocientífico ucraniano Trofim Lysenko. Una de estas ideas era la siembra colectiva, en la que la densidad de semillas primero se triplica y después se dobla una vez más. La teoría transfería la solidaridad de clase a la naturaleza, donde las plantas de la misma especie no competirían, sino que se ayudarían mutuamente –mas en la práctica, desde luego, sí competían, lo que coartaba el crecimiento y acabó resultando en menores rendimientos[6].
Este es el modo en que opera una combinación de falso recuerdo y repetición respecto al pasado comunista, pero tal falsedad de ningún modo se limita a los comunistas, que se niegan a ajustar cuentas con su pasado y así se condenan a repetirlo. La típica demonización, progresista o conservadora, de la Revolución de Octubre tampoco es capaz de reconocer el potencial emancipador claramente discernible en ella, reduciéndola a una brutal toma del poder estatal. La tensión entre estas dos dimensiones de la Revolución no significa que el giro estalinista fuera una desviación secundaria, puesto que puede argumentarse perfectamente que la última fue una posibilidad inherente al proyecto bolchevique, lo cual implica que estaba condenado desde el mismo principio. Esta es la razón de que el proyecto fuera genuinamente trágico: una auténtica visión emancipadora condenada al fracaso por su misma victoria.
Aquí es donde entra en escena la reelaboración como un replanteamiento radical del comunismo, su reactualización para el presente. Y por esto sólo aquellos fieles al comunismo pueden desplegar una crítica realmente radical de la triste realidad del estalinismo y su descendencia. Afrontémoslo: hoy, Lenin y su legado se perciben como irremediablemente caducos, pertenecientes a un «paradigma» acabado. No sólo Lenin estaba comprensiblemente ciego ante muchos de los problemas que actualmente son centrales para la vida contemporánea (la ecología, las luchas por una sexualidad emancipada, etc.), sino que su brutal práctica política está totalmente desfasada respecto a las sensibilidades democráticas actuales, su visión de la nueva sociedad como un sistema industrial centralizado dirigido por el Estado es simplemente irrelevante, etc. En vez de intentar desesperadamente salvar el núcleo auténticamente leninista de la debacle estalinista, ¿no sería más aconsejable olvidar a Lenin y volver a Marx, buscando en su obra las raíces de lo que salió mal en los movimientos comunistas del siglo XX?
Y, sin embargo, ¿no estuvo la situación de Lenin marcada precisamente por una desesperanza similar? Es verdad que la izquierda de hoy afronta la aplastante experiencia del fin de toda una época del movimiento progresista, una experiencia que la obliga a reinventar las coordenadas más básicas de su proyecto. Pero una experiencia homóloga fue la que dio nacimiento al leninismo. Recordemos la conmoción que experimentó Lenin cuando, en otoño de 1914, todos los partidos socialdemócratas europeos (con la honrosa excepción de los bolcheviques rusos y los socialdemócratas serbios) optaron por aceptar la «línea patriótica». Cuando el periódico de los socialdemócratas alemanes, Vorwärts, informó de que estos habían votado en el Reichstag por los créditos de guerra, Lenin pensó incluso que debía de tratarse de un ardid de la policía secreta rusa, diseñado para engañar a los obreros rusos. En una época marcada por un conflicto militar que partió en dos al continente europeo, ¡cuán difícil era rechazar la idea de que uno debía alinearse con uno de los dos bandos y abrazar el «fervor patriótico» en su propio país! ¡Cuántas grandes mentes (incluyendo a Freud) sucumbieron a la tentación nacionalista, siquiera durante unas semanas!
El impacto de 1914 fue –por expresarlo en términos de Alain Badiou– un désastre, una catástrofe en la que todo un mundo desapareció: no sólo la idílica fe burguesa en el progreso, sino también el movimiento socialista que la acompañaba. Incluso el propio Lenin titubeó –en su reacción desesperada en ¿Qué hacer? no hay satisfacción, no hay un «¡Os lo dije!»–. Este momento de Verzweiflung,esta catástrofe, despejó el campo para la llegada del acontecimiento leninista, para romper con el historicismo evolucionista de la Segunda Internacional –y Lenin fue el único a la altura de esta apertura, el único que articuló la Verdad de la catástrofe–. Nacido en este momento de desesperación, fue Lenin quien, a través del desvío que supuso la lectura detallada de la Lógica de Hegel, fue capaz de discernir la oportunidad única para la revolución.
Hoy, la izquierda está en una situación que se asemeja poderosamente a aquella que dio nacimiento al leninismo, y su tarea es repetir a Lenin. Esto no significa un retorno a Lenin. Repetir a Lenin es aceptar que «Lenin está muerto», que su solución fracasó, incluso monstruosamente. Repetir a Lenin significa que uno debe distinguir entre lo que Lenin hizo realmente, y el campo de posibilidades que abrió, reconocer la tensión presente en Lenin entre sus acciones y otra dimensión, aquello que era «en Lenin más que el propio Lenin». Repetir a Lenin no es repetir lo que Lenin hizo, sino lo que no pudo hacer, sus oportunidades perdidas.
Goodbye, Lenin! en Ucrania
La última vez que Lenin apareció en los titulares de la prensa occidental fue en 2014, durante el alzamiento ucraniano que derrocó al presidente prorruso Yanúkovich: en los reportajes de la televisión sobre las multitudinarias protestas en Kiev, vimos una y otra vez escenas de manifestantes rabiosos, derribando estatuas de Lenin. Estos ataques furiosos eran comprensibles en la medida en que las estatuas funcionaban como un símbolo de la opresión soviética, y la Rusia de Putin se percibe como una continuación de la política soviética de someter al resto de naciones a Rusia. Deberíamos recordar también el preciso momento histórico en el que las estatuas de Lenin comenzaron a proliferar por millares a lo largo de la Unión Soviética: fue en 1956, después de la denuncia de Jrushchov de Stalin en el XX Congreso, cuando las estatuas de Stalin fueron reemplazadas en masse por las de Lenin. Este último era literalmente un sustituto del primero, como quedó claro por algo extraño que ocurrió en 1962 en la portada de Pravda:
Lenin apareció en la cabecera de Pravda en 1945 (podría especularse que apareció allí para reafirmar la autoridad de Stalin sobre el Partido, vista la capacidad disruptiva de los soldados que volvían del frente, que habían visto tanto la muerte como la Europa burguesa, y a la luz de los mitos que circulaban, según los cuales Lenin había hablado en contra de Stalin en su lecho de muerte). En 1962 –cuando Stalin fue denunciado públicamente en el XXII Congreso del Partido Comunista– dos imágenes de Lenin aparecieron súbitamente en la cabecera, como si el extraño Lenin doble encubriera al «otro líder» desaparecido, ¡que en realidad nunca estuvo allí![7].
¿Por qué había dos siluetas idénticas de Lenin impresas una al lado de la otra? En esta extraña repetición Stalin estaba ausente, y en cierto modo más presente que nunca, puesto que esta presencia espectral era la respuesta a la obvia pregunta: «¿Por qué Lenin dos veces, y no simplemente un único Lenin?». Había algo profundamente irónico en los ucranianos derribando estatuas de Lenin, como un signo de su voluntad de romper con la dominación soviética y afirmar su soberanía nacional: la era dorada de la identidad nacional de Ucrania no fue la Rusia zarista (en la que se había visto coartada la reivindicación de Ucrania como nación), sino la primera década de la Unión Soviética, cuando establecieron su plena identidad nacional. De hecho, tal como señala la entrada de Wikipedia sobre Ucrania en la década de 1920:
La guerra civil que finalmente llevó al poder al gobierno de los Sóviets devastó Ucrania. Dejó un saldo de más de 1,5 millones de muertos y cientos de miles de personas sin hogar. Además, la Ucrania soviética tuvo que afrontar la hambruna de 1921. Ante una Ucrania exhausta, el gobierno soviético continuó siendo muy flexible durante la década de 1920. Entonces, siguiendo la política de ucranización implementada por el liderazgo comunista nacional de Mykola Skrýpnyk, los líderes soviéticos impulsaron un renacimiento nacional en la literatura y las artes. La cultura y la lengua ucranianas gozaron de un renacimiento, a medida que la ucranización se convirtió en una aplicación local de la política soviética de Korenización (literalmente indigenización). Los bolcheviques también se comprometieron con la introducción de una sanidad, educación y seguridad social universales, así como con el derecho al trabajo y la vivienda. Los derechos de las mujeres se vieron ampliamente incrementados a través de nuevas leyes diseñadas para barrer con desigualdades seculares. La mayor parte de estas políticas se vieron duramente revertidas a comienzos de la década de 1930, después de que Iósif Stalin se consolidara gradualmente en el poder, para convertirse de facto en el líder del partido comunista.
Esta «indigenización» siguió los principios formulados por Lenin en términos muy poco ambiguos:
El proletariado no puede sino combatir la retención coercitiva de las naciones oprimidas dentro de las fronteras de un Estado determinado, y esto es exactamente lo que significa la lucha por el derecho a la autodeterminación. El proletariado debe exigir el derecho a la secesión política para las colonias y para las naciones a las que oprime «su propia» nación. A menos que haga esto, el internacionalismo proletario seguirá siendo una frase carente de sentido; la confianza mutua y la solidaridad de clase entre trabajadores de las naciones opresora y oprimida será imposible[8].
Lenin fue siempre fiel a esta postura política, hasta el final. Inmediatamente después de la Revolución de Octubre se vio implicado en una polémica con Rosa Luxemburgo, que defendía permitir a las pequeñas naciones una plena soberanía sólo si las fuerzas progresivas predominaban en el nuevo Estado, mientras que Lenin estaba a favor de un derecho incondicional a la secesión incluso si «los malos» tomaban el poder. En su último combate contra el proyecto de Stalin de una Unión Soviética centralizada, Lenin defendió una vez más el derecho incondicional a la secesión de las naciones pequeñas (en este caso, Georgia era la implicada), insistiendo en la plena soberanía de las entidades nacionales que componían el Estado Soviético; no es ninguna sorpresa que el 27 de septiembre de 1922, en una carta a los miembros del Politburó, Stalin acusara abiertamente a Lenin de «liberalismo nacional». La dirección que ya estaba tomando Stalin queda clara a partir del momento en que quiso poner en práctica la decisión de proclamar al gobierno de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR) como el gobierno de otras cinco repúblicas (Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Armenia y Georgia):
La presente decisión, si es confirmada por el Comité Central del Partido Comunista Ruso, no será publicada, sino comunicada a los Comités Centrales de las repúblicas para que circule en el ámbito de los órganos soviéticos, los comités ejecutivos centrales, o los congresos de los Sóviets de dichas repúblicas, antes de la convocatoria del congreso panruso de Sóviets, donde se declarará que expresa el deseo de estas repúblicas[9].
La interacción del Comité Central (CC) con su base, por tanto, no quedaba simplemente abolida, de modo que la autoridad superior impusiera su voluntad. Para colmo, se escenificó como lo contrario: ahora el propio CC decidía lo que la base pedía a la autoridad superior, como si fuera su propio deseo. (Pero nótese también que el propio Lenin, al imponer la prohibición de facciones en el Partido un año antes, había abierto el proceso mismo que ahora combatía.) Recordemos el caso más conocido de esta escenificación, cuando en 1939 los tres Estados del Báltico pidieron libremente su ingreso en la Unión Soviética, que concedió esta petición. Lo que Stalin hizo a comienzos de la década de 1930 supuso simplemente un retorno a la política exterior y nacional zarista. Por ejemplo, como parte de este viraje, la colonización rusa de Siberia y el Asia musulmana ya no se condenaba como una expansión imperialista, sino que se celebraba como una introducción de la modernización progresista que desafiaría la inercia de estas sociedades tradicionales.
Hoy en día, la política exterior de Putin es una clara continuación de esta línea zarista-estalinista. Según él, después de la revolución fueron los bolcheviques quienes agraviaron a Rusia: «Los bolcheviques, por una serie de razones –que Dios los juzgue–, añadieron largas porciones del Sur histórico de Rusia a la República de Ucrania. Esto se hizo sin consideración alguna por la composición étnica de la población, y hoy estas áreas forman el sudeste de Ucrania»[10]. En enero de 2016, Putin recalcó una vez más la misma idea, en su descripción del mayor error de Lenin:
Gobernar guiado por tus ideas es correcto, pero este es el caso sólo cuando esa idea lleva a los resultados adecuados, no como ocurrió con Vladímir Ilich. Al final esa idea llevó a la ruina de la Unión Soviética. Había muchas de estas ideas, como proporcionar autonomía a las regiones, y demás. Colocaron una bomba atómica bajo el edificio llamado Rusia, que después estallaría[11].
En resumen, Lenin fue culpable de tomarse en serio la autonomía de las diferentes naciones que componían el imperio ruso, y por tanto de cuestionar la hegemonía rusa. No es ninguna sorpresa que veamos nuevamente retratos de Stalin adornando los desfiles militares rusos y las celebraciones públicas, mientras que Lenin ha desaparecido. En una macroencuesta realizada hace un par de años, Stalin resultó el tercer ruso más importante de todos los tiempos, mientras que no se veía ni rastro de Lenin. Stalin hoy no es celebrado como un comunista, sino como el restaurador de la grandeza de Rusia tras la «desviación» antipatriótica de Lenin. Para Lenin, el «internacionalismo proletario» va de la mano con la defensa de los derechos de las naciones pequeñas contra las grandes: para una «gran» nación que domina a otras, dar plenos derechos a las naciones más pequeñas es el indicador crucial de cuán serio es el compromiso con su profesado internacionalismo.
Violencia, terror, disciplina
Sin embargo, incluso si Lenin puede ser redimido en lo que atañe a la liberación nacional, ¿qué ocurre con su defensa (y práctica) de la violencia brutal, incluyendo el terror? En la historia de la política radical, la violencia se asocia habitualmente con el llamado «legado jacobino», y por esa misma razón debería descartarse si realmente quisiéramos comenzar una vez más desde cero. De hecho, muchos (post)marxistas contemporáneos se sienten avergonzados por el denominado legado jacobino, el terror estatal centralizado del que quieren distanciar al propio Marx –se dice que fue Lenin quien habría reintroducido el legado jacobino en el marxismo, falsificando así el espíritu libertario de Marx–. ¿Pero es esto cierto? Examinemos en detalle qué ocurrió realmente cuando los jacobinos se opusieron al voto mayoritario, en favor de aquellos que hablan de una Verdad eterna (qué «totalitario»…). ¿Cómo es posible que los jacobinos, defensores de la unidad y de la lucha contra las fracciones y divisiones, justificaran este rechazo? «Toda la dificultad radica en cómo se distinga entre la voz de la verdad, incluso si es minoritaria, y la voz fraccional, que solamente busca dividir artificialmente para esconder la verdad[12].» La respuesta de Robespierre es que la verdad es irreducible a los números (al recuento); puede experimentarse también en soledad: aquellos que proclaman una verdad que han experimentado no deberían ser considerados como fraccionalistas, sino como gente razonable y valiente. Dirigiéndose a la Asamblea Nacional el 28 de diciembre de 1792, Robespierre afirmó que, al atestiguar la verdad, cualquier invocación a una mayoría o minoría no es más que un medio para «reducir al silencio a aquellos a los que se designa con este término [minoría]»: «La minoría tiene en todas partes un derecho eterno: hacer que pueda escucharse la voz de la verdad». Es profundamente significativo que Robespierre hiciera esta afirmación en la Asamblea a propósito del juicio al rey. Los girondinos propusieron una solución «democrática»: en un caso tan difícil, fue necesario hacer un «llamamiento al pueblo», convocar a las asambleas locales a lo largo de Francia y pedirles que votaran sobre cómo tratar al rey; sólo esa jugada podría dar legitimidad al juicio. La respuesta de Robespierre fue que ese «llamado al pueblo» cancelaba, de hecho, la soberana voluntad del pueblo que, a través de la insurrección y la revolución, ya era universalmente conocida y había cambiado la naturaleza misma del Estado francés, trayendo la República. Los girondinos, de hecho, estaban insinuando que la insurrección revolucionaria era «sólo un acto de una parte del pueblo, incluso de una minoría, y que debería apelarse a la voz de una suerte de mayoría silenciosa». En resumen, la Revolución ya había decidido la cuestión, el hecho mismo de la Revolución (si era justa, y no un crimen) significaba que el rey era culpable, de modo que votar sobre esa culpabilidad significaba poner en cuestión la Revolución misma.
El argumento de Robespierre nos lleva a Lenin, que en los escritos de 1917 reserva su más ácida ironía para aquellos obsesionados con la interminable búsqueda de algún tipo de «garantía» para la revolución. Esta garantía asumía dos formas principales: o la noción reificada de Necesidad social (no debemos arriesgarnos a hacer la revolución demasiado pronto: debemos esperar al momento justo, cuando la situación esté «madura» en base a las leyes del desarrollo histórico; «es demasiado pronto para la revolución socialista, la clase obrera todavía no está lo suficientemente avanzada»), o una noción normativa de legitimidad «democrática» («la mayoría de la población no está de nuestro lado, de modo que la revolución no sería realmente democrática») –como si, antes de que el agente revolucionario se arriesgue a la toma del poder estatal, necesitara ganarse primero el permiso de alguna figura del gran Otro (por ejemplo, organizar un referéndum para asegurarse de que la mayoría apoya a la revolución)–. Con Lenin, como es el caso también con Lacan, la revolución ne s’autorise que d’elle-même: debemos aceptar el acto revolucionario en la medida en que no está cubierto por el gran Otro; el miedo a tomar el poder «prematuramente», la búsqueda de esa garantía, es el miedo al abismo del acto. Ahí está la dimensión definitiva de lo que Lenin incesantemente denuncia como «oportunismo», y su apuesta es que el «oportunismo» es una postura inherentemente falsa, que enmascara el miedo a culminar el acto con una pantalla protectora de hechos, leyes o normas «objetivos». Por esto mismo, el primer paso para combatirlo es anunciarlo claramente: «¿Qué hacer entonces? Es preciso aussprechen was ist, “decir las cosas tal como son”, admitir la verdad de que hay una tendencia, o una opinión, en nuestro Comité Central»[13].
Cuando tratamos con «verdades fuertes» (les vérités fortes), ideas devastadoras, afirmarlas implica una violencia simbólica. Cuando la patrie est en danger, dijo Robespierre, uno debe afirmar audazmente el hecho de que «la nación ha sido traicionada. Esta verdad ahora es conocida por todos los franceses»: «Legisladores, el peligro es inminente; el reino de la verdad debe comenzar; somos lo suficientemente valientes como para deciros esto: tened el coraje de escucharlo». En semejante situación, no hay espacio para una neutral tercera vía. En su discurso en honor a los caídos del 10 de agosto de 1792, el abate Grégoire declaró: «Hay gente que, de tan buena, resulta despreciable; en una revolución comprometida en la lucha de la libertad contra el despotismo, un hombre neutral es un perverso que, sin duda alguna, espera a conocer el resultado de la batalla para decidir qué partido tomar». Antes de desechar estas frases por «totalitarias», recordemos una época posterior, cuando la patrie francesa estuvo de nuevo en danger: el momento posterior a la derrota francesa en 1940, cuando nada menos que el general De Gaulle, en su famoso discurso de radio desde Londres, anunció al pueblo francés la «verdad fuerte»: Francia ha sido derrotada, pero la guerra no ha acabado; contra los colaboracionistas pétainistas, hay que insistir en que la lucha continúa. Las condiciones exactas de esta afirmación merecen ser recordadas: incluso Jacques Duclos, la segunda personalidad más importante del Partido Comunista francés, admitió en una conversación privada que, si en ese momento se hubiesen celebrado elecciones libres en Francia, el mariscal Pétain habría ganado con el 90 por 100 de los votos. Cuando De Gaulle, en ese acto con el que pasó a la historia, se negó a reconocer la capitulación ante los alemanes y dio continuidad a la Resistencia, afirmó que sólo él, y no el régimen de Vichy, era quien hablaba en nombre de la Francia auténtica (¡en nombre de Francia como tal, no sólo en nombre de «la mayoría de los franceses»!). Lo que estaba diciendo era profundamente verdadero, incluso si, «democráticamente», no sólo carecía de legitimación, sino que estaba en clara oposición frente a la opinión de la mayoría del pueblo francés. (Y lo mismo vale para Alemania: fue la minúscula minoría que se resistió activamente a Hitler la que defendió Alemania, no los nazis declarados, ni los oportunistas indecisos.) Esta no es una razón en favor de despreciar las elecciones democráticas. La idea es simplemente insistir en que no son per se una indicación de la Verdad; por lo general, tienden a reflejar la doxa predominante determinada por la ideología hegemónica. Sí pueden darse elecciones democráticas que hagan efectivo un acontecer de la Verdad; elecciones en las que, contra la inercia escéptica y cínica, la mayoría momentáneamente «despierta» y vota contra la opinión ideológica hegemónica. La condición excepcional de ese sorprendente resultado electoral demuestra precisamente que las elecciones como tales no son un ámbito propio de la Verdad.
Esta posición de una minoría que representa al Todo es más que nunca relevante hoy en día, en nuestra época postpolítica, en la que reina una pluralidad de opiniones: bajo estas condiciones, la Verdad universal, por definición, es una posición minoritaria. Como ha señalado Sophie Wahnich, en una democracia corrompida por los medios, «la libertad de prensa sin el deber de resistir» equivale al «derecho a decir cualquier cosa de un modo políticamente relativista» en vez de defender la «exigente y a veces incluso letal ética de la verdad». En tal situación, la intransigencia con la que persiste la voz de la verdad (ya sea respecto a la ecología, la biogenética, los excluidos…) no puede sino aparecer como «irracional» en su falta de consideración por las opiniones de los demás, en su rechazo al espíritu pragmático, en su apocalíptica contundencia. Simone Weil dio una simple y conmovedora definición de esta parcialidad de la verdad: «Hay una clase de gente en este mundo que ha caído a lo más bajo de la humillación, muy por debajo de la mendicidad, y que está privada no sólo de toda consideración social, sino también, en la opinión de todo el mundo, de la específica dignidad humana, la razón misma: y estos son los únicos que, de hecho, son capaces de decir la verdad. Todos los demás mienten»[14]. Los habitantes de las ciudades miseria son, sin duda, los muertos vivientes del capitalismo global: vivos, pero muertos a los ojos de la polis.
El término «verdad eterna» debería leerse aquí de un modo realmente dialéctico, como refiriéndose a la eternidad fundamentada en un único acto temporal (como en el cristianismo, donde la Verdad eterna sólo puede experimentarse y ponerse en práctica aceptando la singularidad histórico-temporal de Cristo). Lo que fundamenta una verdad es la experiencia de sufrimiento y coraje, a veces en soledad, no el tamaño o fuerza de una mayoría. Esto, desde luego, no significa que haya criterios infalibles para determinar la Verdad: su afirmación implica una suerte de apuesta, una decisión arriesgada; debe despejarse su camino, a veces incluso forzarlo, y en un primer momento aquellos que dicen la verdad por lo general no son comprendidos, luchan (con ellos mismos y otros) en pos del lenguaje adecuado para expresarla. Es el pleno reconocimiento de esta dimensión de riesgo y apuesta, de la ausencia de cualquier garantía externa, lo que distingue a un auténtico compromiso-Verdad de cualquier forma de «totalitarismo» o «fundamentalismo».
Pero, una vez más, ¿cómo distinguimos esta «exigente y a veces letal ética de la verdad» de los intentos sectarios por imponer la propia posición a todos los demás? ¿Cómo podemos estar seguros de que la voz de la minoritaria «parte sin-parte» es sin duda la voz de la verdad universal, y no simplemente la expresión de una demanda particular? Lo primero que hay que tener en cuenta aquí es que la verdad con la que estamos tratando no es «objetiva», sino una verdad autorrelacionada sobre nuestra posición subjetiva; como tal, es una verdad que nace del compromiso, medida no por su precisión fáctica, sino por el modo en que afecta a la posición subjetiva de enunciación. En su Seminario 18 (no publicado) sobre «un discurso que no fuera semblante», Lacan proporcionaba una sucinta definición de la verdad de la interpretación psicoanalítica: «La interpretación no se ve puesta a prueba por una verdad que decidiría por un sí o un no, sino que desata la verdad como tal. Sólo es verdad en la medida en que la seguimos realmente». No hay nada «teológico» en esta precisa formulación, sólo un acercamiento a la unidad auténticamente dialéctica de teoría y práctica en la interpretación psicoanalítica (y no sólo en la psicoanalítica): la «prueba» de la interpretación del analista está en el efecto-verdad que desencadena en el paciente. De este modo también habría que (re)leer la tesis XI de Marx: la «prueba» de la teoría marxista es el efecto-verdad que desencadena en sus receptores (los proletarios), al transformarlos en sujetos revolucionarios.
El problema, desde luego, es que hoy en día no hay un discurso revolucionario capaz de producir semejante efecto-verdad. Así que, ¿qué debemos hacer? El texto más crucial a este respecto es el maravilloso ensayo breve de Lenin «Sobre la ascensión a una montaña», escrito en 1922[15], después de ganar la guerra civil contra todo pronóstico. En ese momento los bolcheviques tuvieron que realizar un movimiento de retirada hacia la Nueva Política Económica (NEP), dando un alcance mucho más amplio a la economía de mercado y la propiedad privada. Lenin utiliza el símil de un escalador que tiene que regresar al valle después de un primer intento por alcanzar una nueva cumbre, como una manera de describir lo que significa realizar ese movimiento de retirada sin traicionar de modo oportunista la fidelidad a la Causa:
Imaginemos que un hombre asciende a una montaña muy alta, abrupta y aún no explorada. Supongamos que ha superado increíbles dificultades y peligros y ha logrado alcanzar un punto mucho más alto que quienes lo precedieron, pero sin llegar todavía a la cumbre. Se encuentra en una situación en la que avanzar en la dirección que ha elegido, y siguiendo el camino trazado, no solamente es difícil y peligroso, sino directamente imposible. Debe volver atrás, descender, buscar otros caminos quizás más largos, pero que le permitirán llegar a la cumbre. El descenso desde la altura jamás alcanzada por nadie resulta para nuestro viajero imaginario más difícil y peligroso acaso que la ascensión: es más fácil tropezar, no es tan fácil ver dónde pisar; no se produce el entusiasmo que se siente al ascender, directos hacia la meta, etc. […] Las voces que se oyen suenan con un timbre malicioso. No lo esconden; se carcajean gozosamente y gritan: «¡Se caerá enseguida! ¡Lo tiene merecido, por loco!». Otras tratan de ocultar su malevolencia; imitan a Judas Golovliov: se afligen y alzan la mirada al cielo, como diciendo: «¡Por desgracia, nuestros temores se confirman! ¿Acaso nosotros, quienes nos pasamos toda la vida preparando un plan sensato para escalar esa montaña, no exigíamos que se aplazara la ascensión hasta que nuestro plan estuviera acabado? ¡Y si protestábamos con tanta porfía de ese camino que el propio loco abandona ahora (¡mirad, mirad, retrocede, baja! ¡Se prepara horas enteras para poder dar un solo paso! ¡Y pensar que se nos insultaba con las peores palabras cuando exigíamos moderación y prudencia!), y si censurábamos con tanto acaloramiento a este loco y aconsejábamos a todos que no lo imitaran ni le ayudaran, fue sólo movidos por nuestra devoción al grandioso plan de escalar esa montaña y para no desacreditar, en general, este grandioso plan!».
Después de enumerar los logros del Estado soviético, Lenin se centra en lo que no se hizo:
Pero no hemos acabado de construir siquiera los cimientos de la economía socialista. Eso aún nos lo pueden quitar las fuerzas hostiles del capitalismo agonizante. Debe tenerse clara conciencia de esto y reconocerse abiertamente, pues no hay nada más peligroso que las ilusiones (y el vértigo, sobre todo a grandes alturas). Y no hay absolutamente nada pavoroso, nada que justifique el menor abatimiento, en reconocer esa amarga verdad; pues siempre hemos predicado y repetido la verdad elemental del marxismo: para la victoria del socialismo hacen falta los esfuerzos conjuntos de los obreros de varios países adelantados. Seguimos estando solos, y logrado mucho en un país atrasado, más arruinado que los demás. De hecho, hemos conservado intacto el ejército de las fuerzas revolucionarias del proletariado, hemos conservado su capacidad de maniobra, hemos conservado la claridad de pensamiento, que nos permite calcular fríamente cuánto, dónde, y cuándo debemos retroceder (para saltar más lejos); dónde, cuándo y cómo ponernos a rehacer lo que aún no está acabado. Están condenados de antemano aquellos comunistas que imaginan que se podría culminar la tarea –que marcará una época– de colocar todos los cimientos de la economía socialista (sobre todo en un país de pequeños campesinos) sin errores, sin retrocesos, sin rehacer multitud de veces lo que no se ha hecho hasta el fin o lo que se ha hecho mal. Los comunistas que no se hacen ilusiones, que no caen en el abatimiento y conservan la fortaleza y flexibilidad «para volver a comenzar desde el principio» una y otra vez una dificilísima tarea; esos comunistas no están condenados de antemano (y con toda probabilidad sobrevivirán).
Este es Lenin, dando su mejor versión beckettiana, haciéndose eco de las palabras de Worstward Ho: «Inténtalo otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor»[16]. La conclusión de Lenin –«comenzar desde el principio una y otra vez»– deja claro que no está hablando solamente de pisar el freno para defender lo que ya se había logrado, sino precisamente de descender de nuevo al punto de partida: hay que «comenzar desde el principio», no desde el punto al que uno había logrado llegar en el intento anterior. En términos de Kierkegaard, un proceso revolucionario no es un progreso gradual, sino un movimiento repetitivo, un movimiento consistente en repetir el comienzo una y otra vez. Aquí es donde estamos exactamente hoy en día, después del «desastre obscuro» de 1989. Como en 1922, nos llegan desde abajo voces que suenan con un timbre malicioso: «¡Os está bien merecido, lunáticos que queríais forzar vuestra visión totalitaria sobre la sociedad!». Otros intentan esconder su malicioso gozo, alzando la mirada hacia el cielo, como diciendo: «¡Cuánto nos apena ver justificados nuestros temores! ¡Cuán noble era vuestra visión de crear una sociedad justa! Nuestro corazón late al unísono del vuestro, lleno de simpatía, ¡pero nuestra razón nos dice que vuestros nobles planes sólo pueden acabar en miseria y nuevas formas de servidumbre!». Mientras rechazamos cualquier concesión a estas seductoras voces, no cabe duda de que ahora tenemos que «comenzar desde el principio», y no «construyendo sobre los cimientos de la época revolucionaria del siglo XX» (desde 1917 hasta 1989, o más precisamente hasta 1968), sino «descendiendo» al punto de partida para elegir un camino diferente.
Si el proyecto comunista debe renovarse como una auténtica alternativa al capitalismo global, debemos llevar a cabo una nítida ruptura con la experiencia comunista del siglo XX. Se debería tener siempre en cuenta que 1989 representó la derrota no sólo del socialismo estatal comunista, sino también de la socialdemocracia occidental. En ningún sitio es más palpable la miseria de la izquierda actual que en su defensa «de principios» del Estado del bienestar socialdemócrata. En ausencia de un proyecto izquierdista radical factible, todo lo que puede hacer la izquierda es bombardear al Estado con demandas que reclaman la expansión del Estado del bienestar, siendo plenamente conscientes de que el Estado no podrá concederlas. Esta necesaria decepción servirá entonces como un recordatorio de la impotencia connatural a la izquierda socialdemócrata, y por tanto empujará a la gente hacia una nueva izquierda radical revolucionaria. Huelga decir que esta política cínicamente «pedagógica» está destinada a fracasar, puesto que está librando una batalla perdida: en la actual constelación político-ideológica, la reacción a la incapacidad del Estado del bienestar para garantizar lo que se le pide será el populismo derechista. Para evitar esta reacción, la izquierda tendrá que proponer su propio proyecto positivo, más allá de los límites del Estado del bienestar socialdemócrata. Por esta razón es totalmente erróneo depositar nuestras esperanzas en Estados-nación fuertes y soberanos que puedan defender al Estado del bienestar frente a organismos transnacionales como la Unión Europea, que, según se dice, sirven al capital global para desmantelar todo lo que queda del Estado del bienestar[17]. A partir de aquí, solamente queda un pequeño paso para acabar aceptando una «alianza estratégica» con la derecha nacionalista preocupada por la dilución de la identidad nacional en la Europa transnacional. (Como ya ha ocurrido de facto con la victoria del Brexit en el Reino Unido.)
Los muros que se construyen en estos momentos a lo largo y ancho del mundo no son de la misma naturaleza que el Muro de Berlín, el icono de la Guerra Fría. Los muros de hoy parecen no pertenecer al mismo concepto, puesto que el mismo muro a menudo tiene múltiples funciones: una defensa contra el terrorismo, los inmigrantes o el contrabando, o bien una tapadera para la expansión colonial, etc. Pese a esta apariencia de multiplicidad, sin embargo, Wendy Brown tiene razón en insistir en que estamos ante el mismo fenómeno, aunque sus ejemplos habitualmente no se perciban como casos del mismo concepto: los muros de hoy son una reacción a la amenaza a la soberanía nacional planteada por el presente proceso de globalización: «Más que un resurgir de expresiones de la soberanía del Estado-nación, los nuevos muros son iconos de su erosión. Aunque puedan parecer rasgos hiperbólicos de esa soberanía, como toda hipérbole revelan una fragilidad, vulnerabilidad, inestabilidad o puesta en cuestión del núcleo mismo de aquello que quieren expresar; cualidades que en sí mismas son antitéticas respecto a la soberanía y por tanto elementos de su desmontaje»[18]. Lo más chocante respecto a estos muros es su naturaleza teatral, y más bien ineficiente: básicamente se componen de materiales anticuados (cemento y metal), representando así una respuesta extrañamente medieval a las fuerzas inmateriales que realmente amenazan la soberanía nacional hoy en día (la movilidad digital y comercial, el armamento cibernético avanzado). Brown también tiene razón en subrayar el papel de la religión organizada, junto a la globalización, como una gran agencia transestatal que asimismo plantea una amenaza a la soberanía estatal. Por ejemplo, se podría afirmar que China, pese a su reciente actitud más laxa hacia la religión en cuanto herramienta para la estabilidad social, se opone tan ferozmente a algunas religiones (budismo tibetano, el movimiento Falun Gong) precisamente en la medida en que las percibe como una amenaza a la soberanía y la unidad nacional (budismo sí, pero bajo el control estatal chino; catolicismo sí, pero los obispos nombrados por el Papa tienen que ser controlados por las autoridades chinas…).
Una de las formas más complejas de falsa fidelidad al comunismo del siglo XX es el rechazo de todos los socialismos realmente existentes en nombre de determinado movimiento auténtico de clase obrera que habría estado a punto de activarse. En 1983, Georges Peyrol escribió un texto titulado «Treinta modos de reconocer fácilmente a un marxista a la vieja usanza», un retrato maravillosamente irónico del marxista tradicional, seguro de que –tarde o temprano, sólo debemos ser pacientes– un auténtico movimiento obrero revolucionario se alzará de nuevo, barriendo victoriosamente el dominio capitalista junto con los corruptos partidos y sindicatos de izquierdas oficiales… Frank Ruda[19] ha señalado que Georges Peyrol es uno de los pseudónimos de Alain Badiou: el objetivo de su ataque fueron aquellos trotskistas supervivientes que continuaron manteniendo su fe en que de la crisis de la izquierda marxista acabaría surgiendo de algún modo un nuevo y auténtico movimiento revolucionario de clase obrera[20]