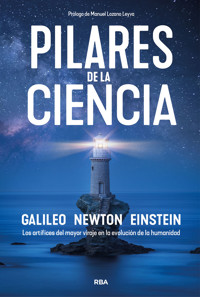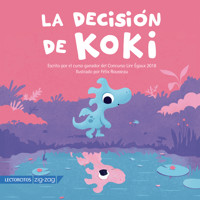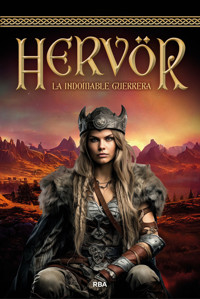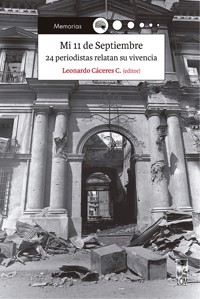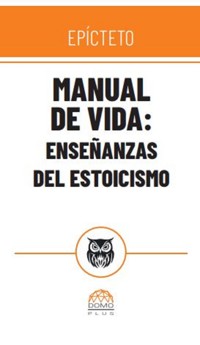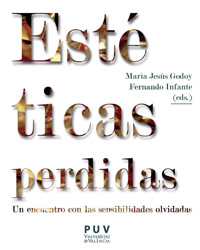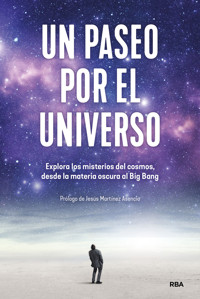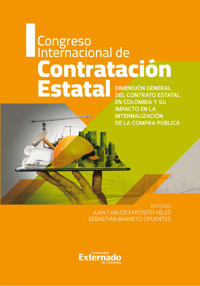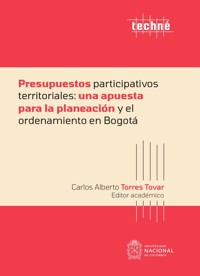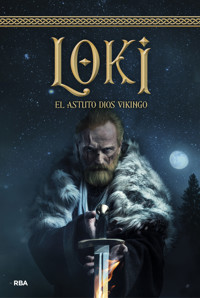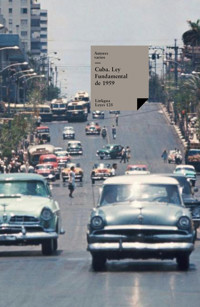6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Trama Editorial
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
En este número de Texturasse pueden encontrar textos de Jean-Jacques Pauver, Gonzalo Pontón, Carlos Díaz, Daniel Goldin, Mike Shatzkin, Robert Paris Riger, Joaquín Rodríguez, Gabriela Torregrosa, Íñigo García Ureta, Rüdiger Wischenbart, Paco Puche, Javier Luque, José María Barandiarán, Frances Steloff y Henry Miller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Índice
Portada
Portada interior
[1] Escándalo en el mundo de la edición. Jean-Jacques Pauvert
[2] Una celebración continua. Gonzalo Pontón
Cómo se hace un editor: la maravillosa vida larga de Arnaldo Orfila Reynal. Carlos Díaz
Recapitulación y nuevos avances. Daniel Goldin
Vender libros en el siglo XXI. Mike Shatzkin & Robert Paris Riger
No es Amazon, somos nosotros. Joaquín Rodríguez
Mi vida en el frente. Segunda parte. Gabriela Torregrosa
El diablo y los detalles. Gabriela Torregrosa
[3] La industria del libro: nuevas melodías para un viejo oficio. Rüdiger Wischenbart
[4] Librería Luque: volver a empezar. Paco Puche
Cien años de cultura en Córdoba. Javier Luque
Transitando de los libros a las personas, de las estanterías al espacio compartido. José María Barandiarán
[5] Correspondencia: Frances Steloff - Henry Miller
Créditos
Otros libros recomendados de Trama editorial
Últimos números www.tramaeditorial.es
Escándalo en el mundo de la edición
Jean-Jacques Pauvert
Editor [1926-2014]
EN 1965 lo tenía todo para estar contento de mi suerte, en el fondo, pese a mi complicada situación personal –inherente a ciertos tipos de vida–. Pero un malestar indefinido no me abandonaba. No, no estaba tan satisfecho de la profesión que ejercía, ni del lugar que ocupaba. Sin detenerme a reflexionar demasiado, la consideraba demasiado ostensible, comprometida hacia ese «éxito» que quedaba muy lejos de mis aspiraciones. Sentía que me había lanzado por una pendiente en la que me iba a costar detenerme. ¿Dónde me encontraría cuando lo hiciera? No quería pensar demasiado en ello.
El gran vals de las editoriales compradas, recuperadas, o de las fusiones esperadas o no, había empezado. Yo logré zafarme de la compra de Plon y de Julliard por las Presses de la Cité. Ahora mi distribuidor era Hachette, con todos los inconvenientes que comporta un cambio, pero mantenía mi independencia.
Lo peor era, como de costumbre, el murmullo generalizado de lamentos dentro de la profesión: ¡Ay, dios mío, qué difícil es vender libros! ¿Qué va a ser de nosotros? Se publican demasiados libros, demasiados. El público se cansa. Es la crisis. Todos descargaban sobre el vecino la responsabilidad de la situación.
A principios de agosto de 1965, un precioso día de verano, me encontré paseando en el bulevar Saint-Germain a Pierre Démeron, redactor jefe del Nouveau Candide, semanario lanzado con una fuerte inversión por Hachette. Mi trato con Pierre Démeron era bastante cordial. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, no, me dijo, no pasa nada en el mundillo literario, ¡no sé qué voy a publicar en los próximos números!
Una mosca me picó: está claro que realmente no puede hablar de lo que sucede en el mundo editorial. ¿Pero es que sucede algo?, preguntó preocupado. Pasa que los editores están enfermos. Y compartí con él mis reproches. Me escuchó interesado: ¿Me podría explicar todo eso sin censura? –No podrá publicarlo. –¿Ah no?–. Y quedamos para comer juntos al día siguiente. Trajo una grabadora.
Callaba muchas cosas que me pesaban. Las solté todas y nos despedimos. Al día siguiente partí hacia mi Réal, donde me planteaba comprar un terreno después de quince años de alquileres varios.
Regresé a finales de mes. El lunes 30 de agosto tuve una comida con Régine Deforges en los Petits Pavés (Le Nouveau Candide salía los jueves). Colegas de la profesión aquí y allá. Uno de ellos me comenta: «¡Hay que ver!, ¿qué ha dicho usted en Le Nouveau Candide?». Salí a comprar el semanario y nos pusimos a leerlo. Entra Robert Laffont, todo sonrisas: «¿Qué es eso tan apasionante que está leyendo?». Le pasé la revista. Pocas veces he visto la cara de alguien desencajarse tan rápido. «Ah, no, eso no está bien», murmuraba sin parar. «¡Oh!, pero, ¿cómo ha sido capaz?». Me devolvió el periódico y salió con expresión seria.
No sé cómo resumir un escándalo que agitó al mundillo parisino durante bastante tiempo. Le Nouveau Candide trató el asunto durante cuatro números. En cuatro semanas sucesivas, en pleno regreso de vacaciones y justo antes de la Feria de Frankfurt. Debo incluir algunas citas, porque a fin de cuentas forma parte de mi historia. Además, cuarenta años después el tema continúa estando de actualidad.
Anunciadas dos páginas enteras en la portada del número, en el apartado Lettres, con el titular: «En vísperas de la rentrée literaria, una entrevista con Jean-Jacques Pauvert: La enfermedad de los editores. (…) Dicen que los libros no se venden pero publican cualquier cosa. (…) Pierre Démeron pregunta a Jean-Jacques Pauvert, uno de los escasos editores surgidos durante la Liberación que ha sobrevivido y también uno de los más jóvenes y dinámicos, qué debemos pensar de la famosa ‘crisis editorial’. Su respuesta sorprenderá o escandalizará a muchos de nuestros colegas. Podrán responderle, abrimos nuestras páginas para que lo hagan».
La semana siguiente, otras dos páginas más de entrevista (los editores aludidos fingieron creer que se trataba de artículos de JJP, pese a que el periódico especificaba que eran de una entrevista, de ahí algunas imprecisiones).
Resumamos, si tal cosa es posible: la entrevista arrancaba con la compra de Plon y Julliard por las Presses de la Cité. Mi declaración se extiende a las compras que tenían lugar en esas fechas:
… Desde un estricto punto de vista literario, el control de las Presses de la Cité sobre Plon y Julliard, o a la inversa, no se sabe muy bien, no tiene ningún interés. Saber que las Presses de la Cité o Julliard son las que ahora publicarán las Memorias de Soraya (…), ¿qué importancia tiene?
Un acontecimiento literario, a mi entender, habría sido que Nielsen comprara Corti. (…) Si Corti desapareciera, dejaría un vacío.
Una editorial es un editor, un Grasset, un Julliard, un Gaston Gallimard. (…) Fíjese que tengo mucho aprecio por Sven Nielsen en el terreno de la edición popular y de la administración. Y es necesario en todo caso que haya libros para las personas que no se interesan por la literatura…
Los editores han hecho declaraciones extraordinarias: «Sí, es espantoso, no nos habíamos dado cuenta, hay una crisis editorial, el 98% de los franceses sólo compra un libro muy de vez en cuando. Poca gente acude a las bibliotecas públicas, el nivel cultural de los franceses es deplorable, etc.».
Bien, yo creo que la situación editorial general no ha sido nunca tan floreciente. ¿Usted conoce algún oficio en el que exista tan poca competencia, tan pocos recién llegados dispuestos a alterar el mercado y a reventarlo?
… Le daré algunas cifras. Son las del Diario oficial de la Librería.
En 1960 había catorce editoriales que hacían más de diez millones de francos nuevos de cifra de negocios (mil millones de francos antiguos); diecinueve, de cinco a diez millones; veintinueve, de dos a cinco millones; cincuenta, de uno a dos millones.
En 1963, ¿qué tenemos? Once editoriales con una cifra de negocios de más de veinte millones (dos mil millones de francos viejos), doce, de más de diez millones; veintiuna, de cinco a diez millones; cuarenta y una, entre dos y cinco millones.
En los mismos años, la cifra de negocios del sector editorial francés pasó de seiscientos sesenta millones a novecientos noventa y ocho millones de francos. (…) ¡Y son esas personas que han duplicado o triplicado su cifra de negocios en tres años, a la chita callando, sin tener que temer la competencia de ningún recién llegado, los que se lamentan!…
… No, la edición no está enferma, son los editores. Los libros nunca se han vendido tan bien, y se venderían dos veces mejor aún si no se publicara cualquier cosa.
Para un editor literario, es decir, que busca descubrir manuscritos, autores nuevos, hay dos políticas.
La primera, la de los Gallimard, Julliard, Seuil, es decirse: «Cuantos más libros publiquemos, más posibilidades tenemos de ganar el Goncourt, el Femina, o de descubrir una nueva Françoise Sagan». Un editor que aplica esta política y que ha publicado en un año digamos que veinte novelas, no puede al año siguiente publicar menos títulos, sea buena o mala su cosecha, so pena de ver descender su cifra de negocios. La locura es que se ve obligado a practicar una política de masa, de probabilidades. Desde luego, de vez en cuando, dentro de la masa hay un Le Clézio. Pero a un editor que entre cincuenta novelas me da un Le Clézio lo felicito, no lo admiro. Ha colocado bien su dinero, es todo lo que se puede decir de él. Un editor que publica únicamente tres novelas y dos de ellas son buenas, eso es admirable. Éditions de Minuit este año, por ejemplo, prácticamente no ha publicado novelas…
Doy algunos ejemplos de buenos libros que se venden muy poco: Roussel, El baño de Diana de Klossowski. «Las personas que leían a Proust en 1920, que leían a Bataille hace diez años cuando nadie los conocía, que descubren hoy a Klossowski, serán siempre una ínfima minoría». Luego:
Pregunte a los libreros y le dirán lo mismo que yo: están ahogados. El oficio de librero se ha vuelto imposible. Consiste en deshacer paquetes. (…) ¡Un librero recibe un promedio de trescientas novedades literarias al mes! La crisis de la edición está ahí, a nivel de los estantes del librero, que no se pregunta «¿a quién le voy a vender mis libros?», sino «¿qué voy a hacer con todos estos libros insípidos que no interesan a nadie?».
Si hay crisis, no es una crisis de menores ventas, es una crisis de superproducción. Que se publique la mitad, y los libros se venderán dos veces más.
Luego, algunas declaraciones sobre la incultura profunda de Estados Unidos; elogio del nivel francés. La semana siguiente, nuevo titular a doble página: «Los que confunden fábrica y edición», con una declaración destacada: «Para mí, el oficio de editor es un oficio que consiste en rechazar».
No voy a reproducirlo entero, sería un fastidio. En este libro el lector ya encontrará otros pasajes donde ofrezco mis puntos de vista sobre la profesión en distintos periodos. No han cambiado mucho.
No me extenderé tampoco sobre las reacciones de la profesión. Fue un escándalo, ya lo he dicho. Le pidieron a Robert Laffont que me respondiera en un tercer número del Nouveau Candide. Lo de siempre: «El 58% de los franceses no lee nunca un libro. (…) Aunque la cifra de negocios general aumenta, el índice de crecimiento es inferior a la combinación del índice del alza de los precios y el del aumento de la población. Es muy inferior, por otro lado, al índice de aumento del ocio en su conjunto: televisión, viajes, automóviles, así como electrodomésticos, neveras, etc.». Sí, etcétera. Se ve que las preocupaciones de Robert Laffont están a ras de suelo, aunque no ande equivocado en el principio. Además, él argumentaba que Jean-Jacques Pauvert sólo publica libros eróticos (falso; más bien al contrario, como sabrán los lectores si han llegado hasta aquí. Pero Robert no lee lo que yo publico. Y no es un reproche: cada cual a lo suyo; en general, los editores leen poco). ¿A cuántos jóvenes autores da de vivir? (Como decía más o menos Talleyrand, yo no veía la necesidad).
Sí, etcétera. Mencionemos también una llamada de teléfono solemne e imbécil de Arthaud, presidente del Sindicato de Editores, tendero inculto al que le colgué en las narices. Claude Gallimard, no menos inculto, hizo algunas comparaciones grotescas, no recuerdo ya dónde. En 1880, venía a decir, se publicaba el mismo número de títulos que ahora. Exacto. Lo que él ignoraba es que las tres cuartas partes de esos títulos eran de carácter técnico: religiosos, agrícolas o militares, con tiradas de doscientos o como máximo quinientos ejemplares, y que no atestaban las librerías. Cincuenta o cien librerías especializadas compraban en firme, a demanda, uno o dos ejemplares.
Jérôme Lindon insistía sutilmente en mis declaraciones, en una breve nota que escribió en el Nouveau Candide. Paul Angoulvent, presidente y director general de las Presses Universitaires, escribió incluso lo siguiente:
La controversia sobre la edición francesa que tiene lugar en sus páginas desde la entrevista a Jean-Jacques Pauvert me parece un nuevo y muy jugoso capítulo de la Comedia humana de Balzac.
Porque, aunque el señor Pauvert nunca ha sido considerado un monaguillo, lo que dice de nuestro oficio tampoco es una herejía. Junto a inexactitudes clarísimas, resultado quizá de una pluma demasiado impaciente [recuerdo que se trataba de una grabación con magnetófono y que Pierre Démeron rectificó después algunos pequeños errores suyos], revela muchas cosas conocidas de todos los augures, que no han podido retener la risa al leerlas.
Algunos, evidentemente, desearían que continuasen siendo ignoradas; yo prefiero que se digan, porque el temor reverencial a los tabúes no cuadra con una profesión como la nuestra…
El grupo Hachette fingió creer que yo estaba atacando a las grandes editoriales. «Los grandes editores han hecho siempre grandes editoriales», dijo su portavoz. Yo entendí: «Los grandes editores siempre han hecho gruesas editoriales». No iba yo por ahí ni mucho menos. Eran necesarias las editoriales voluminosas, de acuerdo. Tenía en mente una reciente mesa redonda en ya no sé qué radio, que reunió a Christiane Bourgois, entonces en las Presses de la Cité, a Paul Flamand, de Seuil, y a otros editores significativos. Todo el mundo habló con enorme pasión de este oficio privilegiado: ¡ah, regresar a casa con un manuscrito desconocido que acababa de traer el correo! ¡Empezar a leerlo, al principio con indiferencia y luego con pasión! ¡Ah, el entusiasmo del descubrimiento!
Luego, Paul Flamand intervino con mucha calma:
No veo alrededor de esta mesa otro editor que no sea Jean-Jacques Pauvert que pueda de verdad utilizar esas palabras. Yo estoy a la cabeza, junto con Maurice Bardet, de una editorial importante: no pretendo leer todo lo que Seuil publica. Recibimos miles de manuscritos. Tengo colaboradores, directores de colección en los que deposito mi confianza. Si se equivocan, lo asumo. A mí me corresponde acertar en la elección de mi equipo.
Flamand tenía toda la razón y aplaudí sus palabras. Era la época en que, día sí día también, aparecían editoriales pequeñas con a menudo los defectos de las más grandes, y agravados por la falta de recursos. Mi idea del oficio no era ni de lejos catalogar los méritos de las empresas en proporción a su tamaño.
La discusión dejó de interesarme. Hubo un solo comentario que me dejó caviloso. Raymond Queneau, no sé ya dónde (quizá en Lettres françaises), observó que si los editores no publicaran cualquier cosa, algunas cositas novedosas no podrían llegar a imprimirse.
Era verdad, en el fondo. Pero, ¿para eso había que talar tantos bosques?
Traducción de María José Furió
SUSCRÍBETE A TEXTURAS
COLECCIÓN TIPOS MÓVILES
JAVIER PRADERA
ITINERARIO DE UN EDITOR
Jordi Gracia, ed.
En la reciente memoria colectiva, Javier Pradera ha quedado atrapado en su papel de analista político de El País: metódico, frío, a menudo sarcástico, siempre documentado. Ese fue el Pradera de la mayoría de la población en los últimos veinte o treinta años, porque el mundo de la edición había dejado de ser el suyo –en el sentido integral de la palabra– desde 1989. Después siguió siendo editor, por supuesto, pero lo fue de otro modo: como consejero, asesor, auspiciador, instigador o promotor de libros de otros en editoriales íntimas, por decirlo así, y donde sus ideas o sus hallazgos no fuesen tenidos por ocurrencias o achaques de viejo editor nostálgico.
El lector que deambule sin prisas por este libro escuchará dos voces fundamentalmente. En la primera parte asistirá a la gestación en directo de un editor en formación, principiante y prudente primero, taxativo y hasta tiránico después. En la segunda, el lector escuchará la voz de la memoria de la edición, y el análisis de sus derivas y mutaciones en la España de la democracia. Pradera vivió en carne propia la mutación de un ecosistema editorial que primaba los beneficios empresariales sobre el valor cultural, y temió que iba a ser, como temieron tantos, el final de un antiguo y noble oficio.
En los últimos años Javier Pradera detecta la resurrección del oficio en su dimensión literaria y cultural. Era posible, también, identificar los sellos pequeños y nuevos que parecían heredar el sentido de la edición literaria histórica, la misma que habían encarnado, en otro mundo, Carlos Barral o Arnaldo Orfila. Alentaba en ese Pradera una nueva confianza, y la esperanza racional en el feliz futuro del mejor oficio del mundo.
COMPRA AQUÍ ESTE LIBRO | www.tramaeditorial.es
Una celebración continua[*]
Gonzalo Pontón
Editor
MAGNÍFICO señor rector de la Universitat Pompeu Fabra, profesores del Consejo de Gobierno, amigos y amigas, familia:
Cuando supe que el Consejo de Gobierno de esta Universidad había decidido otorgarme un doctorado honoris causa por mi trayectoria como editor e historiador, me sentí muy halagado y experimenté una satisfacción muy especial. Pero también, de inmediato, sentí una punzada de inquietud, una especie de alerta íntima que me hizo bajar del pedestal. ¿Y si este honor que se me hacía era debido a un exceso de generosidad de la Universitat Pompeu Fabra a algo así como un happy misunderstanding?
Permitidme que os diga enseguida que mi tarea de editor no la he vivido jamás como un trabajo sino como una celebración continua, y que los dioses del libro siempre me han bendecido –por alguna razón esotérica propia de su condición irracional– con todo tipo de bienaventuranzas que han hecho de mi trabajo una gratificación constante y permanente. Así pues, me preguntaba: ¿Por qué merece un premio una vida de trabajo que, en sí misma, ya ha sido un premio? He intentado averiguarlo.
Es posible que el Consejo de Gobierno se haya fijado en el mosaico que he ido construyendo a lo largo de cincuenta y cinco años de labor editorial. Si fuera este el caso, debo decir con orgullo, tal vez con petulancia, que el Consejo no va desencaminado: el mosaico es ciertamente espléndido.
Sin embargo, un mosaico –un trencadís– va construyéndose con piezas de diferentes formas y colores, con teselas de materiales preciosos que hay que colocar sobre un lecho de aglomerante con un diseño previamente establecido. Es la calidad intrínseca de estas teselas –que no he hecho yo– la que dota de excelencia al mosaico, y no el trabajo del artesano que sitúa las piezas sobre el diseño previo, que es lo que ha sido y sigue siendo mi tarea.
Tampoco he sido yo quien ha hecho este diseño previo sobre el lecho de aglomerante: es el resultado feliz de una circunstancia personal. Tuve la suerte de iniciar mi vida editorial en Ariel, una casa dedicada a la edición de libros de altísima calidad intelectual. Allí conocí a un grupo de académicos que representaban la voluntad de retomar la labor cultural propia de la época republicana truncada por el golpe de Estado fascista y por la Guerra Civil. Entre ellos, Josep M. Calsamiglia, Joan Reventós, Ángel Latorre, Fabià Estapé, Salvador Giner o Jordi Nadal, también doctor honoris causa por esta Universidad, quien me introdujo en la historia económica y me dio a traducir el primer libro del historiador italiano Carlo M. Cipolla que se publicaba en España. También conocí en Ariel a un jovencito, pero ya sabio, Francisco Rico, que acababa de regresar de Estados Unidos.
De todos ellos, dos colaboradores externos de Ariel, a quienes por entonces solo me unía la militancia antifranquista común, fueron fundamenta les en mi educación intelectual e incluso sentimental. Me refiero a Manuel Sacristán y a Josep Fontana. Del primero –uno de los filósofos más importantes del siglo xx– aprendí a pensar lógicamente y a comprender que el trabajo intelectual conlleva una gran responsabilidad personal, a la que me referiré más adelante. Del segundo –uno de los historiadores más importantes del siglo xx– lo aprendí casi todo. Josep Fontana, profesor de esta casa, fundador del Instituto de Historia Jaume Vicens i Vives, muerto –solo biológicamente– hace catorce meses, fue a lo largo de casi cincuenta años el maestro y el amigo que todo el mundo desearía tener.