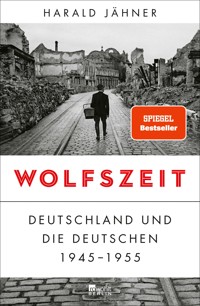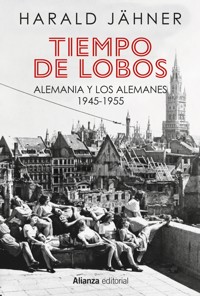
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Alianza Ensayo
- Sprache: Spanisch
Alemania, 1945. El país está en ruinas. Muchas ciudades han sido reducidas a escombros, más de la mitad de la población está desplazada, lejos de sus hogares, viviendo entre ruinas. Haber escapado de la muerte deja a algunos en un estado de apatía, mientras que a otros les proporciona una alegría de vivir sin precedentes. Los sobrevivientes del III Reich necesitan justificar su silencio o su colaboración, olvidar su pasado reciente, empezar de cero, crearse una nueva identidad, y para ello recurren a cualquier coartada: el ocio alocado, las drogas, el sexo, el trabajo a destajo, también el robo y el saqueo, hay que continuar sobreviviendo... ¿Cómo pudo surgir de este caos, en apenas una década, una sociedad exultante y una economía eficiente? Harald Jähner explica este milagro mientras compone una historia de los hábitos y las mentalidades a una escala colosal. Galardonada con el premio de la Feria del Libro de Leipzig, "Tiempo de lobos. Alemania y los alemanes 1945-1955", ofrece un retrato poliédrico, sugestivo y francamente sorprendente de una sociedad corrupta, desmoralizada y liberada, todo al mismo tiempo, y de una década cruda y salvaje, situada entre dos eras que resultaron decisivas para el futuro de Alemania y de Europa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Margret Zimmermann realiza equilibrios encima del alambre sobre las ruinas del casco antiguo de Colonia, 1946.
Harald Jähner
TIEMPO DE LOBOS
ALEMANIA Y LOS ALEMANES1945-1955
Traducción del alemán por Ibon Zubiaur
Alianza Editorial
ÍNDICE
PRÓLOGO
1. ¿HORA CERO?
Nunca hubo tanto comienzo. Ni tanto final
2. EN RUINAS
¿Quién despejará todo esto? Estrategias de desescombro
Belleza de las ruinas y turismo de ruinas
3. LA GRAN MIGRACIÓN
Trabajadores forzosos liberados y presos deambulando: apátridas para siempre
Los desplazados y el turbador encuentro de los alemanes consigo mismos
En la carretera
4. FIEBRE DE BAILE
«Sana, sanita, mi pobre Mainz en ruinas»
5. AMOR 47
El retorno de los hombres quemados
Constanze se pasea por el mundo
«Ávida de vida, sedienta de amor»
Excedente de mujeres: ser minoría les permite a los varones mantener la supremacía
Presa fácil en el Este
Veronika Dankeschön en el Oeste
6. ROBAR, RACIONAR, TRAPICHEAR: LECCIONES DE ECONOMÍA DE MERCADO
Primeras redistribuciones: la ciudadanía aprende a saquear
La lógica de las cartillas de racionamiento
Un país de rateros: iniciativa y criminalidad
El mercado negro como escuela de ciudadanía
7. GENERACIÓN ESCARABAJO, PRESENTE
Reforma monetaria, la segunda hora cero
Wolfsburg, la plantación humana
Start-up: Beate Uhse descubre su modelo de negocio de puerta en puerta
¿Se hunde Alemania en el fango? El temor al abandono
8. LOS REEDUCADORES
Tres escritores trabajando para los aliados la mente alemana
9. LA GUERRA FRÍA DEL ARTE Y EL DISEÑO DE LA DEMOCRACIA
Hambre de cultura
Cómo el arte abstracto surtió la economía social de mercado
Cómo la mesa riñón transformó el pensamiento
10. LA CLAMOROSA RELEGACIÓN
Silenciar, hablar, cerrar filas sin ganas
Fue un milagro que saliera bien
LA FORTUNA
BIBLIOGRAFÍA
REFERENCIAS DE TEXTO
AGRADECIMIENTOS
CRÉDITOS
PRÓLOGO
El 18 de marzo de 1952 apareció en el Neue Zeitung un texto del escritor y lector editorial Kurt Kusenberg. Se titulaba «Nada es evidente. Elogio de un tiempo de miseria». Tan solo siete años después de finalizar la guerra, el autor añoraba en él las semanas de desconcierto que siguieron. Aunque no funcionaba nada, ni el correo, ni el tren, ni el transporte, pese al desvalimiento, al hambre y a más de un cadáver que seguía bajo los escombros, aquellas semanas le parecían en retrospectiva una buena época. «Como niños», la gente habría empezado tras la guerra «a anudar de nuevo la rasgada red de las relaciones humanas». ¿Como niños?
Kusenberg recomendaba enfáticamente a sus lectores retrotraerse a aquel «tiempo hambriento, astroso, helado, mísero, peligroso», cuando, en ausencia de un orden estatal, la población dispersa hubo de definir de nuevo la moral y la cohesión social: «La decencia no excluía el ingenio y el ardid; ni siquiera robar de la boca. Pero en aquella vida semibandidesca hubo un honor de bandidos que quizá fuera más moral que la conciencia de hierro fundido de hoy».
Curioso. ¿Tanta aventura hubo justo después de la guerra, tanto «honor de bandidos»? ¿Tanta inocencia? Lo que cohesionara a los alemanes hasta el final de la guerra se quebró por fortuna del todo. El antiguo orden ya no funcionaba, había uno nuevo en las estrellas, y de lo imprescindible se ocupaban los aliados. Apenas cabía llamar sociedad a los cerca de setenta y cinco millones de personas que se reunían en el verano de 1945 en el territorio que le quedó a Alemania. Se hablaba de un «tiempo de nadie», del «tiempo de lobos» en que el hombre se volvió «un lobo para el hombre». Que cada cual se preocupara solo de sí mismo y su recua iba a marcar la autoimagen del país hasta bien entrados los cincuenta, cuando todo llevaba tiempo yendo mejor pero muchos seguían retirándose obstinadamente a la familia como refugio autorreferencial. Hasta en el famoso «Don Sin Mí», el tipo de alemán apolítico mayoritario reprobado a finales de los cincuenta por la Aktion Gemeinsinn1, pervivía —con vestimenta honorable— el lobo al que se había visto degradarse en 1945 a los antiguos camaradas de raza.
Tras la guerra, en Alemania, más de la mitad de las personas no estaban donde debían o querían, entre ellas nueve millones de damnificados por los bombardeos y evacuados, catorce millones de refugiados y desplazados, diez millones de trabajadores forzosos y presos liberados, millones y millones de prisioneros de guerra que iban regresando. Este libro trata de cómo se dispersó y se reencontró de nuevo ese conglomerado de diseminados, deportados, escapados y supervivientes, y de cómo los camaradas de raza volvieron a ser poco a poco ciudadanos.
Es una historia que amenaza con quedar eclipsada bajo el peso de los grandes acontecimientos históricos. Las transformaciones más importantes tuvieron lugar en el día a día, en organizar la comida, por ejemplo, en saquear, cambiar, comprar. También en el amor. Una ola de aventurerismo sexual siguió a la guerra, pero también más de una amarga decepción tras el anhelado regreso de los hombres. Muchas cosas se veían ahora con otros ojos, se quería empezar de nuevo todo, las cifras de divorcios se dispararon.
El recuerdo colectivo de la posguerra está marcado por unos pocos iconos que se han grabado a fondo en la memoria: el soldado ruso que le arrebata a una mujer la bicicleta; oscuros personajes del mercado negro apiñándose en torno a un par de huevos; los barracones provisionales en que residen refugiados y víctimas de bombardeos; mujeres mostrándoles anhelantes a los prisioneros de guerra repatriados fotos de sus maridos desaparecidos. Estas pocas imágenes tienen tal fuerza visual que estructuran como una película muda siempre idéntica el recuerdo público de los primeros años de posguerra. Se pasa así por alto media vida.
Mientras que el recuerdo suele bañar el pasado en una luz tanto más benigna cuantos más años nos separan de él, con la posguerra ocurre a la inversa. En retrospectiva se fue volviendo más sombría. Una razón fue la extendida necesidad de los alemanes de verse como víctimas. Cuanto más negros se pintaran los inviernos del hambre de 1946 y 1947, terribles en efecto, tanto menos pesaría al final —debieron de pensar muchos— su culpa.
Si se presta atención, se percibe la risa. En 1946 un espontáneo desfile del Lunes de Carnaval vuelve a recorrer ya la atrozmente despoblada Colonia. La periodista Margret Boveri recordaba un «tremendo aumento de la vitalidad por la continua proximidad de la muerte». Los años en que no hubo nada que comprar fue tan feliz que en adelante decidió no hacer ya más compras mayores.
La miseria no se entiende sin el deseo que genera. Haber escapado a la muerte sumió a los unos en apatía, a otros en una alegría de vivir desconocida y eruptiva. El orden vital estaba desquiciado, familias enteras se habían desgarrado, perdido los viejos vínculos, pero la gente se mezcló de nuevo, y quien fuera joven y audaz sentía el caos como una plaza en la que buscar su suerte a diario. ¿Cómo pudo volver a desaparecer tan rápido en los años del auge esa suerte de libertad experimentada justamente por tantas mujeres? ¿O es que no desapareció en la medida en que lo hacen creer las caricaturas corrientes de los años cincuenta?
El Holocausto desempeñó un papel escandalosamente ínfimo en la conciencia de la mayoría de los alemanes de posguerra. Algunos sí que eran conscientes de los crímenes en el frente oriental, y se admitía cierta culpa básica por haber iniciado la guerra, pero el asesinato de millones de judíos alemanes y europeos no ocupaba espacio en el pensar ni en el sentir. Solo unos pocos, como el filósofo Karl Jaspers, lo abordaban en público. Ni siquiera en las muy discutidas confesiones de culpa de la iglesia evangélica y la católica se mencionaba expresamente a los judíos.
La inconcebibilidad del Holocausto se extendió también de modo pérfido al país de los perpetradores. Los crímenes poseían una dimensión que, ya mientras eran cometidos, los relegaba de la conciencia colectiva. Que hasta los bienintencionados se negaran a pensar en qué iba a ocurrir con sus vecinos deportados ha minado hasta hoy la confianza en el género humano. Pero a quien menos afectó es a la mayoría de los contemporáneos de entonces.
La omisión y el silenciamiento de los campos de exterminio continuaron tras el final de la guerra, aunque los aliados intentaran confrontar forzosamente a los vencidos con los crímenes nazis mediante películas como Los molinos de muerte.
Helmut Kohl habló de la «gracia de haber nacido tarde», aludiendo a lo fácil que es hablar desde una generación posterior. Pero hubo también la gracia de los horrores vividos. Las noches de bombardeos padecidas, los durísimos inviernos de los primeros años de posguerra y la lucha por sobrevivir en circunstancias anárquicas no dejaron a muchos alemanes pensar en el pasado. Se veían a sí mismos como víctimas, ahorrándose así pensar en las reales. Para su dudosa suerte. Pues quien entre los que se habían mantenido medianamente decentes hubiera admitido en toda su amplitud el asesinato en masa sistemático cometido en su nombre, con su consentimiento y gracias a su postura de hacer la vista gorda, apenas habría sido capaz de reunir el ánimo vital y la energía que fueron necesarios para soportar los años de posguerra.
El instinto de supervivencia apaga los sentimientos de culpa: es un fenómeno colectivo que cabe estudiar en los años posteriores a 1945 y que ha de socavar profundamente la confianza en los seres humanos y en los fundamentos del propio yo. Cómo aun así, sobre la base de la omisión y el falseamiento, pudieron surgir dos sociedades a su modo antifascistas, dignas de confianza, supone un enigma al que este libro querría acercarse sumergiéndose en los retos extremos y los estilos de vida peculiares de los años de posguerra.
Aunque libros como el diario de Anne Frank o El Estado de la SS de Eugen Kogon perturbaban la omisión, muchos alemanes solo empezaron a afrontar los crímenes cometidos con los juicios de Auschwitz, a partir de 1963. A los ojos de la generación siguiente, se habían desacreditado al máximo entre otras cosas por esa tardanza, aunque los hijos se beneficiaran considerablemente en lo material del logro relegatorio de sus padres. Rara vez en la historia se libró un conflicto generacional con más encono, rabia y a la vez petulancia que por los adolescentes de 1968 y sus acompañantes académicos.
Nuestra impresión de los años de posguerra está marcada por la perspectiva de los entonces jóvenes. La indignación de los hijos antiautoritarios contra una generación paterna que solo cabía amar con la mayor dificultad fue tan grande, y su crítica tan elocuente, que el mito de la podredumbre que lo sofocaba todo y que hubieron de limpiar ellos sigue dominando la imagen de los años cincuenta, pese a investigaciones más ponderadas. La generación de los nacidos en torno a 1930 se deleita en el papel de los que hicieron habitable la República Federal y llenaron de afecto la democracia, y alimenta una y otra vez esta imagen. Lo cierto es que uno puede sentirse asqueado ante la fuerte presencia de antiguas élites nazis en los cargos de la RFA, o ante el empecinamiento con que se impuso la amnistía a los perpetradores nazis. Pero lo que una y otra vez permitió descubrir la investigación para este libro es que aun así la posguerra fue más controvertida, su estilo de vida más abierto, sus intelectuales más críticos, su espectro de opinión más amplio, su arte más innovador, su día a día más contradictorio de lo que invita a creer hasta hoy la idea del giro epocal de 1968.
Hay otra razón por la que los cuatro primeros años de posguerra en especial suponen un punto relativamente ciego en el recuerdo histórico. Entre los grandes temas de investigación conforman algo así como un tiempo de nadie del que, por decirlo así, nadie es del todo responsable. Uno de los grandes temas de la historia escolar se ocupa del régimen nazi y finaliza con la capitulación de la Wehrmacht alemana; el otro cuenta la historia de la RFA y de la RDA, que arranca en 1949, y a lo sumo se detiene en la reforma monetaria y el bloqueo de Berlín como antecedentes de la fundación de ambos Estados. Los años entre el final de la guerra y la reforma monetaria, el «Big Bang» económico de la RFA, son para la historiografía en cierto modo un tiempo perdido, porque les falta el sujeto institucional. Nuestra historiografía sigue estructurándose en esencia como historia nacional, centrada en el Estado como sujeto político. Pero tras 1945 hubo nada menos que cuatro centros políticos responsables de los destinos alemanes: Washington, Moscú, Londres y París; condiciones poco favorables para una historia nacional.
También el relato de los crímenes cometidos contra los judíos y trabajadores forzosos suele acabar con la feliz liberación de los supervivientes por los soldados aliados. ¿Pero qué ocurrió luego con ellos? ¿Cómo se comportaron los cerca de diez millones de presos famélicos y deportados de su patria, una vez sin vigilancia, en el país de sus verdugos y asesinos de sus allegados? Analizar cómo interactuaron los soldados aliados, los alemanes vencidos y los trabajadores forzosos liberados revela uno de los aspectos más tristes, pero también más fascinantes de los años de posguerra.
En el curso del libro el foco se desplaza desde el lado civilizatorio del día a día, de desescombrar, amar, robar y comprar, hacia el cultural, hacia la vida del espíritu y hacia el diseño. Se plantean ahí con tanto mayor intensidad cuestiones de la conciencia, la culpa y el olvido. Y tanto más significativas pasan a ser las instancias de desnazificación, que tuvo también un lado estético. Que justamente el diseño de los años cincuenta sea de fama tan duradera tiene una razón en su asombrosa potencia: remodelando su entorno, los alemanes se transformaron a sí mismos. ¿Pero fueron de verdad los alemanes quienes cambiaron tan radicalmente el aspecto de su mundo? En paralelo al diseño se desató una lucha en torno al arte abstracto en que también las potencias ocupantes manejaban los hilos. Se trató del aderezo estético de las dos repúblicas alemanas, nada menos que del sentido de la belleza en la Guerra Fría. De ahí que se implicara hasta la CIA.
Después de la guerra era mucho más habitual que hoy dárselas de esteta, fino e incansablemente inmerso en charlas serias, como si se pudiera enlazar directamente con las formas de trato del final del siglo XIX transfigurado a buenos viejos tiempos. Hoy sabemos mucho del Holocausto. Lo que no sabemos tan bien es cómo se pudo seguir viviendo a su sombra. ¿Cómo habla de moral y cultura un pueblo en cuyo nombre han sido asesinadas previamente varios millones de personas? ¿Tiene que renunciar por decencia a hablar de la decencia? ¿Dejar que sus hijos averigüen por sí mismos lo que es bueno y malo? Las tramas de interpretación mediáticas proliferaron, igual que los demás gremios de la reconstrucción. Todo el mundo hablaba de «hambre de sentido». Filosofar «en las ruinas de la existencia» suponía mandar de saqueo espiritual a la conciencia. Se robaba sentido como se robaban patatas.
Técnicas de supervivencia en la ciudad. Un niño recoge leña de las ruinas de Múnich en otoño de 1945.
1 «Acción Espíritu Comunitario», asociación independiente fundada en 1957 con el propósito de fomentar la cohesión social (N. del T., como en adelante).
1
¿HORA CERO?
Nunca hubo tanto comienzo. Ni tanto final
El crítico de teatro Friedrich Luft vivió el final de la guerra en un sótano. Allí abajo, en una mansión cerca de la Nollendorfplatz de Berlín, entre «olor a humo, sangre, sudor y alcohol», resistió los últimos días de la batalla final con otras personas de la zona. En el sótano se estaba más seguro que en los pisos, expuestos al fuego cruzado del Ejército Rojo y la Wehrmacht.
Fuera era el infierno. Si se asomaba uno, veía un tanque alemán moverse desvalido entre las ascuas de los bloques, pararse, disparar, girarse. De vez en cuando un civil, precipitándose de un resguardo a otro, cruzaba a trompicones la calzada reventada. Una madre salía apresurada con su cochecito de un edificio cañoneado y en llamas en dirección al siguiente búnker2.
A un anciano que llevaba todo el tiempo sentado cerca de la tronera lo despedazó una granada. Una vez entraron soldados de una oficina del Mando Supremo de la Wehrmacht, «tipos crispados, abúlicos, enfermos». Cada uno llevaba una caja con ropa de civil para esfumarse «en caso de emergencia», según dijeron. ¿Cuánta emergencia faltaba por llegar? Largaos de aquí, sisearon los habitantes del sótano. Nadie quería estar cerca de ellos «cuando acabara todo». El cadáver del temido guarda del bloque pasó arrastrado en una carreta; se había tirado por la ventana.
De pronto alguien se acordó de que en la casa de enfrente quedaba un montón de esvásticas y fotos de Hitler. Un par de valientes cruzaron para quemarlo todo antes de que llegaran los rusos. Cuando arreció el fuego y el crítico miró con cautela por el tragaluz del sótano, divisó una patrulla de SS acechando a su vez desde lo que quedaba de un muro. Los hombres seguían «peinando» en busca de remolones que llevarse consigo a la muerte.
Luego remitió el fuego. Cuando subimos cautelosos la estrecha escalera tras una eternidad de espera a la escucha, llovía suave. En las casas más allá de la Nollendorfplatz vimos relucir banderas blancas. Nos atamos harapos blancos en el brazo. Para entonces dos rusos saltaban ya el mismo muro desde el que poco antes habían asomado amenazantes los SS. Alzamos los brazos. Señalamos nuestras cintas. Ellos negaron con un gesto. Sonrieron. La guerra había terminado.
Para Friedrich Luft, lo que después se llamaría la «hora cero» llegó el 30 de abril. A 640 kilómetros al oeste, en Aquisgrán, la guerra ya llevaba medio año acabada en esos momentos; fue la primera ciudad alemana que tomaron los estadounidenses, en octubre de 1944. En Duisburg la guerra terminó el 28 de marzo en los barrios a la izquierda del Rin y solo dieciséis días más tarde a la derecha del río. Hasta la capitulación oficial de Alemania conoce tres fechas. El coronel general Alfred Jodl firmó el 7 de mayo en Reims la capitulación incondicional en el cuartel general del comandante estadounidense Dwight D. Eisenhower. Aunque el documento reconocía expresamente como vencedores a los aliados occidentales y al Ejército Rojo, Stalin insistió en repetir la ceremonia, y el 9 de mayo Alemania capituló de nuevo; el firmante fue esta vez el mariscal de campo Wilhelm Keitel, en el cuartel general soviético de Berlín-Karlshorst. Para los libros de historia las potencias vencedoras acordaron el día intermedio, el 8 de mayo, cuando en realidad no ocurrió nada a ese respecto3.
Para Walter Eiling, en cambio, tampoco cuatro años después había llegado la hora cero. Seguía en el penal de Ziegenhain por «falta contra el decreto de parasitismo público». El camarero de Hessen había sido detenido en 1942 por comprar un ganso, tres pollos y diez libras de carne salada en Navidades. Un tribunal rápido nazi lo condenó a ocho años de cárcel con prisión cautelar posterior por «desacato a las normas de economía de guerra». Tras finalizar la guerra, Walter Eiling y su familia confiaban en una pronta liberación. Pero las autoridades judiciales no estaban por la labor de retomar el caso. Al revocar al fin la desorbitada condena el ministro de Justicia del estado de Groß-Hessen, bajo control militar estadounidense, su organismo sostuvo que así se anulaba la pena de presidio, pero no la cautelar. Walter Eiling siguió en prisión. Nuevas solicitudes de liberación fueron rechazadas con el argumento de que el preso era lábil, tendía a la arrogancia y aún no estaba listo para trabajar.
En la celda de Eiling, el dominio del régimen nazi perduró tras la fundación de la RFA4. Destinos como el suyo fueron la razón de que el concepto de «hora cero» acabara siendo tan controvertido. En las empresas, aulas y despachos de la RFA siguió trabajando alegremente el grueso de la élite nazi. Hablar de una hora cero venía a ocultar esas continuidades. Pero por otro lado sirvió para subrayar la voluntad de nuevo comienzo y recalcar una clara cesura normativa entre el antiguo y el nuevo Estado, aunque por supuesto la vida siguiera y arrastrase una notable herencia del Tercer Reich. Además, el concepto de hora cero resultaba de una evidencia tan inmediata para muchas personas, dado el drástico corte vivido, que no solo ha seguido usándose hasta hoy, sino que experimenta incluso un renacer en la historiografía5.
Mientras que en la celda de Walter Eiling el régimen de injusticia persistió en toda su brutalidad, en otras partes colapsó cualquier forma de orden público. Los policías se miraban perplejos sin saber si aún lo eran. Quien llevaba uniforme se lo quitaba, lo quemaba o lo teñía. Los altos cargos se envenenaban, los bajos se tiraban por la ventana o se cortaban las venas. Comenzó un «tiempo de nadie»; las leyes quedaron en suspenso, nadie se encargaba de nada. Nadie era dueño de algo, salvo que tuviera el trasero bien plantado encima. Nadie era responsable, nadie brindaba protección. El viejo poder había huido, el nuevo aún no estaba; tan solo el ruido de la artillería indicaba su próxima llegada. Hasta los más distinguidos se daban ahora al saqueo. Se forzaban en pequeñas hordas almacenes de alimentos, se peinaban viviendas abandonadas en busca de algo comestible y un lugar donde dormir.
El 30 de abril, junto con la periodista Ruth Andreas-Friedrich, el médico Walter Seitz y el actor Fred Denger, el director de orquesta berlinés Leo Borchard se encontró un buey blanco en medio de la disputada capital. El grupo acababa de guarecerse de un ataque aéreo a baja altura cuando se toparon con el animal, ileso y bonachón, un cuadro surrealista entre el horror humeante. Lo rodearon y lo guiaron por los cuernos con cuidado. Lo cierto es que lograron atraer al buey al patio trasero del edificio en que se habían refugiado. ¿Y ahora qué? ¿Cómo matan cuatro urbanitas cultos a una res? El director de orquesta, que hablaba ruso, se atrevió a abordar a un soldado soviético ante la casa, y este les ayudó a abatir al animal con dos tiros de pistola. Los amigos pasaron a ocuparse vacilantes del cadáver con cuchillos de cocina. Pero no pudieron seguir mucho tiempo a solas con su botín. «De repente, como si la hubiera vomitado el inframundo, se aglomera junto al buey muerto una turba ruidosa», anotó después en su diario Ruth Andreas-Friedrich. «Brotan desde cien sótanos. Mujeres, hombres, niños. ¿Los ha atraído el olor a sangre?» Y pronto todos se pelean por los trozos de carne. Cinco puños ensangrentados le arrancan al buey la lengua de la garganta. «¿De modo que esta es la hora de la liberación? ¿El momento que hemos estado esperando doce años?»6
El Ejército Rojo necesitó once días para abrirse paso hasta los últimos barrios del centro desde que cruzara el primer límite de la ciudad en Malchow. De modo que tampoco aquí, en la capital, finalizó la guerra al mismo tiempo en todas partes. Otra periodista en Berlín, Marta Hillers, llamada más tarde Anónima, se atrevió tan solo el 7 de mayo a volver a recorrer con su bicicleta las calles en ruinas. Pedaleó curiosa desde Berlín-Tempelhof un par de kilómetros en dirección al sur y anotó esa tarde en su diario:
Aquí la guerra queda un día más atrás que en nuestro barrio. Se ve ya a civiles barriendo la acera. Dos mujeres arrastran y empujan un carro quirúrgico completamente calcinado, seguramente sacado de las ruinas. Encima yace una anciana bajo una manta, con la cara anémica; pero aún vive. Cuanto más avanzo, más retrocede la guerra. Aquí se ve ya a alemanes charlando de pie en grupos. En nuestra zona la gente aún no se atreve7.
Una vez troceado y despedazado el buey blanco, el director Borchard y sus amigos entraron en una vivienda bombardeada y registraron los armarios. En vez de comida, hallaron solo grandes cantidades de polvo efervescente, que se metieron en la boca riéndose joviales. Cuando entre muchas bromas se probaron también algunas ropas, les asustó de pronto la propia osadía. Se disipó el alborozo y se tendieron los cuatro acongojados a pasar la noche en la cama matrimonial de los desconocidos residentes, que según la placa del timbre se llamaban Machulke. «Mi casa y mi hogar cien doblas val», rezaba un bordado de seda sobre la cama.
Al día siguiente Ruth Andreas-Friedrich empezó a recorrer la ciudad, buscando un primer contacto con colegas, amigos, parientes. Como todos, estaba ansiosa de novedades, informes, valoraciones. Un par de días después la vida en Berlín se había calmado ya hasta el punto de que pudo volver a instalarse en su maltrecha vivienda. En el balcón se montó un fogón provisional con piedras sobrantes para poder calentar algo. Una robinsonada en mitad de la gran ciudad. En gas y electricidad no cabía pensar.
En su diario anotaba bruscos cambios de humor. Hitler estaba muerto, era verano, y ella quería hacer al fin algo con su vida. No podía esperar a volver a desplegar su capacidad, su don de observación, su talento escritor. Apenas dos meses después del final de la guerra escribía en un momento de euforia:
Toda la ciudad vive en un fervor expectante. Querríamos matarnos a trabajar, querríamos tener mil manos y mil cerebros. Están ahí los americanos. Los ingleses, los rusos. Los franceses deben de estar llegando. [...] Depende solo de que estemos en el centro de la actividad. De que las potencias se encuentren en nuestras ruinas y demostremos a los representantes de esas potencias que nuestro celo va en serio, ilimitadamente en serio los esfuerzos de reparación y ascenso. Berlín avanza a toda máquina. Si nos entienden y perdonan ahora, lo lograrán todo de nosotros. ¡Todo! Que abjuremos del nacionalsocialismo, que hallemos mejor lo nuevo, que trabajemos y mostremos fundamentalmente buena voluntad. Nunca estuvimos tan dispuestos a la redención8.
Cabría suponer que el ánimo de los berlineses estaría como su ciudad: destrozado, vencido, ruinoso. En vez de ello la periodista de 44 años sentía un «fervor expectante», y ni mucho menos era la única. Veía a toda la ciudad más que dispuesta a ponerse manos a la obra. Ruth Andreas-Friedrich había pertenecido al pequeño grupo de resistencia «Tío Emil»; en el memorial Yad Vashem de Jerusalén es honrada como «Justa entre las naciones». No fueron pues solo los alemanes insensibles los que quisieron volcarse en el trabajo, los incapaces de duelo. Apenas pasados dos meses del suicidio de Hitler, Berlín —en palabras de esta opositora al nazismo— ya quiere volver a estar en el «centro de la actividad», quiere ascenso y perdón.
Detrás de este clamor por un nuevo comienzo quedaba el final de un suplicio del que todos percibieron solo una parte minúscula. Entretanto una tercera generación de historiadores se aplica a exponerlo y a hacer siquiera remotamente comprensibles las dimensiones del espanto. Siguen siendo inimaginables. Nadie puede concebir lo que suponen sesenta millones de muertos. Hay claves para hacer al menos más tangibles las dimensiones estadísticas. Cuarenta mil personas sucumbieron a la tormenta de fuego durante los bombardeos de Hamburgo en el verano de 1943, un infierno que en su atroz plasticidad arraigó hondo en la memoria. Costó la vida a casi el tres por ciento de la población de la ciudad. Por terribles que fueran estos hechos, el porcentaje de víctimas en Europa fue más del doble de alto. La guerra costó la vida al seis por ciento de todos los europeos. La densidad de la catástrofe que se abatió sobre Hamburgo vale así en doble medida para Europa, vista en su conjunto. En Polonia fue asesinada incluso una sexta parte de los habitantes, seis millones de personas. La peor suerte la corrieron los judíos. En sus familias no se contaban los muertos, sino los supervivientes.
El historiador Keith Lowe escribe: «Hasta los que sufrieron la guerra, los que presenciaron masacres, los que vieron campos atestados de cuerpos sin vida y fosas comunes rebosantes de cadáveres son incapaces de comprender la verdadera magnitud de la matanza que tuvo lugar en toda Europa»9. Así fue en especial nada más acabar la guerra. Bastante superado estaba cada cual con el caos que se encontró al salir con los brazos en alto del refugio. ¿Cómo iban a reponerse nunca de aquel desastre, y más en Alemania, que tenía la culpa de todo? Hubo no pocos a los que ya haber sobrevivido les pareció una injusticia y que, siquiera de modo retórico, odiaron su corazón por seguir latiendo.
El propio Wolfgang Borchert, muerto a los 26 años y al que la posteridad conservaría en el recuerdo como tétrico especialista del lamento, intentó transformar el peso de sobrevivir en un enfático manifiesto de su generación. En 1941 Borchert había sido alistado por la Wehrmacht y enviado al frente oriental. Allí fue castigado repetidas veces por «desmoralizar a la tropa». Marcado por las experiencias del frente y de la cárcel y por una afección hepática no tratada, regresó en 1945 a Hamburgo tras recorrer a pie 600 kilómetros. Allí escribió el texto de página y media «Generación sin adiós». En él cantaba con salvaje intrepidez el surgimiento de una generación cuyo pasado había sido literalmente acribillado. Como apunta el título «Generación sin adiós», ese pasado no estaba disponible para la psique, ya fuera porque era inimaginable, resultaba traumático o había sido vilmente reprimido. «Generación sin adiós» supone un manifiesto de la hora cero: «Somos la generación sin vínculo y sin hondura. Nuestra hondura es abismo. Somos la generación sin dicha, sin patria y sin adiós. Nuestro sol es angosto, nuestro amor cruel, nuestra juventud es sin juventud»10.
No girarse, mirar hacia delante. Una pequeña familia afronta el futuro. Tras ella, los restos de Múnich.
El texto rapsódico de Borchert, con su martilleo monótono, se caracteriza por una desorientación cargada de ímpetu. La estiliza no sin orgullo a pose de frialdad osada. Bastante se habría despedido ya esa juventud de los muertos para poder sentir aún despedida; aunque en realidad los adioses serían «legión». Las últimas líneas del texto hablan de la energía que hasta este joven mortalmente enfermo pensaba reunir para el futuro:
Somos una generación sin regreso, pues no tenemos nada a lo que pudiéramos regresar. Pero somos una generación de la llegada. Quizá seamos una generación llena de llegada a una nueva estrella, a una nueva vida. Llenos de llegada bajo un nuevo sol, a nuevos corazones. Quizá estemos llenos de llegada a una nueva vida, a una nueva risa, a un nuevo dios. Somos una generación sin adiós, pero sabemos que toda llegada nos pertenece.
«Generación sin adiós» es la declaración de principios poética de una cohorte de disgregados que no tiene ganas de mirar atrás. La turbadora negativa de muchos alemanes a preguntarse cómo pudo ocurrir todo aquello es elevada aquí casi a programa. Se borra la pizarra de lo vivido y se deja libre para una nueva escritura, «un nuevo dios». Llegada a un nuevo astro.
Hablar al respecto de «omisión» se quedaría corto. Es programa consciente. Aquí se empieza con énfasis y se acaba con amargura. Wolfgang Borchert sabía perfectamente que la tabula rasa es una ilusión, un puro ensueño. Nadie necesitaba explicarle lo que es el tormento de los recuerdos. El olvido era la utopía del momento.
Un poema de la hora cero alcanzó incluso estatus de manifiesto. Es el famoso «Inventario» de Günter Eich, escrito a finales de 1945. En él un hombre enumera sus bienes, su ajuar para el nuevo comienzo.
Esto de aquí es mi gorra,
esto de aquí es mi abrigo,
mis cosas de afeitar
en la bolsa de lino.
[...]
En el morral transporto
dos medias y un pañuelo
y alguna cosa más
que a nadie le revelo.
[...]
Esto de aquí es el toldo,
y esto otro mi cuaderno,
esto es mi camiseta,
y esto de aquí es el hilo.
«Inventario» se convirtió en epítome de la literatura de posguerra por su provocativo laconismo. Los «literatos de desbroce», como se llamaron, renegaban de los tonos elevados porque se sentían engañados por ellos tras haberlos probado. También la capacidad de entusiasmo estaba en ruinas. Solo querían atenerse a lo más sencillo y a lo propio, a lo que cabía extender sobre la mesa; una proclama lírica de la «generación escéptica» que el sociólogo Helmut Schelsky iba a bautizar en 1957 con gran eco en toda su ambivalencia mental11. También la recapitulación lírica de Günter Eich evita el recuerdo: afronta la nueva vida con nada más que desconfianza y abrigo, lápiz e hilo (y con algo «que a nadie le revelo», un giro que encierra la auténtica gracia del texto).
También Marta Hillers hizo inventario en su diario. Cobró fama por la franqueza y sobriedad con que relata la ola de violaciones que conllevó la entrada del Ejército Rojo. La hora cero la vivió durante días como un régimen de violencia sexual. Una vez superado al fin, el 13 de mayo hizo balance:
Por un lado las cosas pintan bien para mí. Estoy fresca y sana. Físicamente no he sufrido nada. Tengo la sensación de estar perfectamente dotada para la vida, como si tuviera pies de pato para el barro. Encajo en el mundo, no soy fina. [...] Por otro lado todo son puntos en contra. Ya no sé qué pinto en el mundo. No le soy indispensable a nadie, solo estoy ahí, espero, de momento no veo meta ni tarea.
Baraja distintas posibilidades: ¿irse a Moscú, hacerse comunista o artista? Lo descarta todo.
¿El amor? Yace en el suelo aplastado. [...] ¿El arte? Sí para los llamados, entre los que no me cuento. Soy solo un pequeño secuaz, he de conformarme. Tan solo en un círculo íntimo puedo influir y ser buena amiga. El resto es esperar al final. Y aun así me atrae la oscura y estrafalaria aventura de la vida. Sigo en ella por curiosidad; y porque me alegra respirar y sentir mis miembros sanos12.
¿Y Friedrich Luft? El crítico de teatro, que salió del sótano con su cinta blanca a finales de abril al encuentro de los soldados rusos, siguió también en ella, con curiosidad insaciable. Para la sección de cultura del Tagesspiegel de Berlín, fundado en septiembre de 1945, escribió con regularidad sus glosas bajo el pseudónimo de Urbanus. Versaban sobre el flujo erótico de la gran ciudad, sobre los bonitos vestidos de primavera, sobre la expectación cuando llega el cartero por la mañana.
Friedrich Luft fue la «voz de la crítica» en la RIAS de Berlín Oeste. Desde febrero de 1946 hasta octubre de 1990, poco antes de su muerte, finalizaba cada uno de sus programas semanales con una frase que sonaba a bálsamo para las almas de los oyentes, porque prometía fiabilidad: «Volvemos a hablar en una semana. Como siempre. Misma hora, misma emisora, misma onda».
Friedrich aún vivió muchas décadas con su mujer, una dibujante, en la casa de cuyo sótano salió en 1945. En los primeros años setenta Heide Luft solía acudir a un bar en la Winterfeldtplatz, no lejos de su residencia. El local se llamaba Ruine. No solo se llamaba así, también lo era: el edificio delantero seguía faltando, pero sus cimientos aún existían en parte y formaban con sus paredes melladas una extraña terraza. En el edificio trasero se encontraba la taberna, siempre a rebosar. Un árbol crecía desde el sótano cubierto de escombros del edificio delantero y se prestaba a colgar de él un par de bombillas. A comienzos de los setenta, el bar era un punto de encuentro de gente que quería ser escritora. Solían ser estudiantes. Era como si la guerra acabara de terminar. Mientras su marido pulía en casa sus críticas para la radio, la señora Luft se sentaba entre los melenudos con su elegante abrigo de piel, charlaba un poco, siempre mesurada y juiciosa, y a veces pagaba una ronda. Era una de las muchas a las que les gustaba regresar a la hora cero, cada cual a su manera.
2 Friedrich Luft: «Berlin vor einem Jahr». Die Neue Zeitung, 10.5.1946.
3 Aunque el acuerdo de fijar el 8 de mayo, 23.01 horas, como fecha oficial del final de la guerra no se mantuvo del todo: los Estados Unidos celebran el VE-Day el 8 de mayo, en Rusia se celebra el Día de la Victoria el 9 de mayo. También en la RDA era festivo solo el 9 de mayo, el Día de la Liberación. Otros países tienen a su vez fechas propias, como los Países Bajos el Befrijdingsdag el 5 de mayo y los daneses el Befrielsen el 4 de mayo.
4 Sobre Walter Eiling informó Egon Jameson en el Neue Zeitung del 14.7.1949 con el título «Setzt endlich die letzten Opfer der Gestapo frei!» [¡Liberad de una vez a las últimas víctimas de la Gestapo!].
5 Cabe citar por ejemplo el extenso estudio de Uta Gerhardt, que ha analizado el drástico cambio desde la dictadura del Führer hasta la democracia parlamentaria, iniciado por la cesión transitoria completa de soberanía a los aliados, como lo suficientemente drástico para poder hablar de hora cero incluso en un sentido más que figurado: «La dinámica temporal de los programas de medidas tuvo una fase cero. Vemos que la hora cero no fue una mera metáfora. Sino que la hora cero correspondió al modelo político de ámbitos sociales enteros». Uta Gerhardt: Soziologie der Stunde Null. Zur Gesellschaftskonzeption des amerikanischen Besatzungsregimes in Deutschland 1944-1945/46. Frankfurt am Main 2005, p. 18.
6 Ruth Andreas-Friedrich: Der Schattenmann. Tagebuchaufzeichnungen 1938-1948. Berlín 2000, p. 303.
7 Anonyma: Eine Frau in Berlin. Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945. Frankfurt am Main 2003, p. 158 [hay traducción española, de Jorge Seca: Una mujer en Berlín: anotaciones de diario escritas entre el 20 de abril y el 22 de junio de 1945, Anagrama, Barcelona, 2005; N. del T.].
8 Andreas-Friedrich, p. 366.
9 Keith Lowe: Der wilde Kontinent. Europa in den Jahren der Anarchie 1943-1950. Stuttgart 2014, p. 33 [cito por la traducción española de Irene Cifuentes: Continente salvaje. Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, Barcelona, 2012, p. 35; N. del T.]. Se toman también de este libro las cifras precedentes y la comparación entre el porcentaje de víctimas en Hamburgo y en el conjunto de Europa.
10 Wolfgang Borchert: Das Gesamtwerk. Hamburgo 1959, p. 59 [hay traducción española, de Fernando Aramburu: Obras Completas, Laetoli, Pamplona, 2007; N. del T.].
11 Schelsky escribió: «En su conciencia y su autoconciencia social, esta generación es más crítica, escéptica, desconfiada, desprovista de fe o cuando menos de ilusiones que todas las generaciones juveniles previas, es tolerante, si queremos llamar tolerancia a dar por hecho y aceptar las debilidades propias y ajenas, está libre de pathos, de programas y de lemas. Este desengaño espiritual la vuelve libre para una aptitud vital impropia de la juventud. La generación es en su conducta privada y social más adaptada, realista, lista para intervenir y segura de su éxito que cualquier otra juventud previa. Domina la vida en la banalidad en la que se presenta al ser humano, y está orgullosa de ello». Véase Helmut Schelsky: Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend. Düsseldorf/Colonia 1957, p. 488.
12 Anonyma, p. 193.
2
EN RUINAS
¿Quién despejará todo esto? Estrategias de desescombro
La guerra había dejado en Alemania unos 500 millones de metros cúbicos de escombros. La gente hacía todo tipo de cálculos para visualizar las dimensiones. El Nürnberger Nachrichten usó como referencia el Campo Zeppelin, en el terreno de los congresos del partido. Amontonados en esa plaza de 300 metros de ancho y largo, los cascotes formarían un monte de 4.000 metros de altura con nieve eterna. Otros extendieron hipotéticamente hacia el oeste los escombros de Berlín, calculados en 55 millones de metros cúbicos, como muralla de treinta metros de anchura y cinco de altura, y así llegaban en la fantasía hasta Colonia. Con ese tipo de ejercicios mentales se aspiraba a ilustrar los inmensos volúmenes que había que retirar. Quien se hallara entonces en una ciudad con barrios completamente arrasados como Dresde, Berlín, Hamburgo, Kiel, Duisburg o Frankfurt, no alcanzaba a concebir cómo iban a deshacerse de sus restos, por no hablar de reconstruirlos. A cada uno de los habitantes de Dresde supervivientes le correspondían 40 metros cúbicos de cascotes.
Claro que no aguardaban allí compactos en metros cúbicos; los escombros se extendían por toda la ciudad como frágiles ruinas entre las que era muy peligroso moverse. Quien vivía en medio, a veces entre solo tres de las cuatro paredes y sin techo, debía trepar primero por los cascotes y aventurarse entre restos de muros aún en pie para llegar a casa. A veces aún se alzaba toda la fachada, sin paredes laterales de apoyo, y amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Por encima de las cabezas pendían bloques en vigas de hierro ocultas, suelos enteros de hormigón sobresalían de una única pared. Debajo jugaban niños.
Lo cierto es que sobraban motivos para la desesperanza. Pero la mayoría de los alemanes no se permitieron ni un breve instante de desaliento. El 23 de abril de 1945, la guerra aún no había concluido de forma oficial, pero el boletín oficial de Mannheim publicaba ya el llamamiento «Construimos»:
Por ahora solo cabe hacerlo con gran humildad, pues primero hay que retirar montañas de escombros antes de volver a hallar suelo en el que construir. Lo mejor es empezar a retirar cascotes, frente a la propia puerta primero, según el viejo dicho. Eso lo lograremos. Más difícil será cuando un feliz retornado se vea frente a la choza rota en la que quiere volver a habitar. Ahí hace falta carpintear con destreza probada en años hasta poder volver a vivir en ella. [...] La autoayuda solo es posible si se dispone de tela asfáltica y tejas. A fin de poder ayudar cuanto antes al mayor número, es necesario que todo el que tenga aún restos de material de techado de trabajos previos los entregue sin demora a la correspondiente oficina de construcción del distrito. [...] Así queremos reconstruir, primero con gran humildad, paso a paso, para cerrar primero techo y ventanas, y más adelante ya veremos13.
Sobre Mannheim habían caído toneladas de bombas británicas que habían destruido la mitad de los edificios, pero gracias a un sistema casi perfecto de refugios antiaéreos solo perdió la vida el 0,5 por ciento de la población. Quizá eso explique la extraña jovialidad con que se pinta aquí casi un idilio de carpintería y bricolaje. Pero también en otras ciudades se aplicaron a descombrar nada más cesar las hostilidades con un brío que le resulta macabro al espectador.
«Primero recuperar un fundamento», era el lema, y eso significaba literalmente «hallar un suelo». Se logró con sorprendente rapidez generar cierto orden entre el caos. Se liberaron estrechos pasillos por los que recorrer cómodamente el pedregal. Las ciudades desmoronadas desplegaron una nueva topografía de senderos. En los desiertos de escombros surgían oasis despejados. La gente llegó a limpiar las calles tan concienzudamente que el empedrado brilló como en sus mejores días, mientras en las aceras se apilaban los cascotes, cuidadosamente ordenados por tamaño. En Friburgo (Baden), que siempre tuvo especial fama de pulcra —«En Friburgo en la ciudad, su limpieza es de admirar» reza su divisa, tomada de Johann Peter Hebel—, se amontonaban los escombros sueltos a los pies de las ruinas con tanto cariño que el apocalíptico escenario casi recobró rasgos acogedores.
En una fotografía de Werner Bischof tomada en 1945 se ve a un hombre caminando solo por ese infierno barrido. Lleva sus ropas de domingo; lo vemos por detrás: un sombrero negro calado hasta el cogote, los pantalones de montar metidos en las botas hasta las rodillas, lo que en combinación con la elegante chaqueta le confiere un aspecto caballeresco. Lleva un cesto trenzado en la mano, como si anduviera de compras, lo que le procuró a la foto el título oficial de «Hombre en busca de algo comestible». Camina con paso resuelto; su actitud expresa optimismo y determinación, lo que, unido a la cabeza erguida con que examina curioso la zona, genera la conmovedora impresión de que alguien está aquí en la película equivocada.
Era así y no lo era. Los alemanes habían tenido mucho tiempo para acostumbrarse a los estragos, y acumulaban práctica en desescombrar. No empezaron solo al finalizar la guerra. Desde el comienzo de los primeros bombardeos en 1940, tuvieron que despejar y parchear sus ciudades después de ataques cada vez más devastadores. Claro que disponían para ello de montones de prisioneros de guerra y trabajadores forzosos que destinaban al trabajo duro en condiciones inhumanas. En los últimos meses de guerra ya nadie llevaba la cuenta exacta de cuántos murieron. Pero luego hubieron de encargarse por primera vez de ese trabajo los propios alemanes.
¿No era lógico recurrir a los que habían tramado el desastre? En las primeras semanas de posguerra, los aliados y sus subalternos alemanes organizaron casi en todas partes los llamados «encargos» a miembros del partido. Los militantes del NSDAP debían ayudar al desescombro. En Duisburg un cartel anunció a comienzos de mayo que los miembros del NSDAP quedaban obligados a la «retirada de obstáculos viales». «Deben retirarlos de inmediato los militantes, amigos y valedores de la camarilla nazi. Los requeridos para este fin deben traer ellos mismos las herramientas apropiadas.»14 Y se notificaba a los nazis las indicaciones oportunas. La citación iba acompañada de la amenaza: «Caso de no aparecer usted, presos políticos liberados cuidarán de que lo haga».
Ahora bien, estas convocatorias no las emitió el gobierno militar británico ni el alcalde de Duisburg. Firmaba un «Comité de Acción Reconstrucción» tras el que se ocultaba un llamado Comité Antifa, una agrupación de opositores al nazismo que pretendía asumir sin papeleos la desnazificación y la reconstrucción. Y el hecho es que, a diferencia de otras ciudades, donde los Comités Antifa colaboraron al principio estrechamente con las administraciones municipales, el alcalde de Duisburg vio una extralimitación en la acción de castigo. Trató de anular las encomiendas con carteles propios. Pero no fue capaz de imponerse en la vorágine; el autoproclamado «Comité de Acción Reconstrucción» logró en efecto reclutar repetidamente a una considerable cantidad de rezongantes miembros del NSDAP para el trabajo forzoso dominical.
Aunque tales acciones de castigo de nacionalsocialistas impuestas por comités ciudadanos no eran la norma, el ejemplo de Duisburg muestra que los alemanes no eran la obstinada masa homogénea como la que quisieron presentarse luego. Pero sobre todo es típico del caos administrativo en los primeros meses de posguerra. Nada más conquistar una región, los aliados deponían automáticamente a los alcaldes en funciones y nombraban a toda prisa a otros para mantener un mínimo de orden. En caso ideal buscaban a quienes habían ejercido el cargo antes de 1933, o convocaban a antiguos socialdemócratas. A veces se les ofrecían ciudadanos alemanes por los más diversos motivos, entre ellos también idealistas. Solían permanecer poco tiempo en el cargo, hasta que los vetaban las secciones encargadas de la desnazificación que llegaban después.
En Frankfurt am Main, el periodista Wilhelm Hollbach se mantuvo un tiempo comparativamente largo en el cargo, noventa y nueve días. Accedió por pura casualidad al gobierno municipal: inmediatamente después de la capitulación, quiso pasarse por el cuartel general estadounidense y solicitar permiso para fundar un periódico. Mejor acudir pronto que tarde, razonó. Hollbach no obtuvo el permiso de publicación, pero en lugar de ello los militares le ofrecieron el cargo mayor de la ciudad. Estaban rompiéndose la cabeza sobre su provisión en el preciso instante en que Hollbach irrumpió en la oficina. Resultó una suerte para Frankfurt, hay que decir. Nada más acceder al cargo, abordó la minuciosa fundación de una sociedad de reciclaje de escombros que iba a asumir relativamente tarde, pero con suma efectividad, las labores de descombro.
Menos suerte tuvo el escritor Hans Fallada, nombrado a toda prisa alcalde en Feldberg (Mecklemburgo). En realidad los rusos habían pensado encerrarlo o fusilarlo, porque alguien dejó en su jardín un uniforme de las SS, pero al interrogarlo les pareció de pronto que era justo la persona adecuada para llevar los asuntos del pueblo. Desde ese instante, el notorio bebedor y morfinómano Fallada fue responsable de arreglar las cosas entre campesinos, ciudadanos y ocupantes, lo que en esencia suponía confiscar acopios y organizar labores. A los cuatro meses colapsó, abrumado por las ingratas tareas, ingresó en el hospital de Neustrelitz y ya no volvió nunca a Feldberg, donde entretanto sus súbditos habían saqueado su casa15.
Mientras que los alcaldes y otros altos cargos eran despedidos de entrada, en general los empleados y funcionarios de rango medio y bajo permanecían en sus puestos, con lo que las administraciones militares aliadas pudieron contar con procedimientos muy rodados. Se equilibraban así caos y rutina. Aunque no estuviera claro en qué dirección iba a evolucionar Alemania, los trámites que había que seguir les eran familiares a los funcionarios.
La hondura de la conmoción estuvo en llamativo contraste con la destreza de su afrontamiento administrativo. Los departamentos encargados del desescombro, con nombres como «Oficina de despeje», «Oficina de ruinas» u «Oficina de reconstrucción»16,eran los mismos que durante la guerra. En ellos se dijeron: si ayer había trabajadores forzosos, hoy también los habrá, tan solo hay que pedirlos. Alguien tendrá que limpiar el marrón. Esta vez no rusos o judíos, sino alemanes: a efectos prácticos, no hay diferencia. Ahora las oficinas ya no solicitaban la mano de obra requerida a las SS, como estaban acostumbradas a hacer, sino a instancias militares estadounidenses o británicas, que aportaban gustosas sus prisoners of war alemanes17. ¿Cómo se sentirían esos funcionarios? ¿Les daría igual? ¿O tenían remordimientos de conciencia? Motivos no había, pues, por onerosa que fuera la vida en los campos de internamiento aliados, los prisioneros de guerra no eran maltratados allí como por las SS. Ni mucho menos se contaba con su muerte o esta era un fin en sí mismo como en los campos de concentración.
También en el arrasado Berlín la retirada de escombros fue una labor de castigo. En los primeros días de control aliado se convocaba a voluntarios. Acudían porque tras el trabajo daban un plato de sopa. Pero luego les tocó a los militantes del NSDAP. No costó localizarlos, ya que las oficinas de distrito berlinesas solo cesaron su actividad unos pocos días durante la batalla final. Los funcionarios y empleados eran dirigidos por el «Grupo Ulbricht» y otros comunistas alemanes llegados con el Ejército Rojo a fin de reorganizar la vida urbana e impulsar la confianza en la administración rusa. Para localizar a miembros del partido se sirvieron de un sistema de delegados de bloque y calle implantado ya al comienzo de la ocupación.
Una de las primeras en ser reclutadas fue la secretaria de 18 años Brigitte Eicke. Miembro de la Liga de Muchachas Alemanas, había ingresado en el partido poco antes del colapso del régimen y fue asignada por ello a la «misión especial nazi». El 10 de junio de 1945 anotaba en su diario:
A las 6:30 de la mañana debíamos acudir a la Esmarchstraße. Me asombra siempre que nuestras jefas y las chicas de nuestra zona que también eran del partido, como Helga Debeaux, nunca estén, parecen saber cómo escaquearse. Esta injusticia es horrible. Nos llevaron a la estación de Weißensee, pero estaba abarrotada, así que nos trajeron de vuelta al bulevar. Está lleno hasta arriba de cascotes y basura. Hasta huesos humanos encontraron. Estuvimos allí recogiendo hasta las 12, hubo pausa para comer hasta las dos, luego seguimos. Y hoy hace un tiempo estupendo, todos salen a pasear por nuestro lado. [...] Tuvimos que trabajar hasta las 10 de la noche. Es muchísimo tiempo, y más a la vista de todo el mundo. Nos poníamos siempre de espaldas a la calle, para no ver las caras burlonas. A veces te echarías a llorar si no fuera porque siempre hay algunas que mantienen el humor y contagian a las demás18.
Por supuesto, tanto la administración berlinesa como la militar tuvieron claro que 55 millones de metros cúbicos de escombros no podían retirarse solo con labores de castigo. Para profesionalizar el desescombro se recurrió a empresas de construcción. Según la situación política, se las obligó o se las contrató por una tarifa. En las cuatro zonas de ocupación se empleó a peones que bregaron entre los cascotes por un salario escaso, pero sobre todo por la codiciada cartilla de racionamiento para trabajadores pesados.
Como una especie de hada de posguerra brotó la llamada «mujer de las ruinas». Fuera de Berlín fue mucho memos habitual de lo que hoy se cree. Pero en Berlín el trabajo más duro fue en efecto cosa de mujeres19. Aquí, en el punto álgido del desescombro, trabajaron 26.000 mujeres y solo 9.000 hombres. Después de que cientos de miles de soldados cayeran o fueran hechos prisioneros, la falta de hombres en Berlín fue mucho más notoria que en otras ciudades, porque Berlín era ya antes de la guerra la capital de las solteras. Habían huido de la estrechez de la provincia a la gran ciudad para respirar el aroma a gasolina y libertad y poder vivir autónomas en los nuevos oficios femeninos. Trabajar como peona era ahora la única manera de obtener algo mejor que la cartilla de racionamiento mínima, que con sus siete gramos de grasa al día alcanzaba justo para evitar morir de hambre.
En el Oeste en cambio se empleó muy poco a las mujeres para el desescombro, básicamente en acciones de castigo de los procesos de desnazificación y en medidas disciplinarias contra «chicas descarriadas y mujeres CFP» (por «cambio frecuente de pareja»). Que aun así la mujer de las ruinas se erigiera en heroína mítica de la reconstrucción se debe al inolvidable espectáculo que brindaba su empeño entre los escombros. Si ya las ruinas eran fotogénicas, las mujeres lo eran más aún. Las archirreproducidas fotos las muestran en largas filas colina arriba. Visten o bien delantales, o bien faldas bajo las que asoman toscas botas de trabajo. A menudo llevan también pañuelos, anudados delante a la manera de las tractoristas. Forman así cadenas en las que se van pasando los cascotes de mano a mano en cubos metálicos y los sacan de las ruinas a la calle, donde van a ser clasificados y limpiados por adolescentes.
Estas imágenes se grabaron a fuego porque las cadenas de cubos brindaban una metáfora visual fabulosa del espíritu comunitario tan necesario en la sociedad del colapso. ¡Menudo contraste: ahí las ruinas desmoronadas, aquí la solidaridad de la cadena! La reconstrucción adoptaba en ella un rostro heroico-erótico con el que poder identificarse agradecido y del que estar orgulloso pese a la derrota. La mujer de las ruinas compite así en lo iconográfico con la «Frowlein», la pelandusca amante del americano que recorre con una pujanza comparable el fondo de imágenes del recuerdo.
Algunas mujeres les sacaban la lengua desafiantes a los fotógrafos o se reían a la cara de los cámaras. Que algunas llevaran vestidos llamativamente elegantes, que con sus cuellos blancos y sus telas ligeras y floreadas resultaban del todo inapropiados para aquel trabajo sucio, solía deberse a que no les quedaban otros. Quien bajaba al refugio antiaéreo o era evacuada se ponía siempre lo mejor. Las mujeres conservaban hasta el final sus vestidos más hermosos, y ahora había llegado el momento.
En otros casos la finura fuera de lugar de los vestidos se debe a que se trataba de un montaje. En algunas escenas del noticiario, las mujeres se lanzan los cascotes con tal pericia y elegancia como si estuvieran en clase de deporte. Resulta de lo más vistoso, pero ineficaz e inverosímil. Completamente falsas son las imágenes de Hamburgo en ruinas hechas aún por encargo de Goebbels. Ahí las supuestas mujeres de las ruinas se ríen con tal desenvoltura ante la cámara al lanzarse los ladrillos que solo un crédulo puede juzgarlo auténtico. Y efectivamente eran actrices20.
La fotorreportera estadounidense Margaret Bourke-White miraba sin sentimentalismos ni piedad a sus compañeras de sexo bregando en el polvo. En 1945 anotaba en Berlín para una crónica de viaje:
Estas mujeres formaban una de las muchas cadenas humanas organizadas para las labores de desescombro de la ciudad, y se iban pasando sus cubos con ladrillos rotos a un ritmo de tortuga tan diestro, que tuve la impresión de que habían calculado la velocidad mínima que aún podía ser considerada trabajo y les reportaba sus 72 céntimos de salario por hora21.
Es cierto, las primeras y descoordinadas acciones de desescombro no fueron particularmente eficaces. A veces las mujeres arrojaban sin más los cascotes al siguiente pozo de metro, de donde habían de ser vueltos a sacar luego con gran esfuerzo. En agosto de 1945 la magistratura de Berlín apeló a las oficinas de distrito y les ordenó detener las «cadenas descontroladas». Debían cesar las «acciones de despeje primitivas», que en adelante habían de llevarse a cabo con profesionalidad y bajo la supervisión de las autoridades.
El «desescombro profesional» requirió organizar un sistema eficaz de transporte con el que poder trasladar los cascotes desde el centro a vertederos. Para ello se utilizaron ferrocarriles agrícolas: pequeñas locomotoras que arrastran minúsculas vagonetas sobre raíles provisionales. En Dresde instalaron en seguida siete de esas líneas de vía estrecha. La T1 por ejemplo iba desde el «Área de Despeje Centro» hasta el vertedero de Ostragehege. Circulaban cuarenta locomotoras, todas con nombre femenino. Hubo descarrilamientos por los raíles tendidos sobre la marcha, pero en conjunto la red funcionó a la perfección, con tramos principales y ramales, intercambiadores, puntos de extracción y de vertido. Casi 5.000 operarios atendían a este extraño tren que cruzaba los calcinados restos de Dresde como una Lummerland espectral22. El último circuló en 1958, el fin oficial del desescombro en Dresde. Ni mucho menos se habían despejado aún todas las zonas. Aunque ya en 1946 amplias partes del centro estaban tan vacías que Erich Kästner pudo caminar tres cuartos de hora sin pasar junto a un solo edificio23, la última brigada de desescombro en Dresde no cesó sus servicios hasta 1977, treinta y dos años después del final de la guerra24.
Los cascotes transformaron la topografía de las ciudades. En Berlín surgieron morrenas de guerra que prolongaban hacia el sur sus hermanas naturales del norte de la ciudad. Durante veintidós años, en los terrenos de la antigua Facultad de Ingeniería Militar, hasta 800 camiones descargaron a diario tal cantidad de escombros que el monte surgido de ese modo, llamado oportunamente Teufelsberg [Monte del Diablo], pasó a ser la cota más alta de Berlín Oeste.
Las mujeres de las ruinas pasaron a ser figuras míticas de la posguerra, entre otras cosas por lo fotogénicas que eran. Aquí afanándose limpiando los escombros de las ruinas del Palacio de Exposiciones de Dresde en 1946.
El manejo de los escombros influyó en el desarrollo económico ulterior de las ciudades. Que Frankfurt no iba a ser como esperaba la capital de la República Federal, pero sí la «capital del milagro económico», se anunció ya con el desescombro. Los francforteses demostraron que se podía ganar dinero con cascotes. Aunque al principio pareció como si allí no se avanzara. Mientras que otras ciudades exhortaban a sus habitantes a lanzarse pala en mano, la corporación de Frankfurt abordó científicamente el asunto. Analizó, caviló, experimentó. Los ciudadanos empezaron a murmurar que su ciudad seguía inactiva en el caos. En otras partes despejaban tropas enteras, pero en Frankfurt nada contribuía «a darle a la ciudad un rostro más amable», según una queja de los sindicatos. Pero la espera pronto reportó éxito. Químicos de Frankfurt descubrieron que calentando los cascotes podía extraerse yeso y descomponer este en dióxido de azufre y óxido de calcio. Al final del proceso se obtenía así piedra pómez sinterizada, óptima para vender como agregado del cemento.
Junto con la empresa Philipp Holzmann, la ciudad fundó la TVG, la Sociedad para el Reciclaje de Escombros, que acometió el despeje con retraso pero no por ello con menos eficiencia. Tras levantarse una gran planta de tratamiento de escombros, pudo aprovecharse para la reconstrucción hasta el residuo fino que en otras ciudades era apilado en montes. Con la figura económica de una public-private-partnership, como se llamaría hoy, Frankfurt logró mantener más bajos los costes de la reconstrucción que el resto de ciudades, y además obtuvo un notable beneficio de la TGV a partir de 195225. La prosperidad de la ciudad, claramente visible hasta hoy en su skyline, comenzó con las ruinas de la vieja Frankfurt.