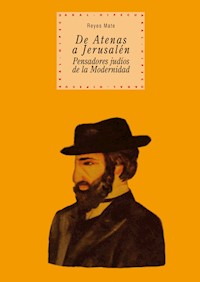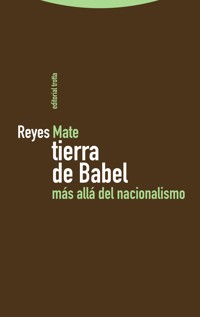
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estructuras y procesos. Filosofía
- Sprache: Spanisch
Sobre el nacionalismo se escribe mucho: a favor, los que aspiran a tener un Estado propio; en contra, los que ya lo tienen. De nacionalismo habla este libro, pero en otro sentido, porque cuestiona toda forma de pertenencia, llámese esta Estado, Patria o Nación. El libro arranca con una mención de la torre de Babel. Aquella gente quiso construir una ciudad monolítica que fracasó porque no se pudo impedir que se hablara y pensara por su cuenta. Se insinúan ahí dos modelos de convivencia: el de la ciudad cerrada, apegada a la tierra, o el de la dispersión que siguió tras el fracasado experimento. La humanidad no aprendió la lección. Pensó, con Aristóteles, que solo es humano el que pertenece a una polis e inhumano el apátrida. «Tierra de Babel» desmonta ese equívoco originario siguiendo la pista de la minoría que sí supo leer lo ocurrido convirtiendo la diáspora en forma de existencia. En un momento como el actual donde el Estado da signos de agotamiento, porque hay emigración y porque hubo Auschwitz, la diáspora se presenta como la alternativa posnacional al nacionalismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tierra de Babel
Tierra de BabelMás allá del nacionalismo
Reyes Mate
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Filosofía
© Editorial Trotta, S.A., 2024
http://www.trotta.es
© Reyes Mate Rupérez, 2024
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-1364-290-1 (edición digital e-pub)
A un amigo de infancia, emigrante, que se entregó al lugar de acogida sin renunciar al de origen. Sus palabras provocaron estas líneas.
CONTENIDO
Prólogo. Pertenencia o exilio, dos sendas enfrentadas
Primera parteLOS EQUÍVOCOS ORIGINARIOS
Iluminación primera. El equívoco originario que nos legó Aristóteles
Iluminación segunda. El equívoco originario que nos viene de Hispania
Segunda parteEL NACIONALISMO EN ALEMANIA, FRANCIA Y ESPAÑA
Iluminación tercera. El Romanticismo, cuna del nacionalismo alemán
Iluminación cuarta. El imposible nacionalismo ilustrado francés
Iluminación quinta. El tradicionalismo del nacionalismo español
Tercera parteLA ALTERNATIVA, DE ARISTÓTELES A ABRAHAM
Iluminación sexta. La diáspora como modelo político
Epílogo. Cuando el nacionalismo llega a su fin
Índice de nombres
Índice general
«La polis es una de las cosas naturales y el hombre es por naturaleza un animal de polis. Y el enemigo de la vida en polis es, por naturaleza, y no por casualidad, o menos que un hombre o más que él».
Aristóteles
«El judío existe para que la experiencia de extranjería, inscrita en la del exilio, se asiente entre nosotros como una relación irreductible».
Maurice Blanchot
«El exilio es el lugar privilegiado para que la Patria se descubra».
«Yo no concibo mi vida sin el exilio: ha sido como mi patria o como una dimensión de una patria desconocida, pero que, una vez se conoce, es irrenunciable».
María Zambrano
Prólogo
PERTENENCIA O EXILIO, DOS SENDAS ENFRENTADAS
El relato bíblico de la Torre de Babel cuenta el momento en el que una humanidad desorientada decide, desoyendo el mandato divino de poblar la tierra, construir en la vega de Sanaar una ciudad con una torre tan gigantesca que hiciera a sus constructores de por siempre memorables. El proyecto fracasó porque Yahvé vio en ello un desafío intolerable de la creatura a su Creador. Como ya había prometido no provocar un nuevo diluvio para doblegar al hombre, lo que hizo fue disolver la única lengua que todos hablaban en una pluralidad de hablas que impidió toda comunicación.
Se ha solido interpretar este relato como una nueva expulsión del paraíso. Ahora como entonces el hombre pierde porque quiere ser como Dios, dándose a entender que la ciudad de la torre era el edén, y la expulsión o dispersión, el castigo. Los hay, como Peter Sloterdijk, que tachan la reacción de Yahvé de sádica, propia de un dios celoso que no permite que el hombre se entienda y despliegue su poder.
Pero el relato admite otra lectura, como bien dice George Steiner, alguien que se conoce al dedillo cada rincón de la ciudad de la gran torre. No es esta la historia de un fracaso, dice, sino la expresión de «un regalo y una bendición incalculable». Si bien se mira, lo que a Yahvé le resulta intolerable es que la humanidad se recluyera en una ciudad en lugar de hacerse cargo de toda la tierra y, sobre todo, que fuera «de un mismo lenguaje e idénticas palabras». Steiner pone su atención en la sustitución del monolingüismo imperante por una pluralidad de lenguas que inaugura un tiempo realmente humano. Se nos manda el mensaje de que la humanidad del ser humano tiene que ver con pluralidad de lenguas y ocupación de la tierra en su conjunto. Babel instaura, en efecto, la «polifonía de la diversidad» de lenguas y pueblos, con un añadido que se suele pasar por alto, a saber, que «Yahvé les desperdigó por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad». De la ciudad al campo abierto; del territorio a las afueras; del impulso totalitario al riesgo de la diversidad. De la tierra de Babel a la universalidad de la diferencia.
En el relato bíblico se dibujan dos concepciones bien diferentes de la humanidad del hombre: una, monolítica, que se refugia en la ciudad y se alimenta de un solo lenguaje; otra que parte de la diversidad y se pone en camino hacia los cuatro puntos cardinales. Dos modelos civilizatorios: uno, caracterizado por la polis y la pertenencia; el otro, por el vasto mundo y la diáspora.
En un momento en el que las instituciones del primer modelo se sienten incapaces de afrontar los nuevos retos, bueno es volver sobre aquel momento fundacional de la humanidad para reemprender la ruta que nos saca de casa y nos pone en camino, invitándonos a ocupar la tierra. Frente al monolingüismo cultural o el nacionalismo político, la universalidad de la diferencia.
Este libro quiere señalar el horizonte que se abre a la humanidad cuando abandona la ciudad, hecha de «ladrillos y betún», y se pone en camino a lo largo y ancho de la tierra. Las páginas que siguen quieren mostrar que esa diáspora, considerada por los hacedores de la historia como una maldición, puede ser ahora la inspiración del modelo alternativo que necesita la humanidad.
1.El triunfo de la ciudad
La humanidad, empero, no aprendió la lección y siguió reuniéndose en espacios cerrados. Pese al aviso de Babel, la historia es testigo del éxito del primer modelo que ha alumbrado figuras tan potentes como el Estado, la nación o la patria, y del olvido del segundo que plantea la universalidad desde la diversidad. Solo una minoría aprendió la lección y se puso en camino.
Buena prueba de ello es lo que ha ocurrido con la Europa moderna, de la que somos deudores. Cuando allá por el Siglo de las Luces esboza un modo de existencia, celebrado como adulto porque al estar regido por la razón, se sacudía tutelas milenarias, todo el mundo pensaba que por fin iban a derrumbarse las murallas, si no al son de las trompetas de Jericó, sí por el vigor de principios tan universales como liberté, égalité et fraternité. No se descartaban turbulencias, pero estas tomaban forma de resistencia de la ignorancia frente al saber, de los prejuicios frente a la razón, de la religión frente a la ciencia.
Nadie imaginaba lo que a la postre sucedió: que el tema de nuestro tiempo iba a ser el del nacionalismo. No parecía que ese movimiento pudiera aparecer en una agenda filosófica tan cargada de vocación universalista. La razón ilustrada derribaba fronteras políticas, éticas y epistémicas, todo lo contrario del nacionalismo cuya querencia centrípeta ponía el acento en lo particular y en lo diferente. Con razón dice Isaiah Berlin que ni las filosofías ni las teologías políticas modernas se esperaban un convidado como este al que nadie había invitado.
Pero ahí está cubriendo, como la sombra del padre de Kafka, todo el mapamundi. El nacionalismo ha ocupado buena parte del siglo XIX, del siglo XX y ahí sigue en pleno siglo XXI. Cuando los expertos se preguntan cómo ha podido colarse en la agenda de nuestro tiempo, aparecen causas de mucho peso. Y es que el Siglo de las Luces tenía sus sombras. Descuidó, como bien nos recuerda el Romanticismo, el valor de los sentimientos y la necesidad de tener una casa o comunidad de acogida. Luego hay que contar con todos los sectores sociales que perdieron cuando ganó la Revolución francesa: los pueblos sometidos por el imperio napoleónico, las iglesias que perdieron su sitio en una sociedad secularizada, sin olvidar el dinero en manos de una nobleza herida pero no muerta. El nacionalismo desde entonces se lleva bien con la religión. Prueba de ello es el lema esculpido en la fachada del Monasterio de Monserrat —«Catalunya será cristiana o no será»— una ocurrencia del obispo José Tomas y Bages, ideólogo del nacionalismo catalán. Y si alguien piensa que esa entente solo se da entre eclesiásticos y nacionalistas conservadores, ahí están las obras y proyectos a cuatro manos —las de un líder independentista, Oriol Junqueras, más la de un benedictino de Monserrat, Hilari Raguer— buscando afinidades.
Complicidad también con el dinero. Sin tener que recurrir a Marx, que hacía depender la política de las estructuras económicas y consideraba al Estado una institución al servicio de la clase capitalista, basta ojear a un contemporáneo, Thomas Piketty, el autor de Capital e ideología. Al economista francés le resulta «extremadamente chocante comprobar que el nacionalismo catalán es mucho más acusado entre categorías sociales más favorecidas que entre las más modestas». Los separatismos prosperan allí donde hay mayor riqueza y poca voluntad solidaria con las regiones más pobres del entorno en el que se encuentran. Ocurrió en la Padania italiana y ocurre en la Cataluña española. Como siempre pasa, los beneficios se los llevarán unos pocos, pero para ganar la voluntad de los ciudadanos concernidos, habrá que presentar el plan patriótico como una ganancia de todos. Esta doble deriva —ganancias de unos pocos y promesas para todos— pone en aprietos a los nacionalistas de izquierdas cuando alguien les pide números porque las cuentas no salen. Memorable en ese sentido fue un debate televisivo entre Josep Borrell, autor de Las cuentas y los cuentos de la independencia, y el entonces conseller de Economía, Oriol Junqueras, que el agudo crítico televisivo, Ferrán Monegal, resumía así en El Periódico de Catalunya: «Junqueras se emocionaba dibujando con humo un paraíso [...] Borrell enumeraba las trampas y Junqueras contestaba con el entusiasmo de un mesías... Que los números no cuadraran ni por aproximación, no tenía importancia alguna».
Lo que estas breves referencias ponen de manifiesto es que el nacionalismo, aunque no estaba en la agenda de los intelectuales de la modernidad, contaba con público y poderes. Es, efectivamente, un tema de nuestro tiempo.
El nacionalismo no solo fue, contra todo pronóstico, la figura más potente que dejó tras de sí la Revolución francesa, sino que no ha cesado de crecer. Fue protagonista de las dos guerras mundiales del siglo XX y lo sigue siendo en la era de la globalización que aparece tras el final de la Guerra Fría. Las modalidades actuales del nacionalismo son muy diversas: los hay que vienen impulsados por el Romanticismo del siglo XIX, como el vasco o el catalán; los hay que son reacciones xenófobas al fenómeno de la migración, como los que protagonizan los partidos de extrema derecha en los países más ricos; los hay, como los yihadistas, que son expresiones ideológicas de experiencias de miseria y de humillación... Y los hay que, como el nacionalismo español, cabalgan desde hace siglos a lomos de mitos imposibles.
Lo que, más allá de las diferencias, tienen en común es fundir la afirmación del grupo propio con la negación del ajeno. El nacionalista independentista catalán afirma su idea de nación, excluyendo y excluyéndose del ser español; el nacionalista lepenista se afirma como francés negando al emigrante el derecho al trabajo o a habitar en su barrio.
Señal de la gravedad del momento es que se ha roto el equilibrio secular entre el afán expansivo de la economía y el reforzamiento de las fronteras nacionales. La globalización de la economía es tan invasiva que vacía de contenido a los países invadidos con el resultado conocido de una emigración que crece exponencialmente. No hay muros infranqueables para los que huyen del hambre o de la guerra. La respuesta nacionalista de los países más ricos no tiene ya el poder disuasorio que tuvo en otro momento. Si se considera la migración, como dice Giorgio Agamben, el mayor problema político del futuro es porque ese movimiento revienta las costuras del Estado. Hasta ahora se pensaba que las fronteras podían regular los flujos y, de esa manera, integrarlos en cada Estado. Es lo que siempre han hecho los países con sus emigrantes o con los exiliados que les llegaban. Eso ya no vale o vale cada vez menos porque los bárbaros de las fronteras pueden derribarlas. No hay modalidad de nacionalismo que pueda hacerles frente.
2.El problema del nacionalismo es la Nación, el Estado, la Patria
El problema del nacionalismo ya no es la independencia, es decir, separarse de un Estado, sino el sentido del Estado. Cuando se dice que el nacionalismo va contra la historia, no se está diciendo que vaya en contra de lo que hasta ahora han hecho todos los pueblos que han podido, sino que eso ya no va a ninguna parte. Hay que integrar el sentido de los nacionalismos periféricos o subestatales en el del Estado. Tan discutible es el nacionalismo catalán como el español o el francés.
Ahora bien, sacar el debate nacionalista del confort que supone enfrentar la seriedad del Estado con el aventurerismo de los nacionalismos sin Estado da vértigo. El problema que tiene Barcelona lo tiene Madrid; y el que tiene Glasgow lo tiene Londres. Y, sin embargo, hay que hacerlo por dos razones: porque el Estado hace aguas y, también, porque lleva siglos dando una versión de sí mismo que conviene revisar.
La Primera parte de este libro trata de situar el debate sobre el nacionalismo en ese contexto amplio donde determinados tópicos se elevan a la categoría de tesis filosóficas o históricas que circulan como oro de ley y son, sin embargo, oropel. Me voy a fijar en dos de ellas que considero definitivas para poder valorar el alcance del nacionalismo, en general, y del español, en particular.
La primera, filosófica, se remonta a Aristóteles y llega hasta nosotros. Fue Aristóteles, en efecto, quien de una manera solemne decretó que uno es ser humano en la medida en que pertenece a una polis, de suerte que quien careciera de ella, el a-polis, no es que fuera un apátrida, sino que no podía ser humano. Esta idea plantea una identificación entre humanismo y nacionalismo que merece ser discutida. No se trata de un mero debate ideológico que verse, por ejemplo, sobre si los apátridas pertenecen o no a la especie humana, sino de un asunto práctico y vital, pues esa idea ha vertebrado la convivencia entre los seres humanos a lo largo de los siglos. El nacionalismo no es solo la afirmación de la nación o de la polis, sino, sobre todo, la pretensión de remitir el humanismo a la pertenencia, la creencia de que fuera de la comunidad a la que uno pertenece no hay vida humana posible. La fuerza que empuja a los pueblos hacia el independentismo o el separatismo no es solo el deseo de tener un Estado propio. Tras esa motivación explícita late otra, más soterrada, que es la que propicia el sacrificio voluntario de los individuos por su patria como forma de alcanzar la felicidad. Horacio, en su célebre verso dulce et decorum est pro patria mori, se refiere a esa motivación profunda de los individuos en términos de felicidad (dulce et decorum), mientras que Platón y Aristóteles lo hacen en los de humanidad. Si la felicidad o la humanidad está en la patria, nada sorprendente que por ella se esté dispuesto a morir y a matar.
Esta convicción de la bondad del Estado está tan arraigada que nos parece natural. Nos parece tan natural, eso sí, cuando contemplamos Estados ya conformados, pero antinatural cuando se refiere a pueblos que tratan de conseguirlo. Ahora bien, tan animado del espíritu nacionalista está el patriota de un Estado como el separatista que se plantea conseguirlo. Por eso, si queremos penetrar en su naturaleza, hay que privilegiar el punto de vista de la pertenencia, es decir, revisar ese tópico tan asentado de que solo somos algo o alguien en la medida en que pertenecemos a una tribu, comunidad, Estado o Nación. El problema del nacionalismo no es el separatismo, sino el juntismo.
La segunda tesis que analizaremos tiene que ver con la forma española de entender la identidad. No se puede desligar lo que pasa en el País Vasco o Cataluña con lo que ocurrió en el siglo XV con los Reyes Católicos. Entonces se consumó una historia y empezó otra. La clave está en el sepulcro de Isabel y Fernando en la catedral de Granada. Se los eleva a símbolo del español porque fueron prostratores y extintores de las perversas herejías, es decir, son símbolos nacionales porque humillaron y extinguieron a judíos y moriscos. Lo importante de la inscripción no es solo señalar el triunfo de una creencia sobre otras, sino identificar la identidad española. El sentido de la inscripción no era tanto afirmar la superioridad de su creencia sobre las otras cuanto dejar constancia de que el ser español se juega en esa identificación con lo cristiano. La consecuencia política es hacer del judío o del moro no solo creyentes de religiones falsas, sino extranjeros y, por tanto, usurpadores. El español cabal será el cristiano sin una gota de sangre impura, es decir, el que limpiará el país y a sí mismo de toda impureza étnica. Eso sigue vigente. Hay mucho de cristiano viejo en el nacionalista catalán o vasco, además de en el español de toda la vida. Tras esa historia hay un subsuelo identitario que nos soporta. Américo Castro lo llama theobiosis, que es la modalidad hispana de la teocracia. Una y otra son expresiones de la teología política, una figura teórica que tan importante ha sido a la hora de conformar la política en Occidente. Hay, sin embargo, una diferencia capital entre la teología política española y la europea: una y otra buscan el entendimiento teórico y práctico entre religión y política, pero lo entienden de manera distinta. Para la theobiosis esa alianza es un matrimonio indisoluble entre ser español y ser cristiano; para la teocracia, la alianza es un matrimonio de conveniencia, un negocio entre diferentes. No se puede entender el nacionalismo español, en cualquiera de sus versiones, sin tener en cuenta el tipo de teología política subyacente.
La Segunda parte se adentrará en los nacionalismos modernos, inspirados en el Romanticismo. Si la parte anterior se interesaba por tópicos antiguos que no afloran a la superficie, esta lo hace por las circunstancias que explican en buena parte las características de los nacionalismos que llegan hasta nosotros. Después de recordar su contexto romántico, abordamos el nacionalismo alemán, el de los Herder y Fichte, que sirven de inspiración a otros muchos. También el nacionalismo de Renan cuyo escrito La Nation sigue siendo de lectura obligada. Es un grandioso y fallido intento de pensar un nacionalismo ilustrado, distinto al étnico alemán. Al final hubo nacionalismo en Francia, pero tan étnico como el alemán. Finalmente, el nacionalismo español de corte tradicionalista, protagonizado por el carlismo que, al perder la guerra contra el Estado, dio vida a los nacionalismos vasco y catalán, pero también dejó su huella en el estatal. Tras ese nacionalismo actúan los impulsos de la theobiosis.
La Tercera parte busca una alternativa. De Aristóteles a Abraham, de la polis a la diáspora. Perderemos el rastro de la mayoría y nos centraremos en seguir las huellas de la minoría que sí aprendió la lección. Volveremos, pues, a la ciudad de Babel para emprender el camino del éxodo. Trataremos de reconstruir esa historia alternativa que no ha cesado de producir reflexión, provocada en buena parte por los propios exiliados, convertidos en testigos de las insuficiencias de la polis y de las posibilidades de la diáspora. Estos testigos son muy singulares porque, además de marginados, también son marginales, quiero decir que si, por un lado, tienen la experiencia de haber sido discriminados por ser diferentes (por eso han sido expulsados, perseguidos y hasta exterminados), disponen, por otro, de una tradición, transmitida de padres a hijos, que los mantiene al margen por convicción. Son como los forasteros en las películas del Oeste, gente que desasosiega a los lugareños, pero que capta lo que en realidad ocurre.
Ellos conforman la diáspora, es decir, la experiencia del exilio, vivida como forma de existencia política, alternativa a la pertenencia.
3.Observaciones sobre el método
El nacionalismo, como cualquier otro tema político, puede estudiarse de atrás adelante, viendo dónde empieza y cómo se desarrolla. Es la vía genealógica. Pero este asunto tiene una particularidad. El nacionalismo, en efecto, no es una idea, sino un proyecto político que se ha desplegado a lo largo de los siglos y que ha tenido un final conocido. Ya sabemos adónde puede llegar: el nacionalismo desemboca en Auschwitz. Es verdad que el nacionalsocialismo es una forma extrema de nacionalismo, pero con la particularidad de que la cámara de gas es una de las posibilidades del nacionalismo que ha sido activada. Ese hecho tiene para nosotros, los que vivimos después de Auschwitz, una exigencia teórica que se concreta en la expresión «deber de memoria». La exigencia de pensar el futuro a partir de lo que ha tenido lugar —que de eso se trata— afecta de lleno al estudio actual del nacionalismo. Ese deber nos obliga a tener en cuenta no solo de dónde viene, sino adónde puede llegar porque ya ha llegado. Eso explica que junto a la preocupación genealógica, haya que tener en cuenta esta otra que podríamos llamar anamnética. El «deber de memoria» tiene, pues, que acompañar a la reflexión.
Y una última observación metodológica. El material es tan ingente y la tesis que propongo tan extraña que me he visto obligado a pedir prestado a Walter Benjamin el modo de abordarlo. Me refiero a lo que él llama «iluminación profana». Entiende por iluminación el fogonazo súbito que se proyecta sobre el conjunto de la estancia desde cualquiera de sus rincones. Puede ser «mágica», como la que provocan las drogas o los fanatismos, y, también, «profana», esto es, racional. Tiene esta la virtud de disipar la bruma mágica de suerte que cada cosa sea vista con sus propios perfiles como por primera vez. No a la luz de ideas que se imponen desde fuera, sino a la luz de potencialidades que residen dentro. Con el recurso a esta figura benjaminiana quiero reconocer los límites de este texto: no es un estudio histórico exhaustivo, es decir, no es una historia del nacionalismo, sino una reflexión filosófica que lanza una ráfaga de luz sobre asuntos históricos ciertamente complejos. Quiere poner el acento no tanto en el conocimiento de unos hechos cuanto en su sentido, de ahí que evite distraer con citas de autoridades, esperando que la argumentación se valga por sí misma.
Este método benjaminiano, un tanto impresionista, de abordar los temas, se concreta en seis «Iluminaciones». Las dos primeras se refieren a los oscuros orígenes de la querencia identitaria que situamos, en su versión filosófica, en Aristóteles, y, en su vertiente histórica, en la España que descubre Américo Castro. Las tres siguientes se centran en la conformación de los nacionalismos modernos: cómo se impone el nacionalismo en Alemania de mano del Romanticismo, cómo le replica Francia, buscando inspiración en las Luces, y cómo se gesta en España de mano del tradicionalismo. La sexta iluminación sigue la estela de lo que podría ser un proyecto alternativo por venir. En este caso el futuro estaría simbolizado en el pasado de Babel, la ciudad cerrada que quiso construir una torre con la que asaltar los cielos. El libro detecta en el famoso fracaso de la torre que no pudo construirse, un aviso cargado de significación, como si se nos quisiera decir que el futuro no estaba en una ciudad amurallada, sino en la dispersión o diáspora por el vasto mundo. Frente a nacionalismo, diáspora. Al hilo de esa propuesta se van sumando elementos con los que conformar lo que algunos han llamado «democracia por venir» o la «democracia como promesa». Esas seis iluminaciones profanas vertebran el discurrir de Tierra de Babel.
Este libro se ha elaborado en el marco de los proyectos de investigación del Plan Estatal I+D+i «Constelaciones del autoritarismo: memoria y actualidad de una amenaza a la democracia en una perspectiva filosófica e interdisciplinar» (PID2019-104617GB-100). Agradezco a su IP, José Antonio Zamora, los impulsos que de allí han emanado, y a Alberto Sucasas las valiosas sugerencias tras la lectura del manuscrito. También a Teresa de Miguel, que ha velado por la claridad de un texto que no se presta a ello. Finalmente, a Alejandro del Río porque ha ejercido de editor comprensivo y riguroso.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
La primera de las citas que abren el libro en exergo está tomada de Aristóteles (Política, 1253a); la segunda, de Maurice Blanchot, se encuentra en su libro L’Entretien infini (Gallimard, París, 1969), justo en el momento en que dialoga con Boris Pasternak que acaba de preguntarse «¿Qué significa ser judío?» (p. 183). La de María Zambrano tiene dos fuentes: la primera frase es de Los bienaventurados (Siruela, Madrid, 2004), en el apartado «El exilio logrado»; la segunda de «Las palabras de un regreso» (en El exilio como patria, ed. de Juan Fernando Ortega, Anthropos, Rubí, 2014).
Es George Steiner el que hace una lectura en positivo de la Torre de Babel, narrada en el Génesis, en su libro Errata (Siruela, Madrid, 1998). Abunda en ello con gran finura literaria Santiago Kovadloff en El enigma del sufrimiento (Emécé, Buenos Aires, 2008).
Isaiah Berlin supo sorprenderse del impacto del nacionalismo en el contexto de la mentalidad ilustrada y romántica en El fuste torcido de la humanidad (Península, Barcelona, 2018).
La relación que establece Aristóteles entre polis y humanidad aparece a lo largo de su Política; sobre el alcance de la theobiosis en España o el significado de la inscripción en la tumba donde descansan los Reyes Católicos, hay que empezar por La realidad histórica de España de Américo Castro (cuarto volumen de su Obra reunida, Trotta, Madrid, 2021).
Se hacen dos observaciones metodológicas. Una tiene que ver con «el deber de memoria», es decir, no podemos estudiar el nacionalismo en plan historicista, de atrás hacia adelante, contando cómo se gesta y desarrolla. Hay, además, que tener en cuenta adónde llegó y verlo entonces desde el final. Auschwitz, como «deber de memoria», es un asunto sobre el que me he interesado mucho. Remito, por ejemplo, a mi libro Memoria de Auschwitz (Trotta, Madrid, 2003).
La otra se refiere al uso del concepto «iluminación profana», una idea benjaminiana que podemos encontrar en su escrito «Der Surrealismus. Die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz» (Gesammelte Schriften II, 1, pp. 295-310). Hay traducción castellana, El surrealismo, con una introducción de Michael Löwy (Casemiro, Madrid, 2013).
Las referencias al nacionalismo catalán que tanto seducen a las clases más acomodadas las tomo del economista francés Thomas Piketty, además de en artículos de prensa, en Capital e ideología (Deusto, Barcelona, 2019).
Aparece citada la conferencia de Ernest Renan, luego publicada bajo el título de Qu’est-ce qu’une Nation (Berg International, París, 2016) sobre la que volveremos.
La cita de Ferrán Monegal está tomada de El Periódico de Catalunya (23 de junio de 2016). Este diario, conocido por sus impactantes titulares, es una buena guía de la montaña rusa que ha supuesto el nacionalismo para la intelectualidad catalana. A este respecto, véase Josep Borrell, Las cuentas y los cuentos de la independencia (Catarata, Madrid, 2015).
Me parecen luminosos los comentarios de Giorgio Agamben sobre el exilio en su contribución «Política del exilio», en el libro colectivo editado por Hector C. Silveira, Identidades comunitarias y democracia (Trotta, Madrid, 2000).
Primera parte
LOS EQUÍVOCOS ORIGINARIOS
Esta mirada sobre el nacionalismo no va solo de vascos o catalanes, sino de una creencia a la que todos damos culto, a saber, que humanidad y pertenencia se solapan, de ahí la pregunta: ¿qué razones tenemos para creer que para ser humanos, tenemos que pertenecer a un trozo de tierra? (otros dirán que, además, habría que convivir con quienes comparten la misma sangre o hablan la misma lengua o rezan al mismo Dios).
Desde los griegos hasta Heidegger los filósofos han compartido la idea de que para ser humanos, necesitamos mundo, entre otras razones porque en él encontramos lo necesario para vivir. No nos bastamos a nosotros mismos como seguramente harán los espíritus. Pero ahora no hablamos del mundo en general, sino de un trozo de tierra, de esta tierra y no otra. La pregunta por la importancia de lo que Ortega y Gasset llamaba «las circunstancias», lo que nos rodea, parece tan fuera de lugar que ofende, pues ¿acaso no lo hemos necesitado siempre? Todos los héroes que conocemos son de algún lugar; lo que nos atrae de los lugares que visitamos es que son únicos; cada lugar moldea a su manera a los personajes que lo habitan...
Si está tan arraigada la idea de que somos de algún lugar, es porque no obedece a alguna moda pasajera, sino a exigencias muy arraigadas que convendría revisar. Si queremos hacernos cargo del inmenso sufrimiento que provocó el nacionalismo en el siglo XX no deberíamos detenernos en las querellas que plantean los nacionalistas vascos, catalanes o corsos, sino adentrarnos en esas ancestrales querencias a la pertenencia que están en la base de todo. Fiel al método de las «iluminaciones profanas», me voy a fijar en un par de destellos de ese arraigo antiguo: la primera es filosófica, viene de Grecia y afecta al conjunto del desarrollo político occidental; la otra es una singular versión de teología política, asentada en Hispania, que sigue vigente.
Iluminación primera
EL EQUÍVOCO ORIGINARIO QUE NOS LEGÓ ARISTÓTELES
Somos herederos de una respetada tradición que asocia el proceso civilizatorio que ha protagonizado Europa a figuras políticas de la pertenencia, llámense estas polis, christianitas, Europa, Estado, patria, nación o comunidad nacional. Esta convicción, que podemos calificar de nacionalista porque la Nación es la forma más elaborada de la pertenencia, viene de Aristóteles, el padre de la política, aunque no sea el primero en hablar de ella. Lo podemos constatar en dos de sus ideas que han marcado con fuego la historia política de Occidente. Dice que la política es el arte de convivir en una sociedad dividida por la mitad entre pobres y ricos, asunto nada fácil porque en esas circunstancias no hay manera de dar con normas comunes: los ricos, en efecto, se las arreglan para imponer las suyas, comprando incluso la complicidad de los pobres, mientras que los pobres, dispuestos a llegar a acuerdos con los ricos, carecen de fuerza para lograrlo. «Y esto es así», dice Aristóteles, «ya que los más débiles siempre buscan la igualdad y la justicia, pero los poderosos no se preocupan en absoluto de ello». La política es un arte sin final feliz. Lo decía el Estagirita veintitantos siglos antes de que Marx hablara de la lucha de clases. Hoy en día pocos son los que dudan de esa manera pesimista de ver las cosas. Completaba Aristóteles aquella idea con otra, previa, que también sigue vigente. Decía que «la polis es una de las cosas naturales y el hombre es por naturaleza, un animal de polis. Y el enemigo de la vida en polis es, por naturaleza, y no por casualidad, o menos que un hombre o más que él». Esta frase de tanto citarla ha perdido todo su mordiente. Se suele dar a entender con ella que el ser humano necesita de los demás, de la vida en comunidad, para salir adelante. Aristóteles diría en términos filosóficos lo mismo que, en términos míticos, ya contaba el Protágoras de Platón. El diálogo en cuestión cuenta la preocupación de los dioses por el destino del ser humano en el mundo. Nace tan frágil que su suerte peligra si no se le echa una mano. Es lo que hace Prometeo regalándole el fuego para que se caliente, cocine y se defienda. Pero a la vista de que utiliza el regalo técnico (el fuego) para hacer armas y declarar la guerra, Zeus decide un envío político, a saber, «el sentido moral y la justicia, para que hubiera orden en las ciudades y ligaduras acordes de amistad».
En el relato platónico, la política es el modo humano de sobrevivir en un mundo hostil; en el aristotélico, el modo de realizarse como ser humano. El mito platónico y la filosofía aristotélica asocian existencia humana (es decir, llevar una vida acorde con «sentido moral y justicia») a vida política, dando a entender que sin ella dominaría el espectáculo inhumano que no gustó a Zeus.
Pero no perdamos de vista lo que nos están queriendo decir estos maestros de la filosofía: que si por naturaleza el ser humano tiene que vivir en comunidad y no aislado, ser humano y ser político coinciden. No es que la vida en sociedad ofrezca más posibilidades que la vida aislada, sino que no hay ser humano que valga fuera de la comunidad de pertenencia. Política y humanidad se recubren de suerte que quien no viva en comunidad sería, como sigue diciendo Aristóteles, «alguien sin familia, sin leyes y sin hogar», un «amante de la guerra», «como una pieza aislada en el juego de damas», es decir, alguien alejado de lo que entendemos por ser humano. El a-polis carecería del santuario que constituye la familia, del paraguas protector que proporciona la unidad de todos, del calor sentimental que dan los próximos. El a-polis no solo estaría más expuesto en su vulnerabilidad, sino que supondría una pérdida de las conquistas humanitarias y un regreso a la animalidad. El a-polis estaría condenado a ser menos que un hombre (un animal) o a mutar en algo más que un hombre (un ser puramente espiritual).
Ahora bien, si tras el tema de la identidad colectiva se esconde el de la humanidad, George Steiner pide la palabra para proponer un tipo de humanismo (el judío) opuesto al griego. Serían modos distintos de ser humanos, situados, eso sí, en las antípodas el uno del otro. El humanismo de estirpe aristotélica, basado en la polis, tiene su sede en la sangre y en la tierra, mientras que el judío, de ascendencia semita, en el éxodo y en el otro. El humanismo aristotélico ha considerado al judío, centrado en la diáspora, un modo de existir «desarraigado», dando al término «desarraigo» una significación cercana a abandono de la condición humana. El humanismo judío es diferente porque prefiere el camino al arraigo en la tierra. No es una diferencia menor, pues, dice Maurice Blanchot, entre una y otra actitud media la posibilidad de la justicia. Quien se aferra a la tierra, en efecto, se apropia de un lugar que es de todos; el que se pone en camino, por el contrario, expresa existencialmente la necesidad del encuentro con el otro. La errancia lleva consigo una nueva relación con la verdad. El éxodo o el exilio expresan un modo de relacionarse con la exterioridad —que está también implícita en la palabra existencia— que desplaza el eje vital del yo o de lo propio a lo que nos puede advenir de fuera. La verdad será ya siempre algo más que el desvelamiento de lo que hay, pues implica también tomar en consideración lo desconocido. El prefijo «ex» expresa la distancia respecto a lo que somos, una distancia creativa ya que indica que los valores positivos no tienen por patrón la luz del ojo, que sale de cada uno e ilumina el campo, sino el oído, atento a lo que nos viene de fuera. El judío al irse manifiesta una relación singular con el origen, pues da a entender que la fidelidad para con él consiste en la separación. Lo que subraya no es la privación permanente de un hogar cuanto la afirmación de que la residencia no supone atarse a un lugar.
1.El humanismo griego
Aunque haya distintos tipos de humanismo, lo cierto es que nos ha marcado el griego. Ha calado muy hondo el dicho aristotélico de que «el hombre es por naturaleza un animal social», de suerte que abandonar el redil es volver al estado salvaje o, como sigue diciendo el de Estagira, «a ser un amante de la guerra». Viene de Grecia, pero se ha prolongado y desarrollado a lo largo del tiempo y del espacio.
Advertimos un hilo conductor que va desde el Aristóteles que relaciona la humanidad del ser humano al hecho de formar parte de la polis, con el Hegel que dice, veintitrés siglos después, «el Estado en sí y por sí es la totalidad ética, la realización de la libertad. Es un fin absoluto de la razón gracias al cual la libertad puede ser efectivamente real». O, también: «El Estado es el absoluto e inmóvil fin último en el que la libertad alcanza su derecho supremo, por lo que este fin último tiene un derecho superior al del individuo cuyo supremo deber es ser miembro del Estado». El Hegel maduro idolatraba al Estado, esa construcción humana insuperable, levantada gracias «al trabajo de la razón» y al coraje «del corazón y la amistad». Podría decir del Estado lo que dijo de la historia: que era «un delirio báquico en el que ningún miembro deja de estar ebrio», es decir, una borrachera en la que solo están a disgusto los que se mantienen sobrios.
Hegel concede a esa forma eminente de pertenencia que es el Estado una superioridad ética sobre cualquier otra porque es capaz de reconciliar los intereses del individuo con los de la comunidad y, en el caso de que los recursos generales no alcancen, distribuirlos equitativamente. El individuo necesita mundo para realizarse, pero ese mundo, es decir, los recursos externos disponibles, son a veces limitados. El Estado interviene a través de distintos mecanismos (la justicia distributiva, por ejemplo) para que no falte lo esencial.