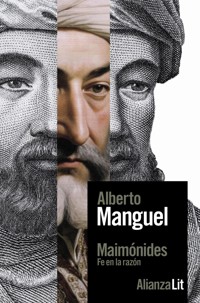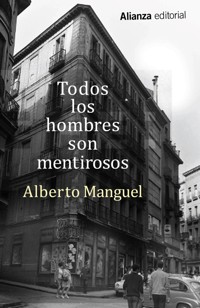
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Esta novela se teje en torno a la muerte (¿accidental?) del escritor sudamericano Alejandro Bevilacqua, caído de un balcón en Madrid apenas después de publicarse su genial obra "Elogio de la mentira", que le vale póstumamente un lugar de honor en las letras hispanas. Pero ¿quién era Alejandro Bevilacqua, además de un huido de la dictadura argentina? Pasados treinta años, los muy distintos testimonios de un escritor argentino cuya amistad hizo en España, de su amante en sus últimos meses, del cubano que dice haber compartido con él la cárcel en Argentina, e incluso del espíritu de un turbio delator ponen ante el lector una urdimbre que arroja luz sobre su inesperado y misterioso fin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alberto Manguel
Todos los hombres son mentirosos
Índice
I. Apología
II. Mucho ruido y pocas nueces
III. El hada azul
IV. Estudio del miedo
V. Fragmentos
Agradecimientos
Créditos
«Y dije en mi premura: Todos los hombres son mentirosos.»
Salmo CXVI:11
A Craig Stephenson, que nunca ha mentido
I. Apología
«¿Qué verdad es ésta que las montañas limitan y que resulta mentira en el mundo que más allá de ellas se extiende?»
MICHEL DE MONTAIGNE, Apología de Raymond Sebond
Pero justamente a mí, venir a hablarme de Alejandro Bevilacqua. Mi querido Terradillos, ¿qué le puedo decir yo de ese personaje que cruzó mi vida hace ya treinta años? Si apenas lo conocí, o si lo conocí, lo conocí superficialmente. O más bien, para serle sincero, no quise conocerlo de veras. Es decir, lo conocí bien, ahora se lo confieso, pero de una manera distraída, a regañadientes. Nuestra relación (por llamarla de algún modo) tenía algo de cortesía oficial, de esa nostalgia compartida y convencional de los expatriados. No sé si me entiende. Nos juntó el destino, como quien dice, y si me obliga a jurar, la mano sobre el corazón, si éramos amigos, yo me vería obligado a confesarle que no teníamos nada en común, excepto las palabras República Argentina grabadas en letras de oro sobre nuestros pasaportes.
¿Es la muerte de ese hombre la que lo atrae a usted, Terradillos? ¿Es la visión, esa que sigue alimentando mis pesadillas a pesar de no haberla visto yo con mis propios ojos, de Bevilacqua tendido sobre la acera, el cráneo destrozado, la sangre corriendo calle abajo hasta la alcantarilla, como queriendo huir del cuerpo inerte, como si no quisiese ser parte de ese abominable crimen, de ese final tan injusto, tan inesperado? ¿Eso busca?
Permítame dudarlo. No un periodista enamorado de la vida, como es usted. No un hombre de terreno, como yo lo definiría. Usted, Terradillos, no es un corredor de necrológicas. Al contrario. Usted, indagador del mundo, quiere conocer los hechos vitales. Usted quiere narrarlos para sus lectores, para esos pocos interesados en un artífice como Bevilacqua cuyas raíces hurgaron alguna vez la región de Poitou-Charentes. Que es también la suya, Terradillos, no lo olvidemos. Usted quiere que esos lectores conozcan la verdad, concepto peligroso si alguna vez lo hubo. Usted quiere redimir a Bevilacqua en su tumba. Usted quiere darle a Bevilacqua una nueva biografía armada de pormenores basados en recuerdos reconstruidos con palabras. Y todo eso por la paupérrima razón de que la madre de Bevilacqua nació en el mismo rincón del mundo que usted. ¡Vana empresa, amigo mío! ¿Sabe lo que le recomiendo? Que se dedique a otros personajes, a héroes más coloridos, a celebridades más llamativas de las cuales el Poitou-Charentes puede enorgullecerse de veras, como ese mariconcito heterosexual, el oficial de marina Pierre Loti, o ese mimado de las universidades yanquis, el calvo Michel Foucault. Éste es mi consejo. Usted, Terradillos, sabe redactar sabias crónicas; se lo digo yo, que de esas cosas conozco. No pierda su tiempo con nebulosidades, con los confusos recuerdos de un viejo rezongón.
Y vuelvo a preguntarle: ¿por qué yo?
Vamos a ver. Mi lugar de nacimiento fue una de las tantas escalas del prolongado éxodo de una familia judía de las estepas asiáticas a las estepas sudamericanas; los Bevilacqua, en cambio, llegaron derechito de Bérgamo a lo que fue a llamarse Provincia de Santa Fe a fines del siglo dieciocho. En la lejana colonia, esos antepasados italianos y aventureros instalaron un matadero; para conmemorar la sangrienta hazaña, en 1923 el alcalde de Venado Tuerto le dio el nombre de Bevilacqua a una de las callecitas menos burguesas de la zona oriental. Bevilacqua père conoció a la que sería su mujer, Marieta Guittón, en una parrillada patriótica; a los pocos meses se casaron. Cuando Alejandro cumplió un año, sus padres fallecieron en el desastre ferroviario de 1939, y la abuela paterna decidió llevarse al niño a la capital de la República. Allí, en el barrio de Belgrano, abrió un negocio de delicatessen. Bevilacqua (quien, como usted sabrá, tenía la enojosa virtud de ser escrupuloso en los detalles) me explicó que no siempre la familia se había ocupado de tripas y fiambres, y que hacía siglos, allá en Italia, algún Bevilacqua había sido cirujano en la corte de cierto cardenal u obispo. Orgullosa de aquellas vagas y distinguidas raíces, la señora Bevilacqua (que prefirió siempre ignorar las ramas hugonotes de la familia Guittón) era lo que llamábamos en mi juventud una chupacirios, y creo que, hasta el infarto que la dejó inválida, no faltó a la misa un solo día de su septuagenaria vida.
Usted, amigo Terradillos, piensa que yo puedo pintarle un retrato de Bevilacqua sentido, febril, fidedigno, que usted volcará en la página con tales calidades, inventándole además algún brochazo de color poitevino. Pero justamente, eso es lo que no puedo hacer. Sí, Bevilacqua se confiaba a mí, me revelaba los detalles más personales de su vida, me llenaba la cabeza de nimiedades íntimas, pero la verdad sea dicha, yo nunca entendí por qué Bevilacqua me contaba todas estas cosas. Le aseguro que yo no hacía nada para alentarlo. Al contrario. Pero quizás porque imaginaba en mí, su conciudadano, una solicitud inexistente, o porque había decidido tildar mi obvia falta de afecto de sobriedad sentimental, lo cierto es que se me aparecía en casa a cada momento del día y de la noche, sin parecer notar que el trabajo me apremiaba, y que yo necesitaba ganarme la vida, y se ponía a hablarme del pasado como si el flujo de palabras, de sus palabras, le recreara una realidad que sabía o sentía, a pesar de todo, irremediablemente perdida. Inútil para mí tratar de convencerlo de que yo no era un exilado; que con diez años menos que él me había ido de Argentina casi adolescente y con ganas de viajar; que, después de echar tímidas raíces en Poitiers, me había instalado por un tiempito en Madrid para escribir tranquilo, a pesar de ese obligado resentimiento que sienten los argentinos hacia la capital de la Madre Patria, sin por lo tanto resignarme al cliché de vivir en San Sebastián o Barcelona.
No tome a mal mis comentarios: Bevilacqua no era uno de esos maleducados que se le sientan en el canapé y después usted no los despega ni con benzina. Al contrario. Era una de esas personas que parecen incapaces de la menor grosería, y era esa misma calidad lo que hacía que fuese tan difícil decirle que se fuera. Bevilacqua tenía una especie de gracia natural, una elegancia sencilla, una presencia anónima. Flaco y alto como era, se movía lentamente, como una jirafa. Su voz era a la vez ronca y tranquilizadora. Sus ojos encapuchados, latinos diría yo, le daban un aspecto somnoliento, y lo fijaban a uno de tal manera que era imposible mirar para otro lado cuando él hablaba. Y cuando extendía sus dedos finos, amarillos de nicotina, para prenderse a la manga de su interlocutor, uno se dejaba prender, sabiendo que toda resistencia era inútil. Sólo al momento de despedirse, yo me daba cuenta que me había hecho perder la tarde entera.
Quizás una de las razones por las que Bevilacqua se hallaba tan a gusto en España, y sobre todo en esos años todavía grises, era que su imaginación parecía siempre aferrarse a la realidad no concreta sino aparente. En España, no sé si usted estará de acuerdo, todo quiere rendirse a la evidencia: a cada edificio le ponen un cartelito, a cada monumento su etiqueta. Claro que los auténticos conocedores saben que una ciudad-aldea como Madrid es otra cosa, oculta, embozada; que las etiquetas son falsas y que lo que ven los turistas no es sino una mise-en-scène. Pero por alguna extraña razón las sombras que sus ojos le revelaban tenían para él una virtud mayor que la de su memoria o sus sueños, y aunque había sufrido, década tras década, las falsificaciones de la política y los embustes de la prensa en nuestra tierra natal, creía con sorprendente fe en las falsificaciones de la prensa y los embustes de la política de su tierra adoptada, arguyendo que aquéllas eran mentiras y éstos hechos veraces.
A ver si me entiende: Bevilacqua distinguía entre lo falso verdadero y lo verdadero falso, y lo primero le parecía más real. ¿Sabía usted que tenía pasión por los documentales, cuanto más áridos mejor? Antes de saber que estaba publicando una novela, yo nunca hubiera sospechado que tuviese talento para escribir una ficción, ya que era la única persona que yo conocía capaz de pasarse toda una noche viendo una de esas películas que cuentan la vida en un frigorífico asturiano o un sanatorio algamiteño.
Ahora no vaya a pensar que yo no le tenía aprecio. Bevilacqua era —usemos el mot juste— un tipo sincero. Si le daba su palabra, uno se sentía obligado a creerle, y nunca se le ocurría a uno que su gesto fuese vacío o convencional. Tenía la forma de ser de ciertos hombres que yo veía de chico en Buenos Aires, vestidos de traje cruzado, delgados como fideos, el pelo negro engominado bajo el sombrero del shabat, que los viernes por la mañana saludaban a mi madre camino del mercado; hombres (según mi madre, que de eso sabía) de lenguas tan limpias que uno podía saber si una moneda era o no de plata colocándosela en la boca: si era falsa, se volvía negra al mero contacto con su saliva. Yo pienso que mi madre, siempre tan severa en sus juicios, hubiera echado una mirada a Bevilacqua y lo hubiese declarado un Mensch. Es que tenía algo de caballero de provincia, Alejandro Bevilacqua, una cierta calma y falta de curiosidad que hacía que uno moderase los chistes en su presencia y tratase de ser lo más exacto posible en las anécdotas. No es que le faltase imaginación al hombre, pero no tenía talento para la fantasía. Como Santo Tomás Apóstol, insistía en toquetear una aparición antes de creer en ella.
Por eso me quedé tan sorprendido la noche en la que se me apareció en casa y me dijo que había visto un fantasma.
Vamos a ver. Las innumerables mañanas, tardes y noches que pasé oyendo a Bevilacqua entonar áridos pasajes de su vida, viéndolo fumar cigarrillo tras cigarrillo jabalonados entre dos largos dedos color ámbar, viéndolo cruzar y descruzar las piernas para de pronto ponerse en pie y dar grandes zancadas por mi habitación, se convierten en mi memoria en un solo y monstruoso día habitado exclusivamente por este hombre escuálido y gris. Mi memoria, cada día más dada al lapsus, es a la vez precisa e imprecisa. Quiero decir que no consiste en un tejido de nítidos recuerdos, sino en un amontonamiento de muchos recuerdos minuciosamente confusos, contaminados, diría yo, de literatura. Creo recordar a Bevilacqua, y pienso en retratos de Camus, de Boris Vian...
Yo ahora comparto con aquel Bevilacqua, si no la escualidez, ciertamente el tono grisáceo. Por lo demás, yo, inconcebiblemente, he envejecido, tengo panza; él, en cambio, sigue teniendo la edad de cuando lo conocí, que hoy en día tildamos aún de joven y que por entonces llamábamos madurez. Yo he proseguido, como quien dice, la lectura de aquella narración que iniciamos juntos, o que inició Bevilacqua en una Argentina que ya no es nuestra. Yo conozco los capítulos que siguieron a su muerte (iba a decir «desaparición» pero esa palabra, amigo Terradillos, nos está prohibida). Él, por supuesto, no. Quiero decir que su historia, esa que tejió y destejió tantas veces, es ahora mía. Soy yo quien decidiré su suerte, soy yo quien daré sentido a su itinerario. Ésa es la misión del sobreviviente: contar, recrear, inventar, por qué no, la historia ajena. Tome cualquier cantidad de hechos en la vida de un hombre, distribúyalos a su gusto y placer, y allí tiene usted un cierto personaje, de una verosimilitud incontestable. Distribúyalos de una manera una pizca diferente, y ¡caramba! el personaje ha cambiado, es otro, pero igualmente verdadero. Todo lo que puedo decirle es que pondré el mismo cuidado en relatarle la vida de Alejandro Bevilacqua que desearía yo que pusiese mi narrador, cuando llegue el momento, en relatar la mía.
Porque no se trata aquí de hacerle un autorretrato. No es Alberto Manguel quien a usted le interesa. Y sin embargo, una breve incursión en este brazo tributario será necesaria para poder luego navegar con más atino el río padre. Le prometo que no me demoraré en mis riberas ni arrastraré una barredera por mis fondos. Pero necesito explicarle ciertos hechos compartidos y para eso, algún aparte será inevitable.
Creo que alguna vez que usted me entrevistó, Terradillos, yo le conté cómo fue que me vine a vivir a Madrid a mediados de los setenta, instalándome en dos minúsculas habitaciones en lo alto de la Calle del Prado, disfrutando de una beca americana y de esa salud que sólo se tiene antes de llegar a la treintena. Allí, créalo o no, pasé casi un año y medio, para luego huir, después de lo ocurrido, a refugiarme aquí, en Poitiers. Usted me preguntó entonces por qué Poitiers. Le contesto ahora: por no quedarme en Madrid, ciudad para mí infectada por la sombra de Alejandro Bevilacqua. Las pocas veces que he vuelto, en estos años que todo ha cambiado y la ciudad tiene música y luz, aun cuando estoy sentado en un café de la Castellana o de la Ópera he notado su presencia a mi lado, sus dedos sobre mi brazo, el olor de su tabaco en mis narices, la cadencia de su voz en mis oídos. No sé si Madrid es particularmente apta a tales embrujos. Usted y yo sabemos que en Poitiers no ocurre así.
Cosa rara: a veces no puedo asegurarle a ciencia cierta si un determinado recuerdo es suyo o mío. Le doy un ejemplo. Bevilacqua hablaba con cariño de su casa en Belgrano, donde vivió con su abuela paterna. Yo también viví en ese barrio de casas austeras y calles bordeadas de jacarandá, pero unos siete, ocho años después de que Bevilacqua se hubiera mudado al centro. Ahora no sé si la casa que entreveo es la mía o la que me describió Bevilacqua, con sus puertas de vidrio arlequinado, sus empinadas escaleras, la cortina de terciopelo que separaba el salón del comedor, la araña reflejada en la mesa de caoba, la biblioteca con los azules volúmenes de El tesoro de la juventud, la orquesta de monos de Meissen con pelucas empolvadas que ensayaba un mudo concierto. No sé si ésta no es una casa inventada con recuerdos en parte suyos y en parte míos, y no lo sabré nunca, ahora que el barrio ha sido echado abajo para cultivar rascacielos. A Bevilacqua, que exigía precisión aún a sus alucinaciones, le hubiese importado. A mí no.
Bevilacqua suponía que sus escrúpulos eran herencia de su abuela, mujer severa y exigente, de un estilo que llamaríamos aquí en Europa menos católico que luterano. Durante toda la infancia de Alejandro, la abuela le había recordado que el ojo de Dios nos vigila siempre, noche y día, con la ferocidad del sol, y que cada gesto, cada pensamiento, es registrado en su Gran Libro de Cuentas, como el que se abría sobre el pupitre de la tienda. Fiel a esa convicción, la señora Bevilacqua administraba su negocio con ejemplar rigor e higiene, y nunca se dejó seducir por la nueva corriente de supermercados que reemplazaron tiendas como la suya con estanterías plastificadas y luces de neón. Hasta bien entrada la década de los sesenta, La Bergamota fue el orgullo del barrio de Belgrano.
Con igual rigor trataba al nieto. Privaciones, prohibiciones, la paleta para apalear alfombras alternaban con recompensas y caricias. Por no sé qué pavada adolescente, cierta vez lo mantuvo encerrado en su habitación durante tres largos días, sin comer ni beber más que pan y agua. Bevilacqua me aseguró que no estaba repitiendo un lugar común: una rebanada de pan tres veces por día y una jarra de agua de la canilla. Tenía algo de medieval la señora Bevilacqua, algo de dueña agriada e inflexible, algo de capataza o de regenta.
Y sin embargo, a pesar de los públicos deseos de la señora Bevilacqua, de que su nieto siguiese la tradición familiar, él nunca sintió que su destino eran las salchichas y los quesos. Después de la escuela, antes de entrar en la tienda fragante de salmuera donde ayudaba a su abuela a pescar cucharadas de aceitunas en los toneles de roble o a dar vuelta a la manivela para cortar rebanadas de jamón cocido, Bevilacqua se detenía frente a la librería (esto lo imagino yo) cuyo escaparate ofrecía los volúmenes amarillos de la colección Robin Hood y se ponía a soñar con países lejanos y encuentros extraordinarios. Era él un Sandokán, un Phileas Fogg, y sus reinos lejanos eran las islas del Tigre, su princesa hindú la hija del farmacéutico. Más tarde, ya adulto, entendió que lo que lo atraía no eran ni los viajes ni las aventuras, sino meramente lo que parecía inalcanzable.
¿Cuándo lo vi por primera vez? En Madrid, en febrero o marzo de 1976, en las oficinas de Quita, nuestra celestina, nuestra némesis.
Blanca, Blanquita, Blanquita Grenfeld. Larralde de Grenfeld. Siempre elegante, siempre lucida, siempre al tanto de la última nouvelle vague. ¿No sabe a quién me refiero? ¡Ay, Terradillos! ¡Qué curiosas son las maniobras de la fama! En la Argentina, antes de la dictadura, Blanquita Grenfeld era la que todo lo decidía en el mundo de la cultura. Hija menor de los estancieros Larralde, que todo lo perdieron en un esfuerzo por instalar no sé si yaks o camellos en la pampa, morocha casi mulata, casada adolescente con no recuerdo qué industrial alemán que tuvo la delicadeza de morir poco tiempo después, feliz en su viudez que la liberó al mismo tiempo de un padre manoseador y de un marido necio, Blanca Larralde de Grenfeld usó el nombre del papá incestuoso y la fortuna del difunto industrial para fundar su propia república de las artes y las letras. En Buenos Aires, no se colgaba un cuadro, no se publicaba un libro, no se proyectaba una película o presentaba una pieza sin que Quita (así la llamaban desde el más burocrático de los oficiales hasta el más anárquico de los artistas) dijese «presente». Quita estaba en todo. Quita fue también una de las primeras en irse. «Vamos a hacer cultura en la Madre Patria», Quita había dicho, cuando los militares empezaron a cerrar locales y a allanar teatros y galerías.
A las pocas semanas de instalarse en Madrid, Quita había fundado la Casa Martín Fierro en un cuarto piso en la Prospe, entre los pequeños chalés y viviendas obreras. Allí recibía, como una refinada materfamilias, a los fugitivos, redimidos, despojados, estropeados, perdidos y salvados, que las varias dictaduras de América Latina no habían logrado (permítame el transitivo) desaparecer del todo. Exquisita en su tailleur y sus perlas, el tapado de piel de leopardo puesto sobre los hombros como una capa, un aristocrático vello sobre el labio superior y la mirada siempre atenta detrás de grandes anteojos de carey, Quita tenía para cada uno la palabra adecuada, sin ese dejo de desprecio que suele tener la filantropía. Detrás del escritorio de la recepción, una flamante estantería desplegaba un ejemplar encuadernado en piel de vaca de la obra del inmortal Hernández, varios libros de autores proscritos por los militares, y un par de mates con los que Andrea, la siempre fiel ayudante, había aprendido a convidar a los recienvenidos. Desde entonces, ningún refugiado llegaba a España sin pasar por lo de Quita a presentar credenciales.
El teléfono sonó temprano una mañana cuando pensaba poder recuperar una de esas largas deudas de sueño que son privilegio de la juventud. Era Quita.
«Véngase ahora mismo.»
Con los ojos cerrados pregunté adónde.
«Al Martín Fierro, claro.»
Dije que no entendía. Quita suspiró con impaciencia. Había un nuevo grupo de argentinos que necesitaban nuestra ayuda. El plural, no sé muy bien por qué, me incluía. Y, lo confieso, me llenaba de orgullo. Quita me consultaba a mí. Ergo, yo existía.
Me explicó que uno de los refugiados era, al parecer, un escritor.
«De novelas», agregó Quita. «El apellido es Bevilacqua. Muy buen mozo, ¿lo conoce?»
Le dije que no. La verdad es que, desde que había salido de Buenos Aires, yo no estaba muy al tanto de la literatura argentina. Con la arrogancia de la juventud, opiné que si este Bevilacqua había publicado algo en los últimos dos o tres años, sus libros serían sin duda o propaganda oficial o papilla seudoromántica.
«Estamos a la espera de un renacimiento», agregué, pero Quita ya había colgado.
Cuando entré en el Martín Fierro, Bevilacqua estaba instalado en una minúscula silla con la dignidad de un hombre sentado en un trono. Al verme se puso de pie.
Era la persona más triste que jamás he conocido. Los otros que lo acompañaban, tres o cuatro recién llegados, me miraron como perros en una perrera, y parecían, en comparación, meramente cansados. La melancolía que afecta a la mayor parte de los porteños, se veía en Bevilacqua materialmente, en todo el cuerpo. Sufría, eso era obvio, pero de una manera tan visceral y profunda, que la tristeza se le hacía imposible de contener: le oscurecía la carne, le curvaba los hombros, le relajaba los rasgos, lo ajaba a tal punto que era difícil decir qué edad tenía. Se encogía si uno intentaba tocarlo. Por no sé qué maniobras diplomáticas lo habían sacado hacía apenas dos días de la cárcel y puesto en un avión con una mínima maleta.
Como para justificar mi presencia, Quita le explicó que yo era un escritor y un compatriota. Torpemente, por decir algo, le pregunté qué libros había publicado. Por primera vez, Bevilacqua sonrió.
«No, hermano», me contestó. «Libros no escribo. Me ganaba la vida haciendo fotonovelas.»
Quizás sea necesario, Terradillos, que le explique lo que son estas fotonovelas porque pienso que ustedes no cultivan esta literatura en Francia. Combinando el atractivo de las películas, las tiras cómicas y las historias románticas, allá por los años treinta algún genio anónimo inventó ese género híbrido entre fotografía y cuento dialogado. Se colocaban a actores en las poses requeridas, se los fotografiaba en planos diversos, y luego a las fotos se les agregaban globitos con el diálogo necesario. Bevilacqua era el autor de tales argumentos.
Quita no se dejó disuadir.
«Eso también es arte», me dijo después, cuando quedamos solos. «No me va a decir que para ayudar a alguien es necesario que se dedique a la buena literatura. Mis condiciones para hacerlo entrar son las de la Real Academia: basta que sepa que España no lleva hache. Manguel, no sea un mierda, este hombre merece nuestro apoyo.»
«Otro favorito», dijo un gordo cuando, después de desearle suerte a Bevilacqua y darle mi dirección, me despedí con un abrazo. «Es lo mismo en todas partes.» Dos días después, a mediados de la tarde, Bevilacqua se apareció por mi casa, muerto de frío. Fue la primera de muchas tardes.
Usted, claro, quiere conocer los detalles de la remota vida de Bevilacqua: los escabrosos pormenores de su educación primaria, su iniciación amorosa, sus incipientes actividades políticas, el encierro y la tortura. Y nuevamente le digo: no es a mí a quien tiene que preguntarle esas cosas. La discreción, si no la indiferencia, fue la enseña bajo la cual nos tratamos, él y yo, durante todos esos meses. Sí, ya sé, él hablaba y yo me resignaba a escuchar, y usted supone que de todo aquel fárrago habré rescatado alguna escena dramática, algún episodio de importancia. Yo no estoy tan seguro. Bevilacqua me contaba su vida de manera errática, llenando un improvisado cenicero de colillas amarillentas, sin preocuparse por darle a su crónica coherencia histórica o cronológica. No me estaba hilando un Bildungsroman; más bien parecía estar imaginando uno de los argumentos de sus fotonovelas, previsible, melodramático y fatal.
Tomemos por ejemplo ese Buenos Aires que su nostalgia le hacía pensar que recordaba. Bevilacqua no podía creer que yo no extrañaba esa ciudad que, a mi entender, mejora notablemente en el recuerdo. Bevilacqua, en cambio, añoraba no sólo la capital en la que había vivido; añoraba el mapa de la Argentina. Quiero decir, añoraba los bosques, las montañas, las grandes extensiones de llanura que habría visto una o dos veces, si eso, desde un tren. Yo, al contrario, buscaba espacios cada vez más reducidos: no el campo sino la plaza de mercado, no la ciudad sino la aldea. Madrid, como Poitiers, ya lo sabe usted, son aldeas con vocación metropolitana. Bevilacqua tenía lo que ustedes los franceses llaman el mal du pays, pero pienso que lo hubiese tenido aún si le hubiese sido posible volver. Extrañaba un momento pasado, no un lugar, una geografía de horas desaparecidas en calles que ya no existían, esperando en umbrales de casas demolidas hace años, o en cafés que desde hacía tiempo habían canjeado su boiserie y su mármol por tapizados de espejuelo y formica. Yo, le aseguro, entendía su nostalgia, pero no la compartía.
Para mí, Buenos Aires era una ciudad en la que yo apenas había vivido, y que aún durante los años en los que la conocí había empezado a decaer malamente. Bevilacqua, en cambio, se había enamorado de Buenos Aires cuando la ciudad era aún una grande dame, vestida de raso y tacos altos, con un toque de rouge en las esquinas, enjoyada y perfumada, elegante sin ostentación e ingeniosa sin alarde. Pero en estas últimas décadas (así explicaba Bevilacqua la reciente historia argentina) una vergonzosa enfermedad la había corroído. Había perdido su gracia, su don de la palabra. Sus nuevas avenidas y rascacielos tenían algo de falso, como piernas artificiales. Sus jardines se marchitaban. De noche, una bruma opaca descendía sobre ella, apenas interrumpida por el intermitente resplandor de lámparas anaranjadas. Y en comparación a esta Buenos Aires venida a menos, la ciudad de su infancia se hacía mil veces más hermosa y resplandeciente.
Desde muy temprano, cuando empezó a percatarse de cierta agitación subcutánea y de un cierto peso en la entrepierna, supo que lo que sentía por Buenos Aires era algo parecido a la atracción erótica. Tocar las ásperas fachadas de piedra, las rejas frías, oler el jazmín en septiembre y las veredas mojadas en marzo (¡yo también estuve en Arcadia!) lo excitaban físicamente. Caminar por la calle de su casa o sentarse en los asientos de hule en los ómnibus, lo hacían jadear y transpirar.
«Souvenir, souvenir, que me veux-tu?» como decía el otro. Me acuerdo de algo que creo satisfará su curiosidad periodística y escabrosa.
Bevilacqua se enamoró por primera vez el día de su decimosegundo cumpleaños. Un compañero de clase, llamado curiosamente Babar (por eso no lo he olvidado), le había contado de un cine a pocas cuadras de la Estación Retiro, incrustado en la pared que separaba las vías del Paseo Colón. La mujer de la taquilla no quiso saber si, según lo exigía el aviso de la entrada, el muchacho con la voz artificialmente ronca había cumplido los dieciocho años. Con la sangre latiéndole en los oídos, Bevilacqua penetró en la oscuridad y buscó un asiento a tientas. El cine, le aseguro yo, olía a sudor y amoníaco. Bevilacqua nunca pudo recordar (si es que alguna vez lo supo) el nombre de la película: pensaba que era alemana o sueca, y nunca volvió a verla. El argumento, según me lo contó con lujo de detalles, tenía algo que ver con una muchacha del campo que viajaba a la ciudad a buscar fortuna. La ingenua tenía cara en forma de corazón y llevaba un vestido blanco y ceñido que, en la escena más intensa de la película, se quitaba y arrojaba sobre una silla. Bevilacqua la contempló embelesado mientras su cara llenaba la pantalla y el muchacho (porque claro, había un muchacho) la besaba. Con repugnante sentimentalismo, Bevilacqua me dijo haber tenido la impresión de que los labios que la besaban eran los suyos.
Black-out discreto. La escena siguiente mostraba el amanecer sobre los tejados. Desnudo excepto por un par de calzoncillos, el muchacho saltaba de la cama y se ponía a cocinar un par de huevos fritos. La muchacha, somnolienta, le preguntaba si no era demasiado temprano para comer huevos. Bevilacqua, para quien el desayuno, a la manera argentina, consistía solamente de café y tostadas, nunca olvidó la respuesta: «Yo como lo que quiero, cuando quiero». «Fue entonces», me dijo, «que entendí qué era esa libertad con la que soñaba en la tienda de mi abuela. La libertad era huevos fritos al amanecer».
No sé si el pobre estaba convencido de la relevancia de esta estupidez o si lo decía para revivir la aventura, pero lo cierto es que Bevilacqua pasó gran parte de su adolescencia queriendo hacer cosas insólitas en lugares inesperados. Mientras, para sobrevivir, interpretaba mansamente los varios roles que la convención le exigía —el nieto fiel, el estudiante disciplinado, el adolescente inquieto—, Bevilacqua se veía a sí mismo como un joven más sabio que toda autoridad adulta, más valiente que todo aventurero, y tan lleno de amor apasionado que su imaginación se adhería a las cosas del mundo como uno de esos filamentos pegajosos que en Argentina se llaman las babas del diablo.
El rostro acorazonado de la actriz anónima velaba sobre sus sueños. Pienso que debía sobreponer esa cara a la de toda otra mujer, aun años después de aquel primer encuentro. En sus tediosas descripciones, las características cambiaban a menudo según el contexto, de manera que a veces el pelo era sedoso y negro, como el de Loredana; a veces los ojos se achicaban y relucían, como los de Graciela; a veces la cara entera se hacía translúcida, nebulosa, como la de alguna mujer cuyo recuerdo se le había casi esfumado. Durante toda su adolescencia trató de encontrar esa cara. Una vez creyó verla en una de esas revistas levemente pornográficas, Rico Tipo o Tutti Frutti, que se acumulan en las peluquerías de hombre; después se puso a buscarla en los canillitas de Puente Saavedra, bajo las columnas de la Panamericana. Nunca volvió a encontrarla.
Usted se preguntará cómo logro (a pesar de mis reservas) reproducir esas conversaciones. Le confieso: durante mi estadía madrileña, cuando yo no era aún gordo y mi barba no era aún blanca, pensé escribir una novela. Como a toda persona con cierto flair por los libros, la idea de agregar un volumen a la biblioteca universal me tentó como un pecado. Imaginé un personaje, un creador, un artista, cuya vida, pensé, sería malograda a causa de una única mentira. La novela ocurriría en Buenos Aires y, ya que confío menos en mi imaginación que en mi memoria, me dije que las confidencias de Bevilacqua me servirían para narrar mi personaje de ficción. Pero muy pronto me di cuenta que los recuerdos de Bevilacqua carecían de pasión, de colorido, y, casi sin proponérmelo, empecé a agregar a sus historias un poco de fantasía, de humor. A la precisión de Bevilacqua yo le añadía una glosa irónica, un comentario.
Repito: Bevilacqua trataba de ser lo más detallado posible, que como sabe usted muy bien, es una forma de desalentar las emociones. Para no contarme lo secreto abundaba en lo superficial. Entre cigarrillo y cigarrillo, se ponía de pie, me explicaba cómo actuaban los personajes, movía sus azafranados dedos para ilustrar los gestos que hacían, me mostraba cómo eran sus voces, me hacía listas de nombres, fechas, lugares. Tal era su manía del dato exacto y su temor a equivocarse que a menudo Bevilacqua daba la impresión de estar inventándose un pasado, como para convencerme de su existencia.
No sé si soy claro, amigo Terradillos. Nadie recuerda tan bien los años distantes, a menos de fotografiarlos, archivarlos, reproducirlos. Parece que Balzac hacía eso: creaba un rostro para sus personajes, los imitaba frente al espejo, y después se sentaba para describirlos. Para Bevilacqua era lo mismo. Hablaba de la gente de su pasado con tal nitidez, que yo estaba seguro de conocer (pongo como ejemplo) los anteojitos a la Lennon de Babar, sus chalecos militares, su risa contagiosa. Cuando Bevilacqua contaba sus cosas, yo no decía nada, para no alentarlo. Pero después de que se hubiese ido me quedaba la impresión de haber asistido a una representación retrospectiva.