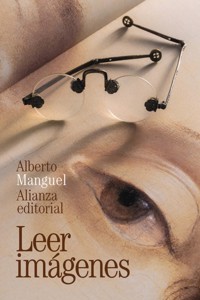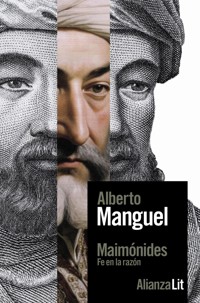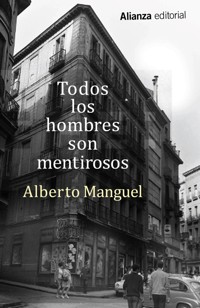Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Manguel
- Sprache: Spanisch
Alberto Manguel repasa los momentos que compartió con el autor de "El Aleph". Relata las lecturas y relecturas en voz alta de los libros que la ceguera le impedía escrutar, las conversaciones y reflexiones de un Borges siempre sorprendente, su insaciable curiosidad y las sugerencias que le producían las mismas a Manguel. El resultado es un retrato del autor argentino que nos devuelve la fe en el poder, misterio y deleite del mundo de los libros y que nos ayuda a comprender las ambigüedades y simetrías de la ficción borgiana, siempre presidida por los arquetipos de la memoria, el tiempo y la eternidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 74
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alberto Manguel
Con Borges
Traducido del inglés por Eduardo BertiFotografías de Sara Facio
Índice
Preámbulo a la nueva edición
Con Borges
Créditos
Para Héctor Bianciotti,generosísimo testigo
Preámbulo a la nueva edición
El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones.
Jorge Luis Borges, «Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad»
Estas cosas son raras. Una de las últimas personas de las que me despedí cuando me fui de la Argentina en 1969, cuando yo acababa de cumplir veintiún años, fue Borges. Lo fui a ver a su oficina en la Biblioteca Nacional de la calle México, y lo acompañé caminando, como tantas otras veces, hasta su departamento de la calle Maipú. No viví más en Buenos Aires, salvo un año (creo que fue 1973) durante el cual trabajé para La Nación, y apenas unos pocos días, en las décadas siguientes, cuando regresaba al país para ver a mi familia o dar alguna conferencia.
Casi medio siglo después, volví a Buenos Aires por un par de años, pero no a la ciudad que se levanta con insistencia a mi alrededor, sino a esa otra, casi imaginaria, que fue siempre parte de mi cartografía. Me fui al acabar mi adolescencia; vuelvo casi septuagenario para ocupar, misteriosa y presuntuosamente, el puesto que Borges tuvo en la Biblioteca Nacional. Si esto sucediese en una novela, el lector se quejaría de pueriles coincidencias y de simbologías obvias.
La ciudad, por supuesto, había cambiado. La Biblioteca Nacional ya no ocupaba el elegante edificio de la calle México, sino la torre brutalista de Clorindo Testa que se eleva entre las calles Austria, Figueroa Alcorta, Agüero y Las Heras. Recuerdo que cuando caminaba con Borges por Buenos Aires, él me hablaba de casas y calles y plazas que pertenecían a su pasado, a los años anteriores a su ceguera, y esa arquitectura recobrada se sobreponía a los edificios y avenidas del presente, borrándolos casi, o al menos quitándoles el prestigio que les daba la realidad física. Después de regresar, mis recuerdos de sus recuerdos ocuparon nuevamente el espacio de la ciudad de todos los días, y se entretejían con otros de mi infancia y adolescencia. Muchos lugares de esa geografía llevan los nombres de amigos hoy perdidos, desaparecidos o exilados. Mi Buenos Aires es una ciudad de fantasmas.
Borges decía que una sola cosa no hay, y es el olvido. No quería decir que todos éramos como Funes, incapaz de olvidar, sino que nuestra memoria es algo que se arraiga y crece en nosotros, perdiendo sus rasgos primeros y transformándose en algo distinto que se dilata con el fluir de los años, como los círculos que una piedra dibuja en el agua al caer. Decimos recordar, pero nuestros recuerdos son, por sobre todo, relatos que nos hacemos a ojos cerrados, para dar un sentido a nuestras experiencias, como heroicas maniobras para evitar que todo se diluya y se pierda. Inevitablemente, nuestra memoria tiene más de ficción que de crónica.
En «Funes, el memorioso», Borges señala que Funes podía recordar un día entero con cada uno de sus pequeños detalles, pero para lograr esta hazaña requería un día entero. A diferencia de la memoria de Funes, mi memoria tacaña no busca la totalidad. Es selectiva, caprichosa para elegir, y casi nunca da un motivo para su elección. Mi memoria es como el tiempo que describe Ulises en el Troilo y Crésida de Shakespeare: «El tiempo tiene, mi señor, un bolso a su espalda, en la que pone limosnas para el olvido». Las limosnas que guarda mi memoria son inconexas y pocas.
No es que nuestros recuerdos mientan. Los lugares y los personajes que pueblan nuestra memoria tienen verosimilitud, son contundentes y justifican su existencia con pruebas materiales. Retratos, confesiones íntimas, documentos impresos, atestiguan nuestra presencia en un cierto lugar, echan luz sobre alguien invisible en las sombras, repiten palabras que decimos que un día nos dijeron. Nuestros recuerdos son fehacientes, como las ruinas de Roma o las fotos de familia. No sé si mis recuerdos de Borges reproducen fielmente las horas que pasé con él, ni si las palabras que cito de memoria repiten realmente las que él me dijo con esa voz pausada, anhelante, deliberada, que todavía oigo cuando pienso en él. Sé que no puedo imaginar Buenos Aires sin recordar estas cosas.
Recordar, por ejemplo, oír a Borges hablar de lecturas en el comedor del Hotel Dorá frente a su casa. Pasar por la casa donde estaba el departamento de Bioy y de Silvina Ocampo, y donde escuché tantas veces conversaciones de una inteligencia y de un humor que nunca volví a escuchar. Pensar en algunas películas que lo acompañé a ver («ver» es un verbo metafórico aquí) y de sus lúcidos y sentimentales comentarios. Volver a verlo conversando con Vlady Kociancich, con María Esther Vázquez, con el curioso traductor americano Norman Di Giovanni que trabajó con Borges en versiones al inglés de sus libros y quien hizo que Borges escribiese en inglés su autobiografía. Descubrir en la Biblioteca Nacional libros que él dejó con algunas breves e ínfimas anotaciones de su mano.
Borges recordó alguna vez que Plinio el Joven, en una de sus cartas, cuenta que, al asistir a un recitado de poesía en casa de un amigo, quedó indignado ante la conducta del público en la sala. «Se comportaron como sordomudos», escribió Plinio. «No abrieron la boca ni una sola vez, ni movieron las manos, ni siquiera estiraron las piernas para cambiar de posición.» Para Plinio, para sus contemporáneos, asistir a una lectura pública obligaba a reaccionar críticamente, indicando con gestos y comentarios aprobación o descontento. Quien recibía un texto (quien lo escuchaba como quien lo leía) debía demostrar aliento o desaliento: quizás sea esta costumbre la que dio lugar a la muletilla Scripta manent, verba volant, o sea «El texto escrito se queda en la página, la palabra oída cobra aliento y vuela».
Las costumbres, por supuesto, cambian, y lo que era considerado buena educación en el siglo primero se convirtió para nosotros en grosería. Ahora suponemos que un púbico culto debe escuchar un recital en respetuoso silencio y no escribir nunca en las márgenes de los libros que lee. Borges, hombre cortés y respetuoso, nunca obedeció estos rituales idólatras. Un libro era para él sólo uno de los componentes (esencial, por supuesto) del acto literario; el lector es el otro, igualmente esencial, y puede y debe intervenir en el texto, dando o quitándole énfasis, colocándolo en un contexto histórico o anacrónico, reconociendo o creyendo reconocer un cierto tono irónico, enfático o ingenuo, asociándolo a textos anteriores o posteriores, atribuyéndole un género. Borges mantuvo, a lo largo de toda su vida, este diálogo con sus libros, en las márgenes, en la portada o en las páginas de guarda, anotando referencias, citas y comentarios en lo que él llamaba su «letra de enano» y, después de su ceguera, en caligrafías ajenas. Alguna de esas caligrafías es la del muchacho adolescente que fui allá lejos y hace tiempo.
Este libro fue escrito a pedido de mi editor francés, Hubert Nyssen, fundador de Actes Sud y profundo conocedor de las literaturas del mundo. En su casa del sur de Francia, bajo un viejo tilo, él y su mujer, Christine Le Boeuf, la traductora de casi todos mis libros, me solían hacer preguntas acerca de Borges, a quien ellos habían leído en las primeras versiones francesas de los años cincuenta. Una tarde, Hubert me propuso que pusiese por escrito las memorias de mis encuentros con Borges, para poder publicarlas en una serie que él dirigía, llamada Un endroit où aller. Para justificar su inclusión en la serie, Hubert quiso que el libro futuro llevase como título Chez Borges. Eduardo Berti, escritor a quien admiro desde hace años, se ofreció para traducirlo al castellano; ojalá que sus esfuerzos hayan logrado corregir o atenuar las torpezas del original y alegren a la sombra de mi querido Hubert.
Alberto Manguel
Mi memoria me transporta a cierta tarde de hace sesenta años, a la biblioteca de mi padre en Buenos Aires. Estoy viendo a mi padre; veo la lámpara de gas; hasta podría tocar los anaqueles. Y aunque la biblioteca ya no exista, sé con exactitud dónde encontrar Las mil y una noches de Burton y la Conquista del Perú de Prescott.
Jorge Luis Borges, Arte poético